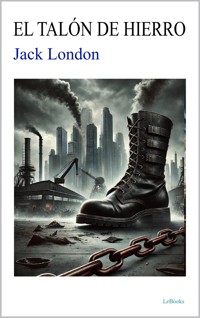
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El talón de hierro es una obra que presenta una crítica profunda al poder opresivo y la lucha de clases, explorando cómo la tiranía política y económica afecta la vida de las personas. En esta novela, Stendhal retrata una sociedad en la que los gobiernos autoritarios y los grandes capitales controlan a las masas, suprimen las libertades y perpetúan la injusticia social. A través de la historia de los personajes, se examinan los mecanismos del poder, el control sobre las ideas revolucionarias y la resistencia a la opresión. Desde su publicación, El talón de hierro ha sido reconocida por su enfoque visionario y su crítica al capitalismo y al autoritarismo. La obra se adelanta a su tiempo al describir con notable precisión la lucha de clases que marcaría el siglo XX, influyendo en diversas ideologías políticas y movimientos sociales. Los personajes principales, como Ernest Everhard, se han convertido en símbolos de la resistencia y la lucha por la justicia, y la obra sigue siendo relevante por su análisis de la explotación laboral y la concentración del poder en manos de unos pocos. El talón de hierro permanece vigente debido a su denuncia de las desigualdades económicas y sociales que aún persisten en la actualidad. Al analizar las dinámicas de opresión y resistencia, la obra invita a reflexionar sobre los desafíos éticos y políticos que siguen siendo fundamentales en el mundo contemporáneo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jack London
EL TALÓN DE HIERRO
Título original:
"The Iron Heel"
Sumario
PRESENTACIÓN
EL TALÓN DE HIERRO
PRESENTACIÓN
Jack London
1876 – 1916
Jack London fue un escritor estadounidense y periodista, ampliamente reconocido como uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX. Nacido en San Francisco, California, es conocido por sus relatos y novelas de aventuras que exploran la lucha por la supervivencia en condiciones extremas y el poder implacable de la naturaleza. Entre sus obras más famosas se encuentran The Call of the Wild (1903) y White Fang (1906), que lo consolidaron como una de las grandes figuras del naturalismo literario.
Primeros años y educación
Jack London nació en una familia humilde y enfrentó la pobreza desde una edad temprana. Su infancia fue dura y marcada por varios trabajos físicos, desde obrero hasta pescador. Esta experiencia directa con el trabajo manual y las dificultades económicas influyó profundamente en su perspectiva de la vida y en su obra. A pesar de estas dificultades, London logró completar su educación secundaria y pasó brevemente por la Universidad de California, Berkeley, antes de abandonarla por problemas financieros. A partir de ahí, se dedicó por completo a la escritura, un camino que le permitiría escapar de la pobreza.
Carrera y contribuciones
London escribió más de 50 libros a lo largo de su carrera, incluyendo novelas, cuentos cortos y ensayos. Su estilo se caracteriza por una narrativa directa y enérgica, que refleja las duras realidades de la naturaleza y la sociedad. En The Call of the Wild, London cuenta la historia de un perro llamado Buck que es arrancado de su vida cómoda en California y llevado al Yukón, donde debe adaptarse a la brutalidad de la vida en el Ártico. La novela es una reflexión sobre el instinto primitivo, la lucha por la supervivencia y la conexión del ser vivo con la naturaleza.
Otra de sus obras icónicas, White Fang, sigue a un lobo domesticado que lucha entre sus instintos salvajes y la civilización humana. Ambos libros no solo destacan por sus emocionantes tramas, sino también por sus profundas meditaciones sobre el poder, la adaptación y la lucha por la existencia en un mundo hostil.
Impacto y legado
Jack London fue un pionero del naturalismo en la literatura estadounidense, un movimiento que subraya la influencia del entorno y los instintos sobre el comportamiento humano y animal. Su visión de la naturaleza como una fuerza brutal e implacable, donde solo los más fuertes sobreviven, le permitió explorar temas existenciales sobre la condición humana. Aunque a menudo asociado con aventuras para lectores jóvenes, sus obras contienen una crítica social que refleja sus ideas socialistas y su lucha contra la injusticia económica.
London no solo tuvo éxito comercial en vida, sino que también influyó a generaciones de escritores y aventureros. Su estilo vívido y su capacidad para capturar la crudeza de la naturaleza han dejado una marca indeleble en la literatura mundial.
Muerte y legado
Jack London murió joven, a los 40 años, en 1916, debido a complicaciones derivadas de problemas de salud crónicos, agravados por su estilo de vida intenso. A pesar de su corta vida, su legado literario es vasto y sigue inspirando a lectores y escritores. Su obra, que captura tanto la belleza como la brutalidad de la naturaleza, sigue siendo un pilar fundamental en la literatura estadounidense, y su nombre permanece asociado a historias de resistencia, aventura y supervivencia frente a la adversidad.
Sobre la obra
El talón de hierro es una obra que presenta una crítica profunda al poder opresivo y la lucha de clases, explorando cómo la tiranía política y económica afecta la vida de las personas. En esta novela, Stendhal retrata una sociedad en la que los gobiernos autoritarios y los grandes capitales controlan a las masas, suprimen las libertades y perpetúan la injusticia social. A través de la historia de los personajes, se examinan los mecanismos del poder, el control sobre las ideas revolucionarias y la resistencia a la opresión.
Desde su publicación, El talón de hierroha sido reconocida por su enfoque visionario y su crítica al capitalismo y al autoritarismo. La obra se adelanta a su tiempo al describir con notable precisión la lucha de clases que marcaría el siglo XX, influyendo en diversas ideologías políticas y movimientos sociales. Los personajes principales, como Ernest Everhard, se han convertido en símbolos de la resistencia y la lucha por la justicia, y la obra sigue siendo relevante por su análisis de la explotación laboral y la concentración del poder en manos de unos pocos.
El talón de hierro permanece vigente debido a su denuncia de las desigualdades económicas y sociales que aún persisten en la actualidad. Al analizar las dinámicas de opresión y resistencia, la obra invita a reflexionar sobre los desafíos éticos y políticos que siguen siendo fundamentales en el mundo contemporáneo.
EL TALÓN DE HIERRO
Capítulo I: Mi Aguila
La brisa de verano agita las gigantescas sequoias y las ondas de la Wild Water cabrillean cadenciosamente sobre las piedras musgosas. Danzan al sol las mariposas y en todas partes zumba el bordoneo mecedor de las abejas. Sola, en medio de una paz tan profunda, estoy sentada, pensativa e inquieta. Hasta el exceso de esta serenidad me turba y la torna irreal. El vasto mundo está en calma, pero es la calma que precede a las tempestades. Escucho y espío con todos mis sentidos el menor indicio del cataclismo inminente. ¡Con tal que no sea prematuro! ¡Oh, si no estallara demasiado pronto!1
Es explicable mi inquietud. Pienso y pienso, sin descanso, y no puedo evitar el pensar. He vivido tanto tiempo en el corazón de la refriega, que la tranquilidad me oprime y mi imaginación vuelve, a pesar mío, a ese torbellino de devastación y de muerte que va a desencadenarse dentro de poco. Me parece oír los alaridos de las víctimas, ver, como ya lo he visto en el pasado2, a toda esa tierna y preciosa carne martirizada y mutilada, a todas esas almas arrancadas violentamente de sus nobles cuerpos y arrojadas a la cara de Dios. ¡Pobres mortales como somos, obligados a recurrir a la matanza y a la destrucción para alcanzar nuestro fin, para imponer en la tierra una paz y una felicidad durables!
¡Y, además, estoy completamente sola! Cuando no sueño con lo que debe ser, sueño con lo que ha sido, con lo que ya no existe. Pienso en mi águila, que batía el vacío con sus alas infatigables y que emprendió vuelo hacia su sol, hacia el ideal resplandeciente de la libertad humana. Yo no podría quedarme cruzada de brazos para esperar el gran acontecimiento que es obra suya, a pesar de que él no esté ya más aquí para contemplar su ejecución. Esto es el trabajo de sus manos, la creación de su espíritu3. Sacrificó a eso sus más bellos años y ofreció su vida misma.
He aquí por qué quiero consagrar este período de espera y de ansiedad al recuerdo de mi marido. Soy la única persona del mundo que puede, proyectar cierta luz sobre esta personalidad, tan noble que es muy difícil darle su verdadero y vivo relieve. Era un alma inmensa. Cuando mi amor se purifica de todo egoísmo, lamento sobre todo que ya no esté más aquí para ver la aurora cercana. No podemos fracasar, porque construyó demasiado sólidamente, demasiado seguramente. ¡Del pecho de la humanidad abatí ida arrancaremos el Talón de Hierro maldito! A una señal convenida, por todas partes se levantarán legiones de trabajadores, y jamás se habrá visto nada semejante en la historia. La solidaridad de las masas trabajadoras está asegurada, y por primera vez estallará una revolución internacional tan vasta como el vasto mundo.4
Ya lo veis; estoy obsesionada por este acontecimiento que desde hace tanto tiempo he vivido día y noche en sus menores detalles. No puedo alejar el recuerdo de aquel que era el alma de todo esto. Todos saben que trabajó rudamente y sufrió cruelmente por la libertad; pero nadie lo sabe mejor que yo, que durante estos veinte años de conmociones he compartido su vida y he podido apreciar su paciencia, su esfuerzo incesante, su abnegación absoluta a la causa por la cual murió hace sólo dos meses.
Quiero intentar el relato simple de cómo Ernesto Everhard entró en mi vida, cómo su influencia sobre mí creció hasta el punto de convertirme parte de él mismo y qué cambios prodigiosos obró en mi destino; de esta manera podréis verlo con mis ojos y conocerlo como lo he conocido yo misma; sólo callaré algunos secretos demasiado dulces para ser revelados.
Lo vi por primera vez en febrero de 1912, cuando invitado a cenar por mi padre5, entró en nuestra casa de Berkeley6; no puedo decir que mi primera impresión haya sido favorable. Teníamos muchos invitados, y en el salón, en donde esperábamos que todos nuestros huéspedes hubieran llegado, hizo una entrada bastante desdichada. Era la noche de los predicantes, como papá decía entre nosotros, y verdaderamente Ernesto no parecía en su sitio en medio de esa gente de iglesia.
En primer lugar, su ropa no le quedaba bien. Vestía un traje de paño oscuro, y él nunca pudo encontrar un traje de confección que le quedase bien. Esa noche, como siempre, sus músculos levantaban el género y, a consecuencia de la anchura de su pecho, la americana le hacía muchos pliegues entre los hombros. Tenía un cuello de campeón de boxeo7, espeso y sólido. He aquí, pues, me decía, a este filósofo social, ex maestro herrero, que papá ha descubierto; y la verdad era que con esos bíceps y ese pescuezo tenía un físico adecuado al papel. Lo clasifiqué inmediatamente como una especie de prodigio, un Blind Tom8 de la clase obrera.
Enseguida me dio la mano. El apretón era firme y fuerte, pero sobre todo me miraba atrevidamente con sus ojos negros… demasiado atrevidamente a mi parecer. Comprended: yo era una criatura del ambiente, y para esa época mis instintos de clase eran poderosos. Este atrevimiento me hubiese parecido casi imperdonable en un hombre de mi propio mundo. Sé que no pude remediarlo y bajé los ojos, y cuando se adelantó y me dejó atrás, fue con verdadero alivio que me volví para saludar al obispo Morehouse, uno de mis favoritos: era un hombre de edad media, dulce y grave, con el aspecto y la bondad de un Cristo y, por sobre todas las cosas, un sabio.
Mas esta osadía que yo tomaba por presunción era en realidad el hilo conductor que debería permitirme desenmarañar el carácter de Ernesto Everhard. Era simple y recto, no tenía miedo a nada y se negaba a perder el tiempo en usos sociales convencionales. "Si tú me gustaste enseguida, me explicó mucho tiempo después, ¿por qué no habría llenado mis ojos con lo que me gustaba?" Acabo de decir que no temía a nada. Era un aristócrata de naturaleza, a pesar de que estuviese en un campo enemigo de la aristocracia. Era un superhombre. Era la bestia rubia descrita por Nietzsche9, más a pesar de ello era un ardiente demócrata.
Atareada como estaba recibiendo a los demás invitados, y quizás como consecuencia de mi mala impresión, olvidé casi completamente al filósofo obrero. Una o dos veces en el transcurso de la comida atrajo mi atención. Escuchaba la conversación de diversos pastores; vi brillar en sus ojos un fulgor divertido. Deduje que estaba de humor alegre, y casi le perdoné su indumentaria. El tiempo entretanto pasaba, la cena tocaba a su fin y todavía no había abierto una sola vez la boca, mientras los reverendos discurrían hasta el desvarío sobre la clase obrera, sus relaciones con el clero y todo lo que la Iglesia había hecho y hacia todavía por ella. Advertí que a mi padre le contrariaba ese mutismo. Aproveché un instante de calma para alentarlo a dar su opinión. Ernesto se limitó a alzarse de hombros, y después de un breve "No tengo nada que decir", se puso de nuevo a comer almendras saladas.
Pero mi padre no se daba fácilmente por vencido; al cabo de algunos instantes declaró:
— Tenemos entre nosotros a un miembro de la clase obrera. Estoy seguro de que podría presentarnos los hechos desde un punto de vista nuevo, interesante y remozado. Hablo del señor Everhard.
Los demás manifestaron un interés cortés y urgieron a Ernesto a exponer sus ideas. Su actitud hacia él era tan amplia, tan tolerante y benigna que equivalía lisa y llanamente a condescendencia. Vi que Ernesto lo entendía así y se divertía.
Paseó lentamente sus ojos alrededor de la mesa y sorprendí en ellos una chispa maliciosa.
— No soy versado en la cortesía de las controversias eclesiásticas — comenzó con aire modesto; luego pareció dudar.
Se escucharon voces de aliento: "¡Continúe, continúe!" Y el doctor Hammerfield agregó:
— No tememos la verdad que pueda traernos un hombre cualquiera… siempre que esa verdad sea sincera.
— ¿De modo que usted separa la sinceridad de la verdad? — preguntó vivamente Ernesto, riendo.
El doctor Hammerfield permaneció un momento boquiabierto y terminó por balbucir:
— Cualquiera puede equivocarse, joven, cualquiera, el mejor hombre entre nosotros.
Un cambio prodigioso se operó en Ernesto. En un instante se trocó en otro hombre.
— Pues bien, entonces permítame que comience diciéndole que se equivoca, que os equivocáis vosotros todos. No sabéis nada, y menos que nada, de la clase obrera. Vuestra sociología es tan errónea y desprovista de valor como vuestro método de razonamiento.
No fue tanto por lo que decía como por el tono con que lo decía que me sentí sacudida al primer sonido de su voz. Era un llamado de clarín que me hizo vibrar entera. Y toda la mesa fue zarandeada, despertada de su runrún monótono; y enervante.
— ¿Qué es lo que hay tan terriblemente erróneo y desprovisto de valor en nuestro método de razonamiento, joven? — preguntó el doctor Hammerfield, y su entonación traicionaba ya un timbre desapacible.
Vosotros sois metafísicos. Por la metafísica podéis probar cualquier cosa, y una vez hecho eso, cualquier otro metafísico puede probar, con satisfacción de su parte, que estabais en un error. Sois anarquistas en el dominio del pensamiento. Y tenéis la vesánica pasión de las construcciones cósmicas. Cada uno de vosotros habita un universo su manera, creado con sus propias fantasías y sus propios deseos. No conocéis nada del verdadero mundo en que vivís, y vuestro pensamiento no tiene ningún sitio en la realidad, salvo como fenómeno de aberración mental… ¿Sabéis en qué pensaba cuando os oía hablar hace un instante a tontas y a locas? Me recordabais a esos escolásticos de la Edad Media que discutían grave y sabiamente cuántos ángeles podían bailar en la punta de un alfiler. Señores, estáis tan lejos de la vida intelectual del siglo veinte como podía estarlo, hace una decena de miles de años, algún brujo piel roja cuando hacía sus sortilegios en la selva virgen.
Al lanzar este apóstrofe, Ernesto parecía verdaderamente encolerizado. Su faz enrojecida, su ceño arrugado, el fulgor de sus ojos, los movimientos del mentón y de la mandíbula, todo denunciaba un humor agresivo. Era, empero, una de sus maneras de obrar. Una manera que excitaba siempre a la gente: su ataque fulminante la ponía fuera de sí. Ya nuestros convidados olvidaban su compostura. El obispo Morehouse, inclinado hacia delante, escuchaba atentamente. El rostro del doctor Hammerfield estaba rojo de indignación y de despecho. Los otros estaban también exasperados y algunos sonreían con aire de divertida superioridad. En cuanto a mí, encontraba la escena muy alegre. Miré a papá y me pareció que iba a estallar de risa al comprobar el efecto de esta bomba humana que había tenido la audacia de introducir en nuestro medio.
— Sus palabras son un poco vagas — le interrumpió el doctor Hammerfield. ¿Qué quiere usted decir exactamente cuándo nos llama metafísicos?
— Os llamo metafísicos — replicó Ernesto — porque razonáis metafísicamente. Vuestro método es opuesto al de la ciencia y vuestras conclusiones carecen de toda validez. Probáis todo y no probáis nada; no hay entre vosotros dos que puedan ponerse de acuerdo sobre un punto cualquiera. Cada uno de vosotros se recoge en su
propia conciencia para explicarse el universo y él mismo. Intentar explicar la conciencia por sí misma es igual que tratar de levantarse del suelo tirando de la lengüeta de sus propias botas.
— No comprendo — intervino el obispo Morehouse.
Me parece que todas las cosas del espíritu son metafísicas.
Las matemáticas, las más exactas y profundas de todas las ciencias, son puramente metafísicas. El menor proceso mental del sabio que razona es una operación metafísica. Usted, sin duda, estará de acuerdo con esto.
— Como usted mismo lo dice — sostuvo Ernesto — usted no comprende. El metafísico razona por deducción, tomando como punto de partida su propia subjetividad; el sabio razona por inducción, basándose en los hechos proporcionados por la experiencia. El metafísico procede de la teoría a los hechos; el sabio va de los hechos a la teoría. El metafísico explica el universo según él mismo; el sabio se explica a sí mismo según el universo.
— Alabado sea Dios porque no somos sabios — murmuró el doctor Hammerfield con aire de satisfacción beata.
— ¿Qué sois vosotros, entonces?
— Somos filósofos.
— Ya alzasteis el vuelo — dijo Ernesto riendo. Os salís del terreno real y sólido y os lanzáis a las nubes con una palabra a manera de máquina voladora. Por favor, vuelva a bajar usted y dígame a su vez qué entiende exactamente por filosofía.
— La filosofía es… — el doctor Hammerfield se compuso la garganta — algo que no se puede definir de manera comprensiva sino a los espíritus y a los temperamentos filosóficos. El sabio que se limita a meter la nariz en sus probetas no podría comprender la filosofía.
Ernesto pareció insensible a esta pulla. Pero como tenía la costumbre de derivar hacia el adversario el ataque que le dirigían, lo hizo sin tardanza. Su cara y su voz desbordaban fraternidad benigna.
— En tal caso, usted va a comprender ciertamente la definición que voy a proponerle de la filosofía. Sin embargo, antes de comenzar, lo íntimo, sea a hacer notar los errores, sea a observar un silencio metafísico. La filosofía es simplemente la más vasta de todas las ciencias. Su método de razonamiento es el mismo que el de una ciencia particular o el de todas. Es por este método de razonamiento, método inductivo, que la filosofía fusiona todas las ciencias particulares en una sola y gran ciencia. Como dice Spencer, los datos de toda ciencia particular no son más que conocimientos parcialmente unificados, en tanto que la filosofía sintetiza los conocimientos suministrados por todas las ciencias. La filosofía es la ciencia de las ciencias, la ciencia maestra, si usted prefiere. ¿Qué piensa usted de esta definición?
— Muy honorable… muy digna de crédito — murmuró torpemente el doctor Hammerfield.
Pero Ernesto era implacable.
— ¡Cuidado! — le advirtió. Mire que mi definición es fatal para la metafísica: Si desde ahora usted no puede señalar una grieta en mi definición, usted será inmediatamente descalificado por adelantar argumentos metafísicos. Y tendrá que pasarse toda la vida buscando esa paja y permanecer mudo hasta que la haya encontrado.
Ernesto esperó. El silencio se prolongaba y se volvía penoso. El doctor Hammerfield estaba tan mortificado como embarazado. Este ataque a mazazos de herrero lo desconcertaba completamente. Su mirada implorante recorrió toda la mesa, pero nadie respondió por él. Sorprendí a papá resoplando de risa tras su servilleta.
— Hay otra manera de descalificar a los metafísicos — continuó Ernesto, cuando la derrota del doctor fue probada — y es juzgarlos por sus obras. ¿Qué hacen ellos por la humanidad sino tejer fantasías etéreas y tomar por dioses a sus propias sombras? Convengo en que han agregado algo a las alegrías del género humano, pero ¿qué bien tangible han inventado para él? Los metafísicos han filosofado, perdóneme esta palabra de mala ley, sobre el corazón como sitio de las emociones, en tanto que los sabios formulaban ya la teoría de la circulación de la sangre. Han declamado contra el hambre y la peste como azotes de Dios, mientras los sabios construían depósitos de provisiones y saneaban las aglomeraciones urbanas. Describían a la tierra corno centro del universo, y para ese tiempo los sabios descubrían América y sondeaban el espacio para encontrar en él estrellas y las leyes de los astros. En resumen, los metafísicos no han hecho nada, absolutamente nada, por la humanidad. Han tenido que retroceder paso a paso ante las conquistas de la ciencia. Y apenas los hechos científicamente comprobados habían destruido sus explicaciones subjetivas, ya fabricaban otras nuevas en una escala más vasta para hacer entrar en ellas la explicación de los últimos hechos comprobados. He aquí, no lo dudo, todo lo que continuarán haciendo hasta la consumación, de los siglos. Señores, los metafísicos son hechiceros. Entre vosotros y el esquimal que imaginaba un dios comedor de grasa y vestido de pieles, no hay otra distancia que algunos miles de años de comprobaciones de hechos.
— Sin embargo, el pensamiento de Aristóteles ha gobernado a Europa durante doce siglos enunció pomposamente el doctor Ballingford; y Aristóteles era un metafísico.
El doctor Ballingford paseó sus ojos alrededor de la mesa y fue recompensado con signos y sonrisas de aprobación.
— Su ejemplo no es afortunado — respondió Ernesto. Usted evoca precisamente uno de los períodos más sombríos de la historia humana, lo que llamamos siglos de oscurantismo: una época en que la ciencia era cautiva de la metafísica, en que la física estaba reducida a la búsqueda de la piedra filosofal, en que la química era reemplazada por la alquimia y la astronomía por la astrología. ¡Triste dominio el del pensamiento de Aristóteles!
El doctor Ballingford pareció vejado, pero pronto su cara se iluminó y replicó: Aunque admitamos el negro cuadro que usted acaba de pintarnos, usted no puede menos de reconocerle a la metafísica un valor intrínseco, puesto que ella ha podido hacer salir a la humanidad de esta fase sombría y hacerla entrar exila claridad de los siglos posteriores.
— La metafísica no tiene nada que ver en todo eso — contestó Ernesto.
— ¡Cómo! — exclamó el doctor Hammerfield. ¿No fue, acaso, el pensamiento especulativo el que condujo a los viajes de los descubridores?
— ¡Ah, estimado señor! — dijo Ernesto sonriendo — lo creía descalificado. Usted no ha encontrado todavía ninguna pajita en mi definición de la filosofía, de modo que usted está colgado en el aire. Sin embargo, como sé que es una costumbre entre los metafísicos, lo perdono. No, vuelvo a decirlo, la metafísica no tiene nada que ver con los viajes y descubrimientos. Problemas de pan y de manteca, de seda y de joyas, de moneda de oro y de vellón e, incidentalmente, el cierre de las vías terrestres comerciales hacia la India, he aquí lo que provocó los viajes de descubrimiento. A la caída de Constantinopla, en mil cuatrocientos cincuenta y tres, los turcos bloquearon el camino de las caravanas de hindúes, obligando a los traficantes de Europa a buscar otro. Tal fue la causa original de esas exploraciones. Colón navegaba para encontrar un nuevo camino a las Indias; se lo dirán a usted todos los manuales de historia. Por mera incidencia se descubrieron nuevos hechos sobre la naturaleza, magnitud y forma de la tierra, con lo que el sistema de Ptolomeo lanzó sus últimos resplandores.
El doctor Hammerfield emitió una especie de gruñido.
— ¿No está de acuerdo conmigo? — preguntó Ernesto. Diga entonces en dónde erré. — No puedo sino mantener mi punto de vista — replicó ásperamente el doctor Hammerfield. Es una historia demasiado larga para que la discutamos aquí.
— No hay historia demasiado larga para el sabio — dijo Ernesto con dulzura. Por eso el sabio llega a cualquier parte; por eso llegó a América.
No tengo intenciones de describir la velada entera, aunque no me faltan deseos, pues siempre me es grato recordar cada detalle de este primer encuentro, de estas primeras horas pasadas con Ernesto Everhard.
La disputa era ardiente y los prelados se volvían escarlata, sobre todo cuando Ernesto les lanzaba los epítetos de filósofos románticos, de manipuladores de linterna mágica y otros del mismo estilo. A cada momento los detenía para traerlos a los hechos: "Al hecho, camarada, al hecho insobornable", proclamaba triunfalmente cada vez que asestaba un golpe decisivo. Estaba erizado de hechos. Les lanzaba hecho contra las piernas para hacerlos tambalear, preparaba hechos en emboscadas, los bombardeaba con hechos al vuelo.
— Toda su devoción se reserva al altar del hecho — dijo el doctor Hammerfield.
— Sólo el hecho es Dios y el señor Everhard su profeta parafraseó el doctor Ballingford.
Ernesto, sonriendo, hizo una señal de asentimiento.
— Soy como el tejano — dijo; y como lo apremiasen para que lo explicara, agregó: Sí, el hombre de Missouri dice siempre: "Tiene que mostrarme eso"; pero el hombre de Tejas dice: "Tengo que ponerlo en la mano". De donde se desprende que no es metafísico.
En cierto momento, como Ernesto afirmase que los filósofos metafísicos no podrían soportar la prueba de la verdad, el doctor Hammerfield tronó de repente:
— ¿Cuál es la prueba de la verdad, joven? ¿Quiere usted tener la bondad de explicarnos lo que durante tanto tiempo ha embarazado a cabezas más sabias que la suya?
— Ciertamente — respondió Ernesto con esa seguridad que los ponía frenéticos. Las cabezas sabias han estado mucho tiempo y lastimosamente embarazadas por encontrar la verdad, porque iban a buscarla en el aire, allá arriba. Si se hubiesen quedado en tierra firme la habrían encontrado fácilmente. Sí, esos sabios habrían descubierto que ellos mismos experimentaban precisamente la verdad en cada una de las acciones y pensamientos prácticos de su vida.
— ¡La prueba! ¡El criterio! — repitió impacientemente — el doctor Hammerfield. Deje a un lado los preámbulos. Dénoslos y seremos como dioses.
Había en esas palabras y en la manera en que eran dichas un escepticismo agresivo e irónico que paladeaban en secreto la mayor parte de los convidados, aunque parecía apenar al obispo Morehouse.
— El doctor Jordan10 lo ha establecido muy claramente — respondió Ernesto. He aquí su medio de controlar una verdad: "¿Funciona? ¿Confiaría usted su vida a ella?
— ¡Bah! En sus cálculos se olvida usted del obispo Berkeley11 — ironizó el doctor Hammerfield. La verdad es que nunca lo refutaron.
— El más noble metafísico de la cofradía — afirmó Ernesto sonriendo — pero bastante mal elegido como ejemplo. Al mismo Berkeley se lo puede tomar como ejemplo de que su metafísica no funcionaba.
Al punto el doctor Hammerfield se encendió de cólera, ni más ni menos que si hubiese sorprendido a Ernesto robando o mintiendo.
— Joven — exclamó con voz vibrante — esta declaración corre pareja con todo lo que ha dicho esta noche. Es una afirmación indigna y desprovista de todo fundamento.
— Heme aquí aplastado — murmuró Ernesto con compunción.
Desgraciadamente, ignoro qué fue lo que me derribó. Hay que "ponérmelo en la mano", doctor.
— Perfectamente, perfectamente — balbuceó el doctor Hammerfield. Usted no puede afirmar que el obispo Berkeley hubiese testimoniado que su metafísica no fuese práctica. Usted no tiene pruebas, joven, usted no sabe nada de su metafísica. Esta ha funcionado siempre.
— La mejor prueba a mis ojos de que la metafísica de Berkeley no ha funcionado es que Berkeley mismo — Ernesto tomó aliento tranquilamente — tenía la costumbre de pasar por las puertas y no por las paredes, que confiaba su vida al pan, a la manteca y a los asados sólidos, que se afeitaba con una navaja que funcionaba bien.
— Pero ésas son cosas actuales y la metafísica es algo del espíritu — gritó el doctor. — ¿Y no es en espíritu que funciona? — preguntó suavemente Ernesto.
El otro asintió con la cabeza.
— Pues bien, en espíritu una multitud de ángeles pueden balar en la punta de una aguja — continuó Ernesto con aire pensativo. Y puede existir un dios peludo y bebedor de aceite, en espíritu. Y yo supongo, doctor, que usted vive igualmente en espíritu, ¿no?
— Sí, mi espíritu es mi reino — respondió el interpelado.
— Lo que es una manera de confesar que usted vive en el vacío. Pero usted regresa a la tierra, estoy seguro, a la hora de la comida o cuando sobreviene un terremoto.
— ¿Sería usted capaz de decirme que no tiene ninguna aprensión durante un cataclismo de esa clase, convencido de que su cuerpo insubstancial no puede ser alcanzado por un ladrillo inmaterial? Instantáneamente, y de una manera puramente inconsciente, el doctor Hammerfield se llevó la mano a la cabeza en donde tenía una cicatriz oculta bajo sus cabellos. Ernesto había caído por mera casualidad en un ejemplo de circunstancia, pues durante el gran terremoto12 el doctor había estado a punto de ser muerto por la caída de una chimenea. Todos soltaron la risa.
— Pues bien, — hizo saber Ernesto cuando cesó la risa — estoy esperando siempre las pruebas en contrario — y en el medio del silencio general, agregó: — No está del todo mal el último de sus argumentos, pero no es el que le hace falta.
El doctor Hammerfield estaba temporariamente fuera de combate, pero la batalla continuó en otras direcciones. De a uno en uno, Ernesto desafiaba a los prelados. Cuando pretendían conocer a la clase obrera, les exponía a propósito verdades fundamentales que ellos no conocían, desafiándolos a que lo contradijeran. Les ofrecía hechos y más hechos y reprimía sus impulsos hacia la luna trayéndolos al terreno firme.
¡Cómo vive en mi memoria esta escena! Me parece oírlo, con su entonación de guerra: los azotaba con un haz de hechos, cada uno de los cuales era una vara cimbreante.
Era implacable. No pedía ni daba cuartel. Nunca olvidaré la tunda final que les infligió.
— Esta noche habéis reconocido en varias ocasiones, por confesión espontánea o por vuestras declaraciones ignorantes, que desconocéis a la clase obrera. No os censuro, pues ¿cómo podríais conocerla? Vosotros no vivís en las mismas localidades, pastáis en otras praderas con la clase capitalista. ¿Y por qué obraríais en otra forma? Es la clase capitalista la que os paga, la que os alimenta, la que os pone sobre los hombros los hábitos que lleváis esta noche. A cambio de eso, predicáis a vuestros patrones las migajas de metafísica que les son particularmente agradables y que ellos encuentran aceptables porque no amenazan el orden social establecido.
A estas palabras siguió un murmullo de protesta alrededor de la mesa.
— ¡Oh!, no pongo en duda vuestra sinceridad prosiguió Ernesto. Sois sinceros: creéis lo que predicáis. En eso consiste vuestra fuerza y vuestro valor a los ojos de la clase capitalista. Si pensaseis en modificar el orden establecido, vuestra prédica tornaríase inaceptable a vuestros patrones y os echarían a la calle. De tanto en tanto, algunos de vosotros han sido así despedidos. ¿No tengo razón?13.
Esta vez no hubo disentimiento. Todos guardaron un mutismo significativo, a excepción del doctor Hammerfield, que declaró:
— Cuando su manera de pensar es errónea, se les pide la renuncia.
— Lo cual es lo mismo que decir cuando su manera de pensar es inaceptable. Así, pues, yo os digo sinceramente: continuad predicando y ganando vuestro dinero, pero, por el amor del cielo, dejad en paz a la clase obrera. No tenéis nada de común con ella, pertenecéis al campo enemigo. Vuestras manos están blancas porque otros trabajan para vosotros. Vuestros estómagos están cebados y vuestros vientres son redondos. — Aquí el doctor Ballingford hizo una ligera mueca y todos miraron su corpulencia prodigiosa. Se decía que desde hacía muchos años no podía veme los pies. Y vuestros espíritus están atiborrados de una amalgama de doctrinas que sirve para cimentar los fundamentos del orden establecido. Sois mercenarios, sinceros, os concedo, pero con el mismo título que lo eran los hombres de la Guardia Suiza14. Sed fieles a los que os dan el pan y la sal, y la paga; sostened con vuestras prédicas los intereses de vuestros empleadores. Pero no descendáis hasta la clase obrera para ofreceros en calidad de falsos guías, pues no sabríais vivir honradamente en los dos campos a la vez. La clase obrera ha prescindido de vosotros. Y creédmelo, continuará prescindiendo. Finalmente, se libertará mejor sin vosotros que con vosotros.
Capítulo II: Los Desafíos
En cuanto los invitados se fueron, mi padre se dejó caer en un sillón y se entregó a las explosiones de una alegría pantagruélica. Nunca, después de la muerte de mi madre, lo habla visto reírse con tantas ganas.
— Apostaría cualquier cosa a que al doctor Hammerfield nunca le había tocado nada semejante en su vida — dijo entre dos accesos de risa. ¡Oh, la cortesía de las controversias eclesiásticas! ¿No notaste que comenzó como un cordero, me refiero a Everhard, para mudarse de pronto en un león rugiente? Es un espíritu magníficamente disciplinado. Habría podido ser un sabio de primer plano si su energía se hubiese orientado en ese sentido.
¿Necesito confesar que Ernesto Everhard me interesaba profundamente, no sólo por lo que pudiera decir o por su manera de decirlo, sino por sí mismo, como hombre? Nunca había encontrado a alguien parecido, y es por eso, supongo, que, a pesar de mis veinticuatro años cumplidos, todavía no me había casado. De todas maneras, debo confesar que me agradaba y que mi simpatía fincaba en algo más que en su inteligencia dialéctica. A pesar de sus bíceps, de su pecho de boxeador, me producía el efecto de un muchacho cándido. Bajo su disfraz de fanfarrón intelectual, adivinaba un espíritu delicado y sensitivo: Estas impresiones me eran transmitidas por vías que no sé definir sino como mis intuiciones femeninas.
En su llamada de clarín había algo que había penetrado en mi corazón. Me parecía oírlo todavía y deseaba escucharlo de nuevo. Me habría gustado ver otra vez en sus ojos ese relámpago de alegría que desmentía la impasible seriedad de su rostro. Otros sentimientos vagos, pero más profundos, bullían dentro de mí. Ya casi lo amaba. Supongo, empero, que, si nunca más lo hubiera vuelto a ver, esos sentimientos imprecisos se habrían esfumado y que lo habría olvidado fácilmente.
Pero no era mi sino no volver a verlo. El interés que mi padre sentía desde hacía poco por la sociología y las comidas que daba regularmente excluían esta eventualidad. Papá no era sociólogo: su especialidad científica era la física y sus investigaciones de esta rama habían sido fructuosas. Su matrimonio lo había hecho perfectamente dichoso; pero después de la muerte de mi madre, sus trabajos no pudieron llenar el vacío. Se ocupó de filosofía con un interés al comienzo indeciso y moderado, luego creciente de día en día; se sintió atraído por la economía política y por las ciencias sociales, y como poseía un sentimiento de justicia muy vivo, no tardó en apasionarse por el enderezamiento de entuertos. Advertí con gratitud estas muestras de un interés remozado por la vida, sin sospechar adónde sería llevada la nuestra. Con el entusiasmo de un adolescente, se entregó con alma y vida a sus nuevas investigaciones, sin preocuparse ni remotamente adónde lo llevarían.
Acostumbrado de tanto tiempo al laboratorio, hizo de su comedor un laboratorio social. Gentes de todas clases y de todas las condiciones se encontraban allí reunidas: sabios,' políticos, banqueros, comerciantes, profesores, jefes obreristas, socialistas y anarquistas. Los incitaba a discutir entre ellos y después analizaba las ideas de los polemistas sobre la vida y sobre la sociedad.
Había trabado conocimiento con Ernesto poco antes de la "noche de los predicantes". Después que se marcharon los convidados, me contó cómo lo había encontrado. Una tarde, en una calle, se había detenida para escuchar a un hombre que, encaramado en un cajón de jabón, hablaba ante un grupo de obreros. Era Ernesto. Perfectamente imbuido de las doctrinas del Partido Socialista, era considerado como uno de sus jefes y reconocido como tal en la filosofía del socialismo. Poseyendo el don de presentar en lenguaje simple y claro las más abstractas cuestiones, este educador de nacimiento no creía descender porque se trepase a un cajón para explicar economía política a los trabajadores.
Mi padre se interesó en el discurso, convino una cita con el orador y, una vez trabado el conocimiento, lo invitó a la cena de los reverendos. Me reveló enseguida algunos informes que había podido recoger sobre él. Ernesto era hijo de obreros, aunque descendía de una vieja familia establecida desde hacía más de doscientos años en América15. A los diez años se había ido a trabajar a una fábrica y más tarde había hecho su aprendizaje como herrero. Era un autodidacto: había estudiado solo francés y alemán, y en esa época ganaba mediocremente su vida traduciendo obras científicas y filosóficas para una insegura casa de ediciones socialistas de Chicago. A este salario se agregaban algunos derechos de autor de sus propias obras, cuya venta era restringida.
Esto fue lo que pude saber de él antes de ir a la cama; me quedé mucho rato desvelada escuchando de memoria el sonido de su voz. Me asusté de mis propios pensamientos. ¡Se semejaba tan poco a los hombres de mi clase, me parecía tan extraño, tan fuerte! Su dominio me encantaba y me aterrorizaba a la vez, y mi fantasía se echó a volar tan bien que al cabo me sorprendí considerándolo como enamorado. Y como marido. Siempre había oído decir que en los hombres la fuerza es una irresistible atracción para las mujeres, pero éste era demasiado fuerte. "¡No, no — exclamé — es imposible, absurdo!" Y a la mañana siguiente, al despertarme, descubrí en mí el deseo de volver a verlo, de asistir a su victoria en una nueva discusión, de vibrar una vez más ante su entonación de combate, de admirarlo en toda su certidumbre y su fuerza, despedazando la suficiencia de los demás y sacudiéndoles sus pensamientos fuera de su rutina. ¿Qué importaba su fanfarronada? Según sus propios términos, ella funcionaba, producía sus efectos. Además, su fanfarronada era bella para verla, excitante como un comienzo de batalla.
Pasaron varios días, empleados en leer los libros de Ernesto que papá me había prestado. Su palabra escrita era como su pensamiento hablado: clara y convincente.
Su simplicidad absoluta persuadía, aunque uno dudase todavía. Tenía el don de la lucidez. Su exposición del tema era perfecta. Sin embargo, a pesar de su estilo, había un montón de cosas que me desagradaban. Atribuía demasiada importancia a lo que é1 llamaba la lucha de clases, al antagonismo entre el trabajo y el capital, al conflicto de los intereses.
Papá me refirió, divertido, el juicio del doctor Hammerfield sobre Ernesto: "Un mequetrefe insolente, hinchado de suficiencia por un saber insuficiente. No quería encontrarlo de nuevo. El obispo Morehouse, en cambio, se había interesado por Ernesto y deseaba vivamente una nueva entrevista. Un muchacho inteligente — sentenció — y vivaz, demasiado vivaz, pero es demasiado seguro, demasiado seguro".
Ernesto volvió una tarde con mi padre. El obispo Morehouse había llegado ya, y tomábamos el té en la veranda. Debo aclarar que la presencié prolongada de Ernesto en Berkeley se debía al hecho de que seguía cursos especiales de biología en la Universidad y también porque trabajaba mucho en una nueva obra titulada Filosofía y Revolución.16
Cuando Ernesto entró, la veranda pareció súbitamente achicada. No es que fuese extraordinariamente grande — no medía más que 1,75m — sino que parecía irradiar una atmósfera de grandeza. Al detenerse para saludarme, manifestó una ligera vacilación en extraño desacuerdo con sus ojos intrépidos y su apretón de manos; éste era seguro y firme, lo mismo que sus ojos, que esta vez, empero, parecían contener una pregunta mientras me miraba, como el primer día, demasiado detenidamente.
— He leído su Filosofía de las clases trabajadoras — le dije, y vi brillar sus ojos de alegría.
— Naturalmente — me respondió — usted habrá tenido en cuenta el auditorio al cual estaba dirigida la conferencia.
— Sí, y es a propósito de esto que quiero discutir con usted.
— Yo también tengo que pedirle algunas aclaraciones — dijo el obispo Morehouse. Ante este doble desafío, Ernesto se alzó de hombros con aire jovial y aceptó una taza de té.
El obispo se inclinó para cederme la precedencia.
— Usted fomenta el odio de clases — le dije a Ernesto. Me parece que ese llamado a todo lo que hay de estrecho y de brutal en la clase obrera es un error y un crimen. El odio de clases es antisocial y lo considero antisocialista.
— Pido un veredicto de inocencia — respondió. No hay odio de clases ni en la letra ni en el espíritu de ninguna de mis obras.
— ¡Oh! — exclamé con aire de reproche.
Tomé mi libro y lo abrí.
Ernesto bebía su té, tranquilo y sonriente, mientras yo hojeaba.
— Página ciento treinta y dos — leí en alta voz: "En el estado actual del desarrollo social, la lucha de clases se produce, pues, entre la clase que paga los salarios y las clases que los reciben".
Lo miré con aire triunfal.
— Ahí no hay nada que tenga que ver con el odio de clases me dijo sonriendo.
— Usted dice "lucha de clases".
— No es lo mismo. Y, créame, nosotros no fomentamos el odio; decimos que la lucha de clases es una ley del desenvolvimiento social. Nosotros no somos responsables de esa ley, puesto que no la hacemos. Nos limitamos a explicarla, de la misma manera que Newton explicaba a gravedad. Simplemente, analizamos la naturaleza del conflicto de intereses que produce la lucha de clases.
— Pero no debería haber conflicto de intereses — exclamé.
— Estoy completamente de acuerdo — respondió. Y es precisamente la abolición de ese conflicto de intereses el que tratamos de provocar nosotros los socialistas. Dispénseme, déjeme que le lea otro pasaje. — Le alcancé el libro y volvió algunas páginas. Página ciento veintiséis: "El ciclo de las luchas de clases que comenzó con la disolución del comunismo primitivo de la tribu y el nacimiento de la propiedad individual, terminará con la supresión de la apropiación individual de los medios de existencia social".
— Yo no estoy de acuerdo con usted — atajó el obispo, y su cara pálida se encendió ligeramente por la intensidad de sus sentimientos. Sus premisas son falsas. No existen conflictos de intereses entre el trabajo y el capital, o por lo menos, no debieran existir.
— Le agradezco — dijo Ernesto gravemente — que me haya devuelto mis premisas en su última proposición.
— ¿Pero por qué tiene que haber conflicto? — preguntó el obispo acaloradamente.
— Supongo que porque estamos hechos así — dijo Ernesto alzándose de hombros.
— ¡Es que no estamos hechos así!
— ¿Pero usted me está hablando del hombre ideal, despojado de egoísmo? — preguntó Ernesto. Son tan pocos que tenemos el derecho de considerarlos prácticamente inexistentes. ¿O quiere usted hablarme del hombre común y ordinario?
— Hablo del hombre ordinario.
— ¿Débil, falible y sujeto a error?
El obispo hizo un signo de asentimiento.
— ¿Y mezquino y egoísta?
El pastor renovó su gesto.
— Preste atención — declaró Ernesto. He dicho egoísta.
El hombre ordinario es egoísta afirmó valientemente el obispo.
¿Quiere conseguir todo lo que pueda tener?
— Quiere tener lo más posible; es deplorable, pero es cierto.
— Entonces lo atrapé. Y la mandíbula de Ernesto chasqueó como el resorte de una trampa. Tomemos un hombre que trabaje en los tranvías.
— No podría trabajar si no hubiese capital — interrumpió el obispo.
— Es cierto, y usted estará de acuerdo en que el capital perecería si no contase con la mano de obra para ganar dividendos.
El obispo no contestó.
— ¿No es usted de mi opinión? — insistió Ernesto.
El prelado asintió con la cabeza.
— Entonces, nuestras dos proposiciones se anulan recíprocamente y nos volvemos a encontrar en el punto de partida. Empecemos de nuevo: los trabajadores de tranvías proporcionan la mano de obra. Los accionistas proporcionan el capital. Gracias al esfuerzo combinado del trabajo y del capital, el dinero es ganado17. Se dividen esa ganancia. La parte del capital se llama dividendos; la parte del trabajo se llama salarios.
— Muy bien interrumpió el obispo. Y no hay ninguna razón para que ese reparto no se produzca amigablemente.
— Ya se olvidó usted de lo convenido — replicó Ernesto. Nos hemos puesto de acuerdo en que el hombre es egoísta; el hombre común, tal cual es. Y ahora usted se me va a las nubes para establecer una diferencia entre ese hombre y los hombres tales como deberían ser, pero que no existen. Volvamos a la tierra; el trabajador, siendo egoísta, quiere tener lo más posible en el reparto. El capitalista, siendo egoísta, quiere tener todo lo que pueda tomar. Cuando una cosa existe en cantidad limitada y dos hombres quieren tener cada uno el máximo de esa cesa, hay conflicto de intereses. Tal es el que existe entre capital y trabajo, y es un conflicto insoluble. Mientras existan obreros y capitalistas, continuarán disputándose el reparto. Si esta tarde usted estuviera en San Francisco, se vería obligado a andar a pie: no circula ningún tren en sus calles.
— ¿Cómo? ¿Otra huelga?18 — preguntó el obispo con aire alarmado.
— Sí, pleitean sobre el reparto de los beneficios de los ferrocarriles urbanos.
El obispo se encolerizó.
— No tienen razón — gritó. Los obreros no ven más allá de sus narices. ¿Cómo pretenden contar luego con nuestra simpatía…?
— ¿… cuando se nos obliga a ir a pie? — concluyó maliciosamente Ernesto.
Pero el obispo no paró mientes en esta proposición completiva.
— Su punto de vista es demasiado limitado — continuó. Los hombres deberían conducirse como hombres y no como bestias. Habrá todavía nuevas violencias y crímenes y viudas y huérfanos afligidos. Capital y trabajo deberían marchar unidos. Deberían ir de la mano en su mutuo beneficio.
— Otra vez se fue a las nubes hizo notar Ernesto fríamente. Vamos, apéese, y no pierda de vista nuestra premisa de que el hombre es egoísta.
— ¡Pero no debería serlo! — exclamó el obispo.
— En este punto estoy de acuerdo con usted. No debería ser egoísta, pero continuará siéndolo mientras viva dentro de un sistema social basado sobre una moral de cerdos.
El dignatario de la Iglesia quedó azorado y papá se desternillaba de risa.
— Sí, una moral de cerdos — prosiguió Ernesto sin arrepentirse. He aquí la última palabra de su sistema capitalista. He aquí lo que sostiene su Iglesia, lo que usted predica cada vez que sube al púlpito. Una ética de marranos, no se puede darle otro nombre.
El obispo se volvió como buscando la ayuda de mi padre; pero éste meneó la cabeza riéndose.
— Me parece que nuestro amigo tiene razón — dijo. Es la política del dejar hacer, del cada uno para su estómago y que el diablo se lleve al último. Como lo decía las otras tardes el señor Everhard, la función que cumplís vosotros, las gentes de la Iglesia, es la de mantener el orden establecido, y la sociedad reposa sobre esa base.
— Esa no es; sin embargo, la doctrina de Cristo — exclamó el obispo.
— Hoy la Iglesia no enseña la doctrina de Cristo — respondió Ernesto. Es por eso que los obreros no quieren tener contactos con ella.
La Iglesia aprueba la terrible brutalidad, el salvajismo con que el capital trata a las masas trabajadoras.
— No aprueba — objetó el obispo.
— No protesta — replicó Ernesto, por consiguiente, aprueba, pues no hay que olvidar que la Iglesia está sostenida por la clase capitalista.
— No había examinado las cosas bajo este aspecto — dijo ingenuamente el obispo. Usted debe estar equivocado. Sé que hay muchas tristezas y ruindad en este mundo. Sé que la Iglesia ha perdido al… a eso que usted llama el proletariado19.
Vosotros nunca habéis tenido al proletariado gritó Ernesto. El proletariado creció fuera de la Iglesia y sin ella.
— No entiendo bien… — confesó débilmente el obispo.
— Se lo voy a explicar. Como consecuencia de la introducción de las máquinas y del sistema fabril, a fines del siglo dieciocho, la gran masa de los trabajadores fue arrancada de la tierra con lo que el mundo antiguo del trabajo quedó dislocado. Arrojados de sus aldeas, los trabajadores se encontraron acorralados en las ciudades manufactureras. Las madres y los niños fueron puestos a trabajar en las nuevas máquinas. La vida de familia cesó. Las condiciones se tornaron atroces. Es una página de historia escrita con lágrimas y con sangre.
— Lo sé, lo sé — interrumpió el obispo, con angustiada expresión. Fue terrible, pero eso pasaba en Inglaterra hace un siglo y medio.
— Y fue así como, hace siglo y medio, nació el proletariado moderno — continuó Ernesto. Y la Iglesia lo ignoró: mientras los capitalistas construían esos mataderos del pueblo, la Iglesia permanecía muda, y hoy observa el mismo mutismo. Como dice Austin Lewis20 al hablar de esta época, los que habían recibido la orden de "Apacentada mis ovejas" vieron sin la menor protesta a esas ovejas vendidas y agotadas hasta la muerte…21 Antes de ir más adelante, le ruego que me diga redondamente si estamos o no de acuerdo. ¿Protestó la Iglesia en ese momento?
El obispo Morehouse vaciló. Lo mismo que el doctor Hammerfield, no estaba acostumbrado a esta ofensiva a domicilio, según la expresión de Ernesto.
— La historia del silo dieciocho está escrita — dijo éste. Si la Iglesia no ha sido rauda, deben encontrarse huellas de su protesta en algunos pasajes de los libros.
— Desgraciadamente — confesó el dignatario de la Iglesia — creo que ha estado muda.
— Y hoy todavía permanece muda.
— Aquí ya no estamos de acuerdo. Ernesto hizo una pausa, miró atentamente a su interlocutor y aceptó el desafío.
— Muy bien dijo, lo veremos. Hay en Chicago mujeres que trabajan toda la semana por noventa céntimos. ¿Protesta la Iglesia? Es una novedad para mí fue la respuesta. ¡Noventa céntimos! Es espantoso.
— ¿Protesta la Iglesia? — insistió Ernesto.
— La Iglesia ignora. — El prelado se debatía con firmeza.
— Sin embargo, la Iglesia ha recibido este mandamiento: "Apacentad a mis ovejas" — dijo Ernesto con amarga ironía; luego, recobrándose de súbito, agregó: Perdóneme este movimiento de acritud; ¿pero puede usted sorprenderse de que perdamos la paciencia con vosotros? ¿Habéis protestado, ante vuestras congregaciones capitalistas contra el empleo de niños en las hilanderías de algodón del Sur?22. Niños de seis y siete años que trabajan toda la noche en equipos de doce horas. Nunca ven la santa luz del día. Mueren como moscas. Los dividendos son pagados con su sangre. Y con este dinero se construyen magníficas iglesias en Nueva Inglaterra, en las cuales sus colegas predican agradables simplezas ante los vientres repletos y lustrosos de las alcancías de dividendos.
— No lo sabía — murmuró el obispo. Su voz desfallecía y su cara había palidecido como si sintiera náuseas.
— ¿De modo, pues, que usted no ha protestado?
El pastor hizo un débil movimiento de negación.
— ¿La Iglesia está entonces tan muda ahora como en el siglo dieciocho?
El obispo no respondió nada y por esta vez Ernesto se abstuvo de insistir.
— Y no olvide que cada vez que un miembro del clero protesta, lo licencian.
— Me parece que eso no es justo.
— ¿Sería usted capaz de protestar? — preguntó Ernesto.
— Muéstreme primero dentro de nuestra comunidad males como los que acaba de señalar y haré oír mi voz.
— Me pongo a su disposición para mostrárselos dijo — tranquilamente Ernesto; le haré hacer un viaje a través del infierno.
— ¡Y yo reprobaré todo!
El pastor se había erguido en su sillón, y en su suave rostro se extendía una expresión de dureza guerrera.
— ¡La iglesia no permanecerá muda!
— Lo echarán a usted — advirtió Ernesto.
— Le demostraré lo contrario — fue la réplica. Ya verá usted, si es cierto todo lo que dice, que la Iglesia se ha equivocado por ignorancia. Y creo más aún: que todo lo que hay de horrible en la sociedad industrial es debido a ignorancia de la clase capitalista. Esta remediará el mal en cuanto reciba el mensaje que la Iglesia está en el deber de comunicarle.
Ernesto se echó a reír. Su risa era brutal, y me sentí inclinada a asumir la defensa del obispo.
— Recuerde — le dije — que usted no ve más que una cara de la medalla; que, aunque no crea en la bondad, hay muchos buenos entre nosotros. El obispo Morehouse tiene razón. Los males de la industria, por terribles que sean, son obra de la ignorancia. Hay que tener en cuenta que las divisiones sociales son demasiado acentuadas.
— El indio salvaje es menos cruel y menos implacable que la clase capitalista — respondió; y en ese momento estuve tentada de tomarle tirria.
Usted no nos conoce. No somos crueles ni implacables.
— Pruébelo — disparó con tono desafiante.
— ¿Cómo podría probárselo, tan luego a usted?
Comenzaba a encolerizarse. El sacudió la cabeza.
— No le pido que me lo pruebe a mí, sino que se lo pruebe usted misma.
— Yo sé a qué atenerme.
— Usted no sabe nada — respondió brutalmente.
— ¡Vamos, vamos, hijos míos! — dijo papá, conciliador.
— Me río yo de… — comencé con indignación; pero Ernesto me interrumpió.
— Tengo entendido que usted tiene invertido su dinero en las hilanderías de la Sierra, o que lo tiene su padre, lo que da lo mismo.
— ¿Qué tiene que ver esto con el problema que nos preocupa? — exclamé.
— Muy poco — enunció lentamente — salvo que el vestido que usted lleva está manchado de sangre. Sus alimentos saben a sangre. De las vigas del techo que la cobija a usted gotea sangre de niños y de hombres válidos. No tengo más que cerrar los ojos para oírla caer gota a gota a mi alrededor.
Uniendo el gesto a la palabra, se recostó en el sillón y cerró los ojos. Estallé en lágrimas de mortificación y de vanidad ultrajada. Nunca en mi vida había sido tratada tan cruelmente. El obispo y mi padre estaban tan embarazados y trastornados el uno como el otro. Trataron de desviar la conversación hacia un terreno menos implacable. Pero Ernesto abrió los ojos, me miró y los apartó con el gesto. Su boca era severa, su mirada también, y no había en sus ojos la menor chispa de alegría. ¿Qué iba a decir? ¿Qué nueva crueldad iba a infligirme? Nunca lo supe, pues en ese momento un hombre que pasaba por la acera se detuvo para mirarnos. Era un mozo fuerte y pobremente vestido, que llevaba a la espalda una pesada carga de caballetes, de sillas y de pantallas de bambú y retina. Miraba la casa como si dudase de entrar para tratar de vender algunos de esos artículos.
— Ese hombre se llama Jackson — dijo Ernesto.
— Con la constitución que tiene — observé secamente — podría trabajar en lugar de andar haciendo el mercachifle23.
— Fíjese en su manga izquierda — me hizo notar dulcemente Ernesto.
Lancé una mirada y vi que la manga estaba vacía.
— De ese brazo sale un poco de la sangre que yo oía gotear de su techo — continuó Ernesto con el mismo tono dulce y triste. Perdió su brazo en las hilanderías de la Sierra, y, lo mismo que a un caballo mutilado, vosotros lo arrojasteis a la calle para que se muriera. Cuando digo "vosotros" quiero decir el subdirector y todas las personas empleadas por usted y otros accionistas para hacer marchar las hilanderías en vuestro nombre. El accidente fue causado por el cuidado que ese obrero ponía para ahorrar algunos dólares a la Compañía. El cilindro dentado de la cortadora le enganchó su brazo. El habría podido dejar pasar la piedrita que había visto entre los dientes de la máquina y que habría roto una doble hilera de engranajes. Cuando quiso sacarla, su brazo fue atrapado y despedazado hasta el hombro. Era de noche. En las hilanderías hacía horas extras. Ese trimestre pagaron un fuerte dividendo. Esa noche, Jackson llevaba muchas horas trabajando y sus músculos habían perdido su resorte y su agilidad. He aquí por qué fue atrapado por la máquina. Tenía mujer y tres hilos.
— ¿Y qué hizo la Compañía por él? — pregunté.
— Absolutamente nada. ¡Oh, perdón! Hizo algo. Consiguió hacerle denegar la acción por daños y perjuicios que había intentado el obrero al salir del hospital. La Compañía emplea abogados muy hábiles.
— Usted no cuenta todo — dije con convicción, o quizás no conoce toda la historia. Tal vez ese hombre haya sido insolenté.
— ¡Insolente! ¡Ja, ja! — Su risa era mefistofélica. ¡Oh, dioses! ¡Insolente, con su brazo triturado! Era, con todo, un servidor dulce y humilde, y nunca dijo nadie que fuera insolente.
— Puede ser que en el tribunal — insistí. El juicio no le habría sido adverso si no hubiese habido en todo este asunto algo más de lo que usted nos ha dicho.
— El principal abogado consejero de la Compañía es el coronel Ingram, y es un hombre de ley muy capaz. — Ernesto me miró seriamente durante un momento y luego prosiguió: Voy a darle un consejo, señorita Cunningham: usted puede hacer su investigación privada sobre el caso Jackson.
— Ya había tomado esa resolución — respondí con frialdad.
— Perfectamente — dijo Ernesto, radiante de buen humor. Le voy a decir dónde puede encontrar al hombre. Pero me estremezco al pensar en todas las que usted va a pasar con el brazo de Jackson.
Y he aquí cómo el obispo y yo aceptamos los desafíos de Ernesto. Mis dos visitantes se fueron juntos, dejándome mortificada por la injusticia infligida a mi casta y a mí misma. Ese muchacho era un bruto. En ese momento lo odiaba, y me consolé al pensar que su conducta era la que podía esperarse de un hombre de la clase obrera.





























