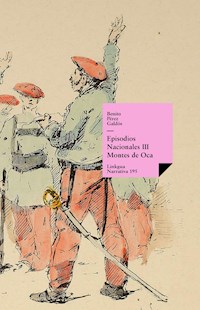
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Montes de Oca es la octava novela de la tercera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Manuel Montes de Oca fue el militar que encabezó un levantamiento militar que se gestó en Madrid pero que tuvo lugar en la ciudad de Vitoria en 1841, justo unos meses después de que acabara la primera guerra Carlista. A raíz de la inestabilidad política y las luchas entre moderados y progresistas, entre partidarios de la regencia de María Cristina y partidarios del gobierno de Espartero, los conflictos terminaron con la extradición de la regente. A través de la vida del coronel Santiago Ibero, amigo de Espartero, el autor va mostrándonos las convulsiones de la época hasta llegar a la "Octubrada", levantamiento militar capitaneado por O'Donell y el moderado Montes de Oca. Pero el fracaso del golpe le obligó a tratar de huir a Francia, siendo no obstante capturado y sentenciado a muerte por el general esparterista Martín Zurbano y fusilado precisamente por el coronel Ibero . Destaca en esta narración el personaje de Rafaela Milagro, una mujer separada que representa un claro feminismo avant la lettre, una luchadora que exige la posibilidad del divorcio y que no se resigna a quedar enterrada en vida sin poder rehacer su existencia. En cuanto a Santiago Ibero, militar liberal, se manifiesta enamorado de la hermana pequeña de Demetria, protagonista de anteriores novelas de la serie, lo que no le impide ser temporalmente amante de Rafaela, hija de un amigo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
Episodios nacionales III Montes de Oca
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Episodios nacionales III. Montes de Oca.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-334-4.
ISBN rústica: 978-84-9007-302-5.
ISBN ebook: 978-84-9007-218-9.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La obra 7
I 9
II 14
III 20
IV 26
V 31
VI 37
VII 42
VIII 48
IX 53
X 57
XI 62
XII 69
XIII 77
XIV 81
XV 87
XVI 93
XVII 99
XVIII 104
XIX 110
XX 115
XXI 122
XXII 127
XXIII 132
XXIV 137
XXV 142
XXVI 146
XXVII 151
XXVIII 155
XXIX 158
XXX 161
Libros a la carta 165
Brevísima presentación
La obra
Montes de Oca es la octava novela de la tercera serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.
Manuel Montes de Oca fue el militar que encabezó un levantamiento militar que se gestó en Madrid pero que tuvo lugar en la ciudad de Vitoria en 1841, justo unos meses después de que acabara la primera guerra Carlista.
A raíz de la inestabilidad política y las luchas entre moderados y progresistas, entre partidarios de la regencia de María Cristina y partidarios del gobierno de Espartero, los conflictos terminaron con la extradición de la regente. A través de la vida del coronel Santiago Ibero, amigo de Espartero, el autor va mostrándonos las convulsiones de la época hasta llegar a la «Octubrada», levantamiento militar capitaneado por O’Donell y el moderado Montes de Oca. Pero el fracaso del golpe le obligó a tratar de huir a Francia, siendo no obstante capturado y sentenciado a muerte por el general esparterista Martín Zurbano y fusilado precisamente por el coronel Ibero .
Destaca en esta narración el personaje de Rafaela Milagro, una mujer separada que representa un claro feminismo avant la lettre, una luchadora que exige la posibilidad del divorcio y que no se resigna a quedar enterrada en vida sin poder rehacer su existencia.
En cuanto a Santiago Ibero, militar liberal, se manifiesta enamorado de la hermana pequeña de Demetria, protagonista de anteriores novelas de la serie, lo que no le impide ser temporalmente amante de Rafaela, hija de un amigo.
I
En los cuarenta andaba el siglo cuando se inauguró (calle de la Abada, número tantos) el comedor o comedero público de Perote y Lopresti, con el rótulo de Fonda Española. No digamos, extremando el elogio, que fue el primer establecimiento montado en Madrid según el moderno estilo francés; mas no le disputemos la gloria de haber intentado antes que ningún otro realizar lo de utile dulci, anunciándose con el programa de la bondad unida a la baratura, y cumpliendo puntualmente, mientras pudo, su compromiso. La exótica palabra restaurant no era todavía vocablo corriente en bocas españolas: se decía fonda y comer de fonda, y fondas eran los alojamientos con manutención y asistencia, así como los refectorios sin pupilaje. Es forzoso reconocer que si nuestros antiguos bodegones y hosterías conservaban la tradición del comer castizo, bien sazonado y sustancioso, los italianos, maestros en esta como en otras artes, introdujeron las buenas formas de servicio y un poco de aseo, o sus apariencias hipócritas, que hasta cierto punto suplen el aseo mismo. No fue tampoco reforma baladí el sustituir la lista verbal, recitada por el mozo, con la lista escrita, que encabezaban los ordubres, estrambótica versión del término hors d’œuvre. Lo que principalmente constituye el mérito de los italianos es la introducción del precio fijo, la regla económica de servir buen número de platos por el módico estipendio de doce reales, pues con tal sistema adaptaban su industria a la pobreza nacional, y establecían relaciones seguras con un público casi totalmente compuesto de empleados y militares de mezquino sueldo, de calaveras sin peculio, o de familias que empezaban a gustar la vanidad de comer fuera de casa en días señalados o conmemorativos.
Para dar a cada uno lo que le corresponde con imparcial criterio histórico, conviene indicar que no fueron Perote y Lopresti verdaderos innovadores en materia y formas de comer, sino más bien los que divulgaron aquel arte precioso en la vida de los pueblos. Ya Genieys había dado a conocer las croquetas, los asados un poquito crudos, las chuletas a la papillote y otras cosillas; pero Lopresti popularizó estos manjares poniéndolos al alcance de los bolsillos flacos, acreditando su saber, así como la equidad paternal de sus precios. Al propio tiempo superaba a Genieys en los arroces a la valenciana y milanesa, así como en el bacalao en salsa roja; era maestro en el cordero con guisantes, en el besugo a la madrileña, en la pepitoria, en los macarrones a la italiana, y principalmente en los guisotes de pescado y mariscos a estilo provenzal o genovés. En el renglón de vinos, el poco pelo de la clientela limitaba el consumo a los tintos de Arganda o Valdepeñas para pasto, y un Jerez familiar y baratito para los libertinos domingueros, y para los que iban de jolgorio, con mujerío o sin él, a horas avanzadas de la noche. En estas francachelas de un carácter confianzudo y pobretón, no se conocía el champagne. El agua, de que algunos parroquianos hacían considerable gasto, se anunciaba como de la Fuente del Berro; mas era de la Academia o de la Escalinata. En el servicio de vinajeras introdujeron los italianos cristalería fina en armaduras elegantes, y presentaban los mondadientes en gallitos y monigotes de porcelana. Inferior era el lujo en la mantelería y lienzos de mesa, de dudosa blancura los más días del año.
Por todo ello tuvo la Fonda Española un éxito tan rápido como lisonjero, y el público invadió desde los primeros días el modesto y lóbrego local de la calle de la Abada, recinto que aún conservaba olor y trazas de logia masónica, piso bajo con dos rejas a la calle y entrada por el portal. Era éste ancho, con zócalo de azulejos negros y blancos como tablero de ajedrez, bien alumbrado a prima noche por un farolón de dos mecheros, oscuro a última hora y expuesto a tropezones, que a veces eran graves, sin contar el desagradable quién vive de las humedades mingitorias. Adoptaron los dueños, porque no podía ser de otro modo si habían de tonificar el establecimiento, el horario francés, dando la comida fuerte por la noche, con supresión de cocido. Al mediodía, servían almuerzos de seis y ocho reales, con huevos fritos y uno o dos platos, y el invariable postre de pasas y almendras con añadidura de un bollito de tahona, régimen que las casas huéspedes han perpetuado como una institución hasta nuestros días, y será preciso un golpe de revolución para destruirlo.
Fue uno de los primeros fundadores de la clientela el benemérito don José del Milagro, que, aunque cesante en todo el tiempo que vivieron los dos Gabinetes moderados presididos por don Evaristo Pérez de Castro, habíase agenciado algunos modos de vivir, honradísimos, y podía permitirse almuerzos de seis reales, y comiditas de ocho. Como tributo a una firme amistad antigua, los italianos le concedían rebajas discretas y abríanle créditos de una y de dos semanas, confiando en que el agraciado guardaría reserva sobre este privilegio para no desmoralizar a la parroquia. Debe advertirse aquí, para evitar juicios temerarios acerca de aquel digno sujeto, que estaba viudo desde el 38; que una de sus hijas, notable arpista, se había casado con un bajo italiano de la compañía de la Cruz, la otra con un subteniente de la Guardia Real, y que los chicos menores vivían en Illescas con su tía Doña Tránsito. Campaba, pues, el buen hombre por sus respetos, y ganándose la pitanza con traducciones de leyendas históricas o de historias poéticas, y con tareas de contabilidad, vivía suelto, libre, en solitaria y a veces triste independencia, viendo venir las cartas políticas, esperando la ruina del llamado Moderantismo y el triunfo del Progreso, que debía llevarle a la holgura y descanso de la Administración. En cuantito llegara el Progreso, y agarraran la sartén sus ilustres prohombres, nadie podía disputarle a Milagro su placita de dieciocho mil, digno premio del fervor consecuente, acendrado, incorruptible con que había defendido siempre las libertades públicas.
Correspondía Milagro a la generosidad de los italianos corriendo la voz de la excelencia y baratura del establecimiento, y a los pocos días ya eran feligreses don Víctor Ibraim, castrense del 2.º de la Guardia, y uno de los hermanos Fonsagrada, teniente del 4.º, con otros individuos de que se dará conocimiento. El más calificado entre estos era un don Bruno Carrasco y Armas, manchego de buena sombra, de insaciable apetito y de mucha correa en el discurso, que llevaba cuatro años en Madrid gestionando la resolución de un embrolladísimo expediente de Pósitos; hombre que pasaba por rico y que lo acreditaba convidando espléndidamente a los amigos cuando las esperanzas del pronto arreglo de su negocio le ponían de buen temple. Siempre que almorzaban juntos Milagro, Ibraim y Carrasco, se establecía entre los tres una feliz comunidad de criterio para juzgar las cosas públicas. Unánimes convenían en el aborrecimiento del régimen imperante, persuadidos de que la viuda de Fernando VII era la mayor calamidad arrojada por Dios sobre las pobres Españas.
A todos excedía Milagro en la firmeza de su convicción y en el ardor con que últimamente la manifestaba. Aquel hombre sin ventura, a quien hicieron escéptico las turbaciones políticas; aquella víctima, aquel mártir que había sufrido con admirable resignación los desastres que al individuo y a la familia ocasiona todo cambio de gobierno, llegó a comprender que la neutralidad y la falta de convicciones son la mayor de las desventajas en el orden social, y que por tal camino, por lo mismo que es el más derecho, no se va a ninguna parte. Sus dolorosas cesantías, sus hambres y escaseces demostráronle la necesidad de poseer un temperamento vivo, ya sea real, ya figurado, para no quedarse a la cola en el movimiento general. El manso, el prudente, el descreído que se planta y espera, es arrollado por la multitud que avanza ciega y ardorosa. Sentó plaza, pues, el buen Milagro, curado al fin de su insana neutralidad, en las falanges del Progreso, y se puso en las filas de vanguardia, enarbolando, si no la bandera, el primer trapo de colorines que encontró a mano.
Una noche de julio convidó el manchego sin tasa, agregando Jerez y licores, no ciertamente porque tuviera buenas noticias de su asunto, sino porque las tenía detestables, y la desesperación le indujo a echar la casa por la ventana, difiriendo sus esperanzas y colocándolas en el día no lejano del triunfo de los libres. En la boca y en el corazón de los amigos reverdecieron las tales esperanzas con el contento que dan el buen comer y un beber abundante a costa de generoso anfitrión. Al segundo plato el gozo era inefable, a los postres vocinglero. Los roncos acentos de Ibraim y su ceceo bárbaro llenaban la sala expresando las ideas más audaces, con escándalo de algunas orejas timoratas. De pronto se levantó un vejete que con tres individuos comía en una mesa lejana, y llegándose a la del manchego, insinuó una protesta en tono humorístico un tanto destemplado. Véase la muestra: «Oí patadas y dije: “caballería tenemos”. Señores, se les saluda. ¿Qué hablan ustedes ahí de reinas y Ministerios, ni qué entienden de esto los caballeros del margen?... Y usted, señor de Milagro, no se agazape ni vuelva la cabeza, que ya le he conocido, y sus facciones, aunque hace un siglo que no nos vemos, no se me despintan. No vale, no, hablar mal de los moderados, después de haber comido con ellos a mandíbula batiente. ¿Pues qué quería usted, alma de Dios? ¿Que le tuvieran colocado toda la vida, y encima... le nombraran canónigo? ¿No han de comer los demás? ¡A fe que hay pocos padres de familia entre los moderados, con seis, siete y hasta doce criaturas!... Hoy les toca el pesebre a los morenos, mañana a los blancos... Si usted quería pan perpetuo, ¿por qué no aprendió un oficio, como lo aprendí yo, que a los catorce años ya me ganaba un cocido trabajando en la orfebrería con mi amigo Leandro Moratín? ¡Ja, ja, pues no me sale usted ahora con pocos humos!... ¿Qué espera mi hombre del Progreso? Tonto, más que tonto: pida limosna antes que limpiarle las botas a Linaje, y no se fíe de Espartero, que repartirá todos los piensos, digamos destinos, entre los animales manchegos, o sea los vecinos de Granátula. Esto lo veo yo... ¡ja, ja... y el que no lo vea es porque tiene ojos en la cara, no en el entendimiento... Ja, ja!»
—No le había conocido, señor don Carlos Maturana —dijo Milagro adoptando el tono zumbón, después de pintar en su rostro, en sucesivas expresiones, la sorpresa, el enojo y la hilaridad—. Con esas barbas que se ha dejado, da usted el pego a sus buenos amigos.
—No me disfrazo para conspirar, como usted, ni uso bigote de moco para adular al duque.
—No adulo... los pelos de mi cara siempre significaron libertad.
—Antes iba usted afeitado.
—Ya no, para no parecerme a los curas.
—Cuéntele eso a su compañero, el castrense que me oye.
—Este no es oscurantista.
—Ya; es retinto.
Don Víctor Ibraim echó mano a una botella. Acudió don Bruno a contener la ira del Capellán, y apaciguándole con un gesto y cuatro voces de lo más crudo, volviose risueño hacia el diamantista y le ofreció una copa de Jerez, acompañada la oferta de estas campechanas expresiones:
«Si me ha llamado usted animal, y recojo la alusión como hijo de Granátula, aunque no pariente de don Baldomero, yo le llamo a usted zopenco, y con estos insultos terribles no hacemos más que pasar el rato... porque aquí venimos a pasar el rato, no a pelearnos por una reina ni por un general. Beba usted, y luego nos diremos cuatro cuchufletas, si tiene humor de jarana. Estos amigos son pacíficos... Yo no he venido a Madrid a pedir un puesto en el pesebre, sino a que me hagan justicia.»
—¡Justicia! —repitió Maturana empinando—. A eso vienen todos, y luego... En fin, señores, perdonen mi desenfado. Hablaba como hablamos hoy todos los españoles, como un loco. No hagan caso: sin quererlo, dice uno mil desatinos. ¡Feliz España si fuera la tierra de los mudos! señor Ibraim, si le llamé a usted retinto fue por pasar el rato. Seamos amigos.
—Siéntese el buen Aguilera.
—¿Qué hay de noticias?
—Nunca sé nada que sea de oposición... Solo sé que nuestra excelsa reina sigue su viaje triunfal por Cataluña, y que no faltará quien le acuse las cuarenta al caballero de Granátula.
II
Entablaron luego coloquio amistoso: si la acción del Jerez lo encendía más de la cuenta, no tardaba en enfriarlo don Bruno arrojando en las ascuas su buen sentido, su pasta conciliadora y un lenguaje hábil para contentar a todos. Según Maturana, por el comunicado de Mas de las Matas, que más bien era manifiesto, Espartero merecía la destitución, y Linaje cuatro tiros. Cierto que no había un Gobierno bastante fuerte para ponerle el cascabel al gato... Un hombre existía con hígados bastantes para arrancar el bastón de manos del duque; un hombre, sí, de grande ánimo y convicciones profundas: don Manuel Montes de Oca; ¿pero qué podía un solo individuo, por animoso que fuera, entre tantos que creían resolver las cuestiones con discursos, con arreglitos y dimes y diretes? ¡La conciliación! ¡Buena conciliación nos diera Dios! La soberbia de Espartero no cabía dentro de las leyes, y era forzoso resquebrajarlas para hacerle hueco.
Con no poca dificultad, tartamudeando y corrigiéndose a cada instante, expresó el castrense andaluz opiniones enteramente contrarias a las del diamantista. Don Manuel Montes de Oca no era más que un barbilindo que no servía para nada. Sus habilidades consistían en componer versitos clásicos de la escuela del señor Reinoso, y pronunciar discursos acaramelados imitando a Martínez de la Rosa. Todos sus actos como político y como escritor eran los de un Quijote chico que había tomado a María Cristina por Dulcinea, y al moderantismo por ley de la andante caballería. Esto lo dijo Ibraim con formas premiosas y groseras, que traducimos al lenguaje usual para no afear con ellas estas páginas.
Con palabra más fácil, aunque algo entorpecida por el Jerez, hizo Milagro el panegírico de Espartero llamándole libertador, pacificador y apóstol de todos los adelantos. ¿No había concluido la guerra, o estaba a punto de concluirla? ¿No le debía España el completo exterminio de las hordas de la reacción? Pues suyo era el país, suyas las leyes, suya la autoridad y todo aquello que llamamos cosa pública. Desde que el mundo es mundo, desde Moisés a Bruto, desde Guillermo Tell a Cromwell, y desde Bonaparte a Espartero, el que ha tenido la fuerza y la razón ha tenido la cosa pública en el bolsillo. ¿Para qué nos servía esa reina, viuda de Fernando VII, casada hogaño con un Muñoz, dama graciosa y bonita, cuya linda mano movía el timón de la nave como si este fuera el abanico? ¡Cuánto mejor gobernaría Espartero, hombre de buen puño! El trono de Isabel necesitaba un protector macho, y España un Regente bien bragado y de muchísimos riñones. Que viniera pronto y colocara en sus puestos a los funcionarios probos, destituidos por la infame moderación. Viniera, sí, antes hoy que mañana, a traernos la justicia, eliminando de las oficinas a los pancistas, intrigantes y gorrones, y dando la merecida redención a los pobres mártires de la política.
Acogía Maturana con cascada risilla senil las manifestaciones egoístas de su amigo, y el buen manchego, tomando muy en serio su papel conciliador, discurría una componenda que sería felicísima si fuese práctica. ¡Lástima grande que Doña Cristina hubiera incurrido en la flaqueza de emparentar secretamente con Muñoz; lástima grande también que Espartero se hubiera precipitado a desposarse con Doña Jacinta Sicilia! Si uno y otro estuvieran solteros en aquel crítico momento de la historia patria, con una simple boda se realizaría la felicidad de la nación, afirmando la paz para siempre y repartiendo entre las dos familias o bandos los puestos administrativos. Casado el Progreso con la Corona, se casaban y refundían todos los derechos, y comían todas las bocas y se acababan todas las hambres; el contento general traería la general justicia, y la hartura sería el fundamento de la felicidad; no habría ya pronunciamientos, ni logias ni cadalsos, y daría gusto ver cómo marchaban fácilmente los asuntos, cómo prosperaba el trabajo, cómo hallaban su acomodo los pobres, y los acomodados la riqueza, y los ricos la opulencia; daría gusto ver despachados en un periquete los expedientes de arbitrios, los expedientes de Pósitos, los Pósitos, ¡Señor!, que eran la tela de araña en que se enredaban y perecían, como pobres moscas, los hombres más honrados de la nación.
Soltó la risa con mayor estrépito don Carlos Maturana, y levantándose se volvió a la mesa de donde había venido. Su reír picante, recorriendo la sala, era como si al andar se soltaran rodando por el suelo las cuentas de un rosario. Un tanto corrido, dirigía Milagro hacia la distante mesa los cristales de sus gafas; mas como era tan cegato, ni aun con los vidrios podía distinguir a los dos comensales del diamantista, a quienes este comunicaba su risa burlona.
«Dígame, Ibraim —preguntó al capellán—: ¿conoce usted a esos tipos que comen o han comido con don Carlos?»
—El que ahora se burla de nosotros —replicó don Víctor— no es para mí cara desconocida. Le he visto mil veces; me han dicho su nombre; pero en este momento no puedo traerlo a mi memoria. El muy sinvergonzonazo se ríe en nuestras barbas mirándonos con un ojo solo, porque es tuerto.
—Ya, ya le conozco —dijo el manchego—: es ese poeta... Demonches... Autor de una comedia que la llaman Moríos y vereislo.
—¿Poeta, tuerto... Muérete y verás? —exclamó el buen Milagro dando un palmetazo en la mesa—. Bretón de los Herreros.
Presuroso y también tocado de risa, corrió a la mesa del rincón más distante, y acogido por el poeta con un apretón de manos, oyó estas palabras de cordial benevolencia:
«También aquí disputamos, también nuestra mesa es un campillo de Agramante, o Cortes en miniatura, con izquierda y derecha, oposición y mayoría. Maturana y yo somos el orden establecido, vulgo Ministerio, y este señor...»
En un paréntesis hizo el poeta la presentación de su amigo, un joven alto, moreno, de rostro varonil y hermoso, que denunciaba la profesión de las armas, disimulada por el traje civil: «Mi amigo, casi paisano y casi pariente, don Santiago Ibero, teniente coronel de los Ejércitos Nacionales, propuesto ya para coronel... Fabulosa carrera, pero bien ganada; que éste no es de los de farsa.»
—¡Vivan los héroes —vociferó Milagro—, que nos han librado al fin de esa plaga indecente de la facción! ¡Ibero!... un nombre que no falla. Llamándose así no hay más remedio, señor mío, que ser español valiente y liberal.
—Lo que decía —continuó Bretón—. Don Carlos y yo somos en esta mesa el pobre Gobierno, y Santiago los señores de enfrente. Figúrese usted si estará forrado de liberalismo el niño este, que ha sido y es el brazo derecho de Zurbano. Un cuerpo cubierto de heridas y una cabeza de viento. Ya me lo dirá, ya me lo dirá cuando los años le amansen el genio, y cuando vea... porque todo es cuestión de ver pasar cosas y personas, reinados y gobiernos, tiranías y revoluciones. ¿Qué edad tienes, Santiago? ¿Treinta y dos? Ya me contarás tu progresismo cuando rebases de los cuarenta, si es que yo puedo alcanzar el tiempo de tus desengaños, pues la vida que llevamos los españoles no es para llegar a viejos. Solo los que se pasan el día y la noche politiqueando, como este Milagro, realizan el de vivir mucho, porque con todos comen, y en todas las salsas mojan su mendruguito.
—Pido la palabra. El pelo que ha echado un servidor de ustedes —replicó el aludido— bien a la vista está, y los frutos de mis intrigas pueden calcularse por la opulencia en que vivo... Bromas a un lado, el señor de Ibero nos dirá si podemos dar la guerra por concluida, o si aún nos queda en Cataluña y Aragón algún rabo faccioso que desollar.
—Atrasado está de noticias el amigo Milagro —dijo Maturana, echándole familiarmente mano al cuello—. ¿No sabe la noticia de esta tarde, la retirada de Cabrera después de la paliza que le ha dado León en Berga? Ya no hay guerra, señores; ya no hay más que política, lo que a mí no me parece un grave mal, pues España es un enfermo que no puede vivir sino a fuerza de sangrías... No reírse. La política sola paréceme más mortífera que la política con guerra. La una corrompe, la otra purga... En fin, los que vivan lo verán.
—Se acabó la facción... ¡Viva Espartero!
—No cantemos victoria tan pronto —indicó Bretón guiñando el ojo con malicia—, que en este bendito suelo, el último tiro de una guerra civil es el primero de otra. Ya nos estamos preparando para un pronunciamiento; que nuevas tropas, ¡vive Dios!, no es bien que estén ociosas. ¿Verdad, Santiago, que os pronunciaréis?
Contestó Ibero gravemente que en el ejército del Norte y del Centro nadie pensaba en insurrecciones, a menos que la libertad peligrara. «Ya pareció aquello —manifestó el autor de Marcela, acompañando su dicho con toquecillos de tambor sobre la mesa—. Siempre que queréis sublevaros nos habláis de los peligros que corre la señora Libertad, a la cual yo comparo con la monja pudibunda que preguntó cuándo tocaban a violar. Eso decís ahora vosotros, pillos, demagogos, jacobinos; eso decís: “¡Que violan!”. Y os equivocáis, porque nadie ha pensado ni piensa en atropellar la virtud de vuestra diosa. Aquí no viola nadie más que vosotros, los liberales, que cada día os fumáis una ley más o menos virgen.»
—Don Manuel —dijo Milagro, vivamente interesado en la cosa pública—, déjese de bromitas y vamos al grano. Señor de Ibero, si no hace mucho que ha venido usted del Maestrazgo, sabrá qué opiniones privan en el Ejército, si seguiremos con la regencia una o la estableceremos trina...
—Yo no sé nada de eso —replicó el militar—. Allá no pensamos más que en perseguir al enemigo.
—Que nos cuente sus hazañas —propuso el diamantista—, pues más debe interesarnos un poquito de historia, por breve que sea, que todos los chismes masónicos.
—No tengo hazañas que contar —afirmó Ibero, sacando la petaca y ofreciendo puros, que todos aceptaron, menos Bretón—. Mis proezas no han sido más que el cumplimiento de un deber sagrado, sin ninguna función heroica ni cosa que lo valga. Estuve en las acciones de Segura y Castellote, ambas muy reñidas. Me encontré en el sitio de Morella y en los combates que hubimos de dar para posesionarnos de parte del país circundante; pero no presencié la rendición de la plaza ni la fuga de los carlistas, porque tuve que venir a Madrid con una comisión del servicio...
—Comisión de que no nos dirá una palabra, ni nosotros hemos de fastidiarle con preguntas —apuntó Maturana—. Ya sabremos del pronunciamiento cuando oigamos el primer berrido.
En este punto de la conversación, y mientras Ibero denegaba festivamente, riendo y gesticulando, llegó el mozo con la botella de Jerez, brindándoles de parte de los señores de la otra mesa. Un gesto campechano del diamantista y un llamamiento jovial de Milagro produjeron la reunión de dos grupos; mas no cabiendo en una mesa, parte de Milagro y la totalidad del corpacho de Ibraim, ocupaban la inmediata. Una rápida presentación hecha por don José, cantando los nombres, unió a los seis individuos en accidental intimidad. El rumboso don Bruno, que ni a tiros quería soltar el lucido papel de anfitrión, mandó traer vino y puros de a dos reales; rechazó Bretón el exceso de bebida, protestando de su templanza, ya que hacerlo no podía de la de los demás; festejaron Maturana y Milagro la esplendidez del conterráneo de don Quijote, abalanzó su ávida manaza Ibraim hacia los puros, y todos parecían dispuestos a prolongar la placentera reunión hasta hora muy avanzada. Y cuando por la retirada lenta de los parroquianos íbanse quedando solos los seis puntos de la improvisada tertulia, gozosos de poder alborotar un poquito si el cuerpo y los espíritus así lo pedían, dejábase ver Lopresti con mandil y gorro blanco, saludando risueño a los señores con su atiplada mujeril voz. Era en él costumbre salir, terminado el trabajo, a recrearse oyendo las observaciones que sus feligreses le hicieran sobre los platos del día, o las alabanzas de su maestría culinaria. Acercose tímidamente dando las buenas noches, y Milagro, con el sombrero echado atrás, la mirada fulgurante y el labio trémulo, llegose a él y le ofreció una copa, diciéndole: «Ínclito Cayetano, brinda por la libertad, por la regencia trinitaria, por el duque nuestro padre, que a todos nos sacará del Purgatorio... Amén.»
En tanto, interrogado por Carrasco, amplió Maturana las noticias recientes: la reina, después de ser recibida en Lérida por Espartero con todos los honores de rúbrica, continuaba su viaje a Barcelona. Trabose enseguida acalorada discusión de principios, llevando la voz don Santiago Ibero y don Carlos Maturana por las ideas liberal y moderada respectivamente. «Yo no entiendo de política —dijo el militar con sinceridad y convicción—; no sé lo que son partidos, ni para qué existen las logias; pero declaro que creo en la libertad y la tengo por cosa excelente. Antes de haber leído lo mucho y bueno que sobre la libertad han escrito hombres muy sabios, sentía yo en mi alma la fe de esta idea, y con entusiasmo la adoraba. Antes que en mi entendimiento, estuvo en mi corazón el deseo de que los pueblos fuesen libres. Amo a mi Patria tanto como a mi familia y a mí mismo: quiero para ellos los bienes del progreso. Alguno me hablará de los males que ocasiona: yo los reconozco; pero los males son chicos y pasan, los bienes son grandes y quedan. Creo que con libertad, igual para todos, tendremos ilustración, dignidad, riqueza; sin libertad caeremos en la ignorancia, en la pobreza y en la ignominia. Si esto es un disparate, no pierdan el tiempo en demostrármelo, pues no hay razones que destruyan mi idea. Más que convicción clara es esto fe ciega. Yo no discurro: creo. Yo siento; no razono. Así soy, y así pido a Dios que me conserve.»
Murmullo de entusiasmo, en el cual el vocerrón de Ibraim y la voz femenina de Lopresti formaban las notas extremas, acogió las palabras del militar, que a fuer de sencillas y leales casi eran elocuentes. Bretón se levantó, y abrazando a su amigo le dijo: «Te admiro, Santiago... y te compadezco. Adiós, hijo mío. Señores, divertirse. Mi mujer me riñe si entro tarde.»
Maturana reservaba en lo profundo del pensamiento sus opiniones: antes del discursillo de Ibero había reclinado su cabeza, haciendo almohada con los brazos en el respaldo de la silla, y se quedó dormidito, como una criatura a quien padres viciosos obligan a trasnochar.
III
Pasaron días. De nuevo aparecen en la Española comiendo juntos Carrasco y Milagro, y en una mesa próxima Ibero con un señor desconocido. Una y otra vez los parroquianos fundadores se aproximaron con llaneza cordial al caballero alavés, movidos de una simpatía misteriosa. Dígase, para encontrar la explicación de tal sentimiento, que movía sus corazones la confianza en las ideas que Ibero expresaba. El fatigado pretendiente y el viejo cesante buscaban los rayos de un Sol que desde el momento de la aurora, y aun antes de ella, ya calentaba un poquito. Maturana fue alguna vez con su sobrino, y gracias a este supo mantenerse en una templanza que le quitaba todo su mérito de personaje cómico per accidens. Era, en el estado ordinario, un señor apreciabilísimo, de una sensatez ejemplar y desabrida. A Bretón no se le vio más por allí. Ibraim fue una noche con Fonsagrada, al cual se juntaron luego dos sujetos de los llamados del bronce, acompañados de una bulliciosa trinca de mozas alegres... Corrieron más días. El calor arreciaba; Madrid era un páramo ardiente sin agua, sin alegría, sin placeres, ambiente apropiado a la desesperación y a la locura; el Ministerio Pérez de Castro había sufrido nueva metamorfosis, echándose por tercera vez tapas y medias suelas; en el quita y pon de ministros, solo permanecía inmutable don Lorenzo Arrazola, el conciliador sempiterno; tenebrosa confusión reinaba en la cosa pública, y todo anunciaba sucesos inauditos.
Una noche de aquel agosto triste de Madrid, de aquel bochornoso mes casi siempre precursor de tempestades en nuestro calendario histórico, comió Ibero en la Española con un capitán de la Guardia, y hallábanse ya rematando el postre de pasas y almendras, cuando se presentaron Milagro y el manchego, ya bien comidos al parecer, pues el uno traía puro en la boca y el otro palillo, y llegándose a la mesa con aire misterioso, dieron a entender a medias palabras que tenían que tratar con el alavés de un asunto grave y delicadísimo. Para dar mayor solemnidad a su mensaje, Carrasco propuso a Ibero que se dejase llevar al rincón opuesto de la sala, vacío de gente, donde podrían secretear a su gusto. No creyendo bastante reservado aquel sitio, hubiérale llevado Milagro a la cocina, o a lugares más recónditos. Impaciente Ibero, y tomando a broma los aspavientos de sus amigos, que parecían padrinos de duelo o conspiradores de profesión, les incitó a explicarse pronto y con menos arrumacos.
«Calma, señor mío, que ya le enteraremos con todo el sigilo que el caso requiere.»
—En este ángulo, hablando bajito y con disimulo, como si tratáramos, verbigracia, de una cuestión faldamentaria, estaremos bien seguros. El hecho es que...
—Yo, yo... —dijo don Bruno reclamando la primacía.
—El caso es que...
—Déjeme a mí, querido Milagro. Vamos por partes. No nos hagamos un lío. Recordará el señor de Ibero que hace días le hablé de mi sobrino, Modesto Gallo...
—Sí, sí; grande amigo mío.
—Como usted, teniente coronel del Ejército.
—Subtenientes nos conocimos, y desde capitanes hemos peleado juntos, haciendo vida común, compartiendo las penas y alegrías de la guerra, los peligros de siempre, las glorias de algún día.
—Pues bien —dijo Carrasco con una solemnidad que casi era terrorífica—: Modesto ha llegado.
—¿Aquí? ¿Dónde está? Quiero verle —exclamó Santiago con no menos sorpresa que alegría.
—Poco a poco —indicó Milagro, queriendo llevar el espinoso asunto con la pausa que su extrema gravedad requería—. Ha llegado ayer. Le hemos visto esta noche.
—Y al tiempo de saludarnos nos ha preguntado si sabíamos de usted, y dónde podríamos encontrarle.
—Yo también quiero verle, ¡caramba! ¿Dónde está?
—Calma; no perdamos la serenidad.
—Necesita hablar con usted esta noche... ¡ojo!... Esta noche.
—Vamos allá.
—Quieto... No se entere la gente. ¿Ve usted? Ya nos miran.
—Esto es ridículo. Parecemos conspiradores.
—Chitón...
—Prudencia, amigo mío.
—En fin, ¿dónde veré a Modesto? ¿Para en casa de usted o en alguna posada?
—No sabemos dónde mora. Vino a mi casa con la urgencia de que le buscáramos a usted esta noche... Sin falta.
—Tiene usted que verse con él inmediatamente —susurró Milagro en voz tan baja que apenas se le oía.
—¿Pero si no sabemos dónde está, ¡Cristo!, cómo he de verle?
—Silencio. Usted le encontrará solo con dirigirse sigilosamente y sin comunicarse con nadie a donde yo le indique.
—¡Pues acabe usted de explicarme, ajo!...
Adoptando las formas de disimulo más exquisitas, el manchego sacó de su bolsillo un papel, un cartón, la mitad de una tarjeta, y presentándola a su amigo con delicadas afectaciones de naturalidad, le dijo: «Con esto se encaminará el señor don Santiago al sitio propuesto por mi sobrino. Yo le diré la calle, número de la casa y piso... y no hay que perder tiempo, señor mío; despáchese usted... pague la comida, despídase de su amigo, sin darle a conocer este negocio, y vámonos a la calle. Aquí no me atrevo a decirle lo que aún ignora.»
Obedeció Ibero, y una vez los tres en la calle oscura, desembuchó Carrasco lo que del misterioso mensaje aún quedaba en su cuerpo. La casa en que el teniente coronel Gallo citaba a su amigo era un piso segundo en el número 13 del Postigo de San Martín.
«¿Y qué tengo yo que hacer allí? —dijo Santiago perplejo y de mal talante—. Esto me huele a tapujo masónico... Yo no soy masón, para que ustedes lo sepan.»
—Ni yo —iba a decir don Bruno; pero Milagro se apresuró a cortarle la palabra con manifestaciones que, si no revelaban escuetamente las fórmulas rituales del masonismo, eran de la casta más próxima.
—Tampoco nosotros; pero blasonamos de liberales, queremos la felicidad de la patria, y contribuimos en nuestra esfera humilde al triunfo de los buenos.
—Nada, señor de Ibero —declaró con austeridad Carrasco—: cuando mi sobrino le llama a usted a ese punto, es porque se le necesita, es porque... Se le estima útil, indispensable como quien dice. No se trata de un cualquiera: se trata de un bizarro jefe, cuya autoridad puede ser de gran peso... En fin, yo no sé... hablo por corazonadas, pues Modesto nada me ha dicho...
—Como si lo dijera —añadió el cesante—. Podrá ser que si usted no acude a la cita, los acontecimientos sigan un curso... Es un suponer... un curso torcido, distinto del que anhelamos todos. Poco tiene que andar el señor Ibero, pues el Postigo de San Martín lo tenemos aquí propiamente... A dos pasos... Le llevaremos hasta el mismo portal del 13. Conozco la casa, que es la más antigua de la calle, y en ella estuvo la panadería de los frailes allá en los tiempos ominosos.
Ibero se dejó llevar. Si el cariño de su compañero le avivaba el paso, se lo contenía el temor de lo desconocido y la sospecha de que le llevaban a una encerrona para envolverle en alguna maraña política. Recordaba el carácter de Gallo, un chico excelente, intrépido militar, amigo intachable; pero de cascos muy ligeros, así en cuestiones de mujerío como en las que atañen a la vida pública. De una impresionabilidad excesiva, se remontaba fácilmente de los afectos a las pasiones; su fácil palabra y su asimilación más fácil todavía fomentaban en él los entusiasmos bruscos, el ardor sectario; no sabía querer sin violencia, ni profesar opiniones sin llevarlas hasta el delirio. Tal era Modesto Gallo, a quien Ibero reconocía en aquella forma novelesca de darle cita con media tarjeta, con el sigilo teatral del mensaje confiado a dos amigos. Por último, a los temores del alavés se sobrepuso la curiosidad, y cuando se aproximaba con sus conductores al Postigo de San Martín, ya se le hacían largos los minutos para llegar a la solución del enigma.
«¿Será prudente que nos veamos a la salida?» preguntó el honrado manchego, vacilando entre el miedo y la curiosidad.
—¡Sabe Dios —indicó Milagro alardeando de discreción—, si el señor de Ibero podrá contarnos...! No, no: resoluciones tan graves no se comunican ni al cuello de la camisa. Vámonos; no está bien que rondemos la calle.
—¡Oh!, no... ¡Podrían creer que nosotros...! Vámonos de aquí —dijo Carrasco sintiendo frío.





























