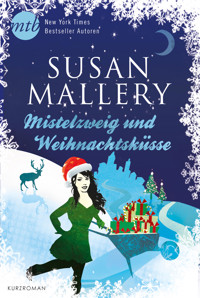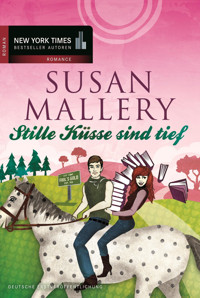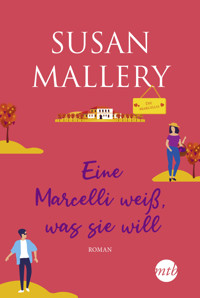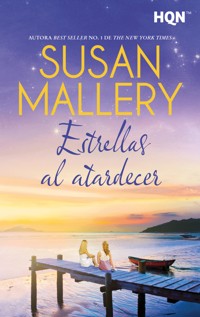
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
La enfermera Nina Wentworth había sacrificado la Facultad de Medicina para que su hermana pequeña pudiera salir de la isla, por eso no le hizo mucha ilusión ver a Averil de vuelta en Blackberry Island, y menos cuando su propia vida se había complicado de pronto. El control que siempre había tenido sobre todo se le estaba escapando de las manos. Sin esperárselo, se vio compaginando una relación con dos hombres, el matrimonio de Averil se estaba yendo a pique, su madre estaba viviendo la vida con la misma insensatez de siempre y las esperanzas de Nina de salir de la isla parecían alejarse cada vez más, hasta que su madre encontró algo que podría cambiarlo todo por completo. ¿Sería posible que las dos hermanas estuvieran a punto de cumplir sus sueños?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2014, Susan Mallery Inc.
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Estrellas al atardecer, n.º 280 - julio 2023
Título original: Evening Stars
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411419918
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Si te ha gustado este libro…
A las mujeres de mi vida.
Gracias por convertiros en mis «hermanas del alma».
Gracias por el amor y el apoyo; por la amistad, por las risas, por los consejos y por preocuparos por mí.
Gracias por estar ahí, por creer en mí y por vuestra sinceridad cuando voy a equivocarme.
Esto es para vosotras, con todo mi amor.
Capítulo 1
Después de una batalla entre Betty Boop y corazones de colorines, Nina Wentworth decidió que sería un día Betty Boop. Se puso la casaca de manga corta del uniforme y, antes de que la tela le cayera sobre las caderas, ya estaba dirigiéndose al baño.
–No te pegues mucho, no te pegues mucho –canturreaba mientras se paraba frente al espejo y agarraba el cepillo.
La prenda le caía como debía e incluso le sobraban algunos centímetros. Respiró aliviada. El incidente de la noche anterior con tres brownies y una copa bastante grande de vino tinto no le había dejado huella en las caderas. Daba gracias por ello y luego haría penitencia en una elíptica. O, al menos, juraría comerse un solo brownie cada vez.
Diez segundos de cepillado más un minuto de trenzado y su melena rubia quedó arreglada y perfecta. Disparada, salió al pasillo en dirección a la cocina, donde tenía las llaves del coche. Ya había agarrado el pomo de la puerta trasera cuando sonó el teléfono fijo.
Miró el reloj y miró el teléfono. Todos, amigos, familia y trabajo, tenían su móvil. Muy pocas llamadas entraban por la anticuada línea fija y ninguna para dar buenas noticias. Retrocedió y se preparó para el desastre.
–¿Diga?
–Hola, Nina. Soy Jerry, de Too Good To Be True. Acabo de abrir y tengo aquí a una chica intentando venderme una caja de mierdas… de cosas. Creo que son de la tienda.
Nina cerró los ojos mientras contenía un gruñido.
–A ver si lo adivino. ¿Veintipocos, pelo rojo con mechones morados y un tatuaje de un pájaro raro en el cuello?
–La misma. Me está mirando muy mal. ¿Crees que va armada?
–Espero que no.
–Y yo –dijo Jerry, que no sonó demasiado preocupado–. ¿Cómo se llama?
–Tanya.
De haber tenido más tiempo, Nina se habría caído redonda ahí mismo, pero tenía un trabajo de verdad al que ir. Un trabajo que no tenía nada que ver con la desastrosa tienda de antigüedades de la familia.
–Has dejado que tu madre la contrate, ¿eh? –preguntó Jerry.
–Sí.
–No escarmientas.
–Ya. Voy a llamar a la policía para que vayan a recoger a Tanya. ¿Puedes entretenerla hasta que lleguen?
–Claro, pequeña.
–Genial. Después del trabajo me pasaré a por las cosas.
–Te las guardo –prometió Jerry.
–Gracias.
Nina colgó y corrió al coche. Una vez el móvil se conectó al Bluetooth, llamó a la comisaría y explicó lo que había pasado.
–¿Otra vez? –preguntó con tono de diversión Sam Payton, el ayudante del sheriff–. ¿Has dejado que tu madre la contrate?
Nina salió del camino de entrada marcha atrás, con cuidado. Las gracias de Jerry podía soportarlas. El hombre llevaba viviendo allí toda la vida, así que tenía permiso para burlarse de ella. Pero Sam era relativamente nuevo. No se había ganado el derecho a burlarse.
–Oye, que aquí tienes a una contribuyente denunciando un delito.
–Ya, ya. Estoy tomando nota. ¿Qué se ha llevado?
–No lo he preguntado. Está en la casa de empeños, en Too Good To Be True.
–Eso ya lo sé –le dijo Sam–. Iré a ver qué pasa.
–Gracias.
Antes de que él empezara a ofrecerle consejos sobre políticas de contratación, Nina colgó y giró hacia la colina. La mañana era clara, cosa rara a principios de primavera en el Pacífico Noroeste. Por norma, el buen tiempo no llegaba hasta que el verano no se acercaba más. Al oeste, aguas azules resplandecientes. Al este, Washington occidental.
Según subía y subía, mejoraban las vistas, aunque cuando aparcó frente a las tres casas de estilo Reina Ana en lo alto de la colina, pararse a disfrutar de la espectacular mezcla de cielo y océano era lo último en lo que pensaba.
Subió corriendo los escalones del porche delantero de la casa, y también consulta médica, de su jefa. La doctora Andi, como la conocían, era una popular pediatra de la isla. Mejor dicho, la única. Se había mudado allí hacía un año y había abierto la consulta en septiembre, y desde entonces la clínica estaba funcionando muy bien. Además, estaba recién casada y, desde hacía dos meses, también embarazada.
Nina abrió la puerta con llave y entró. Dio las luces, comprobó la temperatura del termostato y encendió los tres ordenadores de la recepción.
Después de guardar el bolso en la taquilla, accedió con su clave a la agenda y vio que habían cancelado la primera visita del día. Andi agradecería tener ese tiempo de más para ponerse en marcha. Aún estaba con las náuseas matutinas.
Rápidamente comprobó el correo electrónico, reenvió algunos mensajes al encargado de la gerencia y la contabilidad, y se dirigió a la sala de descanso a tomar un café. Pocos minutos después de haber llegado, subió a las dependencias privadas de su jefa.
Llamó una vez antes de entrar. Se encontró a Andi, morena con el pelo rizado, alta y guapa, sentada a la mesa de la cocina. Tenía la cabeza apoyada en las manos.
–¿Sigues mal? –le preguntó dirigiéndose a un armario de la cocina.
–Hola y sí. No es que vomite, sino que cada segundo tengo la sensación de que voy a hacerlo –respondió Andi. Levantó la cabeza y respiró hondo–. ¿Vas a tomar café?
–Sí.
–Echo de menos el café. Estoy hecha polvo. Tengo que hablar con mis padres sobre mis antepasados. Está claro que no provengo de una estirpe fuerte y robusta.
Nina bajó una taza, la llenó de agua y la metió en el microondas. Después sacó una bolsita de té de la despensa.
–Té de jengibre no –dijo Andi gimoteando–. Por favor. Lo odio.
–Pero sienta bien.
–Prefiero vomitar.
Nina enarcó las cejas.
Andi se hundió en la silla.
–Soy un fracaso. Mírame. Llevo dentro un bebé del tamaño de un frijol y aquí estoy, con este berrinche. Qué vergüenza.
–Y, aun así, la necesidad de actuar con madurez no parece surtir efecto.
Andi sonrió.
–Es curioso, sí.
El microondas pitó. Nina metió la bolsita de té en el agua hirviendo y fue hacia la mesa.
La cocina comedor estaba abierta y tenía muebles pintados y mucho granito. El ventanal junto a la mesa les sacaba partido a las vistas del este que tenía la vieja casa. El continente relucía a solo unos kilómetros.
Andi había comprado la casa, una de las tres de la colina, al mudarse a Blackberry Island. Sin dejarse intimidar por las ventanas rotas y la fontanería anticuada, la había reconstruido desde los cimientos. Durante el proceso se había enamorado de su contratista, que era la causa de sus actuales problemas de barriga.
–Han cancelado tu primera consulta –le dijo Nina.
–Gracias a Dios –respondió Nina. Olfateó el té, arrugó la nariz y dio un trago–. Es el jengibre. Si pudiera tomarlo sin el jengibre, creo que podría soportarlo.
–La cuestión es que el jengibre es justo lo que te asienta el estómago.
–Qué perversa es la vida –Andi dio otro trago y sonrió–. Me gusta la casaca.
Nina miró el estampado.
–Betty y yo nos conocemos desde hace mucho.
Una de las ventajas de trabajar en Pediatría era que ahí se fomentaba el uso de atuendos alegres. En el armario tenía una colección de casacas divertidas y de colores vivos. No era alta costura, pero ayudaba a los niños a sonreír, y eso era lo importante.
–Tengo que volver abajo. Tu primera cita es a las ocho y media.
–Vale.
Nina se levantó y fue hacia las escaleras.
–¿Estás ocupada después del trabajo? –le preguntó Andi.
Debería ir a la casa de empeños a recoger lo que Tanya había intentado vender y luego pasarse unas cuantas horas en Blackberry Preserves, la tienda de antigüedades de su familia, para hacer inventario de los objetos robados. Después tendría que contarle a su madre lo que había pasado y, probablemente, darle una charla sobre la importancia de tener en cuenta las referencias de un posible empleado. El problema era que llevaba dándole charlas desde que tenía memoria y parecía que su madre nunca se quedaba con lo aprendido. Por muchas veces que Bonnie prometiera hacerlo mejor, jamás lo hacía. Y luego le tocaba a Nina solucionarlo todo.
–Sí, un poco. ¿Por qué?
–Hace una semana que no voy a pilates y es importante que siga haciendo ejercicio. ¿Me acompañarías? Es más divertido cuando vienes tú.
–Esta tarde no puedo, pero el lunes sí.
Andi sonrió.
–Gracias, Nina. Eres la mejor.
–Dame una placa y me lo creeré.
–Voy a encargar una hoy mismo.
Nina contó una por una las pegatinas de frutas y verduras sonrientes que tenía. Había suficientes, pero tendría que encargar más.
Desde la apertura de la consulta, Andi había puesto en marcha un programa mediante el que invitaba a clases del colegio local a hacer excursiones a la clínica. Los niños aprendían en qué consistía una exploración básica y podían usar el estetoscopio y pesarse y medirse en un ambiente relajado y sin sentirse amenazados. El objetivo era que las visitas al médico les resultaran menos estresantes.
Nina se ocupaba de programar las excursiones y hacerles el recorrido. Cada alumno se marchaba con una bolsita cargada con pegatinas, un librito para colorear sobre las distintas formas de hacer ejercicio y una caja de pinturas.
Por norma era la recepcionista la que se encargaba de llenar las bolsitas de regalo antes de cada visita, pero la última vez había olvidado meter las pegatinas, así que ahora Nina se había hecho cargo de la tarea.
Estaba colocando en línea las bolsitas abiertas para llenarlas más deprisa cuando le sonó el teléfono. Se lo sacó del bolsillo y, al ver el nombre, pulsó el botón del altavoz y lo dejó en la mesa de la sala de descanso.
–Hola, mamá.
–¡Cariño! ¿Cómo estás? Nosotras bien, aunque tenías razón, como siempre.
Nina sacó una caja de pinturas del bolsón que tenía encima de la silla.
–¿Razón en qué?
–En lo de los neumáticos. En que deberíamos haberlos cambiado antes de salir. Anoche nevó.
Nina miró por la ventana. Estaba soleado, aunque se veían algunas nubes acumulándose en el horizonte. Por la tarde llovería.
–¿Dónde estáis?
–En Montana. Era increíble cómo caía. Había varios centímetros y los neumáticos no podían con ella. Dimos un patinazo y nos salimos de la carretera, pero estamos bien. Bertie encontró una tienda de Les Schwab y el encargado de allí resultó ser tan majo como el de casa.
Nina se sentó en la única silla que había libre.
–¿Habéis tenido un accidente de coche?
–No. Solo patinamos. No te preocupes. Estamos bien. Los neumáticos nuevos son muy buenos. Hemos ido a varias ventas de distintos estados y a un montón de tiendas de antigüedades. Estamos llenando la furgoneta de cosas preciosas. Te va a encantar lo que hemos encontrado.
Siguió hablando. Nina cerró los ojos y se frotó las sienes mientras se decía que el compromiso de tomar un solo brownie cada vez no se aplicaba al vino y que, cuando llegara a casa esa noche, se daría un baño y se tomaría una copa. Y luego ya tendría una crisis nerviosa.
Bonnie Wentworth había tenido a su hija mayor con dieciséis años. No sentó la cabeza al convertirse en madre y, desde luego, seguía sin haberlo hecho. Bonnie y su pareja, Bertie, recorrían el país haciendo viajes de compras para la tienda de antigüedades. De todos modos, lo de antigüedades en este caso era un término muy libre. Lo más ajustado probablemente sería decir chatarra, pero incluso Nina evitaba todo lo posible la palabra por «ch».
Respiró hondo mientras su madre hablaba sobre una muñeca hecha a mano que había encontrado Bertie.
–Mamá, esta mañana Jerry ha pillado a Tanya intentando venderle artículos.
Bonnie se detuvo.
–¡No! –dijo sorprendida–. No me lo creo.
Nina contuvo las ganas de señalar que ese era el problema, que nunca se creía nada.
–Por eso quiero ser yo la que entrevista a los empleados. O, si no soy yo, al menos deja que lo haga Bertie.
–¿Seguro que no estaba vendiendo cosas suyas? Me pareció una chica majísima. No me gusta nada imaginármela haciendo algo así.
–Ni a mí. Sabrás que eso significa que la tienda está cerrada, ¿no? Otra vez.
Hubo un silencio.
–¿Quieres que volvamos? Podríamos estar allí en un par de días.
–No. Ya encontraré a alguien.
Nina sabía que, si se lo pedía, su madre volvería a casa para ocuparse de la tienda mientras encontraban a alguien, pero entonces ella se sentiría culpable. De hecho, ya estaba sintiéndose culpable, y de verdad que no sabía por qué.
–Cariño, tienes demasiadas cosas encima.
Nina abrió la boca y volvió a cerrarla. Era verdad. Y era así, básicamente, porque allí no había nadie más para ocuparse.
–Mamá, no pasa nada. Pero en la tienda necesitamos a alguien que sea responsable y capaz de trabajar sin robarnos.
–Tienes razón. Debe de haber alguien y seguro que lo encontrarás.
–Sí. ¿Has llamado para lo del tejado? ¿Va a venir a arreglarlo el chico?
–He llamado, sí –respondió su madre con tono triunfante–. Ya está solucionado.
–Genial. Gracias.
–De nada. Te quiero, cariño.
–Yo también te quiero, mamá.
–Te llamo dentro de unos días. Para entonces ya sabremos cuándo estaremos en casa. Adiós.
Nina oyó el clic y supo que su madre había colgado. Antes de seguir con las bolsitas de regalos, llamó al periódico local.
–Hola, Ellen. Soy Nina Wentworth.
La mujer, ya mayor, soltó una carcajada.
–A ver si lo adivino: necesitas a alguien para trabajar en Blackberry Preserves. Tengo la información del último anuncio, que es la misma que la del anterior y la del anterior a ese. ¿Quieres que lo publique?
Nina volvió a mirar por la ventana. Las nubes de tormenta estaban más cerca. Veía un poco del estrecho. Se preguntó dónde acabaría si se subiera a un barco en ese mismo momento.
–Sería genial. Gracias, Ellen.
–Nina, ya sabes que no puedes seguir dejando que tu madre contrate a los empleados de la tienda.
–Sí, ya lo sé –respondió agarrando el teléfono con fuerza.
Nina miró los artículos de la caja. Los candelabros eran de plata y tenían cierto valor. Había también varias joyas, algunas con piedras preciosas. El cuadro era una réplica barata y valía menos que el marco, pero aun así…
Jerry asentía mientras ella hacía inventario del alijo.
–¿Cómo es posible que una chica lo bastante lista para saber qué robar haya sido tan tonta de venir a vendérmelo a mí? ¿Por qué no ha cruzado el puente y ha ido a Seattle? En cuarenta minutos podría haber sacado el dinero y haber estado de vuelta.
–Eso mismo he pensado yo –admitió ella–. Pero me alegro de que le haya entrado la impaciencia. ¿Ha venido Sam Payton?
–Sí. Ha sacado fotos. Ha dicho que necesita saber el valor de los candelabros –dijo Jerry, un señor de sesenta y tantos años, regordete y un poco calvo–. Si es superior a cinco de los grandes, entonces la señorita Tanya ha cometido un delito de clase B. Si le cae la condena máxima, son diez años de cárcel con una multa de veinte mil dólares.
–Sabes mucho de delitos y leyes.
–En mi negocio conviene saber esas cosas.
Nina agarró la caja.
–Voy a tener que llamar a Sam, ¿verdad? Y me dirá que no puedo vender estas cosas hasta que esté resuelto el proceso contra Tanya, ¿no?
–No me extrañaría.
Genial. Así que ahora los únicos objetos de valor de la tienda iban a quedar confiscados.
Fue hacia la puerta.
–Gracias, Jerry.
–De nada. Contratad a gente mejor.
–Haré lo que pueda.
Jerry pulsó un botón para abrirle la puerta.
Nina cruzó el pequeño aparcamiento y abrió el maletero. Cuando se dirigía hacia la puerta del conductor, notó las primeras gotas de lluvia.
Aunque la casa solo estaba a unas manzanas, tenía que pasar por la tienda y colgar un cartel explicando que estaría cerrada los próximos días. Y ya de paso vería qué más habían robado. Tal vez no había sido el primer intento de Tanya. Al día siguiente hablaría con Sam para saber los cargos que se iban a presentar contra su exempleada.
Arrancó el coche y condujo en dirección a la bahía. Blackberry Preserves no era una tienda elegante, pero tenía una ubicación brutal, justo frente a la pequeña playa. En verano había mucho turismo, que era lo que ayudaba al negocio a sobrevivir durante los meses de invierno, cuando había menos movimiento. Pero en esa época del año…
De pronto ocurrieron dos cosas a la vez: pasó de lloviznar a caer con fuerza y se le paró el motor. Del todo.
Al no saber bien qué hacer, giró el volante y avanzó hacia el arcén hasta que perdió la inercia. Embragó y arrancó de nuevo… o al menos lo intentó. El motor pareció ceder, pero no aguantó. Comprobó el depósito y vio que prácticamente estaba medio lleno. ¿Qué narices había pasado?
Más allá de echarle gasolina y saber a qué taller llevarlo para revisión, lo que sabía de coches y su funcionamiento podía llenar un vaso de chupito y aun así dejar espacio para el chupito. Se había quedado tirada.
Se miró la casaca.
–Me has fallado, Betty.
El dibujo animado no le respondió.
Nina sacó el teléfono y vio que estaba en una de las zonas sin cobertura de la isla. Entre la ubicación algo aislada y las colinas, había páramos telefónicos, sin señal móvil.
Adiós a la posibilidad de llamar a una amiga o al taller de Mike. Porque, aunque Mike podría ir a buscarla y llevarla a casa, ese hombre no era vidente.
Echó la cabeza atrás e intentó decirse que un paseo bajo la lluvia fría no la mataría. Lo único que necesitaba era llegar a una zona con cobertura. Después, cuando estuviera en casa, se daría ese baño y se tomaría la copa de vino. Aun así, intentar ser racional no le quitó las ganas de ponerse a gritar o llorar. O de, aunque fuera por una vez, pasarle el problema a otra persona. Pero no había nadie más; solo estaba ella.
No recordaba una sola ocasión en la que no hubiese estado solo ella. Llevaba cuidando de su madre desde que había tenido edad suficiente para preguntar «¿Mami, estás bien?». Se había ocupado de su hermana pequeña y del negocio familiar, y seguía haciéndolo ahora. Seguía preocupándose por la tienda, yendo a recoger las mierdas que robaban los empleados que contrataba su madre y…
Agarró el volante con las dos manos e intentó zarandearlo.
–¡Conduce, imbécil! ¡Conduce!
Paró cuando las manos empezaron a dolerle. Luego sacó la llave del coche del llavero donde llevaba también las de casa y la metió debajo del asiento. Se echó el bolso al hombro y salió a la lluvia. En cuestión de segundos ya estaba empapada.
La buena noticia era que, si alguien pasaba conduciendo por allí, pararía y la llevaría a casa. La mala, que era la hora de la cena en una isla muy pequeña y las probabilidades de que la rescataran eran escasas.
Inició un largo recorrido hasta algún tipo de cartel o señal. A cada paso que daba, se decía que lo que estaba pasando era bueno. Ejercicio forzado. Además, tiritando se quemaban calorías. No hacía tanto frío como para tener que preocuparse por sufrir una hipotermia, pero la ropa se le pegaba al cuerpo de un modo nada favorecedor y los pantalones le rozaban los muslos. Seguro que le salía un sarpullido. Qué atractivo. Qué pena no ser una bloguera, porque con eso podría haber sacado una entrada estupenda. Podría haberla llamado «El día malísimo de Nina Wentworth».
Quince minutos después había empezado a recorrer las cinco fases del pesar. Rápidamente había pasado de la negación a la rabia y había decidido mantenerse en la última. Tenía todo el cuerpo frío, exceptuando la zona irritada donde le rozaban los muslos. Estaba temblando, chorreando y amargada como nunca en su vida. Miró el móvil, pero seguía sin señal. A ese paso, llegaría a casa antes de recuperar la cobertura.
Oyó un coche tras ella y se giró corriendo. Le daba igual quién fuera. Con mucho gusto se subiría al coche de un desconocido si hacía falta. Aunque en esa época del año en la isla no había muchos.
Con los ojos entrecerrados por la lluvia, intentó ver si reconocía el vehículo. Era azul y brillante. Un BMW nuevo, pensó cuando el coche aminoró la marcha. No conocía a nadie que condujera uno así. El conductor se paró a su lado y bajó la ventanilla del copiloto para decirle:
–Hola, ¿estás…?
El hombre se quedó mirándola un segundo.
–¿Nina?
Aunque Nina había ido directa a agarrar el tirador de la puerta, ahora retrocedió. Lo injusto de la situación hizo que le entraran ganas de levantar las manos al cielo y preguntar qué había hecho ella para merecer eso.
–¿Nina? –volvió a preguntar él–. Estás empapada. Sube. Te llevo a casa.
Pero no podía subir, pensó mirando esos ojos verdes y recordando su tierna expresión cuando él le había prometido que la querría para siempre… cosa que no había hecho. Porque, en lugar de eso, Dylan Harrington los había abandonado a su amor eterno y a ella cuando estaba en el tercer curso de universidad. Se había marchado de la isla y no había vuelto jamás. Bueno, de vez en cuando había ido a visitar a su familia, pero nunca se había molestado en volver a verla a ella. Ni una sola vez. Y lo peor de todo era que había ido diciendo que le había puesto fin a la relación por culpa de ella. Una persona más en su vida que no había estado dispuesta a responsabilizarse de sus actos.
–Nina, sube. Te vas a congelar.
–Prefiero caminar –dijo y se giró.
Alzando la cabeza orgullosa, e ignorando la lluvia que le salpicaba los ojos y la quemazón de los muslos irritados, se dispuso a hacerlo.
Capítulo 2
–Nina, sube al coche.
Quería ignorarlo, de verdad que sí. Pero él le hablaba con tono insistente y, por lo que recordaba, Dylan tenía la costumbre de dominar la situación.
Cerró los ojos deseando que desapareciera. Sin embargo, el zumbido constante del coche, que la seguía muy despacio, le demostró que el plan no tenía muchas posibilidades de funcionar.
–¿Te das cuenta de lo ridículo que es esto? –le preguntó él gritando.
Por desgracia, sí lo sabía. Y también sabía que al final se subiría al coche porque ya no podía soportar más estar así de mojada y de fría. ¿Pero por qué tenía que ser él? ¿Por qué no un asesino en serie bien vestido y discreto? Otras personas acababan estranguladas, pero ella no. Nooooo. Ella tenía que acabar encontrándose al examor de su vida.
–Vale –dijo dándose la vuelta y dirigiéndose al coche. La puerta del pasajero se abrió con suavidad y ella, empapada, se plantó sobre el asiento de cuero.
Durante un instante se sumergió en el aroma a coche nuevo y en la calidez que salía con fuerza por las rejillas de ventilación. «¡Qué gusto!», pensó mientras se apartaba de la cara el pelo chorreando. Luego se giró y de nuevo se topó con los ojos verdes de Dylan.
La expresión de él era una molesta mezcla de preocupación y diversión. «Que le den», se dijo. Cada vez que había pensado en él durante la última década, había imaginado que su primer reencuentro sería algo que podría planear; que estaría vestida a la perfección y respondería a las preguntas con unos comentarios jocosos pero sutiles que lo dejarían impresionado por su ingenio y disgustadísimo por haberla dejado escapar. Nunca había imaginado que estaría empapada y con los muslos rozados y escocidos.
–¿Qué ha pasado?
¿Qué había pasado con ellos? ¿Con ella?
–Con tu coche –aclaró Dylan cuando Nina no dijo nada.
–Ni idea. Se ha parado. Llamaré al taller cuando llegue a casa.
–Pues entonces te llevo allí.
No se molestó en preguntarle dónde vivía. Estaba claro que sus padres lo habrían mantenido informado sobre la población permanente de la pequeña isla. Además, si lo había preguntado, lo habrían informado de que, sí, ella seguía viviendo con su madre. Y no porque no pudiera permitirse tener casa propia, porque sí podía. Lo que pasaba era que, teniendo en cuenta cómo se ocupaba su madre de la tienda y de sus responsabilidades, a Nina le había parecido más sencillo quedarse donde estaba.
Condujeron en silencio unos dos minutos. Ella se movía, incómoda, consciente de que estaba mojando su impoluto asiento de cuero.
–Así que has vuelto –murmuró para romper el incómodo silencio. Al menos a ella le resultaba incómodo. No sabía qué opinaba él.
–Ajá. Terminé mi trabajo de investigación hace unas semanas, luego me fui a Europa de vacaciones y después vine aquí.
¿Unas vacaciones europeas? Nina pensó en cómo había pasado ella el último mes… y los últimos siete u ocho años: trabajando, ocupándose de cualquier desastre que desatara su madre y asegurándose de cómo marchaba la tienda. Tenía amigas con las que salir y se había unido a un club de lectura hacía poco, pero, ahora que lo pensaba, a su vida le faltaba cualquier tipo de emoción.
Y no porque quisiera impresionar a Dylan Harrington, se dijo. No quería.
–¿Sigues pensando en trabajar en la consulta de tu padre? –preguntó sabiendo la respuesta de antemano.
–Sí.
–Pensé que a lo mejor cambiabas de idea.
–Y yo –dijo Dylan sonriéndole–, pero no quería romperle el corazón.
Porque el padre de Dylan se había pasado la última década esperando poder decir «Mi hijo el médico» y, una vez pudo, no dejó de repetirlo de forma incesante. Le había dicho a todo el mundo que Dylan iba a trabajar en su consulta. Pero bueno, Nina suponía que la mayoría de los padres querían que sus hijos entraran en el negocio familiar. «Médico e Hijo», imaginó que diría el cartel de la puerta.
–Dejaste de trabajar para él –dijo Dylan.
Ella lo miró y desvió la mirada.
–Sí.
Hasta el otoño anterior había sido una de las enfermeras del doctor Harrington, básicamente porque era el único médico del pueblo y no había querido tener que ir hasta el continente a trabajar y luego volver a la isla cada día. Pero, ante la posibilidad de que Dylan volviera, le había preocupado perder su seguridad laboral. Por suerte Andi se había mudado al pueblo y había decidido abrir una consulta de Pediatría dándole así el trabajo perfecto.
–¿Te gusta trabajar con niños? –preguntó Dylan, que claramente sabía dónde trabajaba.
–Sí. En la isla hay suficientes familias como para tenernos ocupadas, aunque no tantas como para estar desbordadas. Es genial trabajar con Andi.
–¿Te marchaste por mí? –preguntó él deteniéndose en una esquina y asegurándose antes de hacer el giro.
Era una pregunta directa que no se había esperado.
–Me hacía mucha ilusión tener la oportunidad de trabajar con Andi –respondió Nina esquivando la pregunta.
Lo cierto era que se habría marchado de cualquier modo. Le habría sido imposible estar con Dylan día tras día. Habría sido una situación rarísima. Había sido su primer novio, su primera vez, su primer desamor. Era un hombre guapo, un médico, y solo era cuestión de tiempo que se enamorara y se casara. Y aunque no lo quería para ella, desde luego tampoco quería que nadie pensara que estaba rondándolo y suspirando por él.
Se recostó en el asiento y suspiró. ¿Por qué no se había planificado mejor? Todo resultaría mucho menos incómodo si se hubiera casado con un tipo rico, a ser posible uno con yate. O si se hubiera marchado al Tíbet a abrir un orfanato. Algo notable e importante. O al menos podría estar estudiando para ser neurocirujana. Pero, en lugar de eso, era enfermera de una consulta de Pediatría y su historial romántico tenía muy poco atractivo. Había estado casada una vez. Durante cinco días. No podía decir que fuera su momento de mayor orgullo.
Se suponía que Dylan y ella iban a ejercer de médicos juntos, recordó con pesar. Eso era lo que habían hablado: irían juntos a la Facultad de Medicina y abrirían una clínica. Por aquel entonces ella no había decidido su especialidad y él estaba pensando en ser médico de Urgencias.
Pero entonces habían roto y a Nina le había sido imposible encontrar el dinero necesario para perseguir sus sueños. Entre ocuparse de su madre, de su hermana pequeña, de la tienda y de todo lo demás, había perdido su camino. Estudiar Enfermería había resultado mucho más práctico. Solo había necesitado estar fuera dos años en una universidad de cuatro. No recordaba haber tomado la decisión; de algún modo, su vida había seguido ese curso, sin más.
Dylan paró en el camino de entrada de su casa. La lluvia seguía cayendo con fuerza en el parabrisas y a Nina no le apetecía tener que echar a correr hasta la casa. No con los pantalones pegándosele a todas partes y él mirando. E igual de embarazoso resultaba ver el desaliño de la casa desde el coche. No había cambiado nada en los últimos diez años. Necesitaba una mano de pintura y un tejado nuevo. Era algo que había planificado, pero en octubre habían tenido un problemón con la fontanería que se había chupado casi todos sus ahorros.
–Gracias por traerme –dijo girándose hacia él y lanzándole una sonrisa con la que esperaba resultar agradable y transmitir seguridad en sí misma–. Has estado de lo más oportuno. Me habría tocado un camino a casa largo y desagradable. Siento haberte mojado el asiento.
–No le va a pasar nada. Venga, vamos a meterte en casa.
Antes de que Nina pudiera responder, Dylan estaba bajando del coche y dirigiéndose hacia ella. ¿Qué? ¿Iba a acompañarla?
Corriendo, salió del coche.
–No hace falta que me acompañes hasta dentro. En serio. Tú sigue con lo que estuvieras haciendo. Me has ahorrado un camino a casa bien largo. Con eso ya basta por hoy.
Él le sonrió con naturalidad y le puso una mano en la parte baja de la espalda.
–Para estar calada y helada, estás discutiendo mucho.
Al instante estaban yendo hacia la puerta. Nina abrió y, al entrar, se quitó las zapatillas empapadas. Dylan le pasó por delante. Ella se quitó los calcetines y soltó el bolso sobre las baldosas del vestíbulo antes de entrar descalza en el salón.
En un momento se fijó en varias cosas.
La primera: había una humedad sospechosa en una esquina del manchado techo. Mientras miraba, una gota cayó en la alfombra, lo que significaba que su madre NO había llamado a los del tejado. Tim, su manitas para todo, siempre acudía puntual a solucionar cualquier crisis que les surgiera. Así que si el tejado seguía goteando, era porque nadie le había dicho que lo necesitaban allí.
La segunda: no recordaba la última vez que un hombre había entrado en su casa. Bueno, un hombre-hombre, no uno que fuera a trabajar. Dylan era alto y masculino. Ahí, en una sala abarrotada con demasiados muebles y «tesoros» de la tienda, estaba como fuera de lugar. Cada rincón, cada estantería y cada superficie estaban hasta arriba de figuritas, cajas de madera o de cristal, marcos de fotos y jarrones que su madre no soportaba vender. Porque, para Bonnie, unos objetos eran para compartirlos con el mundo y otros, para guardarlos para la familia.
La última y, tal vez, la más inquietante: tener a Dylan ahí de pie en su salón le hacía darse cuenta de lo descuidado que lo tenían todo.
El sofá estaba viejo y estropeado, con marcas permanentes en los cojines donde se sentaban noche tras noche. Muescas y abolladuras afeaban la mesita de café. Las pantallas de las lámparas habían pasado del color crema a un amarillo sucio.
Observó la sala como si no la hubiera visto nunca, impactada por haber dejado de ver todo lo que la rodeaba. Por un segundo fue consciente de que sus esperanzas y sueños habían sufrido la misma clase de abandono hasta convertirse en invisibles por falta de atención. La invadió la tristeza; la sensación de pérdida le dolió casi tanto como para emitir un grito ahogado.
–Esperaré mientras te cambias –le dijo Dylan sentándose como si tuviera planeado quedarse.
Lo miró asombrada. ¿Por qué?
Entonces notó el frío húmedo de la ropa y el agua goteándole desde el pelo.
–Claro –respondió y corrió hacia el pasillo sintiendo la quemazón del tejido de algodón mojado rozándole la piel.
Diez minutos después estaba en vaqueros y sudadera. Con el pelo había hecho lo que había podido: se lo había secado con una toalla y se lo había peinado. No le daría tiempo a peinárselo a secador porque eso supondría… No sabía qué, pero, en fin, que no usaría el secador. Se puso unos zapatos planos y volvió al salón.
Dylan estaba sentado donde lo había dejado. Se levantó cuando ella entró.
–¿Mejor?
–Mucho mejor –respondió Nina metiéndose las manos en los bolsillos–. No hacía falta que te quedaras.
–He pensado que podríamos charlar un poco y ponernos al día. Hace mucho que no te veo.
Unas palabras sencillas que la desconcertaron de verdad. La pregunta obvia era ¿por qué? ¿Por qué quería que se pusieran al día? Llevaban una eternidad sin verse y, más allá de vivir en la isla, no tenían nada en común. Ya no. Tal vez nunca lo tendrían.
Ojalá no fuera tan alto, pensó señalando a la cocina. Cuando estaban en el instituto, Dylan había sido lo que su madre había llamado un «chico de ensueño». Ahora era un hombre de éxito, educado, con un buen empleo, y seguía siendo guapo. Los ojos verdes y la mandíbula marcada, por no hablar de los hombros anchos, le tendrían asegurado un tropel de mujeres para elegir. ¿Por qué no se habría casado con ninguna?
Nina se detuvo en el centro de la cocina. Se negaba a sentirse avergonzada por el linóleo desgastado o los muebles viejos. Ya había sufrido bastante humillación por un día.
–¿Vino? –le preguntó acercándose al pequeño botellero que tenían en la encimera. Sacó una de tinto antes de que él pudiera responder–. O puedo hacerte un café.
–El vino me parece bien.
Nina sacó el abridor, pero antes de llegar a agarrar la botella, Dylan estaba a su lado.
–Déjame a mí.
«Qué caballeroso», pensó no muy segura de si estaba impresionada o enfadada. Su madre tenía que estar muy orgullosa de él.
Dylan descorchó la botella con mucho menos esfuerzo del que solía hacer ella y sirvió dos copas. Por un instante Nina pensó que debería tener algo de picoteo siempre a mano para ofrecer a sus invitados. Había guardado los brownies que habían sobrado, pero no pensaba compartirlos. Tendría que bastar con el vino.
Lo condujo de vuelta al salón y ocupó una esquina del sofá. Se descalzó y se sentó sobre sus pies. Dylan se sentó en el sillón situado enfrente y levantó la copa.
–Por los viejos amigos.
Ella enarcó las cejas.
–Imagino que te refieres a amigos que hace tiempo que no se ven más que a amigos viejos.
Él sonrió.
–Exacto –dio un trago de vino–. Qué rico.
–Gracias.
–Bueno, ¿qué tal te va todo?
Nina pensó en Tanya y en el robo, en la gotera del tejado y en que aún tenía que llamar al taller para que fueran a por su coche.
–Genial.
–Me han dicho que tu hermana se ha mudado a otro estado.
–Averil vive en Mischief Bay. En California, al sur de Santa Mónica.
–Ah, sí. ¿Está en la universidad?
Nina sonrió.
–Se graduó hace mucho tiempo, Dylan. Está casada. Escribe para la revista California Girl.
–¿Casada? –preguntó él levantando una ceja–. ¿La pequeña Averil? No me lo puedo creer.
–Ya, pero así es.
–¿Tiene hijos?
–Aún no –respondió Nina y, mirándolo por encima de la copa, añadió–: No estás casado.
–¿Ha sido una pregunta o una afirmación?
–Una afirmación –contestó Nina con una sincera sonrisa–. ¿Olvidas dónde estamos? Esta isla es la definición de pueblecito. Por supuesto, lo sé todo de ti.
–Bueno, espero que no todo –dijo él con gesto irónico.
«Probablemente no», admitió Nina para sí. Pero durante un tiempo había sido la guardiana de sus secretos y, en teoría, de su corazón.
Tenía quince años cuando se había enamorado de Dylan. Ella estudiaba segundo y él estaba en el último curso del instituto. Había intentado disimular que estaba coladita por él, pero le había sido imposible no mirarlo cuando estaba cerca. Un día, en el almuerzo, Dylan se le había acercado.
–¿Cuándo es tu cumpleaños? –le había preguntado.
–Dentro de tres semanas.
A Dylan se le habían entrecerrado los ojos al reírse.
–¿Vas a cumplir dieciséis?
–Ajá.
–Esperaré.
–¿Porque con quince soy demasiado pequeña? –había preguntado ella–. No sé si sabes que no voy a cambiar nada en las próximas tres semanas. Seguiré siendo exactamente la misma.
Él se había encogido de hombros.
–Esperaré.
Esperó y el día de su decimosexto cumpleaños le pidió salir. Y la besó como no la habían besado nunca.
Antes de aquel beso había habido alguno más, pero habían sido besos tontos y patosos en fiestas donde se utilizaban los juegos para ocultar la torpeza de la adolescencia. Habían sido besos insignificantes. En cambio, besar a Dylan la había dejado fascinada.
Desde aquel día habían sido pareja. Él se había graduado y, aunque se había marchado a la universidad, habían seguido juntos. Los problemas habían empezado cuando ella estaba a unos meses de terminar el instituto.
–¿Cuándo empiezas a trabajar? –le preguntó Nina al volver al presente. Mejor ceñirse a preguntas de cortesía para no adentrarnos en conversaciones peligrosas.
–El lunes.
–¿Estás ilusionado?
Él subió las cejas al responder:
–No sé si describirme como ilusionado.
–Tu padre lo está.
Porque no había nada que el doctor Harrington padre quisiera más que tener a su hijo trabajando con él en su consulta. Llevaba hablando de eso desde antes de que Dylan naciera. O, al menos, eso decían en la familia.
–Ya lo sé. No deja de decírmelo –dijo Dylan antes de dar un trago de vino–. Ya ha diseñado mis nuevas tarjetas de visita.
Por el tono en que lo dijo, Nina preguntó:
–¿No querías volver?
–Claro que sí.
Lo observó sin saber muy bien si creerse lo que estaba diciendo.
–Tenías una obligación. Hay una diferencia.
Dylan miró a su alrededor.
–¿Dónde está tu madre?
–En Montana, de viaje de compras.
Él sonrió.
–Me acuerdo de esos viajes que hacía y de cuánto le gustaban los tesoros que encontraba.
–Le encanta hurgar en las cosas de los demás.
–Tiene una tienda de antigüedades.
Un nombre demasiado excelso para lo que Blackberry Preserves era en realidad, pero a su madre le habría encantado oírlo.
–Últimamente trae menos chatarra –admitió–. Es gracias a Bertie, que tiene buen ojo para las gangas.
–¿Quién es Bertie?
Nina alzó la barbilla al responder:
–La pareja de mi madre.
Dylan ni se inmutó.
–Ah, sí, creo que mis padres me contaron algo. Estoy impresionado. ¿Cuándo salió del armario?
Nina se había esperado otra reacción más fuerte, una que le permitiera sentir algo de desagrado por él. Su aprobación resultaba decepcionante.
–Hace unos diez años. Bertie empezó a venir mucho por casa. Averil y yo creíamos que eran amigas y entonces Bertie se quedó a pasar la noche unas cuantas veces. Un día habló conmigo a solas y me dijo que quería mudarse y que si me parecía bien.
Sonrió al recordarlo.
–La aprecio mucho. Es una persona muy equilibrada.
–¿Y eso significa que gracias a ella no tienes que ser la única adulta de la casa?
Ella asintió. Dylan estaba al tanto de todo. Había visto todo por lo que había pasado. A veces Nina se preguntaba si una de las razones por las que había roto con ella había sido saber lo complicada que era su familia.
–Me viene bien –respondió cambiando de postura en el sofá–. Pero ya vale de hablar de mi familia. ¿Qué tal la tuya? ¿Estás en casa de tus padres?
Él negó con la cabeza.
–Vine a la isla hace un par de meses y me compré un piso junto al puerto deportivo. La semana pasada terminé todo el papeleo y me mudo dentro de unos días.
Siguió hablando de la mudanza, pero ella ya no estaba escuchando. ¿Un piso en el puerto deportivo? Seguro que era uno de esos nuevos tan lujosos, con encimeras de granito y conserje veinticuatro horas.
«Qué ridículo», pensó bajando la mirada hacia la alfombra marrón de pelo largo, que debía de tener al menos quince años. Estaban en Blackberry Island. El chico de UPS dejaba los paquetes en el porche.
Dylan estaba limpio y olía bien. Tenía mejor aspecto que ella. Se había marchado para perseguir sus sueños y ahora era un médico feliz y de éxito. Ella estaba estancada y ni siquiera sabía cómo había acabado así. ¿Cómo habían pasado diez años? ¿Cómo era posible que no hubiera llegado a triunfar? ¿Sería por las circunstancias o sería culpa suya? Aunque no le gustara, tenía la sensación de que, más bien, era lo último.
–Es tarde –dijo de pronto y levantándose.
Él se quedó aturdido un segundo y luego soltó la copa y se levantó también.
–Claro. Me ha alegrado verte, Nina.
–A mí también. Gracias por traerme. Te lo agradezco mucho.
–No hay de qué.
Lo acompañó a la puerta, murmuró las buenas noches de rigor y cerró. Ya sola, volvió al sofá y se hundió en los cojines. Su vida era un desastre, pensó angustiada. Y si no un desastre, como poco era penosa, que podía ser incluso peor.
Capítulo 3
«El arte de un primer beso perfecto». Averil Stanton se detuvo a pensar en el titular y sacudió la cabeza. Ni hablar. La revista California Girl estaba dirigida a chicas de entre trece y diecinueve años. Hablar de un primer beso era demasiado restrictivo.
Siguió mirando la pantalla y volvió a intentarlo. «Cada primer beso es distinto». Mejor. Porque siempre había un primer beso nuevo. Al menos para esas chicas. Una vez te casabas, las probabilidades de un nuevo primer beso eran escasas, como lo eran las posibilidades de algo nuevo de cualquier cosa. Sin embargo, eso no lo compartiría con sus lectoras. Eran jóvenes y estaban llenas de ilusiones. ¿Por qué deprimirlas?
Dio un trago de té. No podía decirse que no estuviera felizmente casada. Kevin era estupendo y ella adoraba su vida. Vivía a seis minutos del océano Pacífico, en Mischief Bay, un ecléctico pueblo playero del sur de California. Tenía su trabajo y sus amigas y…
–¡Para! –dijo antes de cerrar el portátil de golpe y levantarse.
Fue a la ventana y miró hacia el jardín lateral. Las vistas eran poco más que la valla del vecino y el cubo de reciclaje, pero, al parecer, resultaban más fascinantes que su trabajo.
No podía centrarse, pensó agobiada. No podía escribir. Lo que fuera que le estaba pasando era cada vez más habitual. En los últimos meses había entregado los artículos al borde de la fecha límite. Su jefa no le había dicho nada, pero Averil sabía que acabaría haciéndolo. El contenido digital tenía que producirse con regularidad, y si ella no seguía el ritmo, había cientos de aspirantes más jóvenes preparados para ocupar su lugar. La versión impresa de la revista solo salía una vez al mes, pero la online necesitaba actualizaciones diarias.
Se acercó al estropeado sillón del rincón y se dejó caer sobre el asiento aplastado. A lo mejor debería ir al médico. Unas vitaminas podrían ayudarla. O hipnosis. Últimamente se encontraba mal en todos los sentidos. Estaba intranquila y no sabía por qué. Nerviosa sin causa.
Volvió a mirar afuera. Tal vez salir a correr la animaría. Ya había hecho ejercicio esa mañana, pero una carrerita por la playa le despejaría la cabeza. O también podía ir al centro comercial y…
–¿Averil?
Levantó la mirada y vio a Kevin de pie en la puerta de su pequeño despacho. Después de la cena se había retirado allí diciendo que tenía trabajo. Y eso también era algo que estaba haciendo cada vez más: desaparecer y recluirse en su espacio privado para acabar viendo que, aun así, no podía ni centrarse, ni pensar, ni hacer nada.
Kevin parecía tenso. Ella se levantó.
–¿Estás bien?
–He decidido afilar los cuchillos de la cocina.
Averil le miró la mano y vio una venda cubriéndole el dedo corazón.
–¿Es profundo?
–No. No es nada. Pero, mientras buscaba la venda, he encontrado otra cosa.
Kevin entró en el despacho y levantó un pequeño recipiente redondo de plástico.
–Habíamos decidido intentar tener un bebé, Averil. ¿Por qué sigues tomando la píldora?
Averil notó un calor instantáneo en las mejillas al mismo tiempo que su instinto le pedía buscar un lugar donde esconderse. O un modo de escapar. Pero ya que Kevin estaba entre la puerta y ella, y que no estaba dispuesta a probar a saltar por la ventana, no tenía escapatoria.
–No es lo que crees –dijo con tono fuerte aun sabiendo que sí lo era–. Tener un bebé es una decisión muy seria. No puedes esperar que me quede embarazada así, sin más. No es ni justo ni razonable.
Intentó frenar las palabras porque sabía que luego se le volverían en contra. Y es que Kevin, ante todo, era justo. Habían hablado… hasta la saciedad. Durante semanas y semanas. Habían hecho listas de pros y contras, y habían acordado que había llegado el momento de tener hijos. Sin embargo, ella no se veía capaz de dejar de tomar la píldora. Cada mañana se decía que estaba preparada y cada mañana se tomaba una pastillita.
–Sigues tomando anticonceptivos –dijo Kevin ahora sin preguntar nada.
Ella asintió, preparada para la discusión, pero él, en lugar de decir algo, se dio la vuelta y se marchó.
Averil se quedó de pie en el despacho intentando controlar la respiración y preguntándose qué pasaría ahora. Luego recorrió el corto pasillo y entró en la habitación que Kevin usaba como despacho.
Estaba sentado en su mesa y tenía el blíster de píldoras junto al teclado. No estaba escribiendo, pero tampoco la miró.
Lo había conocido seis años atrás, cuando ella estaba en el último año de universidad. Una estudiante de Periodismo haciendo un reportaje en una feria de Mischief Bay. No eran sus tareas habituales. Había sido la reportera de referencia del periódico de la facultad y estaba acostumbrada a cubrir historias impactantes sobre criminales o casos de encubrimiento. Pero uno de los reporteros novatos había caído enfermo y ella había accedido a sustituirlo.
Era lo bastante guapa como para estar acostumbrada a despertar mucha atención entre los hombres. Alta y rubia, resultaba prácticamente una especie autóctona en una playa californiana. Estaba tomando notas y sacando fotos cuando un chico se le había acercado.
Era mono, más o menos de su estatura, delgado y con la mirada intensa de un hombre más inteligente que la media.
–Te has dejado esto en ese banco de ahí atrás –le había dicho él acercándole la bolsa de la cámara.
Averil había sonreído, le había dado las gracias y luego, con tono pícaro, había dicho:
–¿Y ahora vas a intentar ligar conmigo?
–No –había respondido él negando con la cabeza–, pero sí te diré que no deberías usar el autoenfoque aquí. Deja entrar demasiada luz y vas a perder contraste en la imagen.
Una respuesta nada habitual. Averil lo había mirado con atención, fijándose en las motas doradas de sus ojos marrones y en la forma de su boca. Le faltaba el bronceado intenso de un surfista, aunque tampoco era ninguna sorpresa. «Ingeniero», había pensado. «O informático».
–¿Te gustan las chicas, verdad? –le había preguntado ella.
Y entonces ahí él le había sonreído. Una sonrisa lenta y sensual que hizo que se disipara el ruido que los rodeaba y se le encogieran los dedos de los pies dentro de sus zapatillas Keds.
–Yo me ocupo de sacar las fotos –había dicho él agarrando la cámara– y tú tomas notas.
–Estoy escribiendo un artículo para The Daily Bruin. El periódico de UCLA.
–Ya sé lo que es.
–¿Has terminado la facultad?
–Sí. Acabo de conseguir un trabajo en una compañía de software, aquí en Mischief Bay.
Se había colgado la cámara al cuello y estaba haciéndole unos ajustes.
–Fui al MIT.
Inteligente, una sonrisa fantástica y además tenía trabajo. La cosa mejoraba.
–Soy Averil –había dicho ella.
–Kevin.
No había intentado ligársela allí, pero sí que le había pedido salir. Habían pasado tres citas hasta que la había besado y casi cuatro meses hasta que se habían acostado. El día siguiente a que Averil se licenciara, Kevin le había pedido matrimonio. Ella le había dado el sí a él y también a un empleo a tiempo completo en la revista California Girl.
–Sobre lo de la píldora… –dijo Averil entrando en el despacho.
–Dijiste que estabas preparada. Dijiste que querías tener hijos. ¿Has cambiado de idea?
–No. Es solo que… –dijo dando un paso al frente– están pasando muchas cosas.
–¿Qué está pasando que no esté pasando siempre? Estamos instalados en la casa, tenemos dinero en el banco. Tienes tu trabajo y tu novela. ¿A qué esperas?
Ojalá no hubiera mencionado la novela; la novela que debería estar escribiendo, la que era poco más que unas cuantas notas y ciento cuarenta y siete comienzos fallidos. Decir que ibas a escribir una novela era fácil. Escribirla de verdad, no tanto.
–Me siento presionada –dijo a la defensiva. No le gustó oírse así–. Es muy pronto.
–En unos meses celebramos nuestro quinto aniversario, y no es que fuese una boda de penalti precisamente.
–No, pero…
Él la miró; sus ojos marrones estaban cargados de algo que solo podía significar que se sentía traicionado. Por su expresión, parecía como si ella le hubiera arrancado el corazón.
–Kevin, no –dijo con la voz entrecortada y yendo hacia él–. Yo…
–¿Tú qué?
–Lo siento.
–Nina te ha dicho que esperes, ¿a que sí?
Averil tuvo que contener el abrumador deseo de ponerse a patalear.
–Siempre tienes que mencionar a Nina. ¿Por qué odias a mi hermana?
–Sabes que la aprecio mucho. La menciono porque siempre está con nosotros.
–Qué tontería. Está a miles de kilómetros.
–No. Es la voz de tu cabeza. Os pasáis semanas hablando a diario hasta que discutís y luego estás quejándote todos los días hasta que hacéis las paces. Su opinión es la que más te importa –dijo Kevin volviendo a centrar la atención en el ordenador–. Nunca somos tú y yo los que tomamos una decisión. Siempre somos los tres.
Quería decirle que se equivocaba, pero Kevin tenía razón. La última vez que Nina y ella habían tenido una buena había sido tres semanas atrás y no habían vuelto a hablar desde entonces. Qué curioso, ni siquiera recordaba por qué habían discutido.
Miró a Kevin y sintió su dolor. Él quería más, y por mucho que ella quería dárselo, no podía. El problema era que su marido la veía más capaz de lo que era en realidad. Pero ¿cómo iba a decirle al hombre de su vida que esperara menos de ella?
–Necesito más tiempo. Por favor, deja de presionarme.
Esperó, suponiendo que él le diría que pedirle que cumpliera con su palabra no era exactamente emplear fuerza bruta, pero Kevin se limitó a asentir.
–Te quiero –susurró ella.
Él la miró.
–A veces no lo tengo tan claro.
A la mañana siguiente Nina tenía apagado el despertador. Era una de las ventajas que tenían las mañanas de los sábados. Había pasado la noche inquieta. Aunque se había resistido a la llamada de los brownies, se había rendido al vino. Y lo peor de todo era que había estado soñando con Dylan, probablemente por haberlo visto y haber visto luego El día de mañana.
Suponía que la mayoría de las mujeres que se paraban a recordar una ruptura recurrían a una comedia romántica clásica o a una película que las hiciera llorar. Ella también lo habría hecho de no ser porque Dylan había roto con ella después de que hubieran visto El día de mañana. Ella estaba haciendo un comentario sobre el calentamiento global cuando él le había dicho que ya no volvería a la isla los fines de semana.
Ahora su cerebro tenía las imágenes del hielo y la nieve asociadas al dolor de haber perdido al único hombre al que había amado. En su dolor, la magnitud de la tormenta era equivalente a la inmensidad del vacío que había en su corazón. Dylan, que había llenado gran parte de su mundo, iba a desaparecer.
Y ahora, tanto tiempo después, había vuelto. Pero bueno, no le supondría ningún problema, se dijo mientras se incorporaba y se estiraba. Tampoco es que hubiera ido a buscarla. Su encuentro había sido fortuito por completo. Incluso en una isla así de pequeña, no era probable que se topara mucho con él.
«Y mejor así», pensó de pie junto a la cama. Se limitaría a…
–Mierda. ¡Mi coche!
No había llamado a Mike para avisarlo, no le había pedido que lo remolcara hasta el taller para empezar a arreglarlo. Y todo porque había estado distraída con un guapo hombre del pasado. Dylan tenía la culpa de muchas cosas.
Miró el reloj y vio que eran casi las ocho y media, lo que significaba que el taller de Mike llevaría abierto una hora. Los sábados estaba muy ocupado, así que estaba segura de que alguien se habría quedado ya con la destartalada camioneta que hacía las funciones de coche de sustitución.
Entró en la cocina y levantó el teléfono. La tarjeta de Mike era una de las muchas pegadas en la nevera con imanes diseñados para el mercado turístico. Como era de esperar, su madre los coleccionaba.
Mike respondió al tercer tono.
–¿Sí?
–Soy Nina Wentworth.
–Mira, soy bueno, pero no tanto. Me pondré con él luego. Supongo que es el inyector del combustible, pero, en serio, es solo una suposición.
Nina parpadeó varias veces.
–¿Cómo dices?
–Tu coche. Por eso llamas, ¿no? No intentas venderme una suscripción a alguna puñetera revista, ¿verdad?
–¿Qué? No –respondió yendo hacia la mesa y sentándose–. ¿Mi coche está allí?
–Claro. Ayer justo antes de cerrar me llamaron para que fuera a recogerlo. Anoche mandé a Benny a llevarte el de sustitución. ¿Me estás diciendo que no sabes nada de esto?
Ella se levantó y entró en el salón. Al mirar por la ventana, vio una camioneta destartalada en el camino de entrada.
«Dylan», pensó sin poder creerse que se hubiera tomado tantas molestias. Pero no había otra explicación.
–Eh… gracias, Mike. Siento haberte molestado. Avísame cuando esté listo e iré para allá.
–Claro. El lunes probablemente. Puedes pasarte en tu descanso para el almuerzo.
–Genial.
Colgó más que un poco confusa por lo que había pasado. Volvió a mirar por la ventana. Sí, ahí estaba. El coche de sustitución.
Soltó el teléfono y entró en el dormitorio. Tenía una lista kilométrica de cosas por hacer y ninguna decía nada sobre pensar en un exnovio. Dylan había sido muy amable y eso hablaba bien de él. Que ella no quisiera que fuera amable era problema suyo.
A las nueve y media Nina había llegado a Blackberry Preserves. Como era sábado, puso el cartel por el lado de Abierto, aunque tampoco se esperaba muchos clientes. Aún era pronto para que hubiera muchos turistas y los vecinos no solían pasarse a curiosear los fines de semana. Encendió el interruptor de la luz que había junto a la puerta y atravesó unos pasillos estrechos hasta la trastienda. Después de meter el bolso en un cajón del escritorio, subió la calefacción y puso una cafetera.
En teoría, el inventario de la tienda debería estar informatizado.
En realidad, más de la mitad de las existencias entraban y salían sin quedar registradas. Los viajes de compras de Bonnie se hacían con dinero en metálico y se justificaban con recibos, en su mayoría escritos a mano. Nina sabía que algún día tendría que solventar el problema, pero había estado posponiéndolo todo lo posible. Y así seguiría, pensó mientras volvía a la zona principal de la tienda.
A la izquierda, viejas estanterías de madera albergaban una colección impresionante de fiambreras antiguas de todo tipo; desde unas de Hopalong Cassidy a otras de Mi Pequeño Pony, pasando por las del primer Batman. Algunas estaban abolladas y desgastadas, pero otras parecían nuevas. Un par de ellas aún tenían sus termos.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)