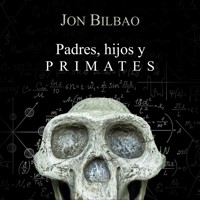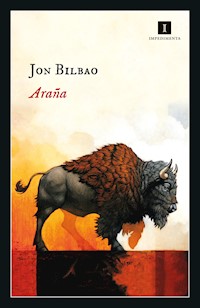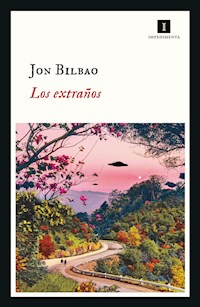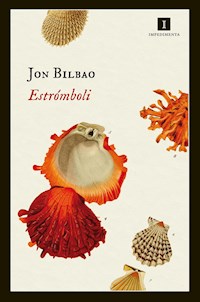
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una banda de motoristas que acosa a una pareja que viaja por Estados Unidos; un hombre se ve obligado a comer una tarántula viva ante las cámaras de un programa de televisión para solucionar los problemas económicos de su familia; dos buscadores de oro aficionados sufren un terrible accidente en las montañas que pone a prueba su amistad; la muerte de dos vagabundos y el descubrimiento de unas ruinas misteriosas perturban la celebración de una boda; un hombre casado y su amante emprenden un viaje a la isla de Estrómboli para auxiliar a alguien muy importante para ambos… Los nuevos y esperados relatos de Jon Bilbao, en los que manifiesta una maestría fuera de lo común, mientras refleja de un modo inquietante y demoledor la extrañeza que se esconde tras la vida y las relaciones humanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Estrómboli
.
Crónica distanciada de mi último verano
levábamos dos semanas en Reno cuando sorprendí al motorista con la nariz metida en las bragas de mi novia.
D había recibido una beca para terminar su tesis doctoral en la Universidad de Nevada. Casi al mismo tiempo, la revista de montajes e instalaciones mecánicas donde yo escribía quebró. Era la primera vez que me veía sin trabajo. D me propuso acompañarla.
Tienes que verlo como un período de transición, dijo. Unos meses en Estados Unidos te aclararán las ideas. Te ayudarán a decidir qué quieres hacer.
Ella pasaba el día en la biblioteca del campus o entrevistándose con profesores que podían ayudarla con su tesis. Mientras tanto, yo deambulaba por el desabrido paisaje de casinos decadentes, casas de empeño y moteles de dudoso aspecto que componía el centro de Reno. Algunas tardes me acercaba al campus y pasaba unas horas hojeando libros en la biblioteca. Pero lo más habitual era que me quedara en el diminuto apartamento que habíamos alquilado e hiciera de amo de casa.
Aquella mañana tocaba colada. En cada piso del edificio había un cuarto con dos lavadoras y otras tantas secadoras. Cargué hasta allí con la bolsa de la ropa sucia. D ya se había ido a la universidad.
No había nadie en la lavandería y todas las máquinas estaban disponibles. Metí la ropa en una lavadora y al ir a echar el detergente me di cuenta de que me lo había olvidado en el apartamento. Fui a buscarlo, dejando allí la ropa. Tardé un minuto en volver. Me encontré entonces con el motorista. En un rincón de la lavandería había un conducto que bajaba hasta la planta baja y desembocaba en un contenedor de basura. El motorista debía de haber ido a tirar algo. Por el camino había visto la ropa en la lavadora y cogido unas bragas de D. No me vio ni me oyó entrar. Estaba junto a la lavadora, con las bragas sobre la boca y la nariz, e inhalaba profundamente con los ojos cerrados.
Pocos años antes el edificio había sido un hotel con mala fama, frecuentado por drogadictos y prostitutas. Tras un cambio de propietario y un remozado de urgencia, se había convertido en un edificio de apartamentos de alquiler. Su cercanía al campus lo hacía idóneo para los profesores e investigadores de paso en la universidad. Pero aún sobrevivía algún inquilino de la etapa anterior. El motorista era uno de ellos. Solía estar a menudo en el aparcamiento que había frente al inmueble, acompañado por otros como él, tipos barbudos con chalecos de cuero y pañuelos en la cabeza. Sentados en sus Harley-Davidson desguarnecidas, bebían de botellas que escondían en bolsas de papel. Cuando pasaba un coche de la policía o del servicio de seguridad que vigilaba los apartamentos, le dedicaban miradas socarronas y escupían al suelo.
El motorista era más bien bajo, pero robusto y de brazos muy largos. Aparentaba unos cuarenta años, aunque probablemente fuera más joven. Llevaba el pelo largo y recogido en una coleta. El bigote y la parte de la barba que le rodeaba la boca estaban desteñidos y habían adoptado un tono amarillento. Aquella mañana vestía su atuendo de costumbre: pantalones tejanos (mugrientos de grasa y aceite de motor), camiseta con la leyenda asesino de madres solteras (también sucia y agujereada por quemaduras de cigarrillo), chaleco de cuero y botas.
Me quedé paralizado, preguntándome qué hacer. No era una de esas situaciones que se resuelven hablando, ni el motorista parecía alguien con quien se pudiera dialogar. Por otro lado, no había nada que dialogar. Aquel tipo estaba restregándose unas bragas de D por la cara, puede que acariciándolas con la punta de la lengua, probando su gusto. Yo tenía que hacer algo. Pero nunca tuve predisposición a la violencia. Nunca me había peleado con nadie. Y todo indicaba que aquel tipo sí que lo había hecho, e incluso que pelearse formaba parte de sus diversiones habituales. Aunque era bastante más bajo que yo, no parecía que fuera a tener dificultades para darme una paliza.
Pero a pesar de todo debía hacer algo.
Fui decidido hacia él.
¡Dame eso!, dije, casi gritando, aunque ni siquiera la rabia con que hablé consiguió eliminar el tono afectado que tenía mi inglés.
Le arranqué las bragas de la mano y él retrocedió un paso. Me miró sorprendido y después sonrió enseñando una dentadura sarrosa. No se disculpó ni mostró inquietud. Me echó un vistazo, calibrándome, y se limitó a quedarse allí plantado, a la espera de lo que yo hiciera a continuación.
Arrojé las bragas a la lavadora y la cerré de golpe. El estampido reverberó en el reducido espacio de la lavandería. Ahora el motorista me miraba divertido.
¿Qué pasa? ¿Son tuyas?, dijo.
Le dediqué una mirada que creí autoritaria. Él se rio y salió de la lavandería mascullando algo que no entendí.
Me quedé allí un rato sin hacer nada. Las manos me temblaban por el subidón de adrenalina.
Pasé el resto de la mañana dando vueltas a lo que había sucedido e intentando decidir si había actuado debidamente o no. La rabia con que me había dirigido al motorista (¡Dame eso!) había sido premeditada, lo que le restaba valor, si no se lo quitaba por completo. Y estaba seguro de que él se había dado perfecta cuenta.
Cuando D vino a comer no le conté nada. Para entonces sus bragas ya estaban limpias y secas y plegadas en el armario junto con el resto de la ropa. Por la tarde la acompañé a la biblioteca y pasé un par de horas leyendo. Después, con mucho esfuerzo, convencí a D para que pusiera fin a su jornada antes de lo habitual y fuimos a pasear por la orilla del Truckee. El río atravesaba el centro de Reno. Sus aguas eran claras y poco profundas y discurrían sobre un fondo de roca. Las riberas estaban arboladas y habilitadas como zonas de recreo. Allí resultaba difícil sentir que estabas en mitad de una ciudad. Era el mes de agosto y había mucha gente bañándose y remando en piragua. Compramos unos helados y nos sentamos a comerlos con los pies en el río. Intenté no pensar más en lo que había pasado.
* * *
Dos días después nos cruzamos en el ascensor con el motorista, que me dedicó una mirada burlona y me guiñó un ojo. Fue todo muy rápido. Él salió del ascensor, nosotros entramos y las puertas se cerraron. D me hablaba de su tesis y no se percató de la mirada ni del guiño.
A partir de entonces, cada vez que me encontraba con el motorista, él no se privaba de dirigirme un gesto de burla, cuando no de desprecio, dejándome claro que recordaba lo sucedido en la lavandería. Sus pullas eran más abiertas cuando yo iba solo; si estaba con D se reducían a pequeños gestos como el del ascensor, de forma que yo pudiera verlos pero ella no.
Seguí sin contarle nada a D.
Pasó una semana, pero el motorista no se olvidó de mí. Su actitud empezó a rondar el acoso. Las burlas eran cada vez más abiertas e hirientes. Si él hubiera sorprendido a alguien olfateando las bragas de su pareja le habría machacado la cara. Desde su punto de vista, cualquiera que reaccionara de otro modo era digno de desprecio.
Una mañana en que salí del edificio sin comprobar que el campo estuviera despejado, me topé con el motorista y tres de sus colegas. Como era habitual, bebían en el aparcamiento. Me recibieron con un coro de gritos y aullidos. Todos estaban al tanto del asunto. Me alejé dándoles la espalda. Doblé una esquina y sus voces se apagaron.
Unos metros más adelante, un coche se detuvo junto a mí. Pertenecía al servicio de seguridad que patrullaba los apartamentos. El guarda que bajó de él era negro y usaba gafas sin montura. Me saludó educadamente, tras lo que me dijo que había visto lo sucedido. Me preguntó si deseaba que diera parte. Yo no sabía a qué se refería con «dar parte» pero le dije que no era necesario, que los motoristas solo eran unos borrachos pasando el rato. Él me miró fijamente, asintió y dijo que lo dejaríamos correr. Pero antes de subir al coche me recomendó tener cuidado; aquella gente podía ser peligrosa.
No hacía falta que me lo dijera.
A los pocos días de llegar a Reno, D y yo habíamos ido a pasear en bicicleta por la orilla del Truckee. Seguimos el río corriente abajo. Pasamos bajo varios puentes de autopista, dejamos atrás los casinos, los moteles, una ristra en apariencia interminable de almacenes y parques de contenedores, una planta purificadora de agua y por fin salimos de la ciudad. A nuestro alrededor se extendió el paisaje pardusco y desértico del norte de Nevada. Hacía mucho calor. El aire olía a salvia y al limo de la orilla del río.
En una zona llana y despejada, junto a unas vías de tren, se había congregado un grupo de motoristas. Entre veinte y treinta. Gritaban y aplaudían. Estaban celebrando una competición de fuerza. Se retaban a lanzar lo más lejos posible una scooter. Era de suponer que robada. Y también era de suponer que antes de la competición le habían extraído el combustible. Levantaban en vilo la pequeña moto, daban unas vueltas sobre sí mismos para tomar impulso y, con un rugido, la lanzaban al aire. La scooter volaba unos metros y se estrellaba contra el suelo con un estampido y un cascabeleo de piezas aflojadas. Para entonces ya había perdido los retrovisores, los faros y la mayor parte del carenado.
Nos detuvimos a observar, semiocultos tras unos arbustos resecos.
No había un campo de lanzamiento delimitado. Los participantes arrojaban la scooter en cualquier dirección, a menudo hacia donde estaban sus compañeros, que tenían que salir corriendo para que no les cayera encima, lo que provocaba carcajadas y más gritos.
Era como contemplar a una tribu primitiva. Todos bebían. El suelo estaba sembrado de latas de cerveza aplastadas. Los motoristas se palmeaban las espaldas. Se daban puñetazos y cabezazos sin dejar de reírse. Llevaban los brazos cubiertos de tatuajes, entre los que abundaban las cruces gamadas. También llevaban tatuados los puños, y algunos la cara. Con ellos había tres mujeres. Dos eran viejas o tenían aspecto muy avejentado. La más joven lucía un prominente vientre de embarazada. Gritaban y se reían de forma aún más estridente que los hombres. Cada vez que la scooter golpeaba el suelo, una de ellas corría a darle una patada, como si fuera un ser vivo al que administraran castigo. Varios motoristas tenían el rostro cubierto de úlceras.
Vámonos de aquí, dijo D.
El mismo día en que el guarda de seguridad me ofreció su ayuda, me encontré unas bragas colgadas del pomo de la puerta del apartamento. Estaban muy usadas. Tenían una mancha húmeda que desprendía un inconfundible olor amoniacal. Las cogí con el extremo de un bolígrafo, fui a la lavandería y las tiré por el conducto de la basura. Por suerte, D no estaba conmigo.
Empecé a preocuparme de verdad.
Quizá la situación me habría parecido más llevadera si hubiera tenido a alguien con quien hablar. D solo disponía de tiempo para su tesis. Las entrevistas que había mantenido con varios profesores en Reno le habían descubierto nuevas líneas de trabajo, lo que enriquecía la investigación pero también aplazaba su final. Hacía jornadas de once horas y volvía al apartamento cargada de libros que leía por la noche. No descansaba ni los fines de semana.
La universidad organizaba barbacoas y salidas a los alrededores para los investigadores de paso, buenas ocasiones para relacionarse, pero D no quería saber nada al respecto. En lo único en que pensaba era en la ecocrítica literaria y en el tratamiento de los grandes simios en la novela realista estadounidense de la segunda mitad del siglo xx. Solo una vez pude convencerla de que hiciéramos algo con los demás. Visitamos los petroglifos de Lagomarsino, en el condado de Storey. Me apetecía tanto ir que ni siquiera me molestó el tono de suficiencia académica con que hablaban nuestros acompañantes. Durante el trayecto en todoterreno, D fue con un libro abierto sobre las rodillas, sin prestar atención al paisaje ni a los caballos salvajes que se apartaban al trote del accidentado camino de tierra por el que circulábamos.
Mientras los demás trepábamos por las rocas donde los nativos habían grabado sus esquemáticos dibujos hacía miles de años, D se quedó en uno de los vehículos, estudiando y echando vistazos al reloj. Según el plan, después de la visita íbamos a disfrutar allí mismo de un pequeño picnic por cortesía de la universidad. La idea de degustar humus y queso feta en mitad del desierto, rodeados de liebres y serpientes de cascabel, les parecía a todos de lo más chic. Pero en cuanto volvimos a los todoterrenos, D se llevó aparte al guía y le preguntó si podíamos regresar ya, alegando que no se sentía bien. Él le recordó el picnic. D insistió con terquedad, añadiendo que se encontraba muy mal y que se había olvidado su medicación en casa (no tomaba ninguna medicación), hasta que el guía, visiblemente incómodo, accedió a que nos fuéramos. Antes de que subiéramos a los todoterrenos, oí a varios de los demás criticar a D. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Después de aquello no participamos en ninguna otra actividad de la universidad.
Si yo me atrevía a insinuar a D que ponía excesivo esfuerzo en su tesis, respondía ofendiéndose. Me recordaba que habíamos ido a Estados Unidos por su investigación, y solo por eso. Todo lo demás era secundario o ni siquiera importaba. Hablaba de la tesis como de algo ajeno, contra lo que tenía que enfrentarse empujada por un imperativo superior. Reaccionaba a mis propuestas de tomarse un par de días de descanso, alquilar un coche y salir de Reno como si fuera una enferma de cáncer a la que yo criticara por el tiempo invertido en la quimioterapia.
En la planta baja de nuestro edificio había un pequeño gimnasio al que yo iba por las tardes. A menudo coincidía allí con un crupier de El Dorado. Teníamos más o menos la misma edad y charlábamos entre serie y serie de ejercicios. Era de origen albanés. Fue lo más parecido a una amistad que tuve en Reno. El crupier tenía mujer y un niño con los que vivía en las afueras, pero una amiga suya había alquilado un apartamento en el edificio y pasaba con ella un par de noches a la semana. Además, el casino estaba cerca, lo que le permitía visitarla casi todos los días. Teniendo en cuenta la frecuencia con que nos encontrábamos, pasaba más tiempo con su amiga que con la familia.
El gimnasio tenía una puerta acristalada que miraba al recibidor del edificio; los que se ejercitaban dentro quedaban a la vista de cualquiera que entrara o saliera. Una tarde en que el crupier albanés y yo estábamos en el gimnasio, el motorista pasó por delante de la puerta. Al verme se detuvo y sonrió. Sacó la lengua y la movió arriba y abajo, muy rápido, al mismo tiempo que hacía oscilar las caderas adelante y atrás. Lo ignoré. Siguió con su meneo un poco más, hasta que soltó una carcajada y salió a la calle. El albanés vio lo sucedido.
¿Lo conoces?, me preguntó.
Vive en el edificio, ¿no?, dije pretendiendo simular indiferencia.
Él asintió, pensativo, y retomó sus abdominales.
Minutos después el motorista pasó otra vez ante la puerta. Cargaba con un pack de latas de Red Bull y una bolsa donde tintineaban dos botellas de vodka. Repitió el numerito de antes, pero esta vez me señaló previamente para que quedara claro que se dirigía a mí. También lo ignoré. Cuando se cansó, se alejó hacia los ascensores.
Traté de evitar la mirada del albanés, que de nuevo lo había visto todo.
¿Tienes algún problema con ese?
Le dije que no lo tenía, al menos que yo supiera.
Él guardó silencio un momento. Después me dijo que, si yo quería, podía conseguirme una pistola. Lo hizo con la misma naturalidad con que otras veces me había ofrecido invitaciones para alguna discoteca o entradas para ver a los Reno Aces.
Respondí que no. Que por supuesto que no.
Él se encogió de hombros y volvió a lo suyo.
Como consecuencia de aquella breve conversación empecé a ir al gimnasio por las mañanas, cuando no estaba allí el albanés, y mis posibilidades de hablar con alguien se vieron todavía más limitadas.
* * *
Me pasaba los días, y también las noches, pensando qué hacer. No solo me preocupaba que D se enterase de lo que sucedía, sino que el motorista y sus compinches dejaran de mantenerla al margen y le dieran un susto o hicieran algo peor. No me quedaba más remedio que actuar. Estaba claro que el motorista no se cansaría de acosarme. Mi pasividad, que él interpretaba no como indiferencia sino como falta de resolución y coraje, no hacía más que animarlo. Descarté la posibilidad de quejarme a la administración del edificio, y también la de acudir a los guardas de seguridad o a la policía. Di por sentado que así no conseguiría nada, salvo añadir a mis cargos el de delación, lo que daría al motorista nuevos motivos contra mí.
Me dije que me equivocaba al pensar tanto. Tenía que actuar con inmediatez y contundencia. El motorista solo entendería ese tipo de respuesta. Debía dejarle claro que no estaba dispuesto a seguir aguantándolo y que no le había perdonado el episodio de las bragas. Y además mi reacción no tenía que limitarse a la que debería haber sido entonces, en la lavandería, sino superarla con creces para compensar la demora.
Pensé cuáles serían el mejor momento y lugar para plantarle cara. No tenía ganas de suicidarme, no iba a enfrentarme a él cuando sus colegas estuvieran cerca. Me pareció que el gimnasio sería el mejor sitio. Si mientras estaba allí haciendo ejercicio el motorista pasaba por delante y se atrevía siquiera a mirarme, le hundiría una mancuerna en el estómago. Además, la oficina de recepción estaba a un paso y por allí casi siempre rondaba algún guarda de seguridad. Si las cosas se ponían feas, alguien acudiría a echarme una mano. Parecía un buen plan. Decidí seguir aguantando las mofas del motorista hasta que se presentara la ocasión adecuada.
Lo dicho: pensaba demasiado.
Una noche el motorista y tres de los suyos se dedicaron a acelerar sus motos debajo de nuestra ventana hasta que algún vecino se hartó y llamó a la policía. Salieron huyendo en cuanto vieron acercarse el coche patrulla.
Me robaron la bicicleta que había comprado en una tienda de empeños. La dejé un momento en el portal mientras hablaba con el recepcionista. Cuando salí, había desaparecido. Aquella noche oí una moto bajo nuestra ventana. Al asomarme vi la bicicleta tirada en mitad del aparcamiento. Parecía que le hubiera pasado un camión por encima.
Un día en que volvía del supermercado a pie y cargado de bolsas me encontré con el motorista y varios de sus amigos delante del edificio. Uno me tiró una lata de cerveza que me pasó a pocos centímetros. Cuando les insulté en español se rieron a carcajadas.
Todo esto provocó que la tarde en que esperaba el ascensor y oí decir a mi espalda: «¿Qué pasa, amigo?», reaccionara sin meditarlo. Me olvidé del plan. No me detuve a comprobar si el motorista estaba solo o acompañado. Me volví y le estampé un puño en la cara.
Lo último que el propietario del edificio quería era que este decayera hasta su estado anterior, cuando era un tugurio al que a menudo la policía tenía que acudir varias veces en una misma noche. Una de sus medidas para evitarlo había sido llenar el inmueble de cámaras de seguridad. Había tres en cada piso, dos en el pasillo y otra en el descansillo de los ascensores. Sus señales eran enviadas a un monitor de gran formato en la oficina de recepción por el que rotaban las imágenes de las diferentes cámaras.
No sé cuánto tiempo pasó entre mi primer golpe y el momento en que el recepcionista de turno y un guarda de seguridad (el mismo que me había ofrecido su ayuda) aparecieron corriendo, pero sin duda no fue mucho.
El guarda me encajó la porra bajo la barbilla y tiró de mí para separarme del motorista. Algunos inquilinos que habían estado mirando la pelea por las mirillas salieron al pasillo. Yo me debatía para liberarme, pero el guarda sabía hacer su trabajo. Me dio una patada en una corva, la pierna se me dobló y caí al suelo. Me ordenó que no me moviera.
A pesar de que todo el cuerpo se me agitaba por la inercia de la pelea, no pude evitar sentirme avergonzado por que me vieran en aquella situación. Sin embargo, el recepcionista y los curiosos apenas se fijaron en mí. Miraban al motorista.
Se encontraba tendido de espaldas. Tenía la cara cubierta de sangre y su nariz ya no tenía forma de nariz. Antes he hablado de una pelea; en realidad fue una paliza. El motorista emitió un gemido y trató de levantarse. Dos vecinos se apresuraron a ayudarlo. Los apartó a manotazos y empezó a toser y a escupir sangre. Alternando gruñidos y maldiciones, consiguió ponerse a cuatro patas. Avanzó un par de metros, sin destino claro, haciendo retroceder a los curiosos, y vomitó copiosamente sobre la moqueta del pasillo. Esto provocó una exclamación de asco generalizada y que algunos regresaran a sus habitaciones. El motorista seguía a cuatro patas y la sangre que le caía de la cara se mezclaba con el vómito. Nos fue mirando uno por uno, riéndose. A continuación se desplomó. Un instante después roncaba. El recepcionista lo colocó de costado para que no se ahogara con su sangre ni con lo demás.
Este hombre está borracho, dijo.
Después todos me miraron a mí.
El motorista no presentó denuncia, pero D y yo tuvimos que abandonar el apartamento. El contrato que habíamos firmado señalaba que esa sería la consecuencia de provocar altercados o causar daños al inmueble o a sus inquilinos. Nos dieron veinticuatro horas para irnos. Habíamos pagado el alquiler por adelantado y no nos devolvieron la parte de lo que restaba de mes.
Esta vez D se enteró de todo. Cuando le conté lo de la lavandería y lo que había pasado después se puso hecha una furia. No podía creer que por una estupidez semejante tuviéramos que mudarnos.
¡Por unas bragas, joder!, gritó. ¿En qué coño pensabas? ¿Por qué no te diste media vuelta y te largaste? ¿Crees que me importa lo que ese piojoso pueda hacer con mis bragas? ¡Me da igual! ¡Como si se las come, como si quiere ponérselas, como si se corre con ellas!
Las cosas todavía empeoraron.
Al día siguiente de la pelea, cuando metíamos el equipaje en un taxi, el motorista hizo acto de presencia. Tenía la cara hinchada y un aparatoso vendaje sobre la nariz. Apareció montado en su Harley y acompañado por uno de sus amigos. Este iba tocado con un casco prusiano y pilotaba una moto con un manillar de un metro de alto del que iba colgado como un mono de una rama. Un murmullo de inquietud recorrió al grupo de mirones congregado para ver nuestra marcha. Un guarda de seguridad pidió refuerzos por radio. No fueron necesarios. El motorista se limitó a señalarme y a decir a su compañero:
Ha sido él. Quiero que la próxima vez que lo veáis corráis a decírmelo. Quiero saber dónde va a vivir.
El del casco prusiano sacó una cámara digital de un bolsillo y me hizo una foto.
Sin importarle la presencia de testigos, el motorista me dijo:
Estás muerto.
A lo que añadió:
Yo tengo muchos amigos. ¿Cuántos tienes tú?
Después él y su compañero aceleraron las motos y desaparecieron con un bramido.
Pasamos un par de noches en el hotel Sands. D ni siquiera consideró la opción de regresar a casa. Tampoco la de trasladar su investigación a otro centro universitario. Todavía le quedaba mucho trabajo por hacer y estaba decidida a terminarlo en Reno.
Tú puedes volver a casa si quieres.
Respondí que si ella se quedaba, yo también.
Se encogió de hombros.
Haz lo que quieras, dijo.
No alteró su rutina diaria. Yo pasé dos días sin salir de la habitación, tumbado en la cama o mirando por la ventana.
El hotel era demasiado caro para quedarnos allí. Gracias a la mediación de un profesor con el que D trataba, conseguimos alojamiento en un complejo de bungalows de madera grisácea cerca del campus. Cada bungalow estaba dividido en tres apartamentos. Disponíamos de una habitación, un cuarto de baño diminuto y oscuro y una cocina compartida con los dos apartamentos restantes. Había una docena de construcciones similares alrededor de una piscina con forma de riñón. El conjunto lo rodeaban unos pinos poblados por ardillas sarnosas. Compartíamos la cocina con un hombre mayor que nunca salía a la calle y al que no vimos vestir otra cosa que no fuera un pijama y con un estudiante japonés que hablaba con su comida antes de devorarla y que tenía una camiseta con la leyenda: orgánico es orgásmico.
El humor de D no mejoró con el cambio de alojamiento. Prácticamente no me hablaba. Se entregó aún más a su trabajo, cosa que no parecía posible. Casi vivía en la universidad. Solo iba al apartamento a dormir. Para los desplazamientos usaba (por firme recomendación de sus colegas) el servicio de escolta del campus: una especie de carrito de golf, similar al empleado en los aeropuertos para trasladar a los minusválidos, conducido por un guarda de seguridad.
Yo pasaba el día solo. Tenía presente la amenaza del motorista, pero no podía quedarme encerrado en el apartamento para siempre. Paseaba hasta el río. La gente de la universidad a la que D había contado lo sucedido había coincidido en prevenirla sobre los motoristas. Me transmitió esas advertencias como si hablara de una cisterna que pierde agua o de una silla con una pata floja. Nuestra situación no le causaba temor. Para ella, todo aquello tenía un motivo absurdo del que solo yo era culpable.
Lo cierto era que tampoco yo tenía miedo. El entorno extraño y lo insólito de lo que estaba pasando me hacían sentir como en un sueño o en una película rodada con cámara en mano. Estaba inquieto, pero más por la falta de referencias y asideros que por la amenaza del motorista. Empecé a pensar que aquella historia no podía tener consecuencias graves.
Por si acaso, cuando iba al río tomaba calles concurridas y hacía un trecho por el interior de los casinos, pasando de unos a otros por los corredores que los comunicaban entre sí. Siempre que llegaba a El Dorado me acordaba del crupier albanés y de su oferta de conseguirme una pistola, que me seguía pareciendo absurda.
Cuando el motorista me amenazó, imaginé que sus compañeros se lanzarían a patrullar la ciudad en mi busca, que harían copias de mi foto e interrogarían a los conserjes de los moteles. Pero pasaron varios días, y después toda una semana, y no vi a ninguno. Pensé que, al perderme de vista, el motorista se había olvidado de mí. Al fin y al cabo, seguramente había recibido palizas peores.
Vivía en un limbo de autoengaño en el que, se podría decir, aún sigo.
Me bañaba cada tarde en el Truckee. Me metía en el agua dejando nada más que la cabeza sobre la superficie. A mi derecha y a mi izquierda pasaban bañistas corriente abajo, hacia los saltos de agua de un metro de desnivel que animaban aquella parte del río. Se lanzaban por ellos chillando. Algunos iban en colchonetas, otros en cámaras de neumático, otros abrazados a sus perros.
Viendo a aquella gente que maniobraba para evitarme, como si yo fuera una roca que asomara del agua, rememoraba la paliza al motorista. El primer golpe había sido instintivo. El segundo también. A partir del tercero fui consciente de lo que hacía. Me sorprendió su falta de reacción, lo torpe de sus esfuerzos por defenderse. Me di cuenta de que le pasaba algo, pero seguí golpeando.
Tenía los nudillos desgarrados. Los baños diarios en el río ablandaban las costras, retrasando la curación. Contemplaba las pequeñas heridas como una prometida admiraría su anillo de compromiso.
Me quedaba en el agua hasta que el sol se escondía tras los edificios, y entonces empezaba a temblar de frío. Las piedras del fondo estaban pulidas por la corriente. Su tacto era resbaladizo y misterioso, un tanto desagradable. El olor del río se me quedaba pegado durante horas.
El complejo de bungalows tenía un gerente. Se le podía localizar en un apartamento habilitado como oficina. Era un tipo de mirada hosca y uñas pintadas de negro. Por su oficina circulaba un desfile permanente de personas que no residían en el complejo. En un bungalow con un cartel permanente de cerrado por mantenimiento cultivaba marihuana hidropónica que vendía allí mismo.
Una tarde, cuando volvía de bañarme en el Truckee, vi una moto aparcada frente a su oficina. Lo primero que pensé fue que algún amigo del motorista andaba por allí en mi busca. En la oficina no había luz, lo que me tranquilizó un poco. Nuestro apartamento tenía dos entradas: la principal, orientada hacia la calle y muy visible, y otra posterior, que miraba a la piscina. Decidí entrar por esta, lo que fue una equivocación.
Acomodados en unas tumbonas junto a la piscina, estaban el gerente y un motorista al que yo no había visto nunca. Conversaban tranquilamente tras una rutinaria transacción comercial. El motorista solo había ido a comprar marihuana. Pero en cuanto me vio se quedó callado en mitad de una frase y frunció el ceño. Después se volvió hacia el gerente para preguntarle algo. Me apresuré a entrar en el apartamento.
D trabajaba con su ordenador portátil en una mesa pequeña y tambaleante.
Tenemos que irnos, dije.
Ella concluyó la frase que estaba escribiendo y sin apartar la vista de la pantalla preguntó:
¿Cómo dices?
Le expliqué que había un motorista fuera y que me había reconocido. En unos minutos los demás estarían allí.
¿Los demás?
Ya sabes, al que pegué y sus amigos.
D se había vuelto hacia mí y se había cruzado de brazos.
¿Y adónde pretendes que vayamos?
Supongo que a un hotel.
Muy bien. Podemos volver al Sands. El bufé del desayuno no estaba mal. ¿Y después?
¿Qué quieres decir?
No vamos a quedarnos en un hotel hasta que volvamos a casa. Tendremos que buscar otro alojamiento como este. ¿Quieres que peregrinemos por todos los tugurios de Reno? Por cierto, dijo rascándose la nuca, creo que en ese sofá-cama hay pulgas.
¿Has oído lo que he dicho? Dentro de un momento esto va a estar lleno de motoristas.
Ella se encogió de hombros.
¿Y qué? No tienes más que llamar a la policía. No hace falta que huyamos con todas nuestras cosas.
Esa es la solución. Así de fácil.
Procuro ser práctica. Podrías hacer lo mismo.
¿Crees que me gusta lo que está pasando?
Ella me observó largamente antes de responder:
La verdad, no lo sé.
Después se volvió hacia el ordenador y siguió tecleando.
Si quieres, puedes irte, dijo. Yo me quedo.
¿No estás asustada?
Tengo mucho trabajo que hacer.
Me quedé mirándola, pero me ignoró. Respiré hondo y abrí con cuidado la puerta de la cocina. No había nadie allí. Entré sin encender la luz y me acerqué a una puerta-ventana que daba a la piscina. El gerente y el motorista habían de-saparecido. Bebí un vaso de agua tratando de calmarme. D tenía razón; si había problemas, no teníamos más que llamar a la policía. Pero, gracias a su indiferencia, mi nerviosismo se había transformado en indignación. La forma en que me había invitado a irme me decía que le encantaría que lo hiciera. Así ella podría trabajar sin distracciones.
Volví al apartamento.
Te arrepientes de haberme traído, ¿no es verdad?
Ella resopló y se pasó las manos por la cara.
Preferirías estar sola, insistí.
Respondió sin alterarse.
A veces sí, lo prefiero.
Después de una pausa, añadió:
¿A ti no te pasa lo mismo? ¿No te gustaría estar solo? Quiero decir, a veces.
Meneé la cabeza, desconcertado.
¿De qué estás hablando? Por supuesto que no me gustaría.
Ella me miró con una sonrisa triste.
En ese caso, me das pena.
Ya era noche cerrada. La única luz era la de un pequeño flexo sobre la mesa. El apartamento era poco acogedor, mejoraba con una iluminación baja que dejaba en penumbra los muebles gastados y la moqueta con lamparones. A pesar de la escasa luz, distinguí claramente la expresión de lástima de D.
Tú sí que me das pena, estallé, dedicando tanto tiempo a esa estupidez que a nadie le importa una mierda.
Por favor, no hables de lo que no sabes.
Sé que a nadie le importa una mierda. Y que es ridículo pasar cinco años pensando nada más que en eso.
Lo dije gritando, y al instante se oyeron unos puñetazos en la pared. El viejo del apartamento de al lado nos ordenaba callarnos.
Cualquiera que viva en el mundo real, continué sin bajar el volumen, no esos pedantes con los que tratas a diario, se reiría si le dijeras a qué te dedicas.
Sí, el mundo real, respondió ella con desdén. Ese que tú conoces tan bien.
Respiré hondo, solté despacio el aire y dije:
Mejor que tú, seguro.
D se levantó de la silla, avanzó decidida hacia mí y me cruzó la cara de una bofetada.
Me quedé boquiabierto. Apreté los puños. Ella me miraba con gesto retador.
¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué hacéis vosotros, los del mundo real, en una situación como esta?
Fui a zancadas hacia la puerta. Si no salía de allí era capaz de cualquier cosa.
En cuanto puse un pie en la calle me detuve en seco, deslumbrado por dos potentes luces. Había una pareja de motos frente al apartamento, ambas con los motores en marcha. Protegiéndome los ojos con una mano distinguí que una la montaba el motorista al que había visto en la piscina, y la segunda, otro que me era desconocido.
D me siguió. No prestó atención a las motos. Me cogió del hombro y me hizo volverme para que la mirara a la cara.
Te he preguntado qué vas a hacer ahora, dijo, y me dio otra bofetada. Ni se te ocurra volver a criticar mi trabajo. No tienes ni idea de lo que hago, ni del esfuerzo que pongo en ello, me gritó a la cara.
La puerta del apartamento contiguo se abrió y se asomó el viejo. Llevaba barba de varios días y el pelo revuelto. Nos miró a mí, a D y a los motoristas y dijo:
No desordenen la cocina. La cocina es de todos.
Después cerró dando un portazo. Esta fugaz intervención divirtió mucho a los motoristas, que se rieron a carcajadas. Aparecieron otras dos motos bajando por la calle y se unieron a las anteriores, también con los faros apuntando hacia nosotros.
¡Responde!, insistió D.
Intenté apartarla de mí, pero se revolvió y me golpeó una vez más. Esto también divirtió a los motoristas, que corearon el golpe acelerando las motos. Habían ido a darme una paliza pero D les estaba ahorrando el trabajo.
Llegaron dos motos más, una de ellas pilotada por mi viejo conocido. Entre todas formaron un semicírculo; un anfiteatro donde D y yo éramos los actores principales.
Le ordené que se estuviera quieta. No me hizo caso. Estaba fuera de sí. En lugar de calmarla, cada golpe que me daba la enfurecía más y más.
¿Por qué me haces esto?, decía. ¿No te he cuidado bien? ¿No te invité a venir conmigo? ¿Por qué ahora quieres joderme?
Me dio un puñetazo en el pecho. Volvieron a rugir los motores, ahora los de seis máquinas.
¿Tan poco aprecias mi trabajo? ¿Tan poco me aprecias a mí?
Una patada me alcanzó en la rodilla. Nuevo rugido a coro de las motos.
¿Crees que no sé lo que pensabas cuando te peleaste con ese piojoso? Pensabas que no podrías con él. Que te daría una paliza, pero que al menos así recuperarías tu orgullo. ¡Qué pena que estuviera borracho y no pudiera ni devolverte un golpe!
Le di un puñetazo en la mandíbula. Salió lanzada contra la pared del bungalow. Esta vez las motos guardaron silencio.
Me miró con ojos desorbitados. Sangraba por un labio. Cuando fue capaz de reaccionar intentó refugiarse en el apartamento. Se lo impedí agarrándola del pelo. Le di una bofetada y después otra más, con el dorso de la mano. Se encogió tratando de evitar los golpes. Le hundí un puño en el estómago. Gimió y cayó de rodillas. Uno de los motoristas, una silueta tras el faro de su montura, me gritó algo. Respondí, también gritando, que me dejaran en paz. D lloraba hecha un ovillo en el suelo. Le di un puñetazo en los riñones que la hizo chillar de dolor. La sujeté por el pelo, forzándola a levantar la cabeza. Le di un puñetazo en la boca, tan fuerte que seguro que le arranqué algún diente. Retrocedí sacudiéndome la mano dolorida.
Ella aprovechó la interrupción para huir arrastrándose como un gusano. Fue hacia las motos. La sangre le chorreaba por la barbilla. Jadeó para tomar aire, se atragantó y tosió. Después gritó a los motoristas:
¿Qué hacéis ahí parados, maricas? ¿No vais a ayudarme? ¿Qué clase de hombres sois vosotros?
Siguieron unos instantes durante los que nadie se movió. Solo se oía el ronroneo de los motores. Después un motorista, el olfateador de bragas, desmontó en auxilio de D. Pero antes de que diera un paso, otro lo detuvo y lo forzó a retroceder. Este, el líder del grupo, ocupó su lugar. Medía más de dos metros y debía de pesar más de cien kilos. Dos feas cicatrices en forma de aspa le deformaban la cara. Las cuatro partes en que esta quedaba dividida no encajaban bien, como si su rostro lo formaran trozos de otros cuatro.
Ven conmigo, dijo con voz resonante.
Ni me moví ni fui capaz de pronunciar palabra, así que avanzó con calma hacia mí. Por el camino se sacó la pulimentada cadena de moto que usaba como cinturón, lo que suponía un problema diferente a cualquiera al que yo me hubiera enfrentado antes, obligándome a pensar a marchas forzadas cómo actuar.
El peso de tu hijo en oro
xxxii
Silencio
entre dos amigos
marguerite yourcenar,
Los treinta y tres nombres de Dios
El cojo se arreglaba la barba cada mañana, incluso cuando estaban en el río. En esas ocasiones encontraba un placer especial en ello. Era el primero en salir de la tienda de campaña y calentaba agua en un hornillo de gas. Para afeitarse empleaba una navaja de barbero, herencia de su padre; la asentaba en un trozo de cuero que había sido parte de las riendas de un caballo de tiro. Su barba, cobriza y de tacto acerado, era una línea que recorría la parte inferior de su cara. Los extremos del bigote descendían en vertical por los costados de la boca hasta el borde de la mandíbula, donde daban un quiebro para recorrer el contorno de esta y unirse a las patillas.
El niño decía que la barba del cojo era rara. Aquella barba era muy distinta de la de su padre, una mata indomable negro mate, que por la parte superior le llegaba casi a los ojos y por la inferior se fusionaba con el vello del pecho. El padre del niño solo se la recortaba cada varios meses, y puesto que hablaba en tono muy bajo, sin apenas mover los labios, y era más que parco en sonrisas, únicamente a la hora de comer se podía comprobar que seguía teniendo boca.
El sábado, el cojo se levantó el primero, como era habitual, y puso a calentar el agua. Un rato después notó que tenía compañía. El niño había salido de la tienda que compartía con su padre. Llevaba puesto el pijama y una manta sobre los hombros. Lo miraba con ojos de sueño.
¿Tu padre está despierto?
Duerme, dijo el niño tras lo que pareció una eternidad.
Pues más vale que se vaya despertando.
Terminó de afeitarse y empezó a preparar el desayuno, sin prestar atención al niño. Hizo varios viajes al todoterreno. La noche anterior estaban demasiado cansados para disponer el campamento con la meticulosidad de costumbre. Se limitaron a montar las tiendas, extender los sacos y arrastrarse dentro.
Era la primera vez que el padre llevaba al niño a pasar el fin de semana al río. Al cojo no le parecía buena idea, pero, aunque los dos se conocían desde que tenían la edad del niño, no había sabido cómo decírselo a su amigo. Sus temores se vieron confirmados desde el primer momento. Salieron de casa más tarde de lo habitual porque la madre no terminaba de preparar el equipaje del niño, y porque este, en el último momento, dijo que no quería ir, y a continuación hubo una discusión entre la madre, que decía que se quedara si eso era lo que prefería, y el padre, que replicó que no había que dejarle hacer siempre lo que quisiera. Y, mientras tanto, el cojo esperaba en la puerta, y la mujer le lanzaba miradas de fastidio, molesta por que él fuera testigo de lo que ella debía de interpretar como una intimidad familiar, y el padre recurría a su raquítica elocuencia sin levantar la voz: el niño necesita salir de casa, no le va a pasar nada por dormir un par de noches en el suelo. El cojo no se quedó a escuchar el final de la discusión. Salió a la calle y esperó en su todoterreno hasta que el padre apareció en la puerta de la casa tirando del enfurruñado crío.
Mientras desayunaban, el humor del niño no parecía haber mejorado. Miraba a su alrededor como si el paisaje fuera motivo de miedo o, en el mejor de los casos, de una necia indiferencia. El campamento ocupaba un saliente rocoso en una ladera de la garganta. Por el fondo de esta discurría el río. Una trocha pedregosa llevaba al saliente, que constituía una atalaya natural. Allí disponían de más espacio que junto al río, encajonado por un cauce angosto.
El padre intentaba despertar el interés del niño hablándole de los romanos. Le contó que habían tenido sus minas corriente arriba y que sacaron toneladas de oro. Usaban un método llamado ruina montium. Pronunció las palabras con cuidado, como si conocerlas y poder decirlas en voz alta fuera un privilegio. Deshacían las laderas con agua que canalizaban hasta allí arriba y así liberaban el oro escondido en la tierra. Cuando el niño preguntó si ellos iban a hacer lo mismo, el padre sonrió, aunque esto apenas pudo saberse por culpa de su espesa barba, y dijo que no. Ellos recogían el oro olvidado por los romanos que había ido a parar al río. El cojo ya había retirado los platos y comprobaba que todo el equipo estuviera en el todoterreno.
Maniobraron con cuidado para dar media vuelta; al borde del saliente arrancaba una pendiente escarpada que cuarenta metros más abajo se hundía en el río.