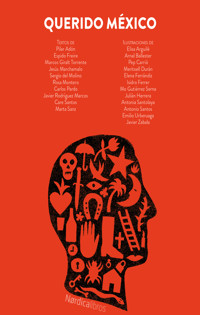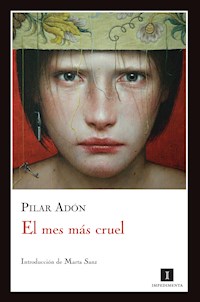Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
En una apartada residencia ubicada en la ladera de un monte vive un grupo de mujeres cuya existencia se consagra al cuidado y vigilancia de unos chicos. Nadie utiliza su nombre verdadero. Las relaciones entre ellos se basan en la eficacia de unas reglas que todos aceptan calladamente, y que marcan el ritmo de sus días. Hasta que, en esa atmósfera opresiva, acechante, la directora anuncia que va a llegar un preceptor y que tendrán que acogerle. Aunque no quieran. Conocida por la extraordinaria fascinación que provocan sus historias, Pilar Adón nos sitúa en el paisaje secreto de una comunidad en la que se establecen vínculos más fuertes de lo imaginable, y que atesora un universo cerrado donde la complicidad y la belleza pueden aflorar de repente. Remate perfecto son las magníficas ilustraciones de Kike de la Rubia, que dan textura y color a un texto eterno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pilar Adón
Eterno amor
Pilar Adón, Eterno amor
Primera edición: mayo de 2021
ISBN: 978-84-8393-673-3
© Pilar Adón, 2021 © De las ilustraciones: Kike de la Rubia, 2021
© De esta portada, maqueta y edición:
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Colección / Voces Literatura 311
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Le dimos un tajo a la serpiente sin matarla.
1
La residencia estaba llena de plantas. Las hermanas habían ido eligiéndolas a lo largo de los años y entre ellas habían clavado cruces de madera para recordar a una de las mujeres que se había ahogado, intencionadamente o no, nunca lo sabrían, en el embalse. Las plantas transmitían serenidad y, según decían, también en ellas residía la virtud. Constituían un refugio, un reflejo de la perfección. Grandes y pequeñas. Por los pasillos, en los tramos intermedios de las escaleras, en la cocina, los salones. Ahí estaban las plantas. Con sus distintos significados. Y sus funciones específicas. La de la contemplación. La del recogimiento. La de la compasión. La de la profecía.
—Los insectos se posan sobre las hojas.
—Y los perros se mean en los tiestos.
Resultaba obligado detenerse ante esos altares verdes y mediadores, y efectuar una inclinación de cabeza. Todos los niños debían hacerlo porque de lo contrario, si no lo hicieran, se olvidarían de lo sagrado. Y no era eso lo que quería su madre, que les pedía que rezasen. Que dieran las gracias por lo que se les había concedido. Que sintieran sobre los hombros la responsabilidad de haber sido los elegidos para recuperarse y luego anunciarlo y, al tiempo, el peso que se les había impuesto por tomar el camino incorrecto.
Junto a las plantas y las cruces había piedras de todo tipo, y ante ellas se repartían sus ofrendas bien ordenadas. Narcisos. Ramas de olivo. Menta y tomillo. Tierra húmeda por la sencillez y la pureza espiritual de unos niños que no eran corrientes. Que cuando se impacientaban, se impacientaban. Que cuando odiaban, odiaban. Hasta las últimas consecuencias. Las cruces y las piedras podían mantenerles en un ensueño durante horas. Medio día. Un día completo.
Los fines de semana se arrodillaban a las nueve, a las doce, a las cinco, a las siete menos cuarto y a las diez. De lunes a viernes, en cambio, solo por la tarde. La madre no quería interrumpir los estudios ni la evolución de sus hijos, de modo que los horarios de las adoraciones y las plegarias cambiaban en función de los deberes, las horas de entrenamiento, las clases de alemán y de danza. Si alguno de ellos estornudaba, volvían a empezar. A mí los primeros días se me hicieron insoportables. Me entretenía mirando las plantas y las cabezas agrupadas de los chicos. Sus caras concentradas. Las filas de hormigas que sabían de la existencia de un hormiguero oculto. Me buscaba alguna diversión externa y me entregaba a las plantas como otros se entregan a la hípica o al tabaco de pipa. Me fusionaba con las plantas. Me asimilaba a ellas. Me tragaba su agua y si había caído ya la noche, respiraba como ellas, sin pulmones. Abstraída en la absorción del oxígeno a través de las hojas y los tallos, y en la expulsión del dióxido de carbono, balanceándome ante la tierra de sus tiestos y reclinándome sobre los dedos de los pies de las santas y los santos a los que acompañábamos todos los días del año junto a las plantas limpias y luminosas. Perfectas. Sin bordes resecos.
Con eso fantaseé al principio. Durante las largas sesiones de rezos y cantos. ¿Con qué podría soñar una aspidistra, una drácena, una hiedra? Con la selva. Con otras aspidistras, drácenas y hiedras. Con maceteros más grandes y más campo alrededor. Esas eran mis cavilaciones. Era eso lo que me venía a la cabeza. A mí, que había deseado vadear ríos, recorrer las llanuras australianas, el desierto de Nullarbor, y que ahora debía distraerme con la naturaleza más cercana, las palabras guía, las palabras fetiche. Desplazarse. Cambiar. Mientras los hijos de la madre Sandra se dedicaban a mantener su niñez y a recuperar su primera inocencia escuchando las recitaciones de la ley del espíritu, epístola de san Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 5, profundizando en el sentido de cada verbo y su intención. Porque, «en efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal y en cambio los que viven según el espíritu desean lo que es espiritual». Y ellos debían deshacerse del mal, dejar a un lado la perversión y lo inmoral, porque solo así se verían amparados y protegidos por todos los códigos. Los humanos y los divinos. Si eran compasivos, si rezaban.
Yo pensaba que tal vez aún pudieran llegar a salvarse acatando las leyes humanas. Pero las divinas ya les habían juzgado y no parecía que se hubieran mostrado muy favorables. Por eso estaban encerrados.
—Lo salvaje vive en nosotros —me dijo la madre de todos ellos, Sandra, antes de firmarme y sellarme el contrato—. Todos tenemos comportamientos feroces de vez en cuando. Incluso irracionales. No lo olvide nunca, miss. Ese convencimiento, además de hacerla más sabia, le servirá de ayuda cada día, cuando lo necesite. Podrá resguardarse en él, sentirse socorrida por su fuerza. Y así también usted será fuerte.
Me confesó que había dudado entre aceptarme o no aceptarme. Meterme en su casa o no. Una mujer no consagrada y que no era religiosa. Que no había hecho ningún voto ni llevaba una vida monacal. Siempre le sucedía lo mismo y siempre llegaba a la conclusión de que no hacía falta ser obediente ni pobre ni haber alcanzado la paz interior para charlar con el pobre Hijo al que llamaban Hijo Agua o Hijo Iluminado. En los registros constaba con el número 53, y llevaba incomunicado en su habitación más de dos años.
—Yo prefiero pensar que se halla recogido allí dentro. Meditando. Reflexionando sobre su pasado.
Muchas otras lo habían intentado antes. Psicólogas, educadoras, profesoras, psiquiatras, incluso una pianista. Ninguna consiguió nada, pero su madre Sandra no perdía la esperanza.
—Si les digo a ellos que han de librarse de todo temor, si les digo que han de conservar la fe porque solo así se salvarán, ¿cómo no voy a dar ejemplo yo misma? ¿Cómo no voy a seguir probando suerte una y otra vez, con más candidatas, todo por salvar al niño agua? Quizá sea usted la designada. Aunque parezca tan poca cosa, nunca se sabe.
La madre Sandra avanzó hacia mí, me tendió la mano derecha, y, ante mi silencio, dijo:
—Estamos llenos de contradicciones. No lo olvide.
2
Al número 53 le habría gustado ser el 4. Le expliqué que ese era el número de las mujeres y a él le pareció una buena propuesta. Quería dejar de ser solo él mismo, tan limitado, y empezar a sentir que el universo residía en su interior tal y como se decía en cada sermón y tal y como leía en los boletines de la comunidad. Llevar la vida de otras personas. Ser alguien distinto y tener otros ojos, otros brazos, otras piernas. En eso coincidía con la filosofía del centro. Al menos en eso estaban de acuerdo su madre Sandra y él. Ser otro. Ser infinito. Y luego estaban las referencias a Taormina. Le dije que nos iríamos a Taormina en cuanto saliera de la habitación y le envié decenas de enlaces para que repasase las imágenes del mar, el monte, el Etna, las ruinas. Le expliqué que las ruinas eran un símbolo de la permanencia y la negación del vacío. Y le pedí que se lo anotase, que no había vacío. Que no debía pensar en el vacío.
—Tú todavía no lo sabes, pero un paisaje puede sanar. Lo averiguarás cuando viajemos a Taormina.