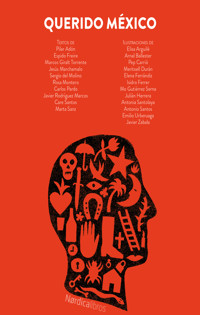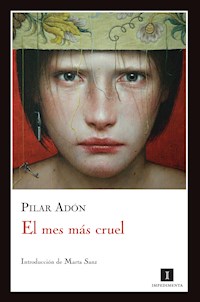
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos desconocidas han de compartir una casa de tres pisos durante unos días, y ambas se empeñan en mantener el orden y en resultar imprescindibles; una mujer espera, ansiosa, la llegada de un chico más joven que ha de librarla de su aburrimiento y de su frustración; Scott regresa a Inglaterra después de su expedición polar pero nadie va a recibirle; una muchacha llamada Clara se dedica a seguir los pasos de un esquivo gato; una madre se encarga de aterrorizar a su hijo para que nunca se vaya de su lado. Los catorce relatos que integran El mes más cruel componen una esmerada colección de recetas para sobrevivir a la pérdida, a la separación, la locura y el miedo. Pilar Adón (Premio Ojo Crítico) está considerada una de las más sólidas figuras de la nueva narrativa española. El mes más cruel es la última recopilación de sus relatos. Una colección de historias dotada de un equilibrio y una sutileza desacostumbradas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El mes más cruel
Pilar Adón
Con unaintroducción de
Introducción
Leer nos hace débiles
por Marta Sanz
Nos afecta a todos
Después de leer El mes más cruel encuentro una coincidencia que me afecta. Me afecta a mí, a Pilar y a todos los que en este momento hojean estas páginas: en El mes más cruel casi todos los personajes leen. Digo «casi» para no pillarme los dedos, aunque lo más probable es que todos —absolutamente todos— lean: en «Noli me tangere» a Julia le urge salir de la isla en la que vive y, en el autobús que la conduce hasta el ferry, lee para evitar mirar, hablar, tocar a nadie; Caterina quiere encerrarse en su habitación para echarle un vistazo a un libro o para mirarse las uñas de las manos; Flora Marr se retira discretamente para leer en su alcoba; la nodriza lee quizá para instruir a Darío; Clara se ha recluido en su cuarto para leer y para otras cosas y quizá no salga nunca; Sara y Olivia leen mientras se vigilan en el magnífico «En materia de jardines»; César tiene un libro abierto en el regazo y sabe que el aprendizaje es algo más profundo que la repetición de ciertos trucos de prestidigitador y, sin embargo, vive con miedo o ni siquiera sabe vivir…
Dependencias
Así que hoy veo El mes más cruel como una metáfora de la lectura: la metáfora de una dependencia que se parece a la del amor y los lazos que nos unen con los otros. Las relaciones que se plantean en estos cuentos, igual que la lectura, tienen que ver con la idea de protección y con sus mentiras; con qué significa ser autosuficiente y con la autosuficiencia como producto de la crueldad, el abuso o la expulsión; con la fantasía de que no necesitamos a nadie o de que estamos solos; con la debilidad que se experimenta frente a los extraños y que se transforma en indefensión absoluta cuando nos lastiman o traicionan las personas de nuestro círculo más íntimo; con la desconfianza y lo que piensan de nosotros los que nos aman; con la necesidad de saber quién gobierna a quién, quién está sano y quién enfermo, quién puede curar cuando la sanación se ha convertido en un acto de dominio, quien cura puede matar y quizá no haya ninguna diferencia entre el sanador y el psicópata —los silogismos de Pilar nunca son convencionales—; con la convicción de que ciertas convivencias devastan y destruyen; con lo que duele meterse en la piel de los otros; con el sarcasmo como sistema de autodefensa; con la vanidad; con la renuncia a la propia dicha como apuesta balsámica…
¿Habré entendido bien?
Pero quién sabe, porque, cuando me pongo a leer, mientras leo y después de haber leído un libro de Pilar Adón no soy capaz de decir con exactitud lo que me quiere contar. Me pregunto continuamente si habré entendido bien y esa sensación me obliga a empinarme hasta el nivel del texto para mirar por encima o a través de sus imágenes como si fueran una valla tras la que aparece un fragmento del horizonte. La incertidumbre me empuja a meterme por debajo del texto como el niño que bucea bajo las sábanas. A mirar debajo de la cama antes de dormir. Esa sensación, esa incertidumbre, esa vulnerabilidad me gustan en la misma medida en que me intranquilizan. «¿Habré entendido bien?» es una pregunta perturbadora que parece no recogerse en el repertorio de inseguridades de los lectores posmodernos. Como si los lectores siempre, y por definición, entendiéramos bien y como si no existiera la posibilidad de plantear una pregunta errónea. Arnaud, uno de los personajes de El mes más cruel, le espeta a su hija Marie en «Los cien caminos de las hormigas»: «¡Qué pregunta tan equivocada!». Quizá Arnaud sea un prepotente o un sabio o ambas cosas —los atributos no son contradictorios—, así que de nuevo, como lectora, me formulo esa pregunta que me coloca frente a mi dimensión real respecto al texto: «¿Habré entendido bien?».
Como quien escribe poesía
Busco más pistas para apoyar mi interpretación, para explicarme por qué de repente tengo frío y creo vivir en un invierno perpetuo, y me doy cuenta de que la autora, pese a que El mes más cruel es una colección de relatos, procede como quien escribe cierto tipo de poesía. «El mes más cruel» es la perífrasis con la que Eliot nombra un abril fúnebre que después ha estado presente en una parte significativa de la poesía contemporánea. También en este mes cruel de Pilar Adón hay, como digo, una escritura poética que nos conduce hacia un proceso interpretativo peculiar: el de encontrar el significado a partir de una atmósfera, de una cadena de variaciones sobre el mismo tema, un leitmotiv, un universo de repeticiones aproximadas que no son las copias de un papel de calco. Una persistencia, una sutil gota serena, una mácula. Pilar propone una escritura en la que hay que encontrar el sentido, el sendero de miguitas en el corazón del bosque, a través de los rastros y las pisadas del animal.
Leer nos hace débiles
Leo con la esperanza de que, cuando halle la clave, se me pasarán el frío y la vulnerabilidad de los que la autora me ha rodeado como una verdadera reina de las nieves. O, quizá, encontrar el sentido y su clave me deje definitivamente congelada, como cuando leo uno de esos cuentos de Perrault, H. C. Andersen o los hermanos Grimm —que forman parte de la biblioteca mental de la autora— y descubro la crueldad por omisión del padre de Blancanieves, el carácter desnaturalizado de los progenitores de Pulgarcito, el impulso incestuoso del rey hacia aquella muchacha que tuvo que esconderse bajo la piel de un burro. Leer nos hace débiles, pero no podemos evitarlo.
Cuentos de hadas
También en los cuentos de Pilar hay muchachas que corren por el bosque para ver el cadáver de un loco, muchachas que se pierden («El infinito verde»), y jóvenes que viven tal vez en el epicentro de ese mismo bosque, en una casa con las paredes de cristal, protegidos por una nodriza vampírica, una no tan extraña educadora, que inocula a su pupilo inseguridad y miedo en un simulacro de amor y protección: en «El fumigador» el elemento fantástico es la metáfora de una afectividad insecticida, venenosa, paralizante, muy reconocible en el corazón de esas familias donde siempre cuecen habas o se oculta el estigma de una tara genética… Estos cuentos que siempre se desarrollan en otra parte y cuyos personajes a menudo tienen nombres foráneos —Marcel Berkowitz, Flora Marr, Gustave Salletti—; estos cuentos que a veces adoptan un estilo decididamente british o afrancesado o de casa a las afueras de una ciudad italiana —un estilo internacional—, en un tiempo que podría ser cualquiera, apuntan directamente hacia la vivencia más cotidiana e íntima del lector.
Extrañas moralejas
Los cuentos de Pilar y los cuentos de hadas —aparezcan éstas o no— se relacionan, entre otras cosas, a través del concepto de educación —¿o será depravación?—, como proceso y producto de las relaciones humanas en universos endogámicos: cada relato de El mes más cruel se cierra con un poema como si las incuestionables moralejas redentoras de los cuentos de la tradición medieval se sustituyesen por una veladura. Al lector le queda el gusto de haber rozado con los dedos una enseñanza que es más bien una intuición, el fragmento de algo que se percibe borrosamente. Abril es el mes más cruel y estas iluminaciones y estos aprendizajes a menudo son oscuros. Los cuentos de Pilar son habitaciones cerradas cuyas luces atisbamos por detrás de una puerta, como en «Clara», una narración donde la realidad es un lugar distinto para los que leen y para los que escriben y los fantasmas de las antiguas mascotas, de los gatos, surcan el espacio vacío de los interiores; o como en «El mes más cruel», donde uno de sus personajes «estaba haciendo unos increíbles esfuerzos por no dejar que se oyera nada de lo que estaba sucediendo dentro».
Desnudar los cuentos
Estos relatos se vertebran a partir de la elipsis y de las hipótesis sobre lo que habrá pasado antes y después del preciso instante que Pilar decide detener con su escritura: también en «Los seres efímeros» tiene toda la importancia del mundo lo que pudo haber sido y no fue, la posibilidad de escribir la hazaña, de relatarla, más que de llevarla a su culminación. A estos cuentos hay que desnudarlos, irles quitando la corteza poco a poco, descascarillándolos, hasta encontrar el núcleo; sin embargo, desvelar lo secreto sería una acción fácil y ordinaria, un comportamiento de brocha gorda, una inexactitud respecto a la consistencia brumosa de la vida, una simpleza, que nunca podría permitirse la inteligencia y la prosa delicada de Pilar Adón.
Un mecanismo con dos movimientos
El revés oscuro de las relaciones personales lo es también de las relaciones del lector con una lectura que se presenta como mecanismo con dos movimientos: uno, la lectura nos aleja de la realidad; dos, a la larga, nos empapa más profundamente de ella. Empapar no es un verbo elegido a tontas y a locas: el agua es un símbolo de muerte y la muerte, casi sin nombrarla, alimenta los relatos de Pilar Adón, que derrocha elegancia para decir no diciendo y para dar en el clavo con imágenes después de las que una palabra más sería verborragia: en «El viento del sol», la protagonista reflexiona sobre el hecho de que su sonrisa «no era la sonrisa de la felicidad espontánea». Sólo por una frase así este cuento merecería la pena. Pero es que, además, este cuento habla del miedo a vivir y de la imposibilidad del arte de cumplir su destino de comunicación, y de que, cuando llega el dolor, ni el viaje ni la literatura sirven para la huida porque el extrañamiento y el encuentro con uno mismo que se produce en esos viajes solitarios, en esas lecturas solitarias, genera una forma de lucidez que primero parece alejarnos de la realidad pero después nos la incrusta en la frente como una esquirla. Un mecanismo con dos movimientos. Pilar Adón en El mes más cruel no es una letraherida, sino una sabia.
Inexactitud
Sin embargo, no estoy muy segura de que El mes más cruel hable de estas cosas y ese no saber con exactitud es lo que más me gusta. La falta de precisión matemática, la imposibilidad de coger el agua entre las manos, el runrún persistente del «¿habré entendido bien?», la asunción de mi tamaño minúsculo frente a la elevación y profundidad de un texto son los que van a conseguir que este puñado de historias me mantenga en vilo y que, quizá, cuando dentro de unos años lo retome, se me presente bajo una luz distinta, pero seguro que no menos inquietante.
Marta Sanz
En materia de jardines
1
Cuando Olivia Fouquet comenzó a vivir con Sara pensó que se trataba del ser más inteligente y a la vez más desesperado que había conocido en su vida. Y así se lo comunicó a su padre en la primera charla que mantuvieron por teléfono dos días después de su entrada en la casa en que debía establecer cierto orden.
—Es una chica muy triste, papá —dijo adoptando un tono de voz aún más bajo del que solía usar por los pasillos, cuando se reunía con Sara, o en su propia habitación, cuando se sentaban juntas para trazar el menú de la semana siguiente—. Creo que no es feliz. Aunque a veces da la impresión de serlo enormemente, a pesar de su gesto tan sobrio. Siempre está seria, y de vez en cuando dice algo extraordinario. Ayer, mientras cenábamos berenjenas que ella mojaba en un cuenquito azul lleno de miel, dijo que no entendía cómo podíamos poseer algo tan perfecto y necesario como la piel y no estar constantemente dando gracias por ello.
—¿Y no te parece que tiene razón? —preguntó el padre de Olivia.
Ella sabía que tenía razón, pero lo extraño no era el significado de las palabras, sino la propia existencia de la frase, pronunciada de pronto, entre las berenjenas y la miel. No le había sorprendido el qué, sino el cómo.
—Pues tendrás que habituarte, cariño —dijo su padre—. Es una buena chica. Ya lo verás. Su comportamiento nunca será lo suficientemente extraño, dadas las circunstancias. Tú sólo tienes que encargarte de hacer tu trabajo.
La casa de Sara se dividía en tres pisos, además del sótano, donde la caldera permanecía encendida todos los días del año. Sara solía tener frío por las noches incluso durante las más fragantes y espesas horas de los meses de julio y agosto, y a veces debía mantener el radiador de su dormitorio al máximo durante todo el día para poder dormir sin que le temblaran penosamente las piernas, tan largas y desprovistas de esa benéfica materia grasa que podría proporcionarle cierta sensación de calor interno, personal y autogenerado. Sus habitaciones se hallaban en la segunda planta, y en la primera estaban la cocina y los salones de lectura, de música, de recogimiento, de ejercicios gimnásticos ligeros (bailar, patinar, saltar o, simplemente, caminar) y de ejercicios gimnásticos pesados (bicicleta y abdominales). La tercera planta permanecía inutilizada, aunque ambas comprobaban que allí todo seguía en orden cada vez que ascendían hacia el tejado donde, a veces, se sentaban para dejar que su mirada se perdiera por la oscuridad cósmica o que saltara de esfera luminosa en esfera luminosa y recorriera el salvaje vacío en el que se sabían inmersas.
Había lavabos y bañeras repartidos estratégicamente por diversos rincones del edificio y, finalmente, éste quedaba rematado, cual pastel provisto de ligeros adornos de nata, por los graciosos y tan bien aprovechados balcones que daban al mar o, en la fachada opuesta de la casa, al poco cuidado jardín.
—Deberíamos regar los parterres con más frecuencia.
—Sí. Deberíamos hacerlo.
—¿Sabes que algunos animales huelen la muerte? La perciben de algún modo. No sé cómo, pero es cierto. Son capaces de hacerlo. —Sara no quería bañarse en el mar. Podía pasar horas sumergida en alguna de las diversas bañeras (anchas o estrechas; redondeadas o rectangulares) que aparecían diseminadas por los recovecos más inesperados de su casa, bajo un agua turbia y sin restos de jabón que le daba a su cuerpo un aspecto mórbido y blando; podía quedarse allí eternamente, con una extraña expresión amarga en el rostro y sin mostrar signo alguno de desear salir, con los ojos cerrados y los labios separados en lo que parecía la inacabable pronunciación de una asombrada y perfectao. Pero no se bañaría en el mar jamás—. Los gatos. Sobre todo la perciben los gatos. ¿Lo sabías?
—Algo había oído —respondía Olivia—. Pero no me provoca ningún interés. ¿A ti sí?
A ella sí, naturalmente.
2
Olivia Fouquet se encargaba de observar los comportamientos ajenos a través de sus pequeñísimas gafas redondas de metal. Luego los analizaba someramente, sin permitirse entrar en grandes profundidades que pudieran hacerla zozobrar a ella —que debía mantenerse constantemente entera y constantemente en equilibrio—, y, por fin, procuraba poner en práctica un buen remedio, una solución eficaz que sacara a la superficie al pobre cuerpo medio ahogado del que estaba ocupándose. Debía sacarlo de la tormenta y debía lograr que comenzara a respirar de manera autónoma y, sobre todo, voluntaria. Olivia no sabía con certeza si Sara era consciente de lo mucho que la necesitaba. No iba a preguntarle jamás si estaba al tanto de lo que había ido a hacer allí, a su casa de tres pisos más sótano y jardín, porque hablar de ello supondría hacerlo real. Dolorosa e inútilmente real. Y la irrealidad siempre propiciaba un ancho y venturoso espacio por el que moverse con cierto optimismo para lograr un objetivo tan primordial y tan intangible, tan lleno de obstáculos y de dudas, tan silencioso y afable, como el suyo.
Las dos pasaban horas sentadas en alguno de los rincones más oscuros del salón de lectura, entregadas a una seria indolencia propia de dos damas muy ricas o de dos damas muy ausentes y muy apartadas del devenir de los acontecimientos sociales o políticos que estuvieran sucediendo más allá de los gruesos muros protectores de su aislado salón.
Podían hablar de Salinger y de Emily Dickinson.
—Me gusta que me cuenten historias —decía Sara.
—Cualquiera puede contar historias.
—Eso no es cierto.
O podían clasificar las tonalidades del verde que veían desde sus ventanas, hasta llegar a elaborar una fácil teoría sobre la evolución del color a lo largo de un día en relación con el proceso vital del ser humano: el verde de la mañana era un verde ingenuo y tranquilo. Un color anhelante, de un tono despejado y transparente. Tan transparente que tendía al ámbar… Pero la mañana concluía y el tiempo avanzaba hacia la tarde y, cuando eso sucedía, el verde empezaba a transformarse. El día se hacía maduro y el verde se hacía maduro de igual forma, adquiriendo entonces un tono más oscuro, más reflexivo. Más sombrío. Finalmente, la noche, como era de esperar, mostraba un verde mortecino. Un verde sabio pero también apagado. Un verde un tanto trágico.
Podían hablar de Scott, de las exploraciones al Polo, de la resistencia humana al frío extremo y al hambre a lo largo de todo un invierno polar, de los caminos trazados por los barcos hacia el sur, de la obsesión por la conquista, de lo atractivo que resultaba el fracaso de los demás. O podían hablar de temperaturas de treinta y cinco grados bajo cero, de las focas, de la corriente del noroeste, de los perros con sus lombrices intestinales, de la importancia de habituarse a ciertas rutinas en medio del desastre. Y, mientras, percibían los evidentes cambios en la intensidad de la luz del sol, y los consiguientes, y también evidentes, cambios en la consistencia del aire.
—La rutina siempre tranquiliza.
Hablarían de las estrellas brillando con un fulgor prodigioso en la oscuridad absoluta de la noche y de los hombres delEndurancejugando al fútbol sobre el hielo mientras el barco seguía atascado, sin remedio, formando parte ya del espectral paisaje blanco.
Fue a lo largo de una de esas sesiones de moroso sopor, cuando Olivia comprendió que Sara, en realidad, no había llegado a ver la caída o el suicidio o el accidente que más tarde le causaría la enfermedad de la que ella ahora debía rescatarla. Había estado allí, ante el abrupto acantilado, y había imaginado lo que iba a ocurrir. Luego, al día siguiente, había leído en los periódicos la noticia que iba a confirmar todos sus miedos, e inmediatamente después llegaron las opiniones, los comentarios, los pareceres. Los rumores ofensivos junto a los rumores algo más benévolos. Sara oyó, cada vez más alarmada, conjeturas y versiones que ella, con un desasosiego creciente, acogía como verídicas a pesar de ser consciente de que no poseían base alguna sobre la que sustentarse. Ella había estado allí. Cierto era que no había visto nada, pero había estado allí. Y empezó a considerar que aquellas conversaciones acerca del ahogado tenían como único fin el de proceder contra ella. El de hacerle saber que, aunque de manera imprecisa, los demás se habían enterado de su presencia en aquel lugar, de su posición privilegiada como testigo impotente y aterrado.
Un testigo culpable que había huido sin querer ver. Que no había llegado a presenciar cómo caía. Y que, sin embargo, a pesar de no haber visto cómo se despeñaba el cuerpo, inerme, golpeado por los saledizos y las rocas cortantes, a pesar de su voluntaria ceguera, había terminado sufriendo una conmoción brutal. Su capacidad para visualizar, para reconstruir mentalmente lo que no había querido contemplar, logró que su mente se poblara de horribles imágenes concebidas por ella, de representaciones pavorosas de lo que Sara creía que había ocurrido. Y, lo que era aún peor, que su inagotable tendencia hacia el remordimiento y la autorrecriminación la empujara hacia un abismo semejante a aquél por el que se había ido a despeñar el cuerpo que poblaba, invariablemente, sus más atroces pesadillas.
3
Los primeros días que Olivia pasó en la casa estuvieron presididos por la confección de innumerables listas trazadas en pedazos de papel que luego ella iba dejando por encima de cualquier mesa. En un salón, en alguno de los dormitorios… Apuntaba lo que tenían que comprar:
Pilas. Mantequilla. Pasta de dientes.
Estropajos. Zapatillas para el invierno.
Cada objeto anotado se hacía de pronto imprescindible. Un azucarero para no tener que servirse de los inmanejables paquetes de papel que provocaban, continuamente, que el azúcar cayera al suelo cada vez que se echaban su habitual cucharadita en sus habituales tazas de té; agua oxigenada; una escalera más alta; tiritas; bobinas de hilo y agujas. Harina…
Sus conversaciones solían ser poco trascendentes. Hablaban en voz baja y como sin desear hacerlo. Cuando se encontraban en uno de los pasillos, tal vez el más largo y estrecho de la casa, tan pobremente iluminado, después de su lacónico saludo —buenos días o buenas noches—, una podía comentar que había leído en el periódico que el Sistema Solar no pertenecía ya a la Vía Láctea, sino a otra galaxia mucho más pequeña que ni siquiera se podía ver desde la Tierra.
—¿Y esa minúscula galaxia en la que ahora nos sitúan posee su propio agujero negro?
—Seguramente. Sí… Seguramente.
Aquel seguramente resultaba terrorífico para ambas.