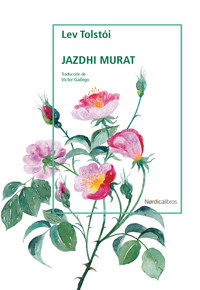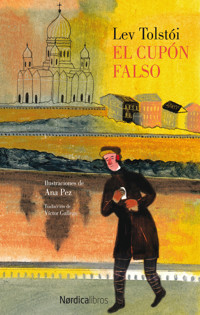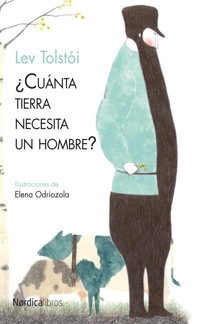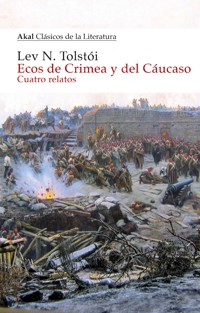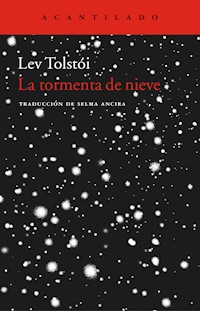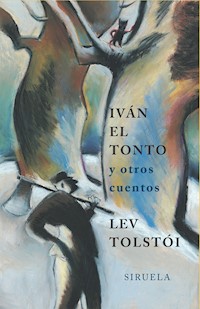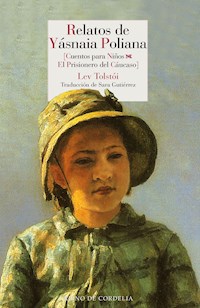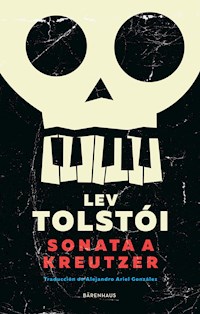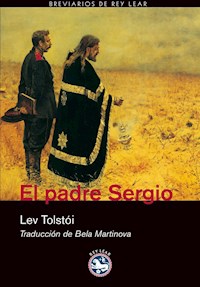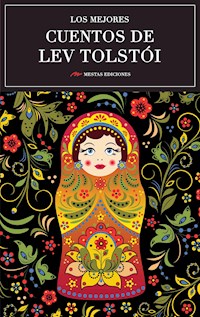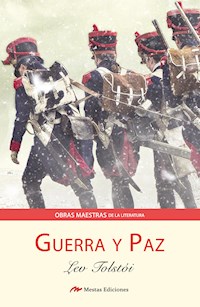
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mestas Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¡Un referente de la literatura universal, considerada como la mejor novela de la historia!
Considerada por muchos eruditos como la mejor novela de la historia, Guerra y Paz es un referente de la literatura universal que en pleno siglo XXI sigue conmoviendo tanto como el año de su primera publicación. Con las guerras napoleónicas de trasfondo, esta obra infinita nos habla de unas batallas aún mayores: los combates internos del ser humano entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la belleza y la destrucción, sin nunca olvidar las profundas luchas por el amor... ese amor que parece que todo lo cura y que puede dar felicidad al hombre hasta en los momentos más insospechados.
Un libro en el que se trata de los combates internos del ser humano entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la belleza y la destrucción, sin nunca olvidar las profundas luchas por el amor...
FRAGMENTO
Natacha no salió de su habitación esa mañana. Miraba inquieta y atentamente a cuantos pasaban por la calle con sus labios agrietados fruncidos y los ojos secos; se volvía si alguien entraba en la habitación con andares masculinos. Sin duda aguardaba noticias de Anatole o que viniese él mismo. Cuando el conde entró, se giró sobresaltada y su rostro adquirió de nuevo una expresión fría e iracunda. No se levantó para salir a su encuentro.
—¿Qué te pasa, ángel? ¿Estás enferma? —preguntó el conde.
Natacha guardó silencio.
—Sí, estoy enferma —dijo.
A las preguntas preocupadas de su padre sobre por qué estaba tan triste y si había ocurrido algo al príncipe Andréi, repuso que no ocurría nada y le pidió que no se preocupase. María Dmitrievna confirmó las palabras de Natacha.
EL AUTOR
Lev Nikoláyevich Tolstói fue un novelista ruso ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores de occidente y de la literatura mundial. Sus más
famosas obras son Guerra y Paz y Anna Karénina, y son tenidas como la cúspide del realismo. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El Reino de Dios está en Vosotros tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Couverture
Page de titre
INTRODUCCIÓN
No hay grandeza sin bondad, humildad y verdad.
Lev Tolstói
Considerada por muchos eruditos como la mejor novela de la historia, Guerra y Paz es un referente de la literatura universal que en pleno siglo XXI sigue conmoviendo tanto como en su primer año de publicación. Con las guerras napoleónicas de trasfondo, esta obra infinita nos habla de unas batallas aún mayores: los combates internos del ser humano entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la belleza y la destrucción, sin nunca olvidar las profundas luchas por el amor… ese amor que parece que todo lo cura y que puede dar felicidad al hombre hasta en los momentos más insospechados.
Le parecía tan increíble aquella felicidad que, si se materializaba, no podía suceder nada más. Todo terminaba. Veía así en cada palabra y movimiento alusiones a su propia felicidad…
Pero, ¿dónde radica la clave, qué hace que Guerra y Paz sea posiblemente la mejor novela jamás escrita? Como diría Tolstói, a través del narrador omnisciente que siempre nos acompaña en este viaje, “no hay grandeza sin bondad, humildad y verdad”. Porque Guerra y Paz es un libro ambicioso. Sí. Lo es. Quizá hasta atrevidamente ambicioso. Es ambicioso incluso como amplio y exhaustivo documento de narración histórica, aunque también como símbolo pictórico de esa amalgama de personajes dispares que, en el fondo, parece que representen todas y cada una de las personas que habitan dentro de nosotros mismos. Pero repito, ¿dónde está la clave que hace de Guerra y Paz una gigantesca obra maestra? Sin duda la hallaremos en su bondad, en su humildad… en toda la verdad que contiene desde su primera palabra hasta la última. La verdad de un Tolstói que, abriendo su corazón de par en par, quiso legarnos a la humanidad todo lo aprendido a lo largo de una vida no exenta de aventuras, mas centrada en la meditación sobre la misma. Es por eso que podríamos considerar Guerra y Paz como unas memorias finales de un autor que, tiene la necesidad de legar una serie de estudiadas reflexiones, por, y para, el bien de una humanidad que deriva sin rumbo fijo. Una humanidad que guerrea sin cesar desde el origen de los tiempos, simple y llanamente porque no entiende que la felicidad no es “tener” ni “abarcar” para sentirse “seguro” y “completo”, sino más bien “dar” y “hacer” en pro de un bien común que pueda obrar el milagro de que crezcamos todos de forma solidaria en la alegría de vivir.
Sea benévolo y amable. Encienda los corazones con el fuego de la virtud, comparta su dicha con el prójimo y que la envidia jamás perturbe esa felicidad pura. Perdone a su enemigo y no se vengue salvo haciéndole bien. Si cumple la ley suprema, hallará el camino de la antigua grandeza que usted ha perdido.
LA GUERRA…
La guerra es una metáfora dentro de esta obra, es un elemento que representa el lado más oscuro del ser humano, lo más perverso que pueden hacer las personas con tal de conseguir sus fines. Sin embargo, Tolstói aprovecha dicha metáfora para abrirnos los ojos ante las injusticias sociales, ante la hipocresía de la aristocracia —atiborrada de bailes y carcajadas, mientras miles de personas perecen en los campos de batalla— o ante la enorme pobreza de los altos gobernantes que dirigen el mundo, pues «quien tiene dinero tiene en su bolsillo a quienes no lo tienen». Pobreza que empobrece, si no sus cuentas bancarias, sí el espíritu de una humanidad que empieza a dejar de serlo.
El objetivo de la guerra es el asesinato, sus métodos son el espionaje, la traición y su eco…, la ruina de los habitantes de un país, saquearles para sostener a los ejércitos, el engaño y la mentira que son llamados arte militar.
LA PAZ…
Guerra y Paz habla tanto de paz como de guerra, embarcándonos en la epopeya de Pierre Bezúkhov, héroe romántico, a través del cual reviviremos nuestras propias luchas internas. Si la guerra era una metáfora de nuestra propia oscuridad y la pelea que desplegamos contra nosotros mismos, la paz se revela como la salvación a todo mal y se vislumbra mediante un cambio sincero y personal, no como un cambio exterior, sino como un cambio intrínseco de proporciones incalculables que nos evolucionará hacia el ser feliz que siempre quisimos ser.
Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo.
LA FELICIDAD…
¿Dónde está, pues, la felicidad del hombre? ¿Dónde encontrarla? En la revolución… Pero no en la revolución exterior, ya que esa clase de batalla solo deja cadáveres a su paso; en la revolución interior… En descubrirnos a nosotros mismos como los dos frentes que luchan, los dos eternos temas que hacen de Guerra y Paz una novela eterna: el amor y el mal. Nosotros somos ambos, y ambos son ese reflejo que llamamos realidad. Nuestras pasiones y conflictos espirituales no son más que un motor que nos empuja al movimiento, a crecer como personas, es un dios disfrazado de diablo que nos obliga a buscar el equilibrio constantemente con el fin de que evolucionemos como seres vivos, como sociedad y como humanidad.
Cuando nos apartan de nuestro camino, creemos que todo está perdido, cuando solo entonces comienza lo nuevo y lo bueno…
Este es, en definitiva, el legado de Lev Tolstói, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Al menos eso es lo que yo interpreto al leer las líneas de su magistral Guerra y Paz. En esta novela entreveo ese camino que el genial autor ruso comenta, ese camino iniciático que nos llevará a una lucha en lo más profundo de nuestro ser con el fin de que este mundo sea cada día un poquito mejor. Esta novela habla de usted, querido lector, y de cómo transformándose en mejor persona, su mundo, nuestro mundo, se convierte en un lugar mejor para todos.
Concentre toda la atención en usted mismo; contenga sus sentimientos y no busque la felicidad en las pasiones, sino en su corazón. La fuente de la felicidad no está fuera, sino dentro de nosotros…
Espero, con sinceridad, que la lectura de esta imponente novela le transforme a usted hacia algo superior, le haga reflexionar sobre su existencia, sobre el mundo en el que sueña, ríe, sufre y llora, y todo ello le anime a viajar a su interior y empiece a valorar muy seriamente las cosas que son realmente importantes. Estoy convencido de que ese viaje le llevará a la paz, al amor, a la felicidad por la que siempre ha luchado…
Raül Pere
LIBRO PRIMERO1805
CAPÍTULO I
—Bueno, príncipe, Génova y Lucca son solo posesiones de la familia Bonaparte. Que conste que si no me dice que estamos en guerra y se permite suavizar nuevamente todas las ofensas y atrocidades de ese Anticristo —pues así lo considero—, es que no lo conozco a usted, ya no es mi amigo ni mi fervoroso servidor, como asegura usted de sí mismo. Pero… sea bienvenido. Veo que se ha asustado. Siéntese a charlar.
Un día de julio de 1805, con estas palabras, Ana Pávlovna Scherer, dama de honor cercana a la emperatriz María Fiódorovna, saludó al príncipe Vasili Kuraguin, un prohombre repleto de títulos, el primero que había llegado a su fiesta. Ana Pávlovna tosía desde hacía días; era solo una grippe según ella —grippe era una palabra nueva que casi nadie utilizaba en San Petersburgo—.
Las tarjetas de invitación, enviadas por la mañana con un lacayo de librea roja, simplemente decían:
Si no tiene nada mejor que hacer, el señor conde —o bien mi príncipe—, y si la perspectiva de pasar la velada en casa de una pobre enferma no le asusta demasiado, estaría encantada de verlo en mi casa entre las 7 y las 10.
Annette Scherer.
—¡Dios santo, qué salida tan virulenta! —exclamó impertérrito el príncipe ante tal recibimiento mientras entraba con su uniforme cortesano recamado, medias de seda y zapatos de hebilla, el pecho condecorado y una expresión serena en su cara chata.
Hablaba un francés refinado, como el que nuestros abuelos hablaban y utilizaban para pensar, con el tono dulce y protector de alguien importante, envejecido en la alta sociedad y la corte. Se acercó a Ana Pávlovna, le hizo el besamanos con su calva perfumada y brillante inclinada, y se sentó tranquilamente en el diván.
—Ante todo, dígame cómo está, querida amiga. Tranquilíceme —dijo sin alterarse en un tono indiferente y casi irónico.
—No se puede estar bien cuando se sufre moralmente —replicó Ana Pávlovna—. ¿Puede estar una tranquila hoy en día teniendo corazón? Espero que me acompañe toda la velada.
—¿Y la fiesta del embajador de Inglaterra? Hoy es miércoles y tendré que pasarme. Mi hija vendrá a recogerme.
—Creí que cancelarían esa fiesta. Le confieso que todas estas fiestas y todos esos fuegos artificiales empiezan a resultar insulsos.
—La fiesta se habría cancelado si hubiesen sabido que así lo deseaba —repuso el príncipe, quien acostumbraba, como un reloj en funcionamiento, a decir cosas en las que ni él mismo deseaba que nadie creyese.
—No me torture. Bueno, ¿qué han decidido sobre el despacho de Novosiltsov? Usted lo sabe todo.
—¿Qué quiere que le diga? —repuso el príncipe con voz fría y cansada—.
¿Qué se ha decidido? Se ha decidido que Bonaparte ha quemado sus naves, y creo que nosotros estamos quemando las nuestras.
El príncipe Vasili siempre hablaba con indolencia, como un actor que declama su papel en una comedia más que conocida. En cambio, Ana Pávlovna Scherer, se mostraba animada y devota pese a sus cuarenta años.
Ser entusiasta ya era para la dama una verdadera posición social y, sin quererlo a veces, fingía entusiasmo solo por no defraudar las esperanzas de sus conocidos. La sonrisa comedida que siempre lucía Ana Pávlovna en el rostro, aunque no encajase con los rasgos ajados de su faz, expresaba, como en los niños mimados, que era consciente de su gracioso defecto, que no podía ni creía necesario enmendar.
En plena conversación política, Ana Pávlovna se irritó:
—¡Oh, no me hable de Austria! Tal vez no sepa nada, pero creo que Austria no desea ni ha deseado nunca la guerra. Nos traiciona. Únicamente Rusia debe salvar a Europa. Nuestro benefactor conoce su alta misión y la cumplirá; confío en ello. La misión más grandiosa del mundo le está reservada a nuestro amado y bondadoso zar;1 es tan virtuoso que Dios no lo dejará, para que cumpla su elevado destino. Aplastará la hidra de la rebelión, aún peor porque anida en ese asesino malhechor. Nosotros debemos redimir sin ayuda la sangre del justo… Y yo le pregunto… ¿En quién podemos confiar? Inglaterra, con su espíritu comercial, no comprenderá ni podrá hacerlo la sublime elevación moral del zar Alejandro. Se han negado a evacuar Malta. Quiere ver claro y rebusca qué hay detrás de nuestros actos. ¿Qué han dicho a Novosiltsov?… Nada. No han comprendido, ni pueden, el altruismo de nuestro zar, que no desea nada para él y desea todo para el bien del mundo. ¿Y qué han prometido? Nada. ¡Y no cumplirán lo que prometieron! Prusia ya ha declarado que Bonaparte es invencible y que ni toda Europa puede vencerlo… Yo no me creo ni una palabra de Hartlenberg ni de Haugwitz. Esta famosa neutralidad prusiana no es más que una trampa. Solo creo en Dios y en el elevado destino de nuestro gran zar. ¡Él salvará a Europa…! —Aquí calló de repente Ana Pávlovna con una sonrisa irónica burlándose de su propio ardor.
—Creo —sonrió el príncipe— que si la hubiesen enviado a usted en lugar de a nuestro simpático Wintzingerode, habría obtenido el consentimiento del rey de Prusia. ¡Es tan elocuente! Bueno, ¿no me ofrece té?
—¡Ahora mismo! À propos2 —añadió con calma—, hoy vendrán a mi casa dos hombres muy interesantes: El vizconde de Mortemart, es aliado de los Montmorency por los Rohan. Es una de las mejores familias de Francia. Es uno de los auténticos y verdaderos emigrados. Además vendrá el abate Morio. ¿Conoce esa mente privilegiada? El zar lo ha recibido. ¿Lo conoce?
—Estaré encantado —dijo el príncipe. Después agregó con indolencia, como si recordase algo distinto, aunque su pregunta era el objeto de su visita—: Dígame, ¿es verdad que la emperatriz madre desea que nombren al barón Funke primer secretario en Viena? Es un pobre señor, este barón, según parece.
El príncipe Vasili trataba de obtener para su hijo el cargo que, a toda costa, deseaban conceder al barón por mediación de la zarina María Fiódorovna.
Ana Pávlovna entornó los párpados, como diciendo que ni ella ni nadie podía criticar lo que gustaba o no a la zarina.
—El señor barón de Funke ha sido recomendado a la emperatriz madre por su hermana. —dijo con voz triste y seca.
Al nombrar Ana Pávlovna a la zarina su semblante expresó una honda y sincera devoción, estima y tristeza a la vez, lo cual ocurría siempre que en la conversación hablaba de su protectora. Dijo que había querido mostrar al barón Funke su gran estima, y nuevamente sus ojos se tornaron tristes.
El príncipe calló fingiendo displicencia. Ana Pávlovna, con su habilidad femenina y de dama de la corte y con la rapidez de su intuición femenina, quiso castigar y consolar al príncipe por sus palabras sobre alguien recomendado a la zarina.
—Pero a propósito de su familia —añadió—, ¿sabe usted que su hija, con su presentación en sociedad, ha hecho las delicias de todo el mundo? La consideran hermosa como el día.
El príncipe se inclinó en muestra de respeto y agradecimiento.
—A veces pienso —prosiguió Ana Pávlovna tras un silencio y acercándose al príncipe con una sonrisa para mostrar que había terminado la conversación política y mundana para pasar a la íntima—, pienso lo injusto que es el reparto de los bienes en la vida. ¿Por qué la fortuna le ha concedido dos hijos (no cuento al menor, Anatole, que no me gusta) —añadió arqueando las cejas— dos hijos tan excelentes? Sinceramente, usted los aprecia menos que nosotros porque no se los merece.
Y sonrió con entusiasmo.
—¿Qué quiere? Lafater habría dicho que yo no tengo la disposición para ser padre —dijo el príncipe.
—No bromee. Quiero hablar con usted en serio. ¿Sabe que no estoy contenta con su benjamín? Le contaré —su rostro se entristeció de nuevo— que han hablado de él a Su Majestad y lo han compadecido…
El príncipe no dijo nada, pero la dama lo observaba en silencio, con aire interrogador, aguardando una respuesta. El príncipe Vasili frunció el ceño.
—¿Qué quiere que haga? —repuso—. Sabe que hice cuanto pude por su educación, y los dos han salido tontos. Hipólito es al menos un idiota tranquilo y Anatole uno inquieto. Es la única diferencia entre ellos —agregó con una sonrisa más artificial y más animado que de costumbre mientras en las arrugas en torno a su boca se esbozó algo inesperadamente vulgar y áspero.
—¿Por qué tienen hijos los hombres como usted? Si no fuese padre, no tendría reproches que hacerle —comentó Ana Pávlovna alzando pensativamente los ojos.
—Soy vuestro fiel esclavo, y solo a usted se lo puedo confesar. Mis hijos son los obstáculos de mi existencia. Es mi cruz. Así me lo explico yo. ¿Qué quiere…? —calló con expresión de sumisión al cruel destino. Ana Pávlovna meditó.
—¿No ha pensado en casar a su hijo pródigo, Anatole? —Luego añadió—: Dicen que las solteronas tienen la manía de los matrimonios. No es que yo sienta ya tal debilidad, pero estoy pensando en una personita que no está muy bien con su padre, una pariente nuestra, una princesa Bolkónskaya.
El príncipe Vasili no respondió, si bien captó su propuesta gracias a la memoria y rapidez de comprensión de los hombres de mundo, y se lo dio a entender moviendo la cabeza.
—Oh, ¿sabe que Anatole me cuesta cuarenta mil rublos al año? —dijo sin poder evitar, según parece, sus tristes pensamientos. Después calló—.
¿Qué sucederá en cinco años si las cosas siguen así? He aquí la ventaja de ser padre. ¿Es rica esa princesa?
—Su padre es rico y avaro. Vive en el campo. Es el famoso príncipe Bolkonsky. Cayó en desgracia en tiempos del difunto zar al que llamaban «rey de Prusia». Es un hombre muy inteligente, pero maniático y difícil. La pobre niña sufre más que las piedras. Tiene un hermano casado hace poco con Lisa Meinen. Es edecán de Kutúzov. Hoy vendrá aquí.
—Escuche, chère Annette3 —dijo el príncipe tomando de pronto la mano de su interlocutora y bajándola incomprensiblemente.
—Arrégleme ese asunto y seré su fidelísimo esclavo para siempre. La muchacha es de buena familia y rica. Eso me basta.
Con esos movimientos fáciles, familiares y graciosos que lo distinguían, tomó la mano de la dama de honor una vez más, la besó, la agitó en el aire un segundo y se acomodó en la butaca mirando a otra parte.
—Escuche —dijo Ana Pávlovna—. Hoy mismo hablaré con Lisa, La mujer del joven Bolkonsky. Tal vez lleguemos a un acuerdo. Será en su familia donde yo aprenda a ser una solterona.
CAPÍTULO II
El salón de Ana Pávlovna fue llenándose gradualmente. La alta sociedad de San Petersburgo, gente de muy diversa edad y carácter, pero de la misma clase, iba llegando. Estaba la hija del príncipe Vasili, la bella Helena, que venía a buscar a su padre para ir a la fiesta del embajador; llevaba traje de baile con la insignia de dama de honor. También estaba la joven princesa Bolkónskaya, conocida como la femme la plus séduisante de Pétersbourg4, pequeña, casada el año anterior. Ahora no podía aparecer en las grandes recepciones debido a su embarazo, pero frecuentaba las veladas íntimas. También había llegado el príncipe Hipólito, hijo del príncipe Vasili, con Mortemart, presentado por él; y el abate Morio, y muchos más.
—¿No ha visto a ma tante5 o no la conoce aún? —preguntaba Ana Pávlovna a los recién llegados. Y con aire serio los conducía ante una viejecita vestida con un traje cargado de cintas, que había salido de otra estancia apenas empezaron a llegar los invitados.
Ana Pávlovna se los presentaba diciendo sus nombres y volviendo lentamente los ojos del invitado a ma tante. Luego se alejaba. Todos los recién llegados cumplieron la ceremonia de saludar a la desconocida tía, que a nadie interesaba y por quien no sentían curiosidad. Ana Pávlovna, solemne y triste, seguía sus saludos aprobándolos en silencio. Ma tante decía a todos lo mismo sobre su salud, la del interlocutor y la de Su Majestad, que estaba mejor a Dios gracias. Quienes se acercaban a saludar a la anciana no mostraban prisa por marcharse y se retiraban con una sensación de alivio tras cumplir un deber penoso que no se repetiría en toda la noche.
La joven princesa Bolkónskaya traía su labor en una bolsita de terciopelo bordada en oro. Su hermoso labio superior con una sombra de vello era muy corto con respecto a sus dientes, lo cual le daba mayor gracia cuando se alzaba o descendía sobre el inferior. Como sucede con las mujeres realmente atractivas, sus defectos —un labio corto y la boca siempre entreabierta— se antojaban una verdadera y particular belleza exclusiva de su poseedora. Contemplar a la bella futura mamá llena de salud y vitalidad, capaz de soportar su estado tan fácilmente era un deleite para todos. Tanto los viejos como los jóvenes aburridos y taciturnos sentían que al poco de hablar con ella también ellos adquirían sus cualidades. Quien le hablaba y veía en cada palabra su sonrisa jovial y los dientes relucientes se sentía especialmente ingenioso aquel día. Eso creían todos.
La princesa, su bolsa de labor en la mano, rodeó con pasos breves y rápidos la mesa; tras ajustarse alegremente el vestido, se sentó en un diván junto al samovar de plata, como si cuanto hacía fuese una salida por placer para ella y para quienes la rodeaban.
—Traje mi labor —dijo a todos abriendo la bolsa—. Mire, Annette, no me juegue una mala pasada —añadió volviéndose hacia la dueña de la casa—. Me ha escrito que era una velada íntima; vea cómo me he vestido. He traído mi labor.
Y extendió los brazos para mostrar su elegante vestido gris provisto de blondas y ceñido bajo el pecho con una cinta ancha.
—Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie6 —repuso Ana Pávlovna.
—Sabe que mi marido me abandona. —siguió en el mismo tono volviéndose a un general—. Va a que lo maten. Dígame, ¿a qué viene esta horrible guerra? —dijo ahora al príncipe Vasili y, sin esperar respuesta, se puso a charlar con la hija del príncipe, la bella Helena.
—¡Qué persona tan deliciosa esta princesita! —comentó en voz queda el príncipe Vasili a Ana Pávlovna.
Poco después de la princesa entró un corpulento joven de cabellos cortos, lentes, calzones claros a la moda, cuello alto de encaje y frac de color castaño. Aquel joven era el hijo natural de un famoso dignatario en los tiempos de Catalina II, el conde Bezúkhov, que entonces estaba a las puertas de la muerte en Moscú. Jamás había ocupado cargo alguno, y regresaba del extranjero, donde se había educado. Era su primera recepción.
Ana Pávlovna lo recibió con el saludo reservado a los hombres de baja jerarquía. Pese al saludo dirigido como a alguien inferior, al ver entrar a Pierre, el semblante de Ana Pávlovna mostró la inquietud y el temor habituales cuando uno está ante algo enorme y fuera de lugar. Pierre era algo más corpulento que los demás hombres presentes; pero el temor de la anfitriona solamente podía deberse a su inteligente mirada de observador franco y tímido a la vez, que lo diferenciaba de los demás invitados.
—Qué amable es usted, señor Pierre, por haber venido a visitar a una pobre enferma —dijo Ana Pávlovna cambiando una asustada mirada con su tía, hacia quien llevaba al recién llegado.
Pierre musitó unas palabras ininteligibles y buscó a alguien con la mirada. Sonrió al saludar a la princesa como a una íntima conocida y se acercó a la tía. Los temores de Ana Pávlovna no eran infundados, pues Pierre solamente escuchó el final de la frase de la tía sobre la salud de Su Majestad y se alejó de ella. Ana Pávlovna, asustada, lo detuvo diciéndole: «¿Conoce al abate Morio? Es un hombre muy interesante…»
—Sí, he oído hablar de sus proyectos de paz perpetua; es muy hermoso, pero no lo creo posible…
—¿De veras…? —repuso Ana Pávlovna, por decir algo, y quiso regresar a sus deberes de anfitriona.
Pero Pierre cometió una nueva torpeza. Primero no atendió a la tía y se alejó de ella; ahora entretenía a la anfitriona, que debía cumplir con sus obligaciones. La cabeza inclinada y sus largas piernas separadas, demostraba a Ana Pávlovna por qué creía que los proyectos del abate eran una quimera.
—Luego hablaremos —sonrió Ana Pávlovna, separándose del joven, que carecía del conocimiento más elemental del mundo.
Volvió a sus ocupaciones de ama de casa: a mirar, escuchar y acudir adonde decaía la conversación. Era como el dueño de un telar, que camina de un lado a otro de su taller tras colocar en sus puestos a los obreros y, al ver un huso parado y oír el ruido extraño y fuerte de otro, los devuelve a la marcha conveniente. Ana Pávlovna paseaba por su salón yendo a un círculo demasiado silencioso, a otro demasiado locuaz, y con una palabra o un cambio de personas reanimaba el mecanismo de la conversación y lo dejaba de nuevo el mecanismo en su ritmo regular y correcto. Pero incluso así se notaba su temor por Pierre. No le quitó ojo de encima cuando se acercó a escuchar a Mortemart o cuando se dirigió al grupo del abate. Aquella velada era la primera en Rusia de Pierre, educado en el extranjero. Sabía que allí se congregaba toda la intelectualidad de San Petersburgo; sus ojos, como los de un niño en una tienda de juguetes, iban de aquí para allá. Temía perderse una conversación apasionante que pudiese escuchar. Observando las expresiones seguras y desenvueltas en los rostros de los invitados, esperaba oír algo realmente inteligente. Finalmente se acercó a Morio. La conversación le parecía interesante y se detuvo en el grupo del abate, esperando la ocasión para expresar su opinión, como les gusta hacer a los jóvenes.
CAPÍTULO III
La recepción de Ana Pávlovna estaba en pleno apogeo. Los husos sonaban constante e incesantemente por todos los rincones. Los invitados se habían establecido en tres grupos, salvo ma tante, a cuyo lado estaba una señora mayor de rostro afilado y lloroso, como ajena a aquella brillante reunión. El abate era el centro de uno, compuesto casi todo de hombres. En el otro, de jóvenes, se hallaba la bella princesa Helena, hija del príncipe Vasili, y la hermosa y sonrosada, aunque algo rechoncha para su edad, princesa Bolkónskaya. El tercer grupo lo formaban Mortemart y Ana Pávlovna.
El vizconde era joven y atractivo, de fisonomía y modales agradables; se creía una celebridad, aunque por educación permitía modestamente que la sociedad circundante lo aprovechase. Sin duda Ana Pávlovna lo ofrecía a sus invitados. Como un buen maître d’hôtel7 que sirve una carne que nadie comería si la viese en una cocina mugrienta como si fuese un plato soberbio y delicado, esa noche Ana Pávlovna «servía» a sus invitados —de primero al vizconde, de segundo al abate— como si fuesen manjares. El grupo de Mortemart habló enseguida del asesinato del duque de Enghien. El vizconde decía que el duque había sido víctima de su magnanimidad y que la cólera de Bonaparte se debía a causas especiales.
—Contez-nous cela, vicomte —medió Ana Pávlovna alegremente, pues creía que la frase sonaba algo a lo Luis XV—. Contez-nous cela, vicomte.8
El vizconde se inclinó como si obedeciese y sonrió cortésmente. Ana Pávlovna hizo corro en torno al vizconde e invitó a que lo escuchasen.
—El vizconde ha conocido personalmente a monseñor —susurró a uno Ana Pávlovna—. El vizconde es un gran narrador —confesó a otro—. ¡Se nota que es una buena compañía! —dijo a un tercero. El vizconde fue así servido a los presentes con el aspecto más elegante y halagüeño para él, como un rosbif emplatado en caliente con una guarnición de verduras.
El vizconde, dispuesto a comenzar, sonreía con cortesía.
—Venga aquí, chère Hélène9 —dijo Ana Pávlovna a la princesa que era el centro de otro grupo.
La princesa Helena sonreía y se levantó con su inmutable sonrisa de bella mujer con la que había entrado en el salón. Con el frufrú de su traje de baile blanco adornado de terciopelo, radiante por la blancura de los hombros, el brillo de sus cabellos y los diamantes, pasó entre los hombres que le abrían paso; iba erguida sin mirar a nadie pero sonriendo a todos, como otorgando el derecho a admirar su hermoso talle, sus brazos torneados, la espalda y el pecho escotados a la moda. Se acercó a Ana Pávlovna llevando el esplendor de la fiesta. Helena era tan hermosa que no había en ella asomo de coquetería, sino que parecía abochornarse de su belleza, que descollaba victoriosa; era como si quisiese reducir sus efectos sin lograrlo.
—¡Qué gran persona! —comentaban quienes la veían. El vizconde sacudió los hombros y bajó la mirada, como impresionado por algo asombroso, mientras ella se sentaba delante y lo iluminaba con su sonrisa.
—Señora, temo por mis medios ante semejante audiencia —sonrió, inclinando la cabeza.
La princesa apoyó el brazo desnudo en el velador y no creyó preciso decir nada. Lo miraba sonriente. Durante la narración se mantuvo erguida. Contempló el bello brazo desnudo, el seno más bello incluso sobre el cual relucía el collar de diamantes; a veces ordenaba los pliegues del vestido; cuando el relato impresionaba a la audiencia, miraba a Ana Pávlovna e imitaba la expresión de la dama de honor para retomar rápidamente su propia calma y su hermosa sonrisa. Tras Helena se acercó también la joven princesa.
—Espéreme, voy a por mi labor —dijo—. Veamos, ¿en qué piensa? —Se giró hacia el príncipe Hipólito—. Tráigame mi bolsa.
Con una sonrisa y hablando con todos, la princesa hizo que todos se cambiasen de sitio y se puso cómoda.
—Ahora estoy bien —dijo pidiendo que empezase mientras reanudaba su labor.
El príncipe Hipólito, que había traído la bolsa, arrimó su butaca y se sentó junto a la joven. Le charmant Hippolyte10 llamaba la atención por la gran semejanza con su hermana y porque, pese a ello era increíblemente feo. Sus facciones eran las de su hermana; pero en ella estaban iluminadas por su alegre sonrisa satisfecha, joven e invariable, y por la belleza clásica del cuerpo; en cambio, en el hermano ese rostro estaba oscurecido por la idiotez y siempre mostraba un mal humor presuntuoso; su cuerpo era enjuto y débil. Los ojos, la nariz y la boca se contraían en una mueca de aburrimiento. Sus brazos y piernas jamás estaban en posición natural.
—¿No es una historia de aparecidos? —dijo sentándose junto a la princesa y poniéndose los impertinentes como si no pudiese hablar sin ellos.
—Para nada, mon cher11 —el narrador se sorprendió y encogió los hombros.
—Es que odio las historias de aparecidos —repuso Hipólito demostrando comprender sus propias palabras solamente después de proferirlas.
Dado el aplomo de su discurso, nadie comprendió si lo dicho era muy inteligente o una bobada. Vestía frac verde oscuro, calza de color cuisse de nymphe effrayée,12 según él mismo, medias de seda y zapatos de hebilla.
Le vicomte contó con gracejo la anécdota de moda: el duque de Enghien había ido en secreto a París para ver a mademoiselle George, en cuya casa coincidió con Bonaparte, que también gozaba de los favores de la célebre actriz. Napoleón se había desmayado como solía, lo cual lo puso a merced del duque, quien no había aprovechado la situación y aquella grandeza hizo que Bonaparte se vengase condenándolo a muerte.
El relato era ameno e interesante, sobre todo la parte que aludía al encuentro de ambos rivales; las damas parecieron perturbadas.
—Charmant13 —comentó Ana Pávlovna preguntando con los ojos a la pequeña princesa.
—Charmant —musitó esta última deteniendo su labor y mostrando que el interés y el encanto del relato le impedían continuar.
El vizconde apreció aquella alabanza y prosiguió con una sonrisa. Entonces Ana Pávlovna, que miraba siempre temible Pierre, vio que hablaba con ardor y en voz fuerte con el abate, así que decidió ir a aquel punto amenazado. Pierre había trabado conversación con el abate sobre el equilibrio político, y este último, interesado por el entusiasmo sincero del joven, le exponía su idea favorita. Escuchaban y hablaban con gran animación y espontaneidad y eso no gustó a Ana Pávlovna.
—Los medios son el equilibrio europeo y el derecho de gentes (ius gentium) —decía el abate—. Si un Estado poderoso como Rusia, considerado hasta ahora bárbaro, se pone al frente de esta alianza, cuya finalidad es equilibrar Europa, salvará al mundo.
—¿Y cómo hallará tal equilibrio? —comenzó Pierre.
Entonces llegó Ana Pávlovna y, mirando gravemente a Pierre, preguntó al italiano cómo le sentaba el clima de San Petersburgo. La fisonomía del italiano se mudó y su expresión se hizo meliflua, amable y atenta, lo cual era habitual cuando conversaba con las damas.
—Estoy tan impresionado por la espiritualidad y cultura de esta sociedad, pero sobre todo por su parte femenina que me hizo el honor de recibirme que aún no he pensado en ello —repuso.
Ana Pávlovna unió al grupo común al abate y a Pierre para tenerlos mejor vigilados.
CAPÍTULO IV
Entonces un nuevo invitado entró, el joven príncipe Andréi Bolkonsky, marido de la pequeña princesa. El príncipe Bolkonsky era un joven de estatura media, agraciado, de rostro enérgico, rasgos secos y marcados. Todo él era contraste con su esposa, tan vital, desde su mirada cansada y de tedio hasta su paso lento y uniforme. Parecía conocer a todos los presentes, y le fastidiaba tanto que hasta le aburría mirarlos y escucharlos. De todos esos rostros, el de su esposa era el que más le aburría. Se apartó de ella con una mueca que afeó su semblante, besó la mano de Ana Pávlovna y miró a los demás con ojos entornados.
—¿Se alista a la guerra, mi príncipe? —preguntó Ana Pávlovna.
—El general Koutouzoff —Bolkonsky acentuó a la francesa la última sílaba zoff— me ha solicitado como edecán…
—¿Y Lisa, su mujer?
—Irá al campo.
—¿No le parece un pecado privamos de su esposa?
—André —Lisa habló a su marido con el mismo tono mimoso que dedicaba a los extraños—. ¡Si supieses la historia que nos ha contado el vizconde sobre mademoiselle George y Bonaparte!
El príncipe Andréi entrecerró los ojos y se apartó. Pierre, que desde que entró no había apartado de él su mirada sonriente y amistosa, se le acercó y lo tomó del brazo. El príncipe puso una mueca de disgusto a quien lo sujetaba, pero al ver el rostro de Pierre le correspondió con una sonrisa inesperadamente bondadosa y agradable.
—¡Cómo! ¿Tú también en el gran mundo? —dijo.
—Sabía que iba a venir —repuso; y añadió en voz queda para no molestar al vizconde, que proseguía con su relato: —Iré a su casa a cenar. ¿Puedo?
—No, no puedes —rio el príncipe Andréi apretándole la mano para dar a entender que eso no se preguntaba. Quería añadir algo, pero entonces el príncipe Vasili se levantó con su hija y los hombres hicieron lo mismo para dejarles paso.
—Me perdonará, querido vizconde —dijo el príncipe Vasili al francés tirándole afectuosamente de la manga hacia la silla para que no se fuese. Esa dichosa fiesta del embajador me priva de un placer y lo interrumpe —y volviéndose a Ana Pávlovna: —Siento mucho abandonar esta magnífica velada.
Su hija, la princesa Helena se deslizó entre las sillas sosteniendo la cola del vestido y su sonrisa iluminó aún más su rostro. Al pasar delante de Pierre, él la miró con ojos temerosos y entusiastas.
—Es realmente bella —dijo el príncipe Andréi.
—Sí —asintió Pierre.
Al pasar a su lado, el príncipe Vasili tomó la mano de Pierre y volviéndose a Ana Pávlovna dijo:
—Domestíqueme a este oso. Hace un mes que vive conmigo y es la primera vez que lo veo en sociedad; es imprescindible para un joven que frecuente a mujeres inteligentes.
Ana Pávlovna prometió con una sonrisa ocuparse de Pierre, que era pariente del príncipe Vasili por línea paterna, según sabía ella.
La señora de mediana edad sentada junto a ma tante se levantó rápidamente y fue hacia el príncipe Vasili, alcanzándolo en el vestíbulo. Su rostro ya no fingía un interés inexistente; su cara bondadosa ahora solo indicaba ansiedad y miedo.
—Príncipe, ¿qué me dice de mi Boris? —preguntó cuando estuvo cerca pronunciando la “o” de Boris con un acento especial—. No puedo quedarme más en San Petersburgo. Dígame qué puedo contar a mi pobre hijo.
Aunque el príncipe Vasili la escuchaba forzadamente, casi sin educación, mostrando impaciencia, la señora le sonreía tierna y conmovedoramente. Lo agarraba del brazo, como para que no se marchase.
—Una palabra suya al zar y mi hijo entraría de inmediato en la Guardia.
—Créame que haré cuanto pueda, princesa —repuso el príncipe Vasili—. Sin embargo, me cuesta pedírselo al zar; le aconsejo que hable con Rumyantsev por medio del príncipe Golitsin; será lo mejor.
La señora era la princesa Drubetskaya, de una de las mejores familias del país, pero era pobre y estaba retirada de la sociedad hacía mucho y había perdido sus antiguas amistades. Había ido solamente para conseguir un nombramiento en la Guardia para su único hijo. Únicamente para encontrar al príncipe Vasili asistió a la velada de Ana Pávlovna; solamente por eso había escuchado la historia del vizconde. Las palabras del príncipe la asustaron. Su rostro, hermoso antaño, se mostró airado un instante; pero no duró. Sonrió de nuevo y agarró con más fuerza el brazo del príncipe.
—Escuche, príncipe —dijo—, jamás le he pedido nada ni volveré a hacerlo; no le he recordado la amistad que le brindó mi padre. Pero ahora, en nombre de Dios, lo conmino a que lo haga por mi hijo y lo consideraré mi benefactor —añadió con prisa—. No se enfade, prométamelo. Ya he hablado con Golitsin y se ha negado. Sea un buen chico. —concluyó tratando de sonreír con los ojos cuajados de lágrimas.
—Llegaremos tarde, papá —dijo la princesa Helena, que aguardaba en la puerta girando su hermosa cabeza sobre sus hombros de hermosura clásica.
La influencia en el mundo es un bien que debe ser vigilado para que no se escape. El príncipe Vasili lo sabía y también que si intercedía a favor de cuantos se lo pedían terminaría no solicitando nada para él. Aquello lo obligaba a recurrir rara vez a su propia influencia. Pero con la princesa Drubetskaya, tras la última exhortación, le remordió la conciencia porque le había recordado la verdad. Los primeros pasos de su carrera los debía al padre de la dama. Además, por su modo de actuar intuía que era una mujer de esas que no renuncian a una idea hasta verla realizada si se han empeñado en ella y, en caso contrario, vuelven a la carga cada día y en cada ocasión sin importarles hacer escenas. Aquello último lo hizo vacilar.
—Chère Ana Mijáilovna —dijo con su habitual familiaridad y cierto tedio en la voz—, casi me es imposible hacer lo que pide, pero en prueba de mi cariño y el respeto a la memoria siempre viva de su padre haré lo imposible. Su hijo entrará en la Guardia. Deme la mano. ¿Está contenta?
—¡Amigo mío, mi benefactor! No esperaba menos de usted sabiendo lo bueno que es. —El príncipe trató de irse—. Aguarde, dos palabras… una vez en la guardia… —calló un instante—. Usted tiene buenas relaciones con Mijaíl Ilariónovich Kutúzov, recomiéndele a Boris como edecán. Entonces estaré tranquila y…
El príncipe Vasili sonrió.
—Eso no se lo prometo. No imagina cómo asedian a Kutúzov desde que lo nombraron comandante en jefe del ejército. Él mismo me ha dicho que todas las damas de Moscú se han conjurado para recomendarle a sus hijos como edecanes.
—Prométamelo; no dejaré que se vaya, mi querido benefactor.
—Papá —repitió en el mismo tono la hija—, llegamos tarde.
—Bueno, au revoir,14 adiós. Ya ve…
—¿Hará entonces la recomendación mañana mismo al zar?
—Claro; pero no le prometo lo de Kutúzov.
—No, prométamelo, Basile —dijo ya a sus espaldas Ana Mijáilovna con una sonrisa de joven coqueta que debió ser habitual en ella antaño pero que ahora no se adecuaba a su rostro ajado.
Olvidaba sin duda su edad y por costumbre sacaba sus antiguos recursos femeninos. En cuanto salió el príncipe, su semblante recuperó la anterior expresión fría y fingida. Volvió al círculo donde el vizconde proseguía sus relatos fingiendo una vez más escucharlo, aguardando la ocasión de marcharse, pues el motivo de su visita estaba cumplido.
CAPÍTULO V
—¿Y qué piensa de esa última comedia de la coronación de Milán? ¿Y la nueva comedia de los pueblos de Génova y Lucca, que acuden a presentar sus respetos a Bonaparte? ¡El señor Bonaparte sentado en un trono felicitando a las naciones! ¡Adorable! ¿No es de locos? Se diría que todos han perdido la cabeza.
El príncipe Andréi sonrió con ironía mirando fijamente a Ana Pávlovna.
—«Dieu me la donne, gare à qui la touche!»15 Dicen que ha sido muy bello que pronunciase estas palabras —añadió; y las repitió en italiano—: Dio mi l’ha dato. Guai a chi la tocchi.
—Espero —continuó Ana Pávlovna— que haya sido la gota que colme el vaso. Los reyes ya no soportan a este hombre que todo lo amenaza.
—¿Los reyes? No hablo de Rusia. —dijo cortésmente el vizconde—. ¡Los reyes, señora! ¿Qué hicieron por Luis XVI, por la reina, por la señora Isabel? Nada —prosiguió animándose—. Créame, sufren el castigo por su traición a la causa de los Borbones. ¿Los reyes? Envían embajadas a cumplimentar al usurpador.
Y con un suspiro desdeñoso cambió de postura. El príncipe Hipólito, que observaba al vizconde con sus anteojos, se volvió hacia la princesa y le pidió una aguja para dibujarle sobre la mesa el escudo de los Condé, y le explicó el escudo como si ella hubiese preguntado.
—Bâton de gueules, engrêlé de gueules d’azur; maison Condé16 —dijo.
La princesa escuchaba con una sonrisa.
—Si Bonaparte continúa un año más en el trono de Francia las cosas llegarán demasiado lejos —prosiguió el vizconde con el aire de quien no escucha a los demás y sigue solamente sus propias ideas en un asunto que conoce mejor que nadie—. Con los complots, la violencia, el exilio, las ejecuciones, la sociedad, la buena sociedad francesa, quedará destruida para siempre, y entonces…
Alzó los hombros y abrió los brazos. Pierre quiso decir algo, pues la conversación le interesaba, pero Ana Pávlovna se lo impidió.
—El zar Alejandro —dijo con la tristeza que siempre imprimía a sus palabras cuando hablaba de la familia del zar— ha declarado que dejará que los franceses elijan su forma de gobierno. No dudo que la nación sin el usurpador acudirá al rey legítimo —añadió tratando de ser amable con el emigrado realista.
—Lo dudo —dijo el príncipe Andréi—. Monsieur le vicomte17 cree con razón que las cosas han ido demasiado lejos. Creo que será difícil regresar al pasado.
—Por lo que he oído casi toda la nobleza se ha puesto del lado de Napoleón —Pierre se ruborizó al intervenir.
—Eso dicen los bonapartistas —replicó el vizconde sin mirar a Pierre.
—Ahora cuesta conocer la opinión social de Francia.
—Bonaparte lo dijo —rebatió el príncipe Andréi con una sonrisa. Sin duda el vizconde no le gustaba y, aunque no lo mirase, sus palabras se dirigían a él.— «Les he señalado el camino de la gloria —repitió las palabras de Napoleón—. No lo han querido; les he abierto mis antecámaras y se han precipitado en masa…» No sé en qué momento ha tenido derecho de decirlo.
—Ninguno —repuso el vizconde.
—Tras el asesinato del duque, hasta los menos imparciales dejaron de verlo como a un héroe. Si ha sido un héroe para algunos —continuó—, a partir del asesinato del duque hay un mártir más en el cielo y un héroe menos en la tierra.
Ana Pávlovna y los demás aún no habían tenido tiempo de apreciar con una sonrisa las palabras del vizconde cuando Pierre intervino. Ana Pávlovna, aunque previese que el joven diría algo inconveniente, no pudo evitarlo.
—La ejecución del duque de Enghien era una necesidad de Estado —dijo Pierre—; yo veo grandeza de ánimo en que Napoleón no haya temido de cargar él solo con la responsabilidad.
—Dieu! Mon Dieu!18—murmuró aterrorizada Ana Pávlovna.
—¿Cómo, monsieur Pierre,19 considera grandeza de alma el asesinato?
—sonrió la princesa acercándose la labor.
—¡Ah! ¡Oh! — exclamaron varios.
—Capital!20 —dijo en inglés el príncipe Hipólito golpeándose la rodilla con la palma de la mano. El vizconde se encogió de hombros.
Pierre miraba triunfalmente a los oyentes por encima de sus lentes.
—Digo eso porque los Borbones han huido de la revolución dejando al pueblo entregado a la anarquía —prosiguió con desesperada decisión—; Napoleón fue el único que comprendió la revolución y la derrotó. Por eso, y por el bien común, no podía detenerse ante la vida de nadie.
—¿No quiere pasar a esa otra mesa? —preguntó Ana Pávlovna.
Pierre no contestó y prosiguió su discurso, cada vez más animado.
—Sí, Napoleón es grande porque se situó por encima de la revolución, reprimió sus abusos y tomó su parte buena: la igualdad de los ciudadanos, la libertad de expresión y de prensa. Solamente por eso se hizo con el poder.
—Eso sería si lo hubiese devuelto al rey legítimo tras conseguir ese poder sin asesinar a nadie —dijo el vizconde—. Entonces yo lo llamaría gran hombre.
—No podía hacerlo. El pueblo le entregó el poder para librarse de los Borbones y porque lo veía como a un gran hombre. La revolución fue una gran empresa —prosiguió Pierre mostrando con aquellas ideas atrevidas y provocadoras su juventud y el deseo de expresar con celeridad cuanto pensaba.
—¿La revolución y el regicidio una gran empresa?… Después de esto… ¿No quiere pasar a la otra mesa? —repitió Ana Pávlovna.
—Rousseau’s Contrat social!21 —sonrió con calma el vizconde—. No hablo del regicidio, sino de las ideas.
—Sí, las de saqueo, matanzas y regicidio —interrumpió la voz irónica.
—Claro que fueron excesos. Pero la revolución no es eso solamente. Lo importante son los derechos del hombre, la supresión de los prejuicios, la igualdad de los ciudadanos. Napoleón ha mantenido estas ideas.
—Libertad e igualdad —se burló el vizconde decidiéndose a mostrar al joven lo simple de sus palabras— son palabras ampulosas en duda hace tiempo. ¿Quién no ama la libertad y la igualdad? Nuestro Señor las predicaba. ¿Son más felices los hombres tras la revolución? No. Nosotros queríamos libertad y Bonaparte la ha destruido.
El príncipe Andréi sonreía a Pierre, al vizconde y a la anfitriona. Ana Pávlovna, pese a sus hábitos sociales, se aterró ante las embestidas de Pierre, pero al ver que esas sacrílegas palabras no enojaban al vizconde, y cuando se convenció de que no se podía cambiar lo dicho, se animó y decidió apoyar al vizconde y atacar a Pierre.
—Mais, mon cher monsieur Pierre22 —dijo—, ¿cómo considera grande a quien ha hecho matar al duque, no como tal, sino como persona, sin culpa ni causa?
—Yo le preguntaría cómo explica el 18 de Brumario —añadió el vizconde—. ¿No es un engaño? Es un escamoteo que no se parece en nada a la forma de actuar de un gran hombre.
—¿Y los prisioneros de África a quienes ejecutó? —protestó la princesa—. ¡Es horrible! —Se encogió de hombros.
—Es un plebeyo por más que diga usted —sentenció el príncipe Hipólito.
Pierre no sabía a quién responder y sonreía a todos. Sin embargo, su sonrisa no era como la de los demás, sino que hacía desaparecer la expresión seria y huraña de su semblante dando paso a otra infantil y bondadosa, tal vez ingenua, que parecía disculparse.
El vizconde, que lo veía por primera vez, supo que aquel jacobino no era tan terrible como sus palabras.
Todos callaban.
—¿Cómo quieren que conteste a todos a la vez? —preguntó el príncipe Andréi—. Además, creo que se debe distinguir en los actos de un hombre de Estado entre los del hombre privado, los del jefe militar y los del emperador.
—Claro —Pierre se alegró del auxilio.
—Es innegable —continuó el príncipe Andréi— que, como hombre, Napoleón fue grande en el puente de Arcola o en el hospital de Jaffa, donde dio la mano a los apestados, pero… otros actos difícilmente son justificables.
El príncipe Andréi, que había querido paliar las impertinencias de Pierre, se levantó para salir e hizo una seña a su esposa.
El príncipe Hipólito se puso entonces en pie y detuvo a todos pidiendo con un gesto que se sentaran:
—¡Ah! Hoy me han contado una encantadora anécdota moscovita. Debo deleitarlos con ella. Perdone, vizconde, debo contarla en ruso. De lo contrario, se perderá la chispa de la historia.
Y se puso a hablar en ruso con el acento de los franceses que llevan un año en Rusia. Su vivacidad e insistencia pidiendo atención hizo que todos se detuvieran.
—En Moscú hay una señora muy tacaña, une dame.23 Tenían que seguirla dos lacayos tras la carroza, ambos altos porque le gustaba así. Tenía además una doncella aún más alta. Dijo… —El príncipe Hipólito calló para pensar; se veía que se topaba con dificultades—. Dijo… «Chica, ponte la librea y sigue a la carroza para hacer visitas.»
El príncipe Hipólito rio aquí antes de que sus oyentes tuviesen motivos para imitarlo, lo cual impresionó desfavorablemente al narrador. Aun así, algunos sonrieron, entre otros la señora mayor y Ana Pávlovna.
—Salió la dama cuando se levantó un vendaval y la chica perdió el sombrero. Se despeinó…
No pudo contenerse más y terminó entre carcajadas:
—Y todos lo supieron…
Así terminó la anécdota. Aunque nadie comprendía por qué debía contarla en ruso, Ana Pávlovna y los demás apreciaron el tacto del príncipe Hipólito por terminar con las desagradables y poco amables opiniones de Pierre. Tras la anécdota, la charla giró en torno a comentarios breves y dispersos sobre el baile o el espectáculo pasado y futuro, y sobre cuándo y dón0de se verían de nuevo.
CAPÍTULO VI
Tras dar las gracias a Ana Pávlovna por su encantadora velada, los invitados comenzaron a despedirse.
Pierre era torpe, grueso, más alto que la media, ancho, con unas manazas rojas; no sabía entrar en un salón y menos aún salir ni decir unas palabras amables de despedida. También era distraído. Al levantarse confundió con su sombrero el tricornio con plumas de un general y estuvo tirando de las plumas hasta que su dueño le pidió que se lo devolviese. Sin embargo, estas distracciones y no saber cómo entrar en un salón o cómo comportarse quedaban compensadas por su expresión bondadosa, sencilla y por su modestia. Ana Pávlovna se dirigió a él para expresarle con dulzura que lo perdonaba por las opiniones vertidas y lo despidió diciendo: «espero que nos veamos de nuevo y también que cambie usted de ideas, querido monsieur Pierre».
Pierre no respondió; se inclinó y sonrió a todos sin querer decir nada o tal vez que «las opiniones son opiniones, pero ya veis que soy un chico excelente y simpático». Todos, Ana Pávlovna incluida, lo comprendieron.
El príncipe Andréi salió al vestíbulo. Mientras ofrecía los hombros al lacayo que le ponía la capa, escuchaba con apatía las bromas de su mujer y el príncipe Hipólito, que también salían. El príncipe Hipólito estaba junto a la princesa embarazada y la miraba sin cesar con sus anteojos.
—Retírese, Annette; puede resfriarse —se despidió la princesita de Ana Pávlovna—. Ha parado —añadió en voz queda.
Ana Pávlovna había podido hablar con Lisa de su proyecto de boda entre Anatole y la cuñada de la princesita.
—Cuento con usted, querida —susurró Ana Pávlovna—. Escríbale y cuénteme cómo verá el padre la cosa. Au revoir —dijo antes de abandonar el vestíbulo.
El príncipe Hipólito se acercó a la princesita y le cuchicheó algo arrimando su rostro al de ella.
Su lacayo y el de la princesa aguardaban con un abrigo y un chal a que terminasen de charlar atendiendo a la conversación en francés, que no comprendían, como si la entendieran, aunque no querían demostrarlo. La princesa hablaba con su eterna sonrisa y escuchaba riendo.
—Me alegra no haber ido a la fiesta del embajador —dijo el príncipe Hipólito—. Son tediosas… Gran velada, ¿verdad?
—Dicen que el baile será precioso —repuso la princesa levantando el labio superior sombreado por el vello—. Estarán las damas más hermosas de la sociedad.
—No todas porque no estará usted —rio con alegría el príncipe Hipólito; luego tomó el chal del lacayo y se lo puso a la princesa.
Distraída o voluntariamente (imposible saberlo) prolongó un tiempo aquel gesto sin retirar sus manos después de poner el chal, como si estuviese abrazándola. La princesa se apartó graciosamente con una sonrisa, se giró y miró a su marido. El príncipe Andréi tenía los párpados entornados; parecía cansado y con sueño.
—¿Ya está lista? —preguntó a su mujer envolviéndola con su mirada.
El príncipe Hipólito se puso el abrigo, que le llegaba hasta los talones según la moda y lo entorpecía. Corrió escaleras abajo tras la princesa, a quien un lacayo ayudaba a subir al carruaje.
—Princesse, au revoir24 —gritó, tropezando con las palabras lo mismo que con los pies.
La princesa se recogió el vestido y desapareció en la negrura de la carroza; su marido se ajustó el sable. So pretexto de ayudar, el príncipe Hipólito incordiaba a todos.
—¿Me permite, señor? — dijo en tono seco el príncipe Andréi hablando en ruso al príncipe Hipólito, que le cortaba el paso—. Te espero, Pierre —añadió con la misma voz, pero afable y cariñosa.
El cochero tiró de las riendas y el carruaje se puso en marcha. El príncipe Hipólito reía con convulsiones en el vestíbulo mientras aguardaba al vizconde, a quien había prometido llevar a su casa.
—Pues sí, querido, su princesita está muy bien, muy bien —dijo el vizconde arrellanándose en el coche—. Pero que muy bien —se besó las puntas de los dedos—. Y completamente francesa.
Hipólito resopló y rio.
—Y usted sabe que es terrible con su airecillo inocente —continuó el vizconde—. Lo lamento por el pobre marido, ese oficialucho que se las da de príncipe reinante.
Hipólito volvió a resoplar y dijo riendo:
—Y usted decía que las damas rusas no valen tanto como las francesas. Hay que saber cómo tratarlas.
Pierre, que había llegado primero, entró al despacho del príncipe Andréi como alguien de confianza y, según acostumbraba, se tumbó enseguida en el diván, sacó de la estantería el primer libro que encontró (Comentarios de César), lo abrió por la mitad y comenzó a leer apoyado en los codos.
—¿Qué has hecho con mademoiselle Scherer? ¡Seguro que acabará enfermando de verdad! —exclamó el príncipe Andréi entrando en el despacho mientras se frotaba las manos blancas y finas.
Pierre se volvió tan repentinamente que hizo crujir el diván; miró al príncipe Andréi, sonrió y agitó la mano.
—No; el abate era muy interesante, pero no comprende bien las cosas… Creo que es posible la paz perpetua, pero no sé cómo decir… no con el equilibrio político…
Sin duda al príncipe Andréi no le interesaba aquella conversación abstracta.
—Mon cher, no siempre se puede decir ni en todas partes lo que uno piensa. ¿Has decidido algo? ¿Entrarás en la caballería o serás diplomático? —preguntó el príncipe tras un silencio.
Pierre se sentó en el diván sobre las piernas dobladas.
—Aún no lo sé; no me gusta ninguna de las dos opciones.
—Pero tendrás que decidirte. Tu padre espera.
Pierre había sido enviado al extranjero a los diez años con un abate como preceptor; allí estuvo hasta los veinte; cuando regresó a Moscú, su padre despidió al abate y dijo al joven: «Ve a San Petersburgo, mira bien y escoge; yo aceptaré todo; toma una carta para el príncipe Vasili y dinero; escríbeme y te ayudaré en lo que sea». Pierre llevaba tres meses buscando carrera, pero ninguna le gustaba. De esto hablaba ahora el príncipe Andréi. Pierre se pasó la mano por la frente.
—Seguramente es masón —se refirió al abate de la velada.
—Todo eso son fantasías —lo cortó el príncipe Andréi—. Ahora hablemos de tus asuntos. ¿Has estado en la caballería?
—No estuve; pero he pensado algo y quiero hablarle de eso. Estamos en guerra contra Napoleón; si fuese una guerra por la libertad, lo comprendería y me alistaría el primero; pero ayudar a Inglaterra y Austria contra el hombre más grande del mundo… No está bien.
El príncipe Andréi se encogió de hombros ante el comentario pueril de Pierre; quería darle a entender que no podía responder a esa memez. En realidad era difícil responder de otro modo a semejante ingenuidad.
—No habría guerras si todos la hicieran solo por convicción.
—¡Eso sería admirable! —repuso Pierre.
El príncipe Andréi sonrió.
—Sí, posiblemente sería admirable, pero nunca sucederá…
—Dígame —preguntó Pierre—, ¿por qué va usted a la guerra?
—¿Por qué? No lo sé. Es necesario. Además, voy… —calló un momento y siguió—: ¡Voy porque mi vida aquí no me gusta!
CAPÍTULO VII
Se oyó el frufrú de ropa femenina en la habitación contigua. El príncipe Andréi se sobresaltó como si acabase de despertar y su rostro recobró la expresión que tenía en casa de Ana Pávlovna. Pierre quitó las piernas del diván. La princesa entró en el despacho. Llevaba un vestido para estar en casa, fresco, aunque elegante como el otro. El príncipe Andréi se levantó y le acercó educadamente una butaca.
La princesa habló en francés como siempre mientras se acomodaba presurosa y rápidamente en el sillón.
—A menudo me pregunto por qué no se habrá casado Annette. ¡Qué tontos son todos ustedes, messieurs,25 por no haberse casado con ella! Perdonen, pero no conocen a las mujeres… ¡Cómo le gustan las discusiones, monsieur Pierre!
—Sí, y no paro de discutir hasta con su marido. No entiendo su deseo de ir a la guerra —Pierre habló a la princesa sin reparos como suele ocurrir a los hombres jóvenes cuando hablan a una joven.
La princesa dio un respingo. Sin duda Pierre la había tocado en lo más vivo.
—¡Eso mismo me pregunto yo! —exclamó—. No comprendo por qué los hombres son incapaces de vivir sin guerra. ¿Y por qué las mujeres no queremos ni necesitamos nada? Juzgue usted mismo; siempre se lo digo… Andréi es edecán del tío; tiene una posición como no hay otra; todos lo conocen y aprecian. Estos días, en casa de los Apraksin, oí a una señora: «¿Es ese el famoso príncipe Andréi?» Ma parole d’honneur26 —y rio—. Lo reciben en todas partes. ¡Podría ser edecán del Emperador! Su Majestad le habla con mucha cortesía. Annette me comentó que sería fácil conseguirlo. ¿Qué piensa?
Pierre miró al príncipe Andréi. Comprendió que la conversación no le gustaba y calló.
—¿Cuándo se va? — preguntó.
—¡Ah! No me hable de esta partida, no me la mencione. No quiero oír hablar de ella —dijo la princesa en el tono voluble y presumido con el cual hablaba al príncipe Hipólito en el salón y que desentonaba en aquel círculo familiar donde Pierre parecía uno más.
—Pensando que debo cortar todas esas relaciones tan agradables, hoy… Además, ¿sabes, Andréi? —la princesa hizo una seña a su marido—, Tengo miedo, tengo miedo —se estremeció.
El marido la miró como si le sorprendiese que hubiese otra persona allí además de Pierre, y preguntó con una gélida cortesía a su mujer:
—¿De qué tienes miedo, Lisa? No comprendo…
—¡Qué egoístas sois los hombres! ¡Todos sois egoístas! Me abandona por un capricho, Dios sabe por qué, y quiere recluirme sola en el campo.
—No olvides que con mi padre y mi hermana —dijo en voz queda el príncipe Andréi.
—Igual da; sola y sin mis amigos… Y quiere que no tenga miedo.
El tono de su de voz era gruñón y, al levantarse, el labio no daba ya al rostro su habitual expresión sonriente, sino la de un animalillo, una ardilla. La princesa calló, como si le apurase hablar de su estado delante de Pierre, cuando todo giraba precisamente en torno a eso…
—Sigo sin comprender de qué tienes miedo —dijo lentamente el príncipe sin apartar la mirada de su esposa.
La princesa se ruborizó y agitó los brazos.
—No, Andréi, digo que has cambiado tanto…
—Tu doctor te ha dicho que te retires pronto —atajó el príncipe Andréi—; deberías irte a la cama.
La princesa no respondió; su labio sombreado de vello tembló; el príncipe Andréi se levantó y paseó por el despacho encogiéndose de hombros.
Atónito, Pierre miraba con ingenuidad por encima de sus lentes al príncipe y a su mujer; quiso levantarse, pero lo pensó mejor y permaneció sentado.
—¿Qué más me da que esté aquí monsieur Pierre? —dijo de pronto la princesita con el semblante contraído en una mueca lacrimosa—. Andréi, hace tiempo que quería preguntártelo, ¿por qué has cambiado tanto conmigo? ¿Qué te he hecho? Te vas a la guerra sin compadecerte de mí. ¿Por qué?
—¡Lisa! —exclamó él. La palabra contenía súplica, amenaza y la certidumbre de que ella misma lamentaría lo dicho.
Pero la princesa siguió:
—Me tratas como a un enfermo o a un niño. Lo veo. ¿Eras así hace seis meses?
—Lisa, no sigas, por favor —dijo el príncipe en tono más expresivo.
Pierre, cada vez más nervioso, se levantó fue hacia la princesa. Parecía que no soportaba ver las lágrimas y que iba a llorar también.
—Cálmese, princesa. Le aseguro que solo son aprensiones suyas, pero… yo sé… porque… porque… Pero, perdóneme; sobran los extraños… Cálmese… Adiós…
El príncipe Andréi lo sujetó por el brazo para detenerlo.
—No, espera, Pierre. La princesa es tan amable que no me privará del placer de una velada contigo.
—Solo piensa en sí mismo —dijo la princesa con lágrimas de rabia.
—¡Lisa! —exclamó con sequedad el príncipe Andréi; su tono de voz daba a entender que su paciencia se había agotado.
El enfado, esa semejanza con la ardilla en el rostro de la princesa, se transformó de repente en una expresión de temor que despertaba piedad y compasión; miró de reojo a su marido y su semblante reflejó la actitud humillada y tímida de un perro que agita rápida y débilmente el rabo entre las patas.
—Mon Dieu, mon Dieu! —dijo y se acercó al marido para besarle la frente mientras se agarraba con una mano el pliegue del vestido.
—Bonsoir, Lise.27 —El príncipe Andréi se levantó y besó educadamente su mano como a una desconocida.
CAPÍTULO VIII
Ambos amigos permanecían en silencio, ninguno de los dos se preocupó por iniciar la conversación. Pierre miraba constantemente al príncipe Andréi, que se frotaba la frente con su diminuta mano.
—Vamos a cenar —suspiró levantándose para ir a la puerta.
Entraron en el comedor, decorado con muebles nuevos, lujosos y elegantes. Todo, la mantelería, el servicio de plata, la porcelana y la cristalería, tenía el aspecto de nuevo habitual en los hogares de los recién casados. En medio de la cena, el príncipe Andréi apoyó los codos en la mesa; reflejaba un nerviosismo que Pierre jamás había visto en él y que, como hombre que tiene algo clavado en el corazón hace tiempo y decide soltarlo, dijo:
—Nunca te cases, amigo mío; te lo aconsejo. No te cases antes de poder decirte a ti mismo que has hecho cuanto era posible para dejar de amar a la mujer escogida antes de verla como realmente es; de lo contrario, errarás cruelmente y sin remedio… Cásate cuando ya seas un viejo inútil… De otro modo, se marchitará todo lo bueno y noble que tengas; todo se desperdigará en naderías. ¡Sí, sí, sí! No me mires así. Si ambicionas hacer algo en el futuro, verás a cada paso que todo ha terminado para ti y está cerrado, salvo el salón donde te verás igual que un lacayo de corte y un idiota… Pero, ¡para qué hablar…! —Sacudió la mano.
Pierre se quitó las lentes, lo cual cambió su cara, que revelaba aún más bondad, y contempló al amigo con asombro.
—Mi esposa —prosiguió el príncipe Andréi— es una mujer excelente; es una de esas raras mujeres con quienes no corre peligro el honor de un hombre; sin embargo, ¿lo que daría por estar ahora soltero? Eres la primera y única persona a quien se lo cuento, y lo hago porque te quiero.