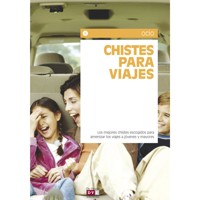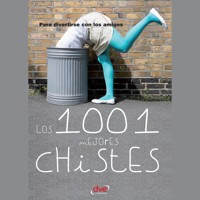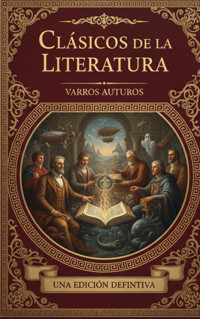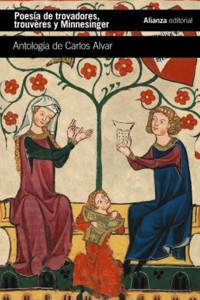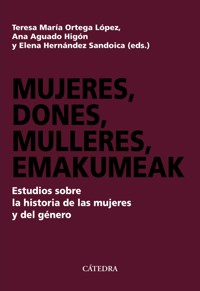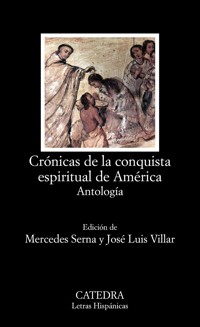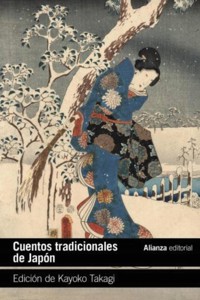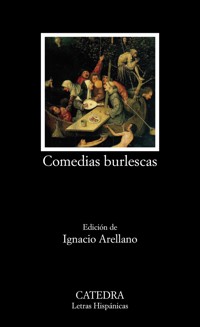Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Dioses y héroes vikingos
- Sprache: Spanisch
LA INDOMABLE GUERRERA. Hërvor es valiente, aguerrida y un poco descarada. La chica es el precioso resultado del amor intenso pero fugaz de Svafa, hija del jarl Bjarmar, y el berserker Angantyr. Bjarmar, su abuelo, un guerrero veterano y muy respetado por los suyos, tiene predilección por Hërvor, a la que forma como guerrera. Sin embargo, en el interior de la chica bullen muchas sombras. Desconoce la identidad exacta de su padre y los detalles de su muerte. Y las incógnitas de ese pasado la acosan en sueños. Las extraordinarias aventuras de una mujer intrépida y aguerrida en un mundo bárbaro dominado abrumadoramente por hombres. Un relato que rompe la tradición patriarcal vikinga y pone en valor a la mujer como protagonista absoluta de heroicidades que tradicionalmente eran patrimonio de los hombres. Su personaje se suma a la épica asociada a los grandes héroes vikingos, pero con la divisa de una explícita reivindicación feminista del valor y el coraje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
I. La espada de fuego
II. La maldición de la sangre
III. La batalla de los hunos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
ILa espada de fuego
—1—El secreto
a fila de jóvenes arqueros tensó los arcos apuntando al cielo. La madera de tejo crujió levemente al combarse, un sonido delicioso para esos muchachos que probaban armas. Los cinco eran hijos de los guerreros más allegados al jarl1 Bjarmar, quien, en ese instante, bajo el primer sol de la mañana, los miraba complacido.
Habían salido con el despuntar del alba hacia una pradera situada a poca distancia de la villa llamada Slöinge, un conjunto de casas, graneros y establos agrupados cerca de la costa en la región de Halland, situada al oeste de las tierras que habitaban los danos en Escania. El rocío perlaba las altas hierbas de aquella ancha pradera humedeciendo sus perneras, aunque ellos ni lo notaban, concentrados como estaban en jalar la cuerda y apuntar.
Eran muy jóvenes, así lo evidenciaban los mentones lampiños, pero sus manos callosas por las muchas labores realizadas en el campo ya sabían alzar hachas y espadas, incluso en más de una ocasión los muchachos se habían visto impelidos a armarse con azadas o improvisar garrotes con cualquier leño tronzado por la tormenta. Ya fuese con hierro forjado o con madera desbastada eran capaces de apañárselas juntando saña y astucia en un cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esta era la primera vez que disfrutaban de un arma tan valiosa. Aquellos arcos, de línea fina y a la vez sólida, habían sido recientemente capturados en una expedición.
No era fácil construir ni manejar un arma así. Por eso, y de manera excepcional, el jarl, reconocido y respetado como avezado guerrero, se había avenido a acompañarlos esa mañana al campo para darles unos cuantos consejos. No había sido una idea enteramente suya, sino que había sido Hervör, su nieta, quien había sugerido el futuro provecho de aquella guía.
En efecto, una vez desembarcado el botín, en la intimidad del hogar, Hervör había recorrido la sinuosa línea de aquellos arcos con sus curiosas e inquietas manos, también jóvenes y endurecidas por el trabajo, e incluso salpicadas de arañazos y alguna cicatriz. Después, a nadie sorprendió ver a la aguerrida muchacha llevándose uno de aquellos oscuros arcos al pecho, esforzándose por tensarlo bajo la mirada apreciativa de su abuelo, quien había aprovechado la ocasión para enseñarle a hacerlo, igual que le había enseñado a guiarse por las estrellas, a predecir el tiempo por el color y la forma de las nubes, a nombrar los vientos y saber si eran amigos o enemigos, a distinguir los excrementos de los animales y deducir por su humedad si estos habían pasado hacía mucho o poco, a ejercitarse con la espada y a sostener el escudo; en fin, todas las artes y las mañas que él conocía.
Y es que aquel hombretón de mirada lobuna y barba encrespada había tratado a Hervör, habituada a seguirlo por todas partes, con una complicidad y un cariño especiales. Y sin duda ella lo trataba como si en él se reunieran las bondades del padre que nunca tuvo y por el que nunca osó preguntar, de un abuelo benévolo y de un amigo comprensivo. Ante sus ojos siempre se había desempeñado como un hombre poderoso. Su notable capacidad de mando había conseguido que otras poblaciones, pequeñas aldeas y alquerías se acogieran a su protección. Para Hervör era alguien en quien fijarse y en todo intentaba complacerlo.
Por su parte, Bjarmar no solo alentaba la audacia de su nieta y se enorgullecía de su ánimo resuelto, sino que también la escuchaba con suma atención, pues, aunque reconocía su terquedad, lo cierto es que la muchacha hacía gala de mucho ingenio y picardía. Así lo había demostrado en numerosas ocasiones cuando, tras escuchar con atención las historias de los dioses y las hazañas de los antiguos héroes que él le contaba al amor del fuego durante las largas noches de invierno, intervenía para corregir a uno u otro personaje, como si fuera ella un experimentado comandante. Hasta tal punto admiraba el honor derivado de los grandes gestos y las bellas frases solemnes con las que se juraba por Odín que no había niño en la aldea al que ella no hubiera capitaneado en su juego favorito, el de escenificar la gran batalla que enfrentó a los dos clanes divinos, vanes contra ases, en los primeros tiempos de la creación. Los muchachos no sabían si era mejor estar bajo su mando, pues su facción solía salir vencedora de la contienda, o quedar vencido en el bando opuesto para acabar cuanto antes con la pelea, pues ella nunca se rendía.
Bjarmar se dirigió a los jóvenes arqueros para hablarles de la expedición que pronto llevarían a cabo. En ella se jugarían no solo su vida, también la subsistencia de las familias que dejaban en la aldea, por lo cual era muy importante que se emplearan a fondo en practicar el manejo de las armas. Los muchachos estaban tan absortos en las palabras del jarl que ninguno advirtió un par de ojos brillantes observándolos a través del ramaje del bosque que lindaba con la pradera.
Hervör había madrugado más que nadie en Slöinge para llegarse hasta el ribazo donde crecían las isatides que su madre necesitaba para sus tinturas. Ahora estaba de vuelta, con un gran capazo sujeto a la espalda desbordante de amarillas flores recién segadas, pero al ver a su abuelo y a los muchachos se había agazapado entre las zarzas. Allí, abrigada por su pelliza, parecía un animal más.
Chistó a Stórr, su perro, un buhund de color canela y pecho blanco, para que permaneciera quieto a su lado. Le acarició el cogote entre las orejas mientras sopesaba el progreso de los arqueros. Se imaginó a sí misma en medio de aquella pradera, logrando dar de lleno con su veloz flecha a un reno gigantesco para admiración y pasmo de todos los otros arqueros, quienes, con el cuello inclinado, le suplicarían que fuese su jarl. Después suspiró. Sabía que por muy diestra que se mostrase nada haría que aquellos muchachos la considerasen un par. Stórr, a su lado, sacaba un palmo de lengua.
—¿Sabes, Stórr? —se confió a su fiel perro—, yo puedo hacerlo mejor que ellos, y te lo voy a demostrar.
A una orden del jarl, los jóvenes tensaron los arcos y se dispusieron a lanzar las flechas cuando, de entre la linde del bosque, una bandada de garzas reales levantó el vuelo, distrayendo su atención. A contraluz semejaban una ola creciente y el batir de sus alas hacía resonar el aire como si fuese agua hirviendo. El jarl los reprendió por perder la concentración. Los muchachos tensionaron de nuevo la cuerda fijando su mirada en el tocón de madera que había frente a ellos, pero, en el momento de lanzar, el boscaje crepitó por donde habían levantado el vuelo las aves y Hervör apareció abriéndose paso ruidosamente entre la maleza, y las flechas salieron despedidas en varias direcciones. Los muchachos se miraron contrariados al reconocer su figura. Portaba un gran cesto a la espalda colmado de lo que, a distancia, parecían pequeños soles. Stórr hacía cabriolas en torno a ella, intentando atrapar el trozo de cuerda que su dueña utilizaba a modo de juguete. El jarl Bjarmar, que conocía a su nieta, pensó que su llegada en aquel momento era intencionada. En un instante se había impuesto al vasto paisaje reuniendo las miradas. Había vencido a la necesidad de aquellos jóvenes guerreros de mostrarse intachables ante el jarl.
—¡Hervör!, ¿estás de vuelta? No te he oído salir esta mañana.
Al saludo de su abuelo, ella detuvo su juego con Stórr e hizo como si reparase por primera vez en el grupo.
—He tenido que ir hasta el ribazo que está más allá de la Roca del Troll a por las isatides para madre. Hoy haremos cocimiento.
—¿Solo has cortado flores? —preguntó él, dándose cuenta de que la hoz de la muchacha y sus manos aún tenían manchas de sangre.
Hervör se sintió complacida por la observación de su abuelo. Además de haber cumplido con la tarea que le había encomendado su madre también podía presumir de su propia iniciativa y de la pericia que le permitía llevar un buen desayuno a casa. Fingiendo indiferencia exclamó:
—Encontré dos liebres madrugadoras entre las matas. Stórr me ayudó y de premio se llevó las cabezas. Quién sabe, quizás tus guerreros, con tanto tirar la flecha, también consigan cazar algo… Veo que aún nadie ha dado en el tocón. ¿Puedo probar?
Y sonriendo alargó los brazos hacia uno de los chicos, quien, confuso, le entregó su arco. Hervör dejó la carga que llevaba, tomó con seguridad el arco y puso su flanco izquierdo mirando al objetivo. Separó los pies, tal y como le había enseñado el abuelo, y procuró mantenerse firme. Después encajó la flecha, estiró la cuerda con el brazo derecho hasta que los nudillos tocaron su mejilla. Sintió los músculos de la espalda dolorosamente tensos por aquel esfuerzo. Apretó los dientes y se concentró una vez más en el objetivo y en no moverse. Aguantando la respiración, disparó. La flecha hizo vibrar el aire en su raudo vuelo y, en apenas un suspiro, se clavó limpiamente en la corteza ante el asombro de los jóvenes, que, incrédulos, se quedaron con la boca abierta. Como para celebrarlo, Stórr ladró. Hervör volvió a colgarse a la espalda su carga y, mientras se ajustaba las correas, se despidió.
—Lo siento, abuelo, me quedaría a ayudaros, pero madre me necesita. No puedo llegar tarde.
Bjarmar la vio alejarse con una sonrisa en los labios. La destreza y las palabras de su nieta, sin duda, habían picado el amor propio de los jóvenes. A grandes zancadas, Hervör cruzó el prado. Su pequeña victoria la había puesto de buen humor. El pesado cesto se le hizo más liviano. Mientras recorría el sinuoso sendero que la acercaba a su casa, comenzó a improvisar una canción. En ella rememoraba el ataque que había sufrido Slöinge el pasado verano, cuando los hombres y los barcos estaban lejos, costeando por tierras lejanas a la caza de buenos botines.
Aprovechando esta circunstancia, arribó a sus playas un barco de saqueadores dispuestos a llevarse lo que encontrasen. Por fortuna un pastor, desde un otero, los divisó y dio la voz de alarma. Esa voz se convirtió en el estribillo de la canción que estaba improvisando, así lo decidió sobre la marcha, para lanzarse a crear la segunda estrofa, en la que se cantaba a sí misma abriendo las puertas del gran salón para que se refugiasen las mujeres junto a sus niños, ancianos y esclavos. Allí, Hervör tomó el mando, repartió las armas que habían dejado los expedicionarios en previsión de posibles ataques, e inventó otras nuevas. Sí, de cualquier objeto hicieron un proyectil, un filo, una tea.
«Hervör tomó con seguridad el arco y puso su flanco izquierdo mirando al objetivo».
Hervör multiplicaba las fuerzas de su hueste en la canción lanzando el largo grito del estribillo, ahora investido de coraje, para volver, en la tercera estrofa, con todo lujo de sangrientos detalles, a dar fe de cómo, entre todas las mujeres y criaturas, fueron capaces de machacar, aguijonear y escaldar unos cuantos cráneos.
Detrás de la última revuelta del camino divisó los tres fresnos que guardaban la entrada a la población, así que echó a correr, sin terminar su canción, seguida por Stórr y sus ladridos.
En las afueras del gran salón2, donde moraban el jarl junto a su hija Svafa y su nieta, reinaba un gran movimiento que ocupaba todo el espacio que se abría a un costado del edificio. Mientras esperaban a Svafa, las mujeres que habían quedado en ayudarla ya tenían bastante adelantados en los preparativos de la larga jornada que les esperaba. Las más robustas disponían las trébedes y fuegos para un día que sería agotador pero esencial, pues cocerían y destilarían una gran cantidad de hierbas, consiguiendo así los tintes que Svafa necesitaba para sus tejidos. Estaban contentas porque sabían que la hija del jarl les daría una parte de los tintes en la colación final como muestra de agradecimiento. Así pues, ellas también podrían teñir sus lanas y disponer de brillantes hilos.
Las mujeres de Slöinge siempre estaban confeccionando o remendando desde las sufridas prendas de trabajo hasta las velas de los barcos. Sin embargo, mientras jóvenes y viejas compartían la labor y gustaban de juntar cabezas e intercambiar chismorreos al ritmo en que las agujas iban y venían de un lado a otro de telas, pieles y cueros, la señora de la casa tejía en el silencio y la soledad de su aposento, soledad que únicamente compartía con Hervör. Svafa no era una costurera como las demás, se había especializado en el arte de tejer y se dedicaba a ello con auténtica pasión. Ahora bien, era muy celosa de sus tapices y no mostraba su labor a nadie.
La señora salió de la casa y saludó a las mujeres. Había recogido su larga cabellera castaña en una cofia. Se situó bajo un tendal y comenzó a machacar en un mortero raíces de rúbea. Al alzar la vista vio llegar a su hija con el cesto cargado en la espalda, mirándola fijamente. Le hizo un gesto con la mano y Hervör se acercó. Las dos se sentaron en el suelo, sobre una gran tela de cedazo donde desparramaron la cosecha de isatides recién segadas, aún fragantes y frescas.
Los largos tallos repletos de ramillas y hojas fueron muy elogiados por Svafa, quien comparó aquella planta con el porte de su hija, de figura esbelta y grácil coronada por una profusa y brillante cabellera rubia. Como la isatide, su hija también era robusta y capaz de sobrevivir a las muchas vicisitudes y enfermedades que, a la manera de las estaciones, volvían una y otra vez a desafiar la vida hasta vencerla. Otras madres tenían lloradas una larga ristra de criaturas. Svafa había parido solo una vez y por fortuna su pequeña ya se había convertido en una joven mujer.
Sobre la tela de cedazo, codo con codo, madre e hija se dispusieron a expurgar las hojas de los tallos. Trabajaban deprisa, dejando las hojas en un montón a la derecha y los tallos con las flores a la izquierda. Después pondrían aquellas hojas a cocer durante todo el día y la noche para conseguir destilar la tintura añil, la más apreciada por la señora.
Le fascinaba ese color misterioso, semejante al de los ojos de su hija y a los del padre de esta. Era un color que ella había amado y en el que se había sumergido durante las largas horas de amor pasadas junto al hombre cuya ausencia seguía dominando sus pensamientos. Ante su recuerdo, Svafa se mordió el labio inferior. Era un gesto al que recurría a menudo para contenerse. Siempre había temido que la fuerza de sus emociones se evidenciase, a pesar suyo, en suspiros sobre los que, seguramente, le pedirían explicaciones. El silencio había sido la mejor medicina. Si bien no curaba la ausencia, fortificaba un lugar que era solo de ella y de él, a salvo de las palabras, siempre insuficientes. Y a salvo también de los juicios ajenos que, inevitablemente, como les pasa a los ojos envejecidos, distorsionarían a través del tiempo unos hechos que ella preservaba en la dimensión en que los había vivido y con toda su intensidad.
El recuerdo de su esposo era su bien más preciado y secreto. La virtud del silencio la había adquirido sola, y deseaba que su hija, a través de su ejemplo, la adquiriera a su vez y aprendiese así a controlar lo que dejaba a los demás saber de sí misma y de sus intenciones. Pero el silencio era, precisamente, la lección que más le costaba enseñar a Hervör, siempre dispuesta a verter sus emociones como la leche que se sale del jarro. No importaba qué humor la estuviera rondando, lejos de sujetarlo se dejaba arrastrar tanto por la alegría como por la rabia. En eso, sin duda, había salido a la familia de su esposo, aquellos doce hermanos tan impulsivos.
Svafa se acercó al caldero para remover el espeso brebaje que hervía a borbotones. A través del vapor miró a su hija. En cuclillas, Hervör seguía con la paciente tarea de preparar todas aquellas hierbas que después se transformarían en colores líquidos. Sus dedos largos, ágiles y fuertes se movían con destreza. Sin embargo, pensó Svafa, aquellas eran manos todavía crecientes, como todo su cuerpo, como todo su entendimiento. Para terminar de crecer necesitaría resolver la incógnita que suponía la ausencia de su padre. Svafa sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. Lo temía y lo esperaba a la vez.
Su hija la sacó de sus meditaciones: no encontraba las pinzas y las tijeras por ningún lado. La madre conjeturó que quizás se habían quedado dentro de la casa, de modo que la otra se encaminó hacia la parte delantera, a las grandes puertas, para entrar a recogerlas.
Adentro, en el gran telar que presidía la habitación que compartía con su madre para dormir se apreciaba una labor bastante avanzada. Sin duda Svafa había estado trabajando en el tapiz toda la noche, mientras ella dormía. Hervör pensó que para su madre no parecían regir el mismo sol y la misma luna que para los demás, sino otros luceros que la mantenían desvelada y paciente, construyendo a través del entrecruzado de los hilos hermosos dibujos, extrañas escenas de brillantes colores y suaves relieves. Aquellos colores, aquellos estampados abrigaban paredes y suelos de la habitación y causaban la admiración de su hija, la única con derecho a contemplarlos.
Desde muy pequeña Hervör diferenciaba el mundo en dos: la alcoba por un lado y todo lo demás por el otro. La alcoba era su madre, el silencio, los hilos y todo lo que surgía de aquellos dedos finos y rápidos como patas de araña. Ella se sentaba a su lado y la ayudaba, siguiendo sus indicaciones apenas susurradas, y en ese acompañarla sentía que a su propia naturaleza, tan vital y explosiva, no le quedaba otro remedio que darse la vuelta, como el reverso de un guante, y absorber todo aquel mundo materno.
Las misteriosas figuras de los tapices, de tan vistas, resultaban una suerte de familia fantástica. Por eso Hervör se preguntaba si las criaturas que de un tiempo a esta parte habían vuelto a aparecer en sus sueños no nacían, precisamente, de la convivencia con aquellas imágenes. A veces, en el duermevela, Hervör creía entrever el brillo de unos ojos que la espiaban. Luego se decía que era un efecto de la llama, soplaba la vela y se acostaba boca abajo. En otras ocasiones conjeturaba acerca de la secuencia que dibujaba al mismo animal, ligeramente modificado. Quizás esa repetición indicaba que el animal se estaba moviendo y que un día tendría la capacidad de escaparse de la tela y llegar hasta ellas. Estos pensamientos hacían que muchas noches le costase conciliar el sueño.
Así pues, ese era el mundo de la alcoba: por un lado, abrigado, por el otro, inquietante y absolutamente privado.
Hervör, después de mucho revolver, encontró las pinzas y las tijeras bajo unas madejas de lana y, con ellas en la mano, salió de nuevo.
El ulular de la lechuza se oyó como el lamento de un espectro. El ave voló por entre las copas de los árboles para posarse después en el tejado del gran salón. En su interior sus habitantes dormían, pero el sueño no había atrapado a todos por igual. En el lecho que Hervör y Svafa compartían, la cabellera rubia y desordenada de la hija se revolvía al lado de la cabellera castaña y lacia de la madre. Algo agitaba a la muchacha desde dentro del sueño, sus manos se movían en espasmos, sus labios temblaban.
Svafa abrió los ojos, unos ojos gatunos, acostumbrados a ver a través del velo de la oscuridad. Sabía que su hija estaba atravesando la misma pesadilla. Era una pesadilla que la había asaltado hacía años, cuando era una niña, repitiéndose durante largo tiempo hasta que por fin logró derrotarla. Extrañamente, desde que había alcanzado la mayoría de edad, había vuelto a asaltarla.
Cuando era niña, aquel sueño la hacía gritar en medio de la noche y despertar violentamente con el gesto descompuesto y un llanto estridente. Svafa la consolaba, arrullándola y meciéndola entre sus brazos. Con su voz más dulce le pedía que le contase qué había sucedido en el sueño, quién había aparecido. Entonces, la pequeña Hervör se secaba las lágrimas y armándose de valor traía a las palabras aquellas escenas que había experimentado como la pura sensación del terror, sombras amorfas en torno a ella, llenas de dientes, pelos y alientos agrios. Su madre la ayudaba haciéndole preguntas, y al intentar contestarlas las palabras actuaban como una luz capaz de iluminar cada vez mejor toda aquella oscuridad. Los contornos, las formas y los sonidos imprecisos se hacían cada vez más nítidos evidenciando bramidos, garras, hocicos y dientes, hasta completar las figuras de doce osos. Al familiarizarse con las visiones, poco a poco la niña había acabado dominándolas y por fin dejaron de visitarla.
Ahora habían regresado.
La lechuza volvió a ulular y Svafa se incorporó para encender un cabo de vela. Mientras hacía chocar los trozos de pedernal no pudo evitar pensar en que si las gentes de Slöinge vieran la indefensión de su hija en esos momentos, se asombrarían de saber que había un lugar donde Hervör, la respondona, la briosa, la traviesa, quedaba balbuceante, acobardada y cabizbaja, como un cordero. Pero nadie lo sabría nunca, ese era un secreto de las dos, ni siquiera el amado y venerado abuelo tenía noticias de los terrores que enfrentaba su nieta noche a noche.
Cuando era pequeña, Hervör le había dicho a su madre que su abuelo, omnipotente como era, señor de todas las obediencias, maestro de la espada, podría de alguna manera entrar en ese territorio de detrás de sus párpados a poner orden y liberarla, por eso era mejor contarle todo aquello de los osos que venían con la noche, pero su madre la había disuadido de esa idea. La pesadilla, le dijo, lejos de ser una vergüenza, era su secreto, solo suyo, y un secreto era un privilegio, su privilegio, le repetía.
Y es que cuando Hervör volvió a explicarle aquella pesadilla que se repetía con variaciones, su madre comprendió que, así como las isatides necesitaban hervir todo el día y toda la noche para sacar de sí, en ese paciente proceso, el color que encerraban dentro, Hervör debía hervir también en el caldero de los sueños para destilar un conocimiento que yacía dentro de ella. Cada vez que Hervör despertaba y ponía orden en aquellas imágenes a través de las palabras estaba más cerca de atrapar la parte de su historia de la que nadie le había hablado: su padre y los hermanos de su padre. A Svafa le sorprendía la sutil y eficaz manera en que aquellos guerreros habían logrado colarse en la vida de una niña que no tuvo la oportunidad de conocerlos.
La pequeña aún se formaba en su vientre en el tercer mes de embarazo cuando su padre, Angantyr, y sus once hermanos se despidieron para reanudar su viaje hacia aquella isla maldita de la que nunca volverían. Svafa, días antes de despedirse de su esposo y de aquellos hombretones vocingleros, tuvo un fatal presentimiento. Sin embargo, sabía que de nada serviría alertar a su esposo, pues Angantyr era fiel a sus hermanos y los hubiese acompañado en su aventura de todos modos. También sabía que él la amaba intensa y lealmente.
Por las noches, en la dulzura del lecho, Angantyr se abrazaba a su vientre para hablarle a la criatura que se estaba gestando. Le relataba cosas de la tierra donde él y sus tíos habían nacido, le explicaba cómo le enseñaría a cazar el reno y a domar al potro, le aseguraba que le tallaría juguetes como los que él mismo tuvo de pequeño. Siempre acababa sus dulces arengas con la promesa de volver. Entonces Svafa, quien lo escuchaba sonriendo mientras alisaba con sus finos dedos la salvaje cabellera de su amante, tenía que contener las lágrimas.
Cuando la niña comenzó con las pesadillas, la madre comprendió que su marido estaba siendo fiel a su promesa. Él y los suyos volvían ante su hija en la forma en que vivieron y murieron: bajo la tutela y la máscara del oso, el animal del que extraían su extraordinaria fuerza los guerreros como ellos, los berserkers. Si bien Angantyr no podía enseñarle a cazar o a domar caballos, para Svafa era seguro que aquellas apariciones no tenían un fútil propósito amenazante, sino que venían a jugar un papel fundamental en la existencia de su hija.
De pronto Hervör abrió los ojos. Aunque su rostro estaba muy pálido, ya no despertaba gritando ni había sudor en su frente. Ya no era una niña; era una mujer. Aun así, Svafa posó una mano sobre el agitado corazón de su hija para calmarla.
—Cuéntamelo todo.
La muchacha se incorporó. Tenía la boca seca, así que se sirvió un poco de agua del cantarillo que había junto al lecho. Aún tenía los ojos emborronados de imágenes que ahora habría de ordenar con el máximo detalle posible para su madre, pues de niña nunca había sido capaz de explicarle los sueños con la claridad con que podía hacerlo ahora. La llama de la vela se erguía alta y majestuosa. Los hilos de un cercano tapiz reflejaron la luz y a Hervör le volvió a parecer que las fantásticas figuras de unos seres mitad hombres, mitad osos tenían vida. Realmente parecían desplazarse por aquellas paredes, acechando a las durmientes. ¿No serían ellos los que se vengaban cuando sus tejedoras no tenían más remedio que permanecer quietas para mover los hilos dentro de su cabeza y enredar sus sueños con los colores más violentos? Bebió despacio el agua y, con el cuenco aún entre las manos, se dispuso a narrar lo que había vivido en sueños.
—Estoy rodeada por doce osos. Los doce, uno a uno, se yerguen sobre sus patas traseras y me muestran toda la fiereza de su bramido. Vienen a por mí, estrechan el círculo, creo que van a desgarrar mi carne, pero no, el más rubio, ¡oh, sí!, hay uno tan rubio como mi pelo, me empuja con su cabezota. Quiero mantenerme firme en mi puesto, pero retrocedo de espaldas. No sé hacia dónde me empujan. Miro al suelo, hay nieve manchada de sangre, me parece que es mía, pero yo no estoy herida. Los dientes del oso mayor están muy cerca, me giro para huir y encuentro que detrás de mí hay una sima. Resbalo, caigo y me doy de bruces. La sima parece una boca que se está abriendo, pronto caeré dentro. De lo más profundo de la sima surge un resplandor más fuerte que el oro, más cálido que el sol. Sé que el oso rubio está a punto de saltar sobre mí. Me digo: «No tengas miedo». Y entonces me despierto.
Svafa tomó el peine de hueso y se puso a peinar la cabellera de su hija. Sabía que era el modo de calmarla después de la pesadilla. Parecía que con ese sencillo gesto era capaz de arrastrar las imágenes, de aligerar toda aquella densidad. Hervör acarició con la yema de su dedo índice el borde del cuenco.
—Madre, me pregunto qué será ese resplandor. Hace noches solo era un pequeño punto en la lejanía, pero va creciendo. A veces pienso que debería tirarme al fondo de la sima. Si lo que produce el brillo va a terminar por emerger del todo, ¿no debería arrojarme yo en su busca? Me harta esta espera de mi suerte. La próxima vez que sueñe voy a tener el valor para tirarme.
—Una cosa es lo que una quiere y otra, lo que puede.
Aunque su madre con aquella frase expresaba una suerte de consejo trivial, de sabiduría popular, Hervör escuchó una oculta aprobación en sus palabras, como si las mismas fueran a la vez un empujón y también un abrazo, el abrazo que consuela al niño de su frustración por no poder dominar el orden de las cosas.
En el espacio que se extendía al costado del gran salón se había congregado un grupo de niños de edades diversas. Olaf Piernas Largas los contempló sentado en un tocón mientras tallaba un trozo de roble del que sacaría un buen mango de hacha. Era un anciano esclavo que pertenecía a una de las familias más poderosas de Slöinge. Había sido capturado muy joven. Al ver a los pequeños rodear a la nieta del jarl, que acababa de llegar con una gran torta entre las manos, no pudo por menos que recordar la última vez que él mismo y sus hermanos y primos rodearon a su madre para pedirle la merienda. De aquella ocasión conservaba imágenes difusas, pero no debió ser muy distinta a la escena que estaba desarrollándose ante sus ojos.
El esclavo oyó que Hervör les contaba que venía de dejar al jarl en la ensenada, donde se preparaban los barcos para la próxima expedición. Mientras los niños masticaban su pan ella los entretuvo con un cuento marinero de aventuras. Los pequeños la miraban con delectación y ella, sin duda, se sentía complacida ante el favor de su pequeña audiencia.
Olaf sabía que era una sensación estupenda ser el centro de atención. En su calidad de esclavo nadie le había hecho el menor caso, pero en una ocasión, el destino le dio la oportunidad de destacar gracias a la característica que le había dado su sobrenombre: sus piernas largas.
Siempre había tenido unas piernas desproporcionadamente largas y flacas, como las de los insectos que se posan sobre el agua de los ríos. Si en la aldea a alguien le sobraba algo de tiempo y le faltaba ingenio, tenía en Olaf una buena presa para bromear a su costa. Un año, al comenzar la estación de los días largos, lo mandaron a pastorear hacia el sur, en la colina a la que llaman Rís. Allí pasaba la noche en un aprisco, sin otra compañía que las ovejas y las estrellas, cuando, durante un crepúsculo, divisó una flota de cinco naves fondeando en una cala apartada. Sin tardanza puso sus largas piernas en movimiento y, aprovechando los atajos, llegó con un hilo de aliento a la puerta de Bjarmar para dar la alarma. El jarl elogió su rapidez y su buen juicio por no hacer sonar el lur3 para alertarlos, pues en vez de esperar a los intrusos en la aldea saldrían a emboscarse en su camino.
Todos elogiaron a Olaf y comprendieron que su acción había sido esencial para la victoria. Desde entonces se recurrió a sus piernas siempre que se necesitaba rapidez para los asuntos. Pero la edad lo había debilitado y el único motivo de orgullo que aquellos aldeanos le habían permitido se volvía insignificante. Ya nadie se acordaba de la vez que salvó a Slöinge.
Estando en estas reflexiones le sorprendió el súbito silencio. La algarabía de las voces de los niños que jugaban con Hervör había desaparecido como por arte de magia. Al alzar la mirada los vio a todos apelotonados, mirándolo. Hervör cuchicheaba algo y los demás aguantaban las risitas. Él vio como la nieta del jarl se acercaba con toda la chiquillería detrás.
Muy cortésmente empezó ella a preguntarle por sus piernas, si era verdad —tal y como había escuchado— que de pequeño un gigante se las había estirado para convertirlo en su hijo. Un niño pecoso soltó una gran carcajada ante la ocurrencia. El anciano puso cara de malas pulgas, pero al mirar al pecoso se acordó de sí mismo y de sus hermanos y primos ya perdidos para siempre. Ya no le quedaba nada, ni tan siquiera aquellas piernas servían para mucho, pero tenía el relato de lo que fueron. Se propuso cautivar el oído de aquellos pequeños contándoles sus hazañas. Quizás las exageraría un poco para hacerlas más divertidas.
Ante sus palabras, de vez en cuando los niños reían, aunque Olaf no sabía muy bien por qué. Intuitivamente se daba la vuelta y encontraba a Hervör, que permanecía quieta a su espalda. Los niños volvían a reír. Olaf pensó que lo mejor sería retirarse cuando, de pronto, Hervör se mostró muy admirada y lo aduló, y con ella, todos los pequeños. Después le propuso que atravesara el patio corriendo. Estaba convencida de que Olaf aún podría hacerlo en un periquete, por ejemplo, en el tiempo en que ellos daban doce palmadas. Todos los niños lo miraron con ojos suplicantes.
El viejo calculó sus fuerzas y se animó. Lo que no podía ver, a causa de sus cansados ojos, era que, diseminados por el suelo, quedaban unos duros y resbaladizos escaramujos desechados de la cocción del día anterior. Olaf emprendió su carrera, resbaló, perdió el equilibrio y se estampó contra el suelo. Un alboroto de chanzas y escarnios se congregó en torno a él. Recordó que Hervör y las otras mujeres habían estado trabajando en el patio la jornada anterior y comprendió que no estaba en el suelo por casualidad. Fue más de lo que su humillado ánimo pudo soportar y tronando desde el suelo levantó un dedo descarnado contra su burladora.
—Demonio de muchacha, ¿quién podría esperar nada bueno de ti? Hija de porquero eres y por eso tratas a las personas como a bestias, y por eso tú misma te comportas como un animal de bellota, ¡hija de verraco!
De repente se hizo el silencio absoluto entre los chiquillos. Hervör se puso roja de pies a cabeza.
—¿Cómo te atreves? ¡No te permito ni siquiera que menciones a mi padre! ¿Qué sabrás tú de él, esclavo?
—Sé que era menos aún de lo que soy yo: un esclavo, pero de los que andan meneando la porquería en las pocilgas.
En ese momento una fuerza obligó a la muchacha a inclinarse sobre el viejo y a levantarlo de un plumazo, como si en vez de ser un pesado saco de huesos y músculos fuese un fardo de paja. Acercó su rostro al de aquel viejo, cuyos devastados ojos echaban chispas. Ella también sintió la rabia crispando su puño y ganas de golpearle la cara decrépita. Pero fue precisamente eso, la piel diezmada por el tiempo, lo que contuvo su gesto.
—Te juro, viejo, que si no fuera por tus arrugas nos entregábamos tú y yo a la fiesta de hacer crujir nuestros huesos, y ten por seguro que al acabar te tendrían que llamar Olaf Piernas Rotas, si es que te dejaba con vida.
Dicho lo cual lo empujó. Los niños abrieron el corro y ella marchó decidida. Aún ardiendo de ira, se dijo que su abuelo todavía estaría en la ensenada, así que puso rumbo hacia aquella dirección.
Cuando llegó allí abajo lo vio paseando y charlando junto al piloto de la nave capitana. En voz baja pero firme le exigió que se apartasen a un lugar discreto, y él asintió inquieto por la seriedad de aquella muchacha que siempre se había acercado a él con la más abierta de las sonrisas. Se retiraron bajo el gran fresno que señoreaba el fondo de la rada. Las palabras se le agolparon en la garganta; ella, tan lenguaraz, se daba cuenta ahora del gran silencio que había acatado sin cuestionarlo. Ya era hora de romperlo.
—Abuelo, por la sangre que nos une y por mi propia vida, dime la verdad, ¿quién fue mi padre?
El jarl Bjarmar suspiró. Intuía que a partir de ahora todo sería distinto.
—2—Los doce osos tienen nombre
ervör ascendía resuelta por el empinado sendero que conducía a lo alto del acantilado. Con cada revuelta del camino el mundo, allí abajo, se hacía progresivamente más pequeño, mientras que el cielo y el horizonte ensanchaban su pradería azul. El grito de las gaviotas también se elevaba, una carcajada lúgubre que hizo estremecerse a la muchacha. Ya en lo alto del promontorio buscó un lugar protegido, al socaire del viento del norte, que soplaba su gélido aliento sobre aquellas rocas doblegando a los escasos y esforzados hierbajos. Si centraba su mirada en aquellas humildes hierbas, Hervör pensaba que la vida era eso, agarrarse con todas las fuerzas a un trozo de suelo y resistir no importaba qué. Así vivían en Slöinge, por lo menos las mujeres, aferrándose y defendiendo ese mísero suelo al que había que atender de mil formas para que diese una cosecha, una camada, una esperanza.
Pero si alzaba la vista sus ojos se perdían en la vastedad del azul, donde todo parecía moverse e invitar al movimiento: miles de aves regresaban de sus migraciones para volver a llenar los huecos de los farallones y criar mientras un sinfín de olas batían la playa y se replegaban en un movimiento seductor. Y aunque no los viese a simple vista sabía que, debajo del agua, incesantes bancos de peces se trasladaban de aquí para allá. Sobre el agua, además, la voluntad de los hombres había juntado maderas, maromas y velas para hacer navegar a los intrépidos barcos. Aquellas esbeltas naves, más que impulsadas por los vientos, lo estaban por las ansias devoradoras de su tripulación.
Por todos los litorales del mundo de los hombres se desparramaban guerreros que no se andaban con miramientos a la hora de apropiarse de lo que en otras poblaciones habían conseguido arrancar al suelo o almacenar gracias a sus propios pillajes. Era un mundo cíclico y todos tenían un papel, de eso no cabía duda, y así habría de ser hasta que todo lo existente se desmoronase y perecieran humanos, enanos, elfos, gigantes y dioses. Pero entre tanto, se preguntaba Hervör, ¿qué papel tenía ella?, ¿dónde debía estar?, ¿aferrada como la hierba rala al suelo o surcando un mundo al que siempre había querido asomarse?
Juntó unos cuantos guijarros y se puso a juguetear con ellos mientras su pensamiento daba vueltas a tantas preguntas. Tenían los cantos desiguales. Acercó los unos a los otros, buscando encajarlos, como si formaran parte de una laja rota que con mucha paciencia ella podría volver a juntar. Al fin y al cabo, las palabras de su abuelo semejaban esas pocas piedras toscas, ya que daban algo de información, pero no dibujaban la historia completa.
Al principio Bjarmar se había echado a reír ante la calumnia de Olaf Piernas Largas, una calumnia infundada, un invento causado por la rabia para hacer daño. Después le dijo que su padre había sido un famoso guerrero: Angantyr, hijo de Arngrim, caudillo de la isla de Bolmso, y el primogénito de doce hermanos. Esta isla estaba rodeada por las aguas del lago Bolmen, en el interior de Escania.
Aquellos hermanos estaban de paso en su camino hacia una terrible cita con el objeto de dirimir un asunto que concernía al segundo hermano, llamado Hjörvard. Este había querido pedir en matrimonio a Ingeborg, la hermosa hija del jarl Hlödver de Uppsala, la ciudad sagrada y la más próspera de las poblaciones de Svealandia. Pero cuando los hermanos llegaron allí encontraron oposición a su requerimiento. Otro pretendiente, llamado Hjálmar, quien por sus hazañas había ganado el sobrenombre de «el Valiente», defendió su derecho a casarse con la muchacha en virtud de los servicios prestados al jarl, pero, sobre todo, porque profesaba un sincero amor por ella. Esa afirmación debía ser cierta, ya que Ingeborg, alentada por su padre para que escogiera a su futuro esposo, se decidió por Hjálmar. Hjörvard no quiso dar su brazo a torcer, por ello ambos pretendientes se habían desafiado en duelo mortal4. Entonces, como ahora, esa clase de duelos se disputaban en lugares apartados, a menudo en islas. Por ese motivo, los contrincantes habían fijado, para resolver con sangre la cuestión, la isla de Sámsey, que se hallaba situada entre las costas de los territorios más occidentales que habitaban los danos, aquellos que recibían los antiguos y venerables nombres de Selandia y Jutlandia. Se encontrarían allí en la estación de los días largos.
Desde Uppsala, al norte, los hermanos volvieron a su tierra natal en Escania para pertrecharse de buenas armas y pensar el mejor modo de conseguir la victoria. Por ello, a principios de primavera llegaron a las tierras del jarl Bjarmar con el propósito de comprar un buen barco que los llevase hasta Sámsey, al otro lado del mar occidental de Escania.
Cuando se presentaron ante el gran caudillo, a este le parecieron excelentes aliados para futuras expediciones. Así pues, no solo les prometió un barco marinero calafateado por sus mejores artesanos, también les dio cobijo, cultivó su compañía y los agasajó sin empacho. Fue una primavera muy bella en que convivieron estrechamente, conversaron hasta el amanecer en largos banquetes, practicaron la caza y la pesca y estrecharon fuertes lazos de amistad. A Bjarmar no le sorprendió que, durante aquel tiempo, el primogénito, Angantyr, le pidiera la mano de Svafa. Él no vio motivo para oponerse, por lo que los jóvenes se casaron.
Cuando llegó el verano, Angantyr retrasó el viaje cuanto pudo, pero lo cierto es que un día aquellos doce guerreros izaron las velas de su nueva embarcación y volvieron a la mar y a su cita, que resultó ser con la muerte. En Sámsey quedaron enterrados.
Hervör jugueteaba con doce guijarros mientras pensaba en el relato que acababa de narrarle su abuelo. Los dispuso en forma de cuadrado y dentro colocó una piedra jaspeada más grande, que representaba a su madre. Svafa había mirado a esa docena de extranjeros y de entre todos había elegido a uno. Hervör se preguntaba qué lo hacía diferente al resto. Movió la piedra jaspeada de un guijarro al otro, como se mueve una pieza en un tablero de hnefatafl5. Pero ella no sabía nada de esa partida jugada hacía tantos años ni de las pasiones que la habían originado. Deshizo el cuadrado para redistribuir los guijarros formando un barco.
Allá abajo el oleaje se deshacía en espumas contra los escollos. El abuelo le había explicado que fletó una expedición hasta la isla de Sámsey, donde encontró el túmulo de los doce, fácilmente reconocible por los collares de garras de oso que lo adornaban. Así se lo comunicó a Svafa, quien lloró amargamente la muerte de su esposo. Si quería saber más tendría que preguntarle a su madre.
De un manotazo, Hervör desperdigó todas aquellas inútiles piedras que no la ayudaban a entender. Solo había una persona capaz de resolver sus dudas. Tomó la piedra jaspeada y la lanzó lejos, hacia el horizonte de sal y espuma. Después se precipitó sendero abajo en una carrera que la llevaría hasta la villa.
Encontró a su madre en sus aposentos de la parte trasera del gran salón, sentada frente al telar, como tantas tardes. Acompañaba su tarea de pasar los hilos de la trama por la urdimbre cantando una melodía sin letra.
Svafa tenía una voz grave y aterciopelada. En el umbral de la puerta, mientras la contemplaba disimulada entre las sombras, Hervör pensó con un deje de melancolía en todas las veces que su madre la había arrullado de pequeña con esas sencillas tonadas. Como si presintiera su presencia, la señora de la casa dejó de cantar y se volteó hacia la puerta. Hervör salió de la penumbra y se sentó junto a ella.
Todo el ímpetu que traía, la agitación que la carrera había provocado en su pecho, se apaciguó. Tomó aquella mano, blanca y cálida, y la besó, en señal de respeto. Se dio cuenta de que olía ligeramente a brezo, y es que Svafa tenía por costumbre frotar su piel con esas flores para después quemarlas, con el objeto de purificar el aire de la casa.
Hervör se preguntó si cuando su padre, aquel desconocido Angantyr, marchó hacia la isla de Sámsey llevaría consigo un poco de brezo entre los pliegues de su ropa como recuerdo de la mujer embarazada que allí dejaba. Espoleada por esta idea, comenzó a hablar de todo lo que había averiguado hacía unos momentos. Su madre la escuchó con la cabeza inclinada. Cuando finalmente Hervör le rogó que le hablase de su padre con tanto detalle como el que ella le pedía cada vez que había de referirse a sus sueños, Svafa suspiró.
Por fin había llegado el momento que tanto temía. Hervör pedía explicaciones y ella tendría que guiarla por aquellos recuerdos y por todo lo que sabía. La animó a levantarse y juntas caminaron despacio, muy despacio, por toda la habitación. Svafa portaba un candelero que pasaba a lo largo y ancho de los tapices, iluminando detalles y figuras que cobraban un cabal significado ante el relato que había atesorado, camuflándolo en el críptico lenguaje de símbolos y dibujos de los tapices, y que ahora, por fin, se desplegaba en toda su riqueza para su legítima heredera: Hervör. Dudaba de si su hija estaba madura para recibirlo o si sería más prudente seguir guardándose cierta información, pero intuía que ya no tenía mejor opción que ser sincera. Ante los asombrados ojos de Hervör, el rojo del hilo ya no solo era lana escaldada, lavada, peinada, teñida de rúbea, hilada y tejida, era también sangre. Todos los colores adquirían la vitalidad de las pasiones que movieron los corazones de los protagonistas de aquellos hechos. Svafa acercó la llama a un camino blanco de nieve sobre el que marchaban doce cuerpos de hombre coronados por doce cabezas de oso, y así dio comienzo a su relato.
El día en que mi destino salió a mi encuentro yo estaba en la ladera de un monte cercano a Slöinge. Acompañando a los pastores, bajábamos las vacas a la villa, a prisa, porque la ventisca traía copos de nieve, aunque pronto el mundo dejaría de ser blanco. Las yemas de los árboles pugnaban por abrirse y las primeras flores de la primavera ya orillaban los caminos.
Miré hacia el oeste y vi que por la llanura se acercaban una fila de monturas que cabalgaban en dirección a Slöinge. Dejé a los pastores arreando a los animales y yo corrí con el propósito de advertir a mi padre, pero no llegué antes que los visitantes.
Cuando entré en el gran salón encontré a doce fornidos hombres, quienes me parecieron aún más imponentes a causa de las pellizas de largo pelaje con las que se cubrían y que estaban rematadas por una capucha que era, ni más ni menos, la cabeza de un oso. Habían descargado sus hatos junto a las puertas, arrumbado sus armas en un lugar discreto y soltado las cintas de sus botas, que, junto a sus brillantes pellizas, pusieron a secar frente al hogar.
Ellos mismos se desperezaron, desentumeciendo sus músculos y buscando con las palmas de las manos el benéfico calor de la madera de abeto que chisporroteaba alegremente. Mi padre reía complacido, ya que aquellos extranjeros venían a hacer negocios y a encargarle un barco, pues querían zarpar a principios de verano para llegar a mediados a la isla de Sámsey. Ordenó traer cerveza y viandas para agasajar a sus inesperados huéspedes.
Aunque yo buscaba los lugares más umbríos de la habitación observé que uno de ellos había clavado sus ojos en mí desde el momento en que aparecí recortada en el vano de la puerta. Sentí arder mis mejillas, rojas como las manzanas a causa del esfuerzo de la carrera. Yo era muy joven y, si te miro a ti, Hervör, comprendo que debí resultar para aquel muchacho extranjero una visión deliciosa. Él a mí me causó una fuerte impresión cuando se despojó de la oscura y agreste piel de oso para dejar ver un cuerpo blanco y rubio, un ancho rostro de labios gordezuelos y sonrosados y la mirada añil más cautivadora y penetrante que jamás había visto.
«Svafa portaba un candelero que pasaba a lo largo y ancho de los tapices, iluminando detalles y figuras».
Superaba en altura a sus compañeros, quienes se dirigían a él con respeto. Pronto supe que eran hermanos y que él, Angantyr, era el mayor y el depositario de las mejores virtudes de la clase de guerreros más fiera e imparable, más temida por cualquiera en la batalla, aquellos que todos los jefes siempre querían atraer a sus filas. Los nombres de los doce eran sonoros como los truenos de una tormenta: Angantyr, Hjörvard, Hervard, Hrani, Haddingi, Herling, Hauk, Hulf, Heinar, Holm, Hung y Hiss.
Cuando trajeron las jarras de cerveza y la comida, entre bocado y bocado, Angantyr tomó la palabra con una voz tan bien timbrada y penetrante como el sonido de un lur de bronce. Aunque hablaba para regocijar a todos los presentes, por su mirada, que me iba rastreando por los huecos entre los que lo escuchaban, supe que lanzaba cada palabra como quien arroja un lazo para captar mi atención y mi estima.
Así no dudó en hacernos saber cuán nobles eran sus padres, el esforzado Arngrim y la sabia Eyfura. Nos contó que aquel guerrero excelente que era su padre —tu otro abuelo, Hervör— había soñado con una mujer que lo conminaba a viajar hacia oriente, a las tierras que habían ocupado los expedicionarios de Svealandia y Gotia, a los que ahora, habiéndose establecido allí, llamaban varegos. En esas tierras lejanas que se internaban hacia el este en el continente ella lo estaba esperando.
Arngrim no dudó en hacer caso de aquel sueño premonitorio y puso rumbo, desde su isla de Bolmso, hacia el ignoto oriente. Fue al llegar a los territorios varegos del este, que recibían el nombre de Gardaríki, cuando vio en la hija del poderoso jarl Sigrlami a la mujer de sus sueños. Entonces se propuso merecerla como esposa y con ese fin sirvió al jarl muchos años, mostrándose tan leal que el viejo caudillo le ofreció, primero, el mando de sus tropas y, después, la mano de su hija.
Eyfura era una mujer de ojos rasgados y añiles, color que dejó en su primogénito y en ti, su nieta. Su padre la había mandado a que se criara, como es costumbre, con un caudillo amigo suyo. Ahora bien, este caudillo no era señor de un pueblo cualquiera, sino que era un jefe de los bjarmios, la alianza con el cual había apuntalado el poder de Sigrlami. Y es que los bjarmios eran incontenibles en la batalla, pues no se detenían ante nada y no tenían escrúpulo alguno a la hora de abatir al enemigo. Muchos los tenían por verdaderos salvajes.