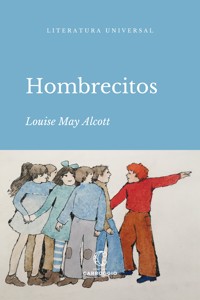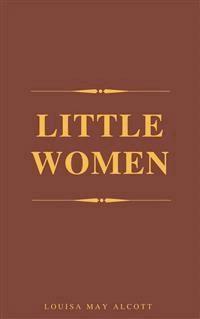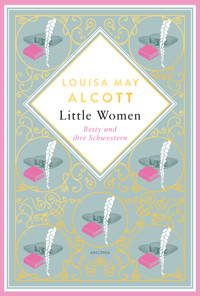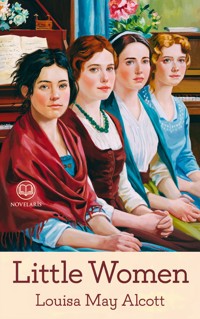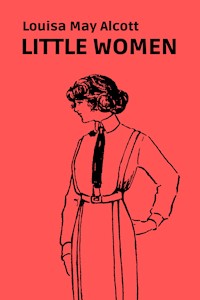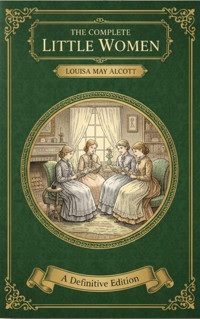HOMBRECITOS
LOUISA MAY ALCOTT
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Montserrat Conill.Diseño de portada: Santiago Carroggio.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción AL AUTOR Y SU OBRA
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Introducción AL AUTOR Y SU OBRA
por Juan Leita
Louisa May Alcott nació en Germantown (un suburbio de Filadelfia, Pennsylvania) el 29 de noviembre de 1832. Su padre, Amos Bronson, fue un famoso maestro y filósofo que, si bien no pudo dar nunca a su familia el bienestar económico que hubiera deseado, supo impartir en cambio una cuidadosa y esmerada educación a sus cuatro hijas: Anna, Louisa, Elizabeth y May. La segunda de las hermanas, a la que su madre calificaría muy pronto con el epíteto de «la más laboriosa», sería la destinada a recoger los mejores frutos de las enseñanzas de su padre, así como a ser la persona que sacaría a la familia de la penuria y de las grandes deudas que había contraído.
Amos Bronson Alcott mantuvo siempre una estrecha relación, tanto personal como ideológica, con el filósofo americano Henry Thoreau, bajo cuyo programa pedagógico fue educada la autora de Mujercitas. El respeto fundamental por el individuo humano y la incitación a una libertad creadora fueron los principios básicos de Thoreau y de Bronson, de forma que desde un comienzo quedarían asumidos en el espíritu de Louisa hasta plasmarse claramente en el fondo y en el entramado de sus novelas.
La discípula de Thoreau conoció también a través de su maestro al importante y célebre pensador Ralph Waldo Emerson, creador del «idealismo individualista universal», sistema filosófico que sustentaba de hecho la práctica pedagógica de Amos Bronson y del mismo Thoreau. En medio, pues, de un ambiente familiar sumamente rico en interés humano y en creatividad ideológica, Louisa May Alcott sintió muy pronto una gran afición por la lectura y una imperiosa tendencia a expresar por escrito su manera de pensar y de concebir las relaciones humanas. Su primera obra consistió en un conjunto de narraciones, agrupadas más tarde bajo el título de Flower Fables (1855),que dedicó precisamente a los hijos del admirado maestro Emerson.
Tras la relativa tranquilidad de su infancia y de su juventud, sin embargo, un penoso acontecimiento político y social vendría a quebrantar los «años felices» de Louisa, a la vez que le daría un decisivo impulso al campo de la literatura: la guerra de Secesión. Al estallar la terrible contienda entre Norte y Sur, sin duda como efecto de la honda responsabilidad personal aprendida y vivida en la familia, la segunda hija de los Alcott tomó la resolución de alistarse como enfermera en las ambulancias del ejército. Para valorar este hecho, hemos de situarnos en su época, cuando la presencia de la mujer en los frentes de batalla era algo insólito: aún no hacía diez años de la guerra de Crimea, donde una enfermera inglesa, Florence Nightingale, había revolucionado todos los conceptos de la sanidad militar, logrando en algunos casos, con su abnegada labor, reducir la mortalidad de los heridos de un 42 a un 2%.
Una obra surge de este importante período de su vida: Hospital Sketches (1867),en la que narra las diversas escenas de las que ha sido testigo ocular, al asistir a enfermos y moribundos. Redactado en forma de cartas dirigidas a sus familiares, Esbozos de un hospital constituye el primer volumen que pone de manifiesto el talento verdadero y el estilo concreto de Louisa May Alcott. Una resonancia de este escrito decisivo la encontramos en Aquellas mujercitas,cuando la autora habla en general de la experiencia ante la muerte: «Raras veces, excepto en las novelas, tos agonizantes pronuncian frases memorables, tienen visiones o abandonan la vida con rostros beatíficos. Los que han ayudado a bien morir a muchas personas saben que la mayoría de las veces el fin llega tan suave y natural como el sueño». Este párrafo, que corresponde a uno de los momentos más cálidos y emotivos de su producción literaria, viene indudablemente jalonado por una carga personal de la autora que tiene su origen en unos hechos vividos y observados en la realidad.
A partir de aquella época crucial, la hija de Amos Bronson se dedicó de un modo exclusivo a la literatura, no solamente impulsada por su irresistible vocación, sino también por el afán secreto de solventar los problemas económicos de su padre, al que tanto quería y apreciaba. Después de colaborar activamente en el Atlantic Monthly yde realizar algunos trabajos que obtuvieron muy poca fortuna, los esfuerzos de Louisa May Alcott se vieron de repente premiados con la publicación de Little Women (1868),la obra que tenía que hacerla famosa en todo el mundo.
Mujercitas fue concebida y redactada en la misma línea prometedoramente iniciada en Esbozos de un hospital. A la autora le bastó plasmar con su peculiar estilo suave e intimista las diversas vicisitudes, tanto nimias como importantes, acontecidas a su propia familia, para lograr una serie de cuadros llenos de atractivo humano y de calor psicológico. En primer lugar, las cuatro mujercitas: Meg, Jo, Beth y Amy, no son otras en realidad que las cuatro hermanas Alcott. Tanto los caracteres descritos como los múltiples incidentes que se narran corresponden estrictamente a la manera de ser y a la vida real de Anna, Louisa, Elizabeth y May, respectivamente identificables con los nombres de ficción. La muerte temprana de Elizabeth, por ejemplo, acaecida en 1858, es recogida fielmente en uno de los relatos. Por otra parte, sin embargo, la variada gama de personajes que van apareciendo a lo largo de las cuatro novelas que componen el ciclo guarda también una relación evidente con la verdadera historia familiar. El matrimonio March, padres de las mujercitas, son sin duda alguna Amos Bronson y su esposa Abba May. El simpático Laurie se identifica con un joven llamado Pole, a quien Louisa conoció en un viaje que hizo a Europa en 1865, mientras que el profesor Bhaer (marido de Jo) es la encarnación del filósofo Emerson, tan admirado por la autora, así como de Goethe, uno de los escritores favoritos de Louisa May Alcott.
Desde aquel momento, la célebre novelista podría llevar a cabo una de las motivaciones más candentes de su vida personal: atender a las necesidades económicas de su familia y, sobre todo, ayudar pecuniariamente a su padre en sus esfuerzos pedagógicos e idealistas. No en vano puso en boca de Laurie una de las frases más entusiastas a este respecto: «Eran individuos extraordinarios, sin dinero, sin amigos, pero trabajaban como negros, con una ambición y con un valor que me hacían sentir vergüenza de mí mismo. Te aseguro que de buena gana les hubiera echado una mano. Esas son las personas a las que satisface ayudar». De esta manera, «la hija más laboriosa» de los Alcott se convirtió también en aquella «de la cual todos nosotros dependemos», según confesión de su propia madre.
Las publicaciones literarias se sucedían. Lo que escribía veía la luz casi con la misma rapidez. Aquellas mujercitas, Hombrecitos y Los muchachos de Jo fueron las obras que alcanzaron mayor éxito. La esperanza y la duda que la autora expresaba al término de Little Women seresolvieron positivamente: la acogida que el público dispensó al primer acto de sus obras fue notoriamente favorable. De este auge considerable y de esta fecunda actividad de Louisa no solamente dependía el matrimonio Alcott, sino también una gran parte de los demás familiares. En 1870, su hermana Anna se quedó viuda, pasando a depender totalmente de la escritora juntamente con sus hijos. En 1880, se haría igualmente cargo del hijo de May, fallecida en Suiza el año anterior.
Las desgracias se precipitaron en la última época. Amos Bronson quedó paralítico en 1882, cinco años más tarde de la muerte de su esposa. Su dolorosa enfermedad se prolongaría durante un largo período, hasta morir en Concord (Boston) el 4 de marzo de 1888. Como un símbolo relevante y dramático del amor y de la dedicación entera que su segunda hija le había dispensado, Louisa May Alcott falleció exactamente dos días después. Su tarea, no obstante, ya se había cumplido, al tiempo que su nombre ya se había eternizado gracias a su inmensa fama literaria y a su honrado esfuerzo por defender los derechos más nobles del individuo humano.
EL ÉXITO DE UNA NUEVA EDUCACIÓN
Si la defensa del feminismo y la liberación de la mujer es un contenido que constituye el principal descubrimiento de Louisa May Alcott, no es menos sorprendente la concepción pedagógica que aparece sobre todo en Hombrecitos yen Losmuchachos de Jo. También en este aspecto hay que notar la enorme e importante influencia ejercida en la escritora por dos de sus maestros: Ralph Waldo Emerson, con su pensamiento, y Amos Bronson, con su práctica educacional.
El «idealismo individualista universal» propugnaba fundamentalmente que la razón de ser de toda naturaleza sensible ha de ponerse en el espíritu humano. Cualquier individuo debe crear de nuevo el mundo en su libre modo de concebirlo, aunque ello suponga un cambio o una ruptura con respecto a lo que se considera tradicionalmente como fijo e irrevisable. Desde este punto de partida, es fácil reconocer los principios elementales que configuran la nueva educación impartida por Jo y por el profesor Bhaer.
En primer lugar, el niño se considera ante todo como un ser libre, al que no puede coaccionarse ni someterse sin más a unas normas preestablecidas. El sistema de los castigos y de «la letra con sangre entra» ha terminado radicalmente en el suave ambiente de Plumfield, donde crecen y se forman los protagonistas de Little Men. La función esencial del pedagogo es la de ayudar, animar y conducir al muchacho con todo el afecto posible a su propia realización como persona libre, responsable y consciente. La escuela ha de ser la muestra perfecta de la verdadera tutela familiar, interesada únicamente por el bien propio de cada individuo, sin forzarlo nunca a la pura sumisión. Cuando Tommy explica a Nat, uno de los hombrecitos, el modo como enseña el profesor Bhaer, advertimos en seguida el cambio sustancial que se ha producido en el sistema pedagógico: «No se enfada nunca. Lo explica todo muy bien y en los trozos más difíciles te ayuda siempre. Pero no todos los maestros son así: el que yo tuve antes no explicaba nada ni te facilitaba las cosas. ¡La de tortas que recibíamos si nos perdíamos una palabra!». En realidad, habría que hablar mucho de este «pasado» pedagógico a que Tommy alude, porque podrían aducirse millones de prácticas pedagógicas autoritarias que se han producido cien años después de ese texto y que todavía siguen vigentes, por desgracia, en la más reciente actualidad y en lugares nada lejanos a nosotros. Con todo, por esto mismo sorprende y gana en inusitada novedad la educación defendida por Alcott en pleno siglo xix y en una sociedad tradicional y puritana como la de Boston.
En segundo lugar, se trata de proponer al niño una gama variada de ideales y de metas en la vida, entre los cuales el muchacho elegirá libremente según sus propias cualidades e ilusiones concretas. En este punto desempeña un papel importante, como símbolo y concepción, la obra de John Bunyan (1628-1688): Pilgrim's Progress,tan admirada y seguida en su conjunto por la escritora. La imagen del hombre como peregrino que va progresando a lo largo de su vida, a pesar de todas las dificultades y vicisitudes, gracias a una luz que lo ilumina, es aplicada consecuentemente al muchacho y a su primera formación. Desde el comienzo, lo que ha de dirigir el peregrinaje infantil es la visión de un gran ideal que lo llevará a realizarse en el transcurso de los años y le dará fuerzas para vencer cualquier obstáculo, fracaso o desánimo. Lo que han de aprender los niños desde un principio es «amar el mundo futuro y la sabiduría», para convertirse así en «mejores peregrinos» que sus antepasados, tal como se dice en el prefacio poético de Louisa May Alcott a la primera obra de su ciclo.
Naturalmente, no se puede olvidar que la autora de Hombrecitos y de Los muchachos de Jo tenía a la vista una experiencia pedagógica ya realizada y desarrollada, de forma que el ambiente educacional de Plumfield hay que considerarlo como otra traducción literaria de unos hechos reales y familiares: la escuela fundada por su padre en la ciudad de Boston. En efecto, Amos Bronson llevó a cabo en la «Temple School» lo que su hija expuso básicamente en sus obras con respecto a la educación. Auténtico reformador pedagógico, de tendencia espiritual y socialista, intentó romper con los métodos clásicos heredados de Europa, estableciendo un tipo de formación que se basaba ante todo en el respeto a la individualidad del niño y en la búsqueda afectuosa de sus cualidades personales. La atmósfera alegre y serena que viven los muchachos de Plumfield, bajo la amorosa guía de unos maestros-padres, es el reflejo perfecto de lo que sucedía en la «Temple School». Un fruto fecundo y asombroso de aquella pedagogía libre y personal fue la publicación de un libro titulado Conversaciones sobre los evangelios,que no era más que el resultado de un trabajo llevado a cabo conjuntamente por Bronson Alcott y sus alumnos. El hecho representó un auténtico escándalo en una sociedad que no estaba preparada en modo alguno para aceptar fácilmente aquellas reformas, hasta el punto que provocó el cierre de la escuela. El fracaso de Amos Bronson, sin embargo, fue estrictamente aparente, porque hoy sabemos que su nueva educación es la que iba a triunfar con gran éxito en todos los ámbitos pedagógicos sanos, inteligentes y cultos.
En la misma obra literaria de Louisa May Alcott nos damos cuenta actualmente del sorprendente éxito a que conduce esta formación infantil, basada en el respeto radical a la individualidad y en la persecución de la responsabilidad por medio de un ideal. Existe un pasaje en Los muchachos de Jo que revela este hecho de un modo verdaderamente contundente y avasallador. Cuando Dan, uno de los protagonistas, expone el proyecto que piensa realizar en su vida, oímos con enorme pasmo e inexplicable admiración:
«Siento una gran predilección por mis amigos los indios montana. Son una tribu pacífica y necesitan ayuda urgentemente. Cientos de ellos han muerto de hambre porque no reciben la asignación que les corresponde. Los sioux son guerreros, unos treinta mil y, como el gobierno los teme, les concede cuanto piden. ¡Francamente vergonzoso, maldita sea! —Dan se paró de súbito, al escapársele estas últimas palabras. Pero continuó en seguida diciendo—: Esta es la realidad y no pienso pedir excusas. Si cuando estuve allí hubiese tenido dinero, hubiera dado hasta el último centavo a esos pobres diablos a los que han engañado en todo y que siguen esperando con paciencia, después de haber sido apartados de su tierra y llevados a un lugar donde no crece nada. Ahora bien, si los agentes del gobierno fueran honrados, podrían hacer una gran labor, y yo mismo noto que tendría que ir a echarles una mano. Hablo su lengua y me son simpáticos. Tengo unos cuantos miles y no sé hasta qué punto tengo derecho a gastarlos para establecerse y pasarlo bien».
Si pensamos sobre todo en el período histórico en que estas frases fueron escritas, tendremos que reconocer el altísimo grado a que llegó la capacidad de juzgar, consciente y responsablemente, por parte de aquellos que vivieron la reforma pedagógica de Amos Bronson. En un momento de la historia de los Estados Unidos, en que la conquista del Oeste presuponía como sentir general y normalizado el afán de lucro, la ambición y el menosprecio total de una raza —la india—, resultaban literalmente futuristas esta visión y estos sentimientos de Dan. Lo que muy posteriormente se consideró como un auténtico genocidio y sería rebatido con firmeza por parte de mentes lúcidas y contestatarias, aparecía ya de una forma enteramente natural en los «plácidos» escritos de Louisa May Alcott. La nueva educación estaba destinada, sin duda alguna, al éxito que mucho más tarde le reconocería la verdad y la razón del pensamiento más progresista, más humano, culto y civilizado.
UNA GRAN INNOVACIÓN LITERARIA
Siguiendo el prestigioso juicio de M. T. Chiesa, es innegable que uno de los principales valores de la obra de Alcott, desde el punto de vista estrictamente literario, es el de haber logrado un fiel e interesante retrato costumbrista de la época en que se desarrollaban los argumentos de sus novelas. No solamente la cuidada descripción psicológica de los distintos personajes constituye un elemento válido y llamativo en el instante de apreciar su creación, sino también la plástica y esmerada reproducción de la forma de vida llevada a cabo en Boston a mediados del siglo pasado. Por este motivo, también nosotros podemos repetir las palabras de este crítico como elogio primerísimo de la producción literaria de la autora de Mujercitas, Aquellas mujercitas, Hombrecitos y Los muchachos de Jo: «El mérito de la obra, riquísima en episodios, está en la pintura de los caracteres, estudiados y descritos con delicada precisión. Todas sus novelas, pensadas y creadas con un espíritu de sencillez, es un cuadro vivo de la vida americana en la segunda mitad del siglo xix que consigue dar cierta veracidad práctica a aquel romanticismo primitivo».
No obstante, lo que hay que resaltar con especial énfasis es el mérito de haber revolucionado un género que hasta entonces estaba enmarcado en los estrechos límites de una fantasía casi mórbida y en gran parte alienante. La literatura para muchachas no conocía otro estilo ni otro fondo que el exacerbado trasplante de la imaginación a un mundo completamente irreal e imposible, donde se pretendía dar rienda suelta a los instintos de felicidad y de bienestar personales a base de intervenciones maravillosas y absurdas que nunca llegaban a cumplirse en el marco concreto de una triste y prosaica sociedad. Louisa May Alcott, sin embargo, puso todo su empeño en poner de manifiesto a través de una leve ficción literaria que también para las jóvenes lo más importante e interesante es la «realidad» y que no es necesario «escaparse» para hallar una espléndida realización humana y personal en el mundo sensible que pisamos y tocamos. Las hadas, las princesas, los bailes encantados y los príncipes prodigiosos pueden, sin duda, complacer e incluso estimular cierto afán de superación y de progreso. Pero, en su conjunto y en su persistencia, corren el peligro de crear una subjetividad alienada y exenta de las fuerzas más fundamentales para enfrentarse con la vida que, afortunada o desgraciadamente, encontramos al abrir los ojos. En contrapartida, el género iniciado por Alcott, dentro de la misma suavidad e intimidad feministas, tiene la poderosa virtud de acercar a las muchachas a un ambiente palpable e inmediato, descubriéndoles su secreto interés, así como sus variadas y fecundas posibilidades.
Fue sir Walter Scott quien observó estas mismas cualidades de realismo en otra famosa novelista: Jane Austen, al hacer la crítica de una de sus obras: Emma. Por esto sus párrafos pueden aplicarse perfectamente a la escritora que aquí presentamos y servir de dignísimo colofón a estas palabras introductorias a las mejores creaciones de Louisa May Alcott: «No hacemos ningún cumplido mediocre a la autora, cuando decimos que, manteniéndose próxima a los hechos corrientes y a seres parecidos a los que pueblan los caminos normales de la vida, ha trazado retratos con tanta calma y originalidad, que nunca echamos en falta la excitación que resulta de una narración de sucesos que se apartan de lo normal y que se origina de ocuparse de mentalidades, costumbres y sentimientos que están muy por encima de los nuestros. En este género, se encuentra casi aislada».
Capítulo primero
NAT
—Por favor, señor ¿podría decirme si esto es Plumfield? —preguntó un niño andrajoso al hombre que abría la gran verja ante la que le había dejado el coche.
—Sí. ¿Quién te envía?
—El señor Laurence. Tengo una carta para la señora.
—Muy bien. Sube hasta la casa y dásela. Ella se encargará de ti, pequeñajo.
El hombre hablaba con amabilidad y el niño echó a andar sintiéndose mucho más animado por sus palabras. A través de la fina lluvia de primavera que caía sobre la hierba tierna y los árboles cuajados de brotes, Nat distinguió una casa grande, cuadrada, de aspecto acogedor, con un porche anticuado, amplios escalones y luces que brillaban en casi todas las ventanas. Ni cortinas ni postigos ocultaban el alegre resplandor y, deteniéndose un instante antes de llamar, Nat vio muchas sombras pequeñas bailando en las paredes, oyó el sonido tranquilizador de voces jóvenes, y pensó que no era posible que la luz, el calor y la hospitalidad que se advertían en el interior pudieran estar destinadas a un «pequeñajo» sin hogar como él.
—Confío que la señora se encargue de mí —pensó al golpear tímidamente el gran llamador de bronce en forma de jovial cabeza de grifo.
Una criada de cara sonrosada le abrió la puerta y le sonrió al coger la carta que él le tendió en silencio. Parecía habituada a recibir niños desconocidos porque le indicó un asiento de la entrada y le dijo con una inclinación de cabeza:
—Límpiate los pies en la esterilla y siéntate un momento mientras le llevo esto a la señora.
Mientras esperaba, Nat se entretuvo curioseando a su alrededor descubriendo una infinidad de cosas que le gustaron, contento de poder hacerlo sin ser observado desde un lugar más oscuro que quedaba junto a la puerta.
La casa daba la impresión de estar habitada por un enjambre de niños que mataban el aburrimiento de una tarde de lluvia con todo tipo de juegos y diversiones. Había chicos por todas partes, en el piso de arriba y en la planta baja y hasta en la sala de la señora, por lo visto, porque las puertas abiertas de varias habitaciones mostraban grupos de chicos grandes, pequeños y medianos entregados a todos los estados del descanso, por no decir efervescencia. Las dos amplias habitaciones que se veían a la derecha eran, evidentemente, clases, ya que dispersos por ellas aparecían pupitres, mapas, pizarras y libros. En la chimenea ardía un buen fuego y ante él, tumbados en el suelo, había varios chicos hablando con tanta animación de un nuevo campo de cricket que los zapatos se agitaban en el aire. Un chico alto estaba practicando con una flauta en un rincón, insensible al jolgorio que le rodeaba. Otros dos o tres saltaban por encima de los pupitres parándose de vez en cuando para tomar aliento y reírse a carcajadas de las burlonas caricaturas de todos los habitantes de la casa que un bromista estaba dibujando en una pizarra.
En la habitación de la izquierda se veía una mesa muy larga preparada para la cena, con grandes jarras de leche recién ordeñada, montones de rebanadas de pan blanco y moreno y pilas de bizcochos deliciosos. El ambiente se hallaba invadido por un aroma de pan tostado y manzanas al horno sumamente tentador para una naricita y un estómago hambrientos.
Sin embargo, era el vestíbulo lo que tenía el aspecto más atrayente de todo, porque en el piso de arriba, visible desde la entrada, se estaba desarrollando una animadísima partida de «tócame tú». Uno de los rellanos estaba dedicado a las canicas, otro al ajedrez, mientras que las escaleras se hallaban ocupadas por un niño que leía, una niña que cantaba nanas a su muñeca, dos perritos, un gato, y una colección de niños pequeños que constantemente se deslizaban por las barandillas con gran detrimento de sus pantalones y peligro de romperse la crisma.
Tanto se interesó Nat por esta emocionantísima carrera que se atrevió a salir más y más de su rincón, y cuando un niño muy animado bajó con tanto impulso la barandilla que no pudo detenerse y cayó con un golpe que hubiese partido cualquier cabeza menos esta, casi tan dura como una bala de cañón debido a los innumerables trompazos recibidos durante once años seguidos, Nat se olvidó de su timidez y echó a correr hacia el accidentado convencido de que le iba a encontrar medio muerto. Pero el chico parpadeó rápidamente un instante y luego se quedó mirando tranquilamente la nueva cara diciendo sorprendido:
—Hola.
—Hola —respondió Nat sin saber qué más decir y encontrando esta contestación breve y fácil.
—¿Eres nuevo? —le preguntó el chico sin moverse del suelo.
—Aún no lo sé.
—¿Cómo te llamas? —Nat Blake.
—Yo Tommy Bangs. Ven a echar una bajadita ¿quieres? —y Tommy se levantó como acordándose de repente de las normas de la hospitalidad.
—Mejor que no, hasta que no sepa si me quedo —replicó Nat sintiendo que sus deseos de permanecer en aquella casa aumentaban cada vez más.
—Oye, Demi, aquí hay un chico nuevo. Ven a verlo —y el activo Thomas regresó a su deporte con las mismas energías de antes.
Al oír su llamada, el chico que estaba leyendo en las escaleras levantó los grandes ojos oscuros y después de detenerse un momento, como un poco tímido, se puso el libro bajo el brazo y bajó a saludar al recién llegado, que encontró algo muy atractivo en ese chico delgado de ojos dulces.
—¿Has visto a tía Jo? —le preguntó como si aquello constituyese una importante ceremonia.
—No he visto a nadie más que a vosotros. Estoy esperando —contestó Nat.
—¿Te manda tío Laurie? —prosiguió Demi con mucha educación y seriedad.
—El señor Laurence.
—Es el tío Laurie. Siempre está mandando niños simpáticos.
Nat escuchó agradecido el comentario y sonrió de una manera que hacía muy agradable su carita delgada. Como ya no sabían qué más decirse, se quedaron mirándose ambos en silencio hasta que la niña bajó las escaleras llevando a su muñeca en los brazos; se parecía mucho a Demi, aunque no era tan alta y tenía la cara más redonda y los ojos azules.
—Esta es mi hermana Daisy —anunció Demi como si estuviera presentando a una rara y preciosa criatura. Los dos se saludaron con la cabeza y en la cara de la niña se formaron dos hoyuelos de placer al decirle con cariño:
—Ojalá te quedes. Aquí nos divertimos mucho ¿verdad, Demi?
—Pues claro; para eso tiene Plumfield tía Jo.
—Parece un sitio estupendo —observó Nat pensando que tenía que responder de alguna manera a esas dos personas tan amables.
—Es el sitio más fantástico del mundo ¿verdad, Demi? —dijo Daisy que evidentemente consideraba a su hermano una autoridad en cualquier materia.
—No, yo creo que Groenlandia, donde hay icebergs y focas, es más interesante. Pero Plumfield me gusta mucho y es un sitio estupendo para vivir —contestó Demi que aquellos días estaba leyendo un libro sobre Groenlandia. Estaba a punto de enseñárselo a Nat y explicarle las ilustraciones cuando la criada volvió diciendo al mismo tiempo que señalaba la puerta de la sala:
—Te quedas.
—¡Qué bien! Anda, vamos a ver a tía Jo —y Daisy lo cogió de la mano con un aire protector que hizo que Nat se sintiera a gusto en seguida.
Demi volvió a su adorado libro mientras su hermana conducía al recién llegado a una habitación trasera, donde un señor gordo jugaba con dos niños pequeños en un sofá y una señora delgada estaba acabando la carta que parecía haber releído.
—¡Aquí está, tía! —gritó Daisy.
—De modo que este es mi chico nuevo. Estoy muy contenta de verte y espero que seas feliz aquí —dijo la señora atrayéndolo hacia sí y acariciando hacia atrás el pelo que le caía por la frente, con una mano y una mirada tan maternales que hicieron que el solitario corazón de Nat suspirase por ella.
No era guapa en absoluto, pero tenía una cara alegre que no había olvidado del todo ciertos gestos y expresiones infantiles, como tampoco su voz ni su actitud, y estos detalles, difíciles de describir pero que saltaban a la vista y se notaban al momento, la convertían en una persona simpática, cómoda, fácil de llevarse bien con ella y en conjunto «fabulosa», como dirían los chicos. Advirtió el ligero temblor de los labios de Nat al acariciarle ella el cabello y sus ojos vivos se dulcificaron, pero lo único que hizo fue acercar más al andrajoso niño y decirle riendo:
—Yo soy la madre Bhaer; este señor es el padre Bhaer y estos niños son los «Bhaercitos»; chicos, venid a decir hola a Nat.
Los tres luchadores obedecieron al minuto, y el señor gordo con un niño gordito en cada hombro se acercó a saludar al chico nuevo; Rob y Teddy se limitaron a sonreírle, pero el señor Bhaer le dio la mano y señalando una silla baja junto al fuego le dijo cordial:
—Aquí tienes un sitio preparado para ti, hijo. Siéntate y sécate un poco los pies. Los llevas muy mojados.
—¿Mojados? ¡Es verdad! Anda, sácate los zapatos ahora mismo que en un minuto te doy algo seco —gritó la señora Bhaer ajetreándose con una actividad tal que antes de poder decir nada, suponiendo que hubiese conseguido hablar, Nat se encontró sentado en la acogedora sillita con calcetines secos y zapatillas en los pies. Todo lo que logró decir fue: «Gracias, señora» con tanta gratitud que los ojos de la señora Bhaer volvieron a dulcificarse y se puso a hablar muy animada haciendo broma, que esta era su reacción cuando se sentía enternecida.
—Estas zapatillas son de Tommy Bangs, pero como nunca se acuerda de ponérselas se ha quedado sin ellas. Te van un poco grandes, pero mejor; así no te podrás escapar tan de prisa como si te fueran bien.
—No quiero escaparme, señora —y Nat alargó las manitas hacia el fuego emitiendo un profundo suspiro de satisfacción.
—¡Así me gusta! Bueno, primero te tostaremos bien por delante y por detrás y luego vamos a procurar sacarte esta tos tan fea. ¿Cuánto tiempo hace que la tienes? —le preguntó la señora Bhaer revolviendo en su cesta de labor en busca de una tira de franela.
—Todo el invierno. Una vez me resfrié y ya no se me curó.
—¡No me extraña viviendo en una bodega húmeda sin apenas un andrajo con que taparse! —dijo la señora Bhaer en voz baja a su marido que estaba observando al niño notando las sienes delgadas, los labios enfebrecidos, la voz ronca y los frecuentes ataques de tos que sacudían los hombros encogidos bajo la remendada chaqueta.
—Robin, tú que eres mayor sube a decirle a Nursey que te dé el jarabe de la tos y el linimento —dijo el señor Bhaer después de que sus ojos hubieron intercambiado telegramas con los de su mujer.
Nat se inquietó un poco al oír aquellas palabras, pero olvidó sus miedos y se echó a reír cuando la señora Bhaer le dijo al oído con cara de cómplice:
—Mira cómo trata de toser ese granuja de Teddy. El jarabe que te voy a dar tiene miel y quiere un poco. Ted estaba colorado como un tomate debido a los esfuerzos por toser para cuando llegó la botella, y le permitieron chupar la cuchara después que Nat tomara valientemente una dosis y le pusiesen en la garganta la tira de franela como protección.
Apenas terminados estos primeros pasos del tratamiento se oyó una campana y un estruendo de pasos en el vestíbulo que anunciaban la cena. Nat, muerto de vergüenza, se estremeció al pensar que tenía que conocer a tantos chicos nuevos, pero la señora Bhaer le dio la mano y Rob le dijo con aires protectores:
—No tengas miedo. Yo me cuidaré de ti.
Doce chicos, seis a cada lado, esperaban detrás de las sillas saltando impacientes por comenzar, mientras que el chico alto que tocaba la flauta intentaba calmarlos. Pero ninguno se sentó hasta que la señora Bhaer hubo ocupado su lugar detrás de la tetera con Teddy a la izquierda y Nat a la derecha.
—Este es Nat Blake; después de la cena podréis saludarle. Despacio, chicos, despacio.
Al oírla todos miraron a Nat y luego se precipitaron a sus asientos tratando de mantener el orden y fracasando estrepitosamente. Los Bhaer hacían lo posible para que los chicos se comportaran correctamente en la mesa, y generalmente lo lograban porque sus normas eran escasas y lógicas, y los chicos, sabiendo que intentaban que las cosas les resultasen fáciles y agradables, ponían todo su empeño en obedecerlos. Pero hay veces en que es imposible reprimir a unos chicos hambrientos sin verdadera crueldad, y el sábado por la noche, después de medio día de vacación, era una de esas veces.
—¡Pobrecillos! Dejémosles que un día puedan divertirse y organizar toda la juerga que quieran. Un día de vacaciones no lo es del todo sin libertad y jolgorio, y estoy decidida a que disfruten por lo menos una vez a la semana —solía replicar la señora Bhaer cuando la gente estirada y quisquillosa se extrañaba de que estuviera permitido deslizarse por las barandillas, las luchas de almohadas y todo tipo de juegos animados bajo el tejado, antaño decoroso, de Plumfield.
La verdad es que a veces parecía que el mencionado tejado iba a salir volando, pero nunca llegó a ocurrir porque una palabra del padre Bhaer podía producir silencio en cualquier momento, y los chicos habían aprendido que no se debe abusar de la libertad. De modo que a pesar de muchas profecías sombrías, la escuela prosperaba y la buena educación y la moral se insinuaban sin que los alumnos llegasen a darse cuenta exactamente de ello.
Nat se encontró salvado detrás de las altas jarras de leche con Tommy Bangs justamente a un lado y la madre Bhaer al otro, siempre a punto de volverle a llenar el plato y el tazón tan pronto como él los vaciaba.
—¿Quién es el chico que está sentado al lado de la niña en la otra punta? —murmuró Nat a su vecino aprovechando un momento de risas generales.
—Es Demi Brooke. El señor Bhaer es tío suyo.
—¡Qué nombre tan raro!
—En realidad se llama John, pero le llaman Demi-John porque su padre también se llama John. Es un chiste ¿no lo entiendes? —le dijo Tommy explicándoselo muy amable. Nat no lo entendió, pero sonrió con mucha educación y comentó con mucho interés:
—Es un chico simpatiquísimo.
—¡Y tanto! Además sabe muchísimas cosas y lo lee todo.
—¿Quién es el gordo que está a su lado?
—¡Ah! aquel es Stuffy1 Cole. Se llama George, pero lo llamamos Stuffy porque se pasa el día comiendo. El pequeñito que está sentado al lado del padre Bhaer es su hijo Rob, y el otro alto y mayor es Franz, su sobrino; da algunas clases y más o menos nos vigila.
1. Stuffy: relleno.
—Toca la flauta, ¿verdad? —preguntó Nat mientras Tommy se quedaba mudo por el procedimiento de meterse en la boca una manzana asada entera.
Tommy asintió con la cabeza y respondió mucho antes de lo que cualquier persona supondría posible después de comerse una manzana de golpe.
—Toca de maravilla y a veces bailamos o hacemos gimnasia con música. A mí me gusta el tambor y pienso aprender en cuanto pueda.
—Pues yo prefiero el violín y ya lo sé tocar —dijo Nat empezando a hacer confidencias sobre este tema tan atractivo.
—¿Tocas el violín? —y Tommy se lo quedó mirando por encima del borde del tazón con ojos redondos llenos de interés—. El señor Bhaer tiene uno un poco viejo y te lo dejará tocar si quieres.
—¿Tú crees que me dejaría? Me encantaría, porque, ¿sabes?, yo iba por las calles tocando el violín con mi padre y otro hombre hasta que se murió.
—¡Qué divertido! —exclamó Tommy impresionadísimo.
—No, era espantoso; en invierno hacía mucho frío y en verano un calor que no se podía aguantar. Y yo a veces me cansaba y ellos se enfadaban y no teníamos bastante para comer —Nat se detuvo y cogió un trozo grande de bizcocho como para cerciorarse de que los tiempos difíciles eran cosa del pasado, y entonces añadió con cara de pena—: Pero mi violín me gustaba mucho y ahora a veces lo encuentro a faltar. Nicolo se lo llevó cuando se murió mi padre, y no quiso que yo me quedara con él porque estaba enfermo.
—Si tocas bien, tocarás en la banda, ya lo verás.
—¿Tenéis una banda de música? —los ojos de Nat brillaron.
—¡Y tanto! Una banda fabulosa, todos chicos, y dan conciertos y cosas. Espera a ver qué pasa mañana por la noche.
Después de este emocionante comentario, Tommy volvió a su cena y Nat cayó en un ensueño maravilloso encima de su plato lleno de comida.
La señora Bhaer había oído toda la conversación mientras aparentemente se hallaba absorta llenando tazones de leche y vigilando al pequeño Teddy, que tenía tanto sueño que se metía la cuchara en el ojo, daba cabezadas y acabó por quedarse dormido con la mejilla apoyada sobre un bollo. La señora Bhaer había colocado a Nat junto a Tommy pues este muchacho regordete era campechano y muy sociable, por lo cual le apreciaban mucho los chicos más tímidos. Nat había captado esta disposición y durante la cena le había hecho unas cuantas confidencias, proporcionando a la señora Bhaer la clave del carácter del chico nuevo mejor que si ella misma hubiese hablado con él.
La carta que el señor Laurence había entregado a Nat decía:
«Querida Jo: Te mando un caso de los que te gustan. Este pobre crío es huérfano, está enfermo y no tiene a nadie en el mundo. Ha sido músico callejero y me lo encontré en una bodega llorando a su padre muerto y a su perdido violín. Creo que tiene madera y me parece que entre todos podemos echarle una mano. Tú ocúpate de su cuerpo agotado, Fritz que se encargue de educarlo y enseñarlo, y cuando esté a punto ya veré si es un genio o solamente un chico de talento capaz de ganarse la vida por sí solo. Dale una oportunidad aunque sólo sea por Teddy».
—¡Pues claro que sí! —exclamó la señora Bhaer al acabar de leer la carta, y al ver a Nat comprendió que, fuese o no un genio, tenía ante sus ojos a un niño enfermo y solitario que necesitaba lo que a ella más le gustaba dar: un hogar y mucho cariño. Tanto ella como el señor Bhaer le observaron en silencio y a pesar de sus andrajos, de su suciedad y de su torpeza vieron muchos detalles en Nat que les produjeron satisfacción. Era un niño delgado y pálido de doce años, ojos azules y una frente hermosa bajo su cabello áspero y descuidado, con una expresión inquieta y asustada a veces, como si esperase insultos o golpes, una boca sensible que temblaba cuando lo miraban con amabilidad, mientras que unas pocas palabras cariñosas le arrancaban una mirada llena de gratitud enternecedora. «Poblecillo mío, tocará el violín el día entero si quiere», pensó la señora Bhaer al ver la expresión feliz y radiante de su cara cuando Tommy le habló de la banda de música.
Por eso, después de cenar, cuando los chicos entraron en tropel en la clase para continuar el jaleo, la madre Bhaer apareció con un violín bajo el brazo, y después de hablar un instante con su marido, se dirigió hacia Nat, que estaba sentado en un rincón contemplando la escena con mucho interés.
—Anda, Nat, tócanos algo. Nos falta un violín en la banda y me parece que tú lo harás muy bien.
Pensaba que el niño dudaría, pero al contrario, cogió el viejo violín sin vacilar manejándolo con tanto cariño y cuidado que estaba claro que la música era su pasión.
—Haré todo lo que pueda, señora —fue todo lo que dijo y a continuación pasó el arco por las cuerdas como ansioso de volver a escuchar las notas.
En la clase había un bullicio estrepitoso, pero, sordo a todos los sonidos excepto a los que él producía, Nat tocó suavemente para sí mismo olvidándose de todo lo demás. No era más que una sencilla melodía negra de las que suelen tocar los músicos callejeros, pero encandiló inmediatamente a todos los chicos haciéndolos callar y al final escuchar atentamente, llenos de sorpresa y placer. Lentamente se fueron acercando y el señor Bhaer se aproximó a observar al chico porque, completamente en su elemento, Nat tocaba sin preocuparse de nada más, con los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas, sus dedos delgados volando sobre las cuerdas mientras abrazaba el viejo violín haciéndole hablar aquel lenguaje que él adoraba.
Los nutridos aplausos que se originaron al terminar su actuación le compensaron más que la lluvia de monedas que solía recibir, y se quedó mirando a su alrededor como diciendo:
—Lo he hecho lo mejor que sé; ojalá os haya gustado.
—¡Oye, tocas de miedo! —gritó Tommy Bangs que consideraba a Nat su protegido.
—Serás el primer violín de mi banda —le dijo Franz con una sonrisa de aprobación.
La señora Bhaer, por su parte, le susurró a su marido:
—Teddy tiene razón; el niño tiene madera.
—Y el señor Bhaer asintió enérgicamente con la cabeza, mientras daba palmaditas en el hombro de Nat diciendo vivamente:
—Tocas muy bien, hijo. Anda, tócanos algo que podamos cantar.
El momento más glorioso y feliz de la vida del pobre niño fue cuando se vio conducido al lugar de honor junto al piano y rodeado por los demás chicos que, sin prestar atención a sus ropas harapientas, lo contemplaban con respeto esperando ilusionados que volviera a tocar.
Eligieron una canción que supiera y después de un par de falsos principios salieron adelante violín, flauta y piano acompañando a un coro de voces infantiles que hacían resonar el viejo tejado. Fue demasiado para Nat, más débil de lo que suponía, y al acabar el último acorde empezó a hacer pucheros, se le cayó el violín y volviéndose hacia la pared sollozó como un niño pequeño.
—Nat ¿qué te pasa? —le preguntó la señora Bhaer que había estado cantando con todas sus fuerzas y tratando de impedir que Rob llevara el ritmo con los pies.
—Todos son tan buenos… esto es tan bonito que no puedo… —sollozaba Nat tosiendo hasta faltarle la respiración.
—Ven conmigo; necesitas irte a la cama a descansar. Estás agotado y aquí hay demasiado ruido —le dijo al oído la señora Bhaer llevándoselo a su sala, donde le dejó llorar hasta que se hubo calmado.
Luego logró que le contara todas sus penas y escuchó su historia con lágrimas en los ojos, aunque había oído muchas parecidas.
—Escúchame, hijo; ahora tienes un padre y una madre y esta es tu casa. No pienses más en esas épocas tan tristes; mira, tienes que curarte y ser feliz y pensar que ya no volverás a sufrir si nosotros podemos impedirlo. Esta escuela está hecha para que los niños lo pasen bien y aprendan a ayudarse a sí mismos y a convertirse en hombres honrados y útiles para los demás. Tocarás toda la música que quieras, pero antes tienes que ponerte bueno y fuerte. Vamos a subir a ver a Nursey, a darte un baño y a meterte en cama, y mañana hablaremos de nuestros planes juntos.
Nat le apretó la mano muy fuerte incapaz de pronunciar una palabra dejando que fuesen sus ojos, llenos de gratitud, los que hablasen por él mientras la madre Bhaer lo conducía a una habitación grande en la que se hallaba una alemana robusta de cara tan redonda y alegre que parecía un sol, con el ancho volante de su gorro a modo de rayos.
—Esta es Nursey Hummel, que te dará un buen baño, te cortará el pelo y te pondrá «en la gloria» como dice Rob. El cuarto de baño está ahí dentro, y los sábados por la noche damos un buen fregoteo a los pequeños y los metemos en cama antes de que los mayores acaben de cantar. Venga, Rob, a la bañera.
Mientras hablaba la señora Bhaer había desnudado a Rob metiéndolo en una larga bañera del cuartito que daba a la enfermería.
Había dos bañeras, además de lavabos, duchas, cañerías y todo tipo de artilugios para la higiene. Nat pronto se encontró disfrutando del agua caliente en la otra bañera, y mientras estaba en remojo se puso a observar a las dos mujeres que bañaron, pusieron pijama limpio y metieron en cama a cuatro o cinco de los pequeños quienes, como es de esperar, organizaron todo tipo de travesuras durante la operación, que provocaron un verdadero temporal de risas que se calmó al caer rendidos en cama.
Para cuando Nat estuvo bañado y envuelto en una manta frente a la chimenea, y mientras Nursey le cortaba el pelo, llegó otro destacamento de chicos que desaparecieron en el cuarto de baño, donde causaron más salpicaduras y jaleo que un grupo de ballenas en plena actuación.
—Será mejor que Nat duerma aquí para que si se despierta a causa de la tos pueda darle usted una buena cucharada de jarabe —dijo la señora Bhaer, que andaba ajetreada de aquí para allá como una gallina con una enorme familia de pollitos.
A Nursey le pareció muy buena idea, vistió a Nat con un pijama de franela y luego lo acostó en una de las tres camitas de la habitación donde se quedó feliz, arropado y quieto como una momia pensando que en cuestión de lujos no podía ofrecérsele ya nada más. La limpieza ya era por sí sola una sensación nueva y deliciosa, los pijamas de franela una comodidad desconocida en su mundo, las cucharadas de jarabe calmaban su tos tanto como las palabras de cariño tranquilizaban su corazón solitario, y el pensar que alguien cuidaba de él convertía aquella habitación sencilla en una especie de paraíso. Era como un sueño acogedor, y de tanto en tanto cerraba los ojos para comprobar que no desaparecía cuando los volvía a abrir; era un sueño demasiado bonito para dejarlo dormir, aunque tampoco hubiese podido hacerlo de haberlo intentado porque a los pocos minutos, ante sus ojos sorprendidos y encantados, se desarrolló una de las instituciones más peculiares de Plumfield.
Al momentáneo intervalo producido en los ejercicios acuáticos siguió la repentina aparición de una guerra de almohadas que volaban en todas las direcciones lanzadas por duendes blancos que salían armando bulla de las camas. La batalla se disputaba en varias habitaciones que daban todas al vestíbulo del primer piso, e incluso a veces llegaba hasta la enfermería cuando se refugiaba en ella algún guerrero acosado por sus enemigos. Nadie pareció prestar atención a este estallido, nadie lo prohibió ni tan siquiera se sorprendió de ello. Nursey siguió colgando toallas y la señora Bhaer sacando ropa limpia con la misma calma que si reinase un orden absoluto; más aún, hasta se puso a perseguir a uno más atrevido que había entrado en la enfermería y le lanzó la almohada que él le había arrojado con mucho sigilo y disimulo.
—Pero ¿no se hacen daño? —preguntó Nat sin dejar de reírse con todas sus fuerzas.
—¡Qué va! Los sábados por la noche está permitida una lucha de almohadas; las fundas se cambian mañana y da un poco de animación después del baño, así que me gusta y todo —contestó la señora Bhaer que volvía a estar ocupada con los doce pares de calcetines.
—¡Qué escuela tan fantástica! —comentó Nat incapaz de reprimir su admiración.
—Un poco rara —replicó riéndose la señora Bhaer— pero lo que pasa es que no nos convence el método de agobiar a los niños con demasiadas normas y demasiadas horas de estudio. Al principio prohibí la lucha de almohadas pero, ¡cá!, fue inútil; era tan imposible mantener a esos chicos en cama como hacer hablar a un espantapájaros, de modo que hice un pacto con ellos: permitiría una lucha de almohadas de un cuarto de hora los sábados por la noche, si me prometían acostarse como es debido los demás días. Probé el experimento y funcionó. Si no cumplen su palabra, no hay juerga, y si la cumplen doy la vuelta a los espejos, escondo las lámparas y los dejo que se diviertan todo lo que quieran.
—Es un plan estupendo —dijo Nat pensando que le gustaría unirse al jaleo, pero sin atreverse a pedirlo la primera noche. De manera que permaneció en la cama contemplando el espectáculo que era ciertamente divertido.
Tommy Bangs era el jefe del grupo asaltante y Demi defendía su cuarto con una tenacidad admirable, amontonando almohadas detrás suyo con la misma rapidez con que eran lanzadas, hasta que los sitiadores se encontraron faltos de municiones y entonces atacaron en grupo para recuperar sus armas. Ocurrieron varios accidentes sin importancia a los que nadie hizo caso, y todo el mundo lanzó y recibió golpetazos mientras las almohadas volaban como inmensos copos de nieve hasta que la señora Bhaer miró el reloj y gritó:
—¡Se acabó el tiempo, chicos! ¡A la cama todo el mundo o habrá que pagar multa!
—¿Cuál es la multa? —preguntó Nat sentándose en la cama ansioso por saber qué sucedía a los tunantes que desobedecían a esta originalísima directora de escuela tan llena de civismo al mismo tiempo.
—No participar en el jolgorio la próxima semana —le contestó la señora Bhaer—. Doy cinco minutos para que haya orden, y luego apago las luces. Son muy honrados y siempre cumplen su palabra.
Era evidente, porque la batalla terminó con la misma brusquedad con que había empezado; un par de lanzamientos de despedida, una gran ovación final al ver que Demi disparaba la séptima almohada al enemigo que se retiraba, unos cuantos desafíos para la semana siguiente y luego se restableció el orden, y solamente alguna risa o algún murmullo apagado rompieron el silencio que seguía a la juerga de los sábados, mientras la madre Bhaer daba un beso a su nuevo muchacho dejándolo que soñara con la vida feliz de Plumfield.
Capítulo II
LOS CHICOS
Mientras Nat permanece profundamente dormido en su cama voy a contar a mis pequeños lectores alguna cosa de los chicos entre los cuales se encontraría al despertarse a la mañana siguiente.
Empezaremos con los que ya conocemos. Franz era un chico alto de dieciséis años, un auténtico alemán, grande, rubio, estudioso y también muy hogareño, muy simpático y muy amante de la música. Su tío lo preparaba para ingresar en la universidad y su tía para formar con el tiempo un hogar propio, inculcándole buena educación, amor por los niños, respeto hacia las señoras, jóvenes y ancianas, y enseñándole mil maneras de ayudar y ser útil en casa. Se había convertido en su mano derecha para cualquier necesidad, siempre calmado, amable, paciente, y quería a su alegre tía como a una madre, que es lo que ella había tratado de ser para él.
Emil era completamente distinto, de genio vivo, inquieto, emprendedor, decidido a ser marino pues la sangre de los antiguos vikingos bullía en sus venas con un ardor incontenible. Su tío le había prometido que le dejaría embarcarse a los dieciséis años y le aconsejó que estudiase náutica dándole a leer biografías de almirantes y héroes famosos y dejándole llevar la vida de una rana en el río, en el estanque o en cualquier charco una vez terminadas las clases. Su cuarto parecía el camarote de un barco de guerra, pues todos los objetos eran náuticos y militares, y estaban dispuestos en un orden perfecto. El capitán Kyd hacía sus delicias, y su pasatiempo preferido consistía en aparejarse a semejanza de este famoso pirata y rugir sanguinarias canciones marineras a pleno pulmón. Sólo bailaba danzas marineras, imitaba su modo de andar bamboleante y era tan marinero en su lenguaje como le permitía su tío. Los chicos le llamaban «Comodoro» y estaban muy orgullosos de su flota anclada en el estanque, que de vez en cuando sufría unos desastres que hubiesen acobardado a cualquier comandante del mundo excepto a un chico apasionado por el mar.
Demi era uno de los chicos en quien más claramente se advertían los efectos de un cariño y un cuidado inteligente, porque su cuerpo y su alma funcionaban en completa armonía. El refinamiento natural que sólo puede aprenderse en casa hacía que su actitud fuese sencilla y espontánea: su madre había preservado su corazón inocente y cariñoso y su padre había vigilado el crecimiento físico de su hijo manteniendo su cuerpo recto y fuerte a base de alimentos saludables, mucho ejercicio y muchas horas de dormir, mientras que el abuelo March cultivaba su mente con la sabiduría de un moderno Pitágoras, no atiborrándolo de lecciones largas y difíciles, aprendidas de memoria, sino ayudándole a que desarrollara su intelecto de la misma manera que el sol y el rocío ayudan a florecer a las rosas. No es que fuese un niño perfecto, en absoluto, pero sus faltas eran siempre menores, y como desde muy pequeño se le había enseñado el secreto del dominio de sí mismo, no se hallaba a merced de apetitos y pasiones como otros pequeños mortales que luego son castigados por ceder a tentaciones contra las que no disponen de defensa. Demi era un niño tranquilo, un poco fuera de lo corriente, serio y a la vez alegre, inconsciente por completo de que era más brillante y más noble que los demás y al mismo tiempo rápido en descubrir y apreciar la inteligencia y la belleza en otros niños. Apasionado de la lectura y rebosante de fantasías nacidas de una imaginación poderosa y de una naturaleza espiritual, estos rasgos impulsaron a sus padres a equilibrarlos por medio de conocimientos útiles y compañías sanas, a fin de impedir que su hijo se convirtiese en uno de esos niños pálidos y precoces que causan pasmo y admiración en la familia pero que a veces se marchitan como una flor de invernadero, porque su alma se ha abierto demasiado temprano y carece de un cuerpo sano donde enraizar firmemente.
Por este motivo Demi fue trasplantado a Plumfield y se adaptó tan rápidamente a aquella vida que John, Mey el abuelo se sintieron satisfechos de haber adoptado la medida adecuada. El mezclarse con chicos de su edad hizo surgir su aspecto práctico, animó su espíritu y despejó las telarañas que tan aficionado era a tejer en su pequeño cerebro. Para ser sinceros, cuando volvía a casa dejaba a su madre de una pieza con los portazos que daba, las expresiones que empleaba y las cosas que pedía, como por ejemplo «unas botas altas y recias para pisar fuerte como papá». Pero John se alegraba de verlo así, se reía a carcajadas de sus comentarios explosivos y le regaló las botas diciendo muy contento:
—Está progresando mucho, así que ya puede pisar todo lo fuerte que quiera. Deseo que mi hijo sea todo un hombre y esta brusquedad momentánea no le va a hacer ningún daño; ya lo iremos puliendo y refinando, y en cuanto a los conocimientos los irá aprendiendo como los palomos pican los guisantes. No le atosiguéis.
Daisy seguía tan mona y luminosa como siempre y apuntaban en ella todo tipo de detalles muy femeninos pues, muy parecida a su madre, disfrutaba con las tareas domésticas. Poseía una familia de muñecas a las que educaba de un modo realmente ejemplar; no sabía pasarse sin la cesta de costura, y las labores las realizaba con tanto primor que Demi sacaba muchas veces su pañuelo para exhibir sus puntadas y Josey, la hermanita pequeña, tenía unas enaguas de franela blanca confeccionadas por Daisy. Le gustaba revolver en el armario de la vajilla, preparar los saleros, colocar bien los cubiertos en la mesa, y cada día daba una vuelta por la sala armada con su escoba y quitando el polvo a sillas y mesas. Demi le tomaba el pelo llamándola «amita de su casa», pero estaba muy contento de que ella se encargase de mantener sus cosas en orden, de contar con sus diestros dedos para todo tipo de tareas delicadas y de que le ayudase en el estudio, pues en este campo se encontraban a la par sin ninguna clase de rivalidad.
El amor que se profesaban era más fuerte que nunca, y Demi no permitía que nadie se riese de su cariñosa actitud para con Daisy. No comprendía por qué los chicos se avergonzaban de declarar abiertamente que querían mucho a sus hermanas. Daisy, por su parte, lo adoraba, consideraba a «mi hermano» el individuo más perfecto de la tierra, y cada mañana, envuelta en su bata, iba a llamar a la puerta de su cuarto con un maternal: «Levántate, Demi, es casi la hora de desayunar y te traigo un cuello limpio».
Rob era un niñito activísimo que parecía haber descubierto el secreto del movimiento continuo, pues no sabía estarse un minutó quieto. Por suerte no era travieso ni demasiado atrevido, lo cual lo mantenía fuera de peligro; oscilaba entre su padre y su madre como un péndulo, y era un charlatán incorregible.
Teddy era demasiado pequeño para jugar un papel demasiado importante en los asuntos de Plumfield, pero tenía un minúsculo radio de acción que llenaba a la perfección. Siempre dispuesto a complacer porque los mimos y los besos le encantaban, la señora Bhaer raras veces se movía sin él, lo cual le permitía participar en todas las cuestiones domésticas, cosa que causaba placer a todo el mundo ya que en Plumfield los niños pequeños eran tratados con toda consideración.
Dick Brown y Adolphus, o Dolly Pettingill, tenían ocho años. Dolly era muy tartamudo, pero gradualmente iba corrigiendo este defecto porque estaba prohibidísimo burlarse de él y el señor Bhaer intentaba ayudarlo haciéndole hablar despacio. Era un niño bueno, bastante corriente y poco interesante, que aquí progresaba mucho realizando sus deberes y sus juegos con mucha corrección y plácido contento.
La aflicción de Dick Brown era su joroba, pero la soportaba con tan buen humor que en una ocasión Demi le preguntó en ese tono suyo un poco singular:
—¿Las jorobas hacen que la gente esté siempre contenta? Si es así, yo también quiero una. —Dick estaba siempre alegre y se esforzaba por ser igual que los demás, pues su cuerpecito débil estaba dotado de un espíritu muy valiente y tenaz. Al llegar a Plumfield estaba muy acomplejado por su defecto físico, pero no tardó en aprender a olvidarse de él ya que nadie se atrevía a mencionarlo después que el señor Bhaer castigara a un niño por reírse de él.
—¡A Dios no le importa, porque aunque tenga la espalda doblada tengo el alma recta! —sollozó el pobre Dick en aquella ocasión al que se había burlado de él, y agradándoles la idea, los Bhaer le convencieron de que las personas también amaban su alma sin importarles su cuerpo, excepto para compadecerse y ayudarlo a sobrellevar su desgracia.
Un día en que estaba jugando a parques zoológicos con los demás, uno le preguntó:
—¿Qué animal quieres ser, Dick?
—Yo, el dromedario; ¿es que no me ves la joroba? —fue la risueña contestación.
—Tienes razón; eres el dromedario que no lleva carga y abre el desfile junto al elefante —replicó Demi que era quien organizaba el espectáculo.
—Confío que la gente será tan amable con Dick como mis chicos han aprendido a serlo —comentó la señora Bhaer, satisfecha del éxito de sus enseñanzas, al ver que Dick pasaba despacio por su lado con aires de dromedario, muy feliz pero muy débil, flanqueado por el gordo Stuffy que hacía de elefante con toda propiedad.
Jack Ford era un niño despierto, un poco astuto, al que sus padres habían enviado a esta escuela porque era barata. Muchos lo hubiesen considerado listo, pero al señor Bhaer no le gustaba su manera de ilustrar ese vocablo y creía firmemente que su viveza y su codicia de dinero eran desgracias tan grandes como el tartamudeo de Dolly o la joroba de Dick.