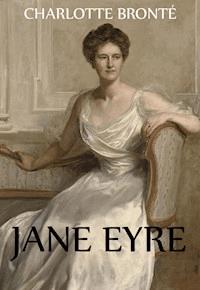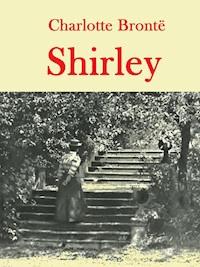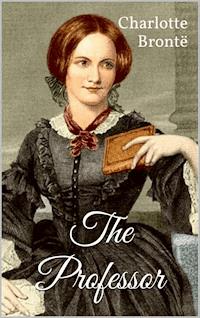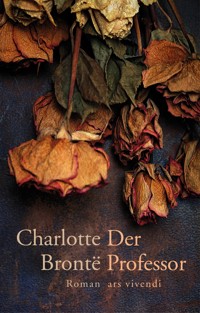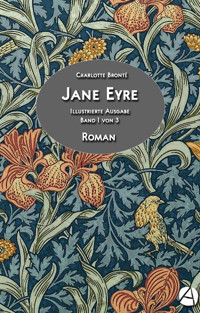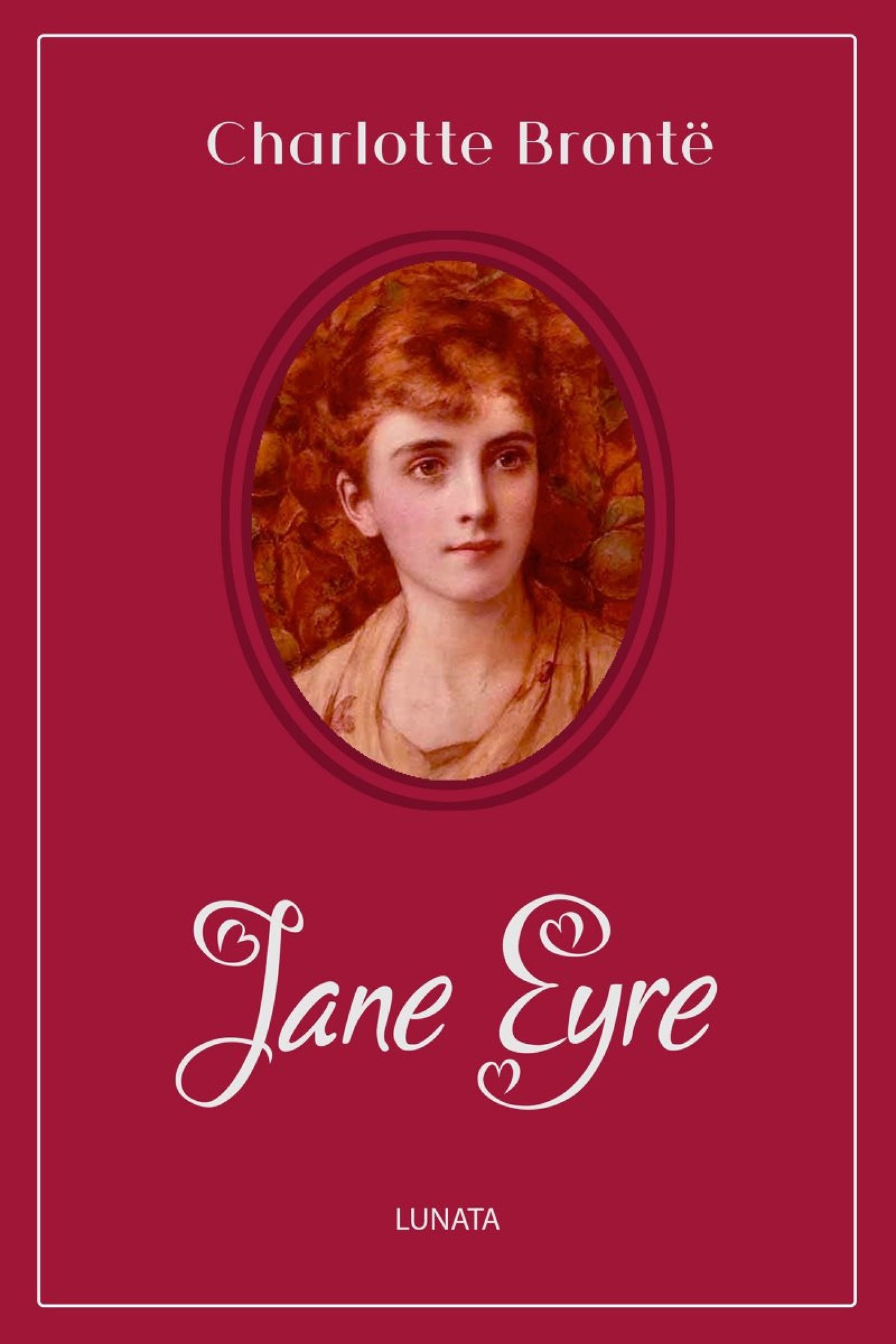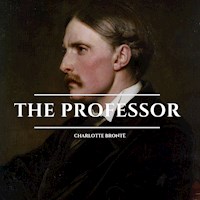Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
"Una de las grandes novelas de todos los tiempos. La obra maestra de la literatura victoriana. Jane Eyre es una novela clásica de amor, precursora del feminismo y la psicología moderna, sobre una huérfana que enfrenta su destino mani - festo gracias a su inteligencia e integridad inquebrantables. Controvertida y revolucionaria en el momento de su publicación, Jane Eyre es, al mismo tiempo, una crítica punzante a una sociedad rancia y un himno aguerrido a la valentía y el romance".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 963
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Jane Eyre: An Autobyography
Traducción: Isabela Cantos Vallecilla
Primera edición en esta colección: julio de 2022
1847, Charlotte Brontë
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7544-59-8
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación: Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Editorial Buena Semilla
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
PREFACIO
NOTA A LA TERCERA EDICIÓN
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XXVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
CAPÍTULO XXIX
CAPÍTULO XXX
CAPÍTULO XXXI
CAPÍTULO XXXII
CAPÍTULO XXXIII
CAPÍTULO XXXIV
CAPÍTULO XXXV
CAPÍTULO XXXVI
CAPÍTULO XXXVII
CAPÍTULO XXXVIII
NOTAS AL PIE
PREFACIO
Dado que un prefacio para la primera edición de Jane Eyre no era necesario, no lo hice. Esta segunda edición requiere de unas pocas palabras de reconocimiento y apuntes misceláneos.
Mis agradecimientos van en tres partes.
Al público, por el oído indulgente que ha inclinado hacia una narración sencilla con pocas pretensiones.
A la prensa, por el campo justo que su sufragio honesto le ha abierto a un aspirante misterioso.
A mis editores, por la ayuda que su tacto, su energía, su sentido práctico y su liberalidad franca le han dado a un autor desconocido y poco recomendado.
La prensa y el público son solo vagas personificaciones para mí, y debo agradecerles en términos vagos; pero mis editores son reales: igual que ciertos críticos generosos que me han animado como solo unos hombres de gran corazón y mentes elevadas saben animar a un extraño que se esfuerza; a ellos, a mis editores y a los reseñistas selectos les digo, cordialmente, caballeros, les agradezco desde el fondo de mi corazón.
Habiendo reconocido así lo que les debo a aquellos que me han ayudado y aprobado, me referiré a otra clase; una pequeña, al menos hasta donde lo sé, pero que no debe, a pesar de todo, ser olvidada. Me refiero a los pocos timoratos y criticones que dudan de libros como Jane Eyre, ante cuyos ojos todo lo que sea inusual está errado; cuyos oídos detectan en cada protesta en contra del fanatismo (aquel pariente del crimen) un insulto a la piedad, esa regente de Dios en la Tierra. Les sugeriría a quienes dudan algunas distinciones obvias; les recordaría algunas verdades simples.
La convencionalidad no es moralidad. La santurronería no es religión. Atacar a la primera no es asaltar a la última. El quitarle la máscara del rostro a un fariseo no es alzar una mano impía a la Corona de Espinas.
Estas cosas y hechos son diametralmente opuestos: son tan diferentes como lo son el vicio y la virtud. Los hombres las confunden muy a menudo: no deben ser confundidas. La apariencia no debe ser confundida con la verdad. Las doctrinas estrechas humanas, que tienden solo a elevar y magnificar a unos pocos, no deben ser sustituidas por el credo redentor de Cristo. Existe, y lo repito, una diferencia; y es una acción buena, no una mala, el señalar amplia y claramente la línea de separación entre aquellas dos cosas.
Al mundo puede no gustarle ver estas ideas desmembradas, pues se ha acostumbrado a mezclarlas; encontrando conveniente el hacer pasar los espectáculos exteriores por una valía dorada, el dejar que unas paredes blancas y brillantes pasen por templos limpios. Puede odiar a aquel que se atreva a escrutar y exponer, a levantar lo dorado y mostrar la base de metal que hay debajo, a penetrar el sepulcro y revelar las reliquias del osario: pero que lo odie como quiera, pues al final el mundo tiene una deuda con él.
A Ajab no le agradaba Micaías, pues nunca profetizó nada bueno para él, sino desgracias; probablemente le agradaba más el hijo sicofante de Canaán; y Ajab podría haberse librado de una muerte sangrienta si hubiera dejado de escuchar las adulaciones y se hubiera concentrado en los consejos fieles.
Existe un hombre en nuestro tiempo cuyas palabras no son aptas para los oídos más delicados: quien, a mi parecer, se presenta ante los grandes de la sociedad, casi como el hijo de Imla se presentó ante los reyes de Judea e Israel; y quien habla con tanta profundidad, con un poder similar al de los profetas, como con un semblante tan vital, osado y atrevido. ¿Es admirado el satírico de Vanity Fair en las altas esferas? No podría decirlo; pero pienso que si algunos entre los que él profiere aquel fuego griego del sarcasmo, y sobre los que prende la señal de su denuncia, aceptaran sus advertencias a tiempo, ellos o su descendencia podrían escapar de la suerte fatal de Ramoth-Gilead.
¿Por qué me he referido a este hombre? Me he referido a él, querido lector, porque creo que veo en él un intelecto más profundo y único que el que sus contemporáneos han reconocido; porque lo veo como el primer regenerador social del día, como el mismísimo dueño de aquellos cuerpos obreros que restaurarán la rectitud del deformado sistema de las cosas; porque creo que ningún comentarista de sus escritos ha encontrado aún una comparación que esté a su altura, los términos que caractericen correctamente su talento. Dicen que es como Fielding: hablan de su ingenio, humor, poder cómico. Se parece a Fielding como un águila se parece a un buitre: Fielding podría agacharse hacia la carroña, pero Thackeray nunca lo hace. Su intelecto es brillante, su humor es atractivo, pero ambas cosas tienen la misma relación con la seriedad de su genio que lo que se parece un rayo débil que juega bajo una nube de verano a la mortal chispa eléctrica que se esconde dentro de ella. Para finalizar, he aludido al señor Thackeray porque a él, si es que aceptara el tributo de un completo desconocido, le he dedicado esta segunda edición de Jane Eyre.
Currer Bell1.Diciembre 21, 1847.
NOTA A LA TERCERA EDICIÓN
Aprovecho la oportunidad que me brinda una tercera edición de Jane Eyre para dedicarles, una vez más, unas palabras al público. Quiero explicar que mi título de novelista se deriva únicamente de esta obra. Si, por lo tanto, la autoría de otras obras de ficción se me ha atribuido, se me ha concedido un honor, pero no lo merezco; y, en consecuencia, lo rechazo en caso de ser necesario.
Esta explicación servirá para rectificar errores que ya puedan haberse cometido y para prevenir futuros errores.
Currer Bell.Abril 13, 1848.
CAPÍTULO I
No hubo ninguna posibilidad de pasear aquel día. En efecto, estuvimos deambulando entre los arbustos sin hojas durante una hora por la mañana; pero desde la comida (la señora Reed, cuando no había compañía, comía temprano), el frío viento del invierno había traído consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que ya era imposible pensar en pasar más tiempo al aire libre.
Yo me alegraba por ello: nunca me gustaron los paseos largos, especialmente en las tardes frías: era terrible para mí volver a casa bajo la luz del crepúsculo, con los dedos de las manos y los pies helados, el corazón entristecido por las reprimendas de Bessie, la niñera, y apesadumbrada por volver a ser consciente de mi inferioridad física con respecto a Eliza, John y Georgiana Reed.
Precisamente Eliza, John y Georgiana estaban ahora alrededor de su madre en la sala de estar: la mujer yacía reclinada en el sofá junto a la chimenea y sus hijos, que por el momento no estaban peleando ni llorando, se veían perfectamente felices junto a ella. A mí me había salvado de unirme al grupo, diciendo que: «sentía mucho tener la necesidad de mantenerme a distancia; pero que hasta que no escuchara de Bessie, y lo descubriera ella misma a través de la observación, que yo estuviera aplicándome de buena fe en adquirir una disposición más sociable y amable, unos modales más atractivos y animados, algo más ligero, franco y natural, como fuera… Bien, ella realmente debía excluirme de los privilegios reservados para los niños contentos, felices y pequeños».
—¿Qué ha dicho Beth que he hecho? —pregunté.
—Jane, no me gustan las personas curiosas y chismosas; además, hay algo realmente apabullante en un niño refiriéndose a sus mayores de esa manera. Siéntate en algún lugar y, hasta que no puedas hablar apropiadamente, quédate en silencio.
Había un comedor de desayuno junto a la sala de estar, así que fui allí. Dentro había una biblioteca: pronto me hice con un tomo, fijándome que fuera uno que contuviera imágenes. Me subí al asiento de la ventana: recogiendo los pies, me senté con las piernas cruzadas, como un turco; y, habiendo corrido la cortina de rojo profundo, quedé doblemente protegida y alejada de todo.
Por la derecha, unos pliegues de tela escarlata me impedían la vista; a la izquierda, había unos vidrios de cristal que me protegían, pero no me separaban de aquel triste día de noviembre. Por intervalos, mientras pasaba las páginas de mi libro, estudié el aspecto de aquella tarde de invierno. A lo lejos, se veía una extensión de niebla y nubes; cerca, la escena era de un jardín mojado, arbustos apaleados y una lluvia incesante que se desataba, salvaje, antes de que sonaran unos truenos largos y lamentables.
Volví a mi libro, Historia de las Aves Británicas de Bewick: en términos generales, no me interesaba mucho el texto; sin embargo, hubo ciertas páginas introductorias que, como era una niña, no pude pasar sin leer. Eran aquellas que trataban acerca de las guaridas de las aves marinas; de las «rocas solitarias y montículos» que solo ellas habitaban; de la costa de Noruega, llena de islas desde su extremo más al sur, desde Lindeness o Naze hasta el Cabo del Norte.
«En donde el Mar del Norte, con sus grandes remolinos,
rompe contra las islas desnudas y melancólicas
del lejano Thule; y el oleaje del Atlántico
se derrama sobre las tormentosas Hébridas».
Tampoco pude dejar pasar las descripciones de las costas negras de Lapland, Siberia, Spitzbergen, Nova Zembla, Islandia, Groenlandia, con «la vasta extensión de la Zona Ártica, y aquellas desamparadas regiones de espacios monótonos, aquella reserva de escarcha y nieve, en donde campos firmes de hielo, la acumulación de siglos de inviernos, acristalados en las alturas alpinas más imposibles, rodean el polo y concentran los rigores multiplicados del frío más extremo». De estos reinos de un blanco mortecino me formé mi propia idea: sombría, como todas las nociones a medio comprender que flotan, tenues, en los cerebros infantiles, pero extrañamente impresionantes. Las palabras en estas páginas introductorias se conectaron a sí mismas con las viñetas posteriores y le dieron un significado a la roca que se yergue sola en medio de un océano picado y de olas; al bote roto que ha naufragado en una costa desolada; a la luna fría y fantasmagórica que brilla a través de las nubes e ilumina a lo que justo se está hundiendo.
No puedo asegurar qué sentimiento acechaba el cementerio solitario, con sus tumbas engravadas; sus rejas, sus dos árboles, su horizonte bajo, adornado por un muro roto; y su media luna que acaba de aparecer, marcando la última hora de la tarde.
Creí que los dos barcos en calma sobre un mar aletargado eran fantasmas marinos.
Sobre la imagen de un demonio que sujetaba el fardo de un ladrón por la espalda también pasé rápido: era un objeto de terror.
También lo era aquella cosa negra y cornuda sentada, huraña, en una roca, examinando a lo lejos a una multitud que se congregaba alrededor de una horca.
Cada imagen contaba una historia; a menudo misteriosa para mi corto entendimiento y mis sentimientos imperfectos, pero aun así muy interesantes: tan interesantes como los cuentos que narraba Bessie algunas veces en las tardes de invierno, en las que resultaba estar de buen humor; y cuando, habiendo traído su mesa de planchar cerca de la chimenea del cuarto de los niños, nos permitía sentarnos a su alrededor, y mientras arreglaba los volantes de encaje de la señora Reed y rizaba los bordes de su gorro de dormir, alimentaba nuestra ansiosa atención con pasajes de amor y aventura tomados de cuentos de hadas antiguos y otras baladas; o (como lo descubrí más adelante) de las página de Pamela y Henry, conde de Moreland.
Con Bewick sobre mi rodilla, entonces fui feliz: feliz, al menos, a mi manera. No le temía nada, excepto a las interrupciones. Y la mía llegó muy pronto. La puerta del comedor de desayuno se abrió.
—¡Eh! ¡Señora Mope! —exclamó la voz de John Reed; entonces se detuvo: encontró la habitación aparentemente vacía—. ¿En dónde se ha metido? —continuó—. ¡Lizzy! ¡Georgy! —dijo, llamando a sus hermanas—. Joan no está aquí: dile a mamá que se ha ido a jugar en la lluvia… ¡qué animal!
Menos mal cerré la cortina, pensé yo; y deseé fervientemente que él no descubriera mi escondite; aunque tampoco es como si John Reed pudiera haberlo encontrado por sí mismo; no tenía ni una visión ni un pensamiento ágiles; pero Eliza asomó la cabeza por la puerta y dijo de inmediato:
—De seguro está en la banca de la ventana, Jack.
Y yo salí inmediatamente, pues temblaba ante la idea de que me arrastrara el mencionado Jack.
—¿Qué quieres? —pregunté con una timidez incómoda.
—Vaya, la próxima vez responda «¿qué desea, señor Reed?». Quiero que venga aquí. —Y, sentándose en una silla, me indicó con un gesto que debía aproximarme y quedarme de pie frente a él.
John Reed era un colegial de catorce años; cuatro años mayor que yo, pues apenas tenía diez: era alto y robusto para su edad; con una piel enfermiza y deslucida; de facciones gruesas en un rostro amplio y extremidades largas y pesadas. Habitualmente, se atiborraba en la mesa, lo cual lo ponía de mal humor y lo dejaba con los ojos apagados y las mejillas flácidas. Debería estar en la escuela en ese momento; pero su madre se lo había traído a casa por un mes o dos debido a «su delicada salud». El señor Miles, el maestro, afirmaba que le iría mejor si le enviaran menos pasteles y conservas desde casa; pero el corazón de la madre desoyó aquella opinión tan dura y se inclinó, más bien, hacia la idea más refinada de que el color cetrino de John se debía a que era muy estudioso y a que, quizás, extrañaba su hogar.
John no sentía mucho afecto por su madre y sus hermanas, pero sí era antipático conmigo. Me acosaba y me castigaba; no dos o tres veces a la semana; no una o dos veces al día, sino continuamente: cada uno de mis nervios le temían y toda mi carne y huesos se encogían cuando él se me acercaba. Hubo momentos en los que me sentí consternada por el terror que me inspiraba, pues no tenía defensa alguna ni en contra de sus amenazas ni sus acciones; a los sirvientes no les gustaba ofender al joven señor posicionándose en su contra, y la señora Reed no tenía ni ojos ni oídos para el asunto: ella nunca lo vio pegarme o escuchó sus abusos, aunque él, de vez en cuando, hacía esas cosas en su presencia. Aunque, claro, sucedía con más frecuencia sin que ella lo viera.
Habituada a obedecerle a John, me acerqué a su silla: pasó tres minutos sacándome la lengua tanto como podía sin arrancársela: sabía que pronto atacaría y, temiendo el golpe, examiné su apariencia desagradable y horrenda, aquella que le pertenecía a quien pronto atacaría. Me pregunto si él captó aquella noción en mi rostro; pues, de inmediato, sin hablar, me golpeó de repente y con fuerza. Me tambaleé y, al recuperar el equilibrio, me alejé uno o dos pasos de su silla.
—Esto es por su impertinencia al responderle a mamá hace un tiempo —dijo él—. Y por su manera rastrera de esconderse detrás de las cortinas. ¡Y por la expresión que tenía en su rostro hace un par de minutos, sucia rata!
Acostumbrada como estaba al abuso de John Reed, nunca se me ocurría responderle nada; mi preocupación era soportar el golpe que, muy seguramente, le seguiría al insulto.
—¿Qué estaba haciendo detrás de la cortina? —preguntó.
—Estaba leyendo.
—Muéstreme el libro.
Volví a la ventana y lo recuperé de allí.
—No tiene ningún derecho a tomar nuestros libros; usted es una dependiente, como lo dice mamá; su padre no le dejó nada; debería mendigar y no vivir aquí con los hijos de un caballero como nosotros, tampoco comer de nuestra misma comida y usar ropa gracias a mamá. Ahora, le enseñaré cómo escudriñar las bibliotecas: porque son mías; toda la casa me pertenece, o lo hará en unos cuantos años. Vaya y quédese junto a la puerta, lejos del espejo y las ventanas.
Así lo hice, aunque al principio no estaba segura de qué pretendía; pero cuando lo vi levantar el libro y adoptar una postura para lanzarlo, por instinto me hice a un lado y proferí un grito de alarma; sin embargo, no fui lo suficientemente rápida. El tomo voló por el aire, me golpeó y yo caí, estrellándome la cabeza contra la puerta y haciéndome un corte. El corte sangraba, el dolor era agudo: mi terror había pasado ya el clímax y otros sentimientos le siguieron.
—¡Chico cruel y malvado! —dije—. ¡Es usted como un asesino, como un esclavista, como un emperador romano!
Había leído la Historia de Roma de Goldsmith y ya tenía una clara opinión sobre Nerón, Calígula y los demás. También había pensado en unos paralelismos en silencio, los cuales nunca pensé en declarar en voz alta.
—¡Vaya! ¡Vaya! —exclamó—. ¿Acaso me ha dicho eso? ¿La escucharon, Eliza y Georgiana? ¿No debería decírselo a mamá? Pero primero…
Corrió directo hacia mí: sentí que me agarraba del pelo y el hombro. Se estaba enfrentando a una cosa desesperada. Y realmente vi en él a un tirano, un asesino. Sentí que una o dos gotas de sangre me caían por el cuello, lo cual fue una constatación de un agudo sufrimiento: estas sensaciones, por un tiempo, predominaron por encima del miedo, y me removí de una manera frenética. Ni siquiera sé qué hice con las manos, pero él seguía gritándome «¡Rata! ¡Rata!». La ayuda estaba cerca de él: Eliza y Georgiana habían ido corriendo por la señora Reed, quien había subido al segundo piso. En ese momento llegó a la escena, seguida por Bessie y Abbot, su criada. Nos separaron y escuché las palabras:
—¡Válgame! ¡Válgame! ¡Qué furia para atacar el señor John!
—¡Nunca había visto tal representación del furor!
Luego la señora Reed añadió:
—Llévensela a la habitación roja y enciérrenla ahí. — Cuatro manos me agarraron inmediatamente y me llevaron escaleras arriba.
CAPÍTULO II
Me resistí durante todo el camino: algo nuevo para mí y una circunstancia que incrementó gratamente la mala opinión que Bessie y la señorita Abbot ya debían tener de mí. El punto es que estaba furiosa o, como dicen los franceses, fuera de mí. Era consciente de que un instante de motín ya me hacía acreedora de unos castigos extraños y, como cualquier otro esclavo rebelde, me sentí resuelta, en medio de mi desesperación, a esforzarme.
—Sosténgale los brazos, señorita Abbot; ella es como un gato rabioso.
—¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! —exclamó la criada—. Qué conducta tan inapropiada, señorita Eyre. ¡Pegarle a un joven caballero, al hijo de su benefactora! Su joven señor.
—¡Señor! ¿Cómo es que él es mi señor? ¿Acaso soy su sirvienta?
—No; usted es menos que una sirvienta, pues no hace nada para ganarse su estadía. Vaya, siéntese y piense en su maldad.
En este punto ya me habían dejado en la habitación que les había indicado la señora Reed y me habían lanzado sobre un taburete: mi impulso me decía que me levantara de allí como un resorte; pero dos pares de manos me detuvieron al instante.
—Si no se queda quieta, tendremos que atarla —dijo Bessie—. Señorita Abbot, présteme sus ligas; ella rompería las mías sin esfuerzo.
La señorita Abbot se giró para despojar su pierna robusta de la liga que necesitaban. Esta preparación de mis ataduras, y la humillación adicional que aquello me provocaría, se llevaron algo de mi energía.
—No se las quite —exclamé—. No me moveré.
Se los garanticé al aferrarme al taburete con las dos manos.
—Más le vale que no —dijo Bessie; y cuando se aseguró de que yo realmente me había calmado, dejó de agarrarme con tanta fuerza; entonces ella y la señorita Abbot se quedaron de brazos cruzados, observándome con miradas oscuras y llenas de dudas, como si dudaran de mi cordura.
—Nunca lo había hecho antes —dijo finalmente Bessie, girándose hacia Abigail.
—Pero siempre la vi capaz de ello —fue su respuesta—. Le he comentado muchas veces mi opinión acerca de la niña a la señora, quien ha estado de acuerdo conmigo. Es una pequeña solapada: nunca vi a una niña de su edad esconder tantas cosas.
Bessie no contestó; pero, un poco después, se dirigió a mí:
—Debe saber, señorita, que usted tiene obligaciones con la señora Reed: ella la mantiene. Así que, si en un momento la echara, usted tendría que irse a un hospicio.
No tenía nada que decir ante estas palabras: no eran nuevas para mí. Mis primeros recuerdos incluían unas muy parecidas. Este reproche a mi dependencia se había convertido en un canturreo vago en mis oídos: muy doloroso y descorazonador, pero apenas inteligible. La señorita Abbot continuó:
—Y usted no debe pensar que está en igualdad de condiciones con las señoritas Reed y el señor Reed solo porque la señora Reed le permite, amablemente, criarse con ellos. Tendrán mucho dinero en el futuro y usted no tendrá nada: le corresponde ser humilde e intentar complacerlos.
—Lo que le decimos es por su bien —añadió Bessie sin un tono seco—. Debería intentar ser útil y amable; pues entonces, quizás, podría tener un hogar aquí. Pero si se comporta como ahora, furiosa y ruda, la señora la echará, estoy segura.
—Además —dijo la señorita Abbot—, Dios la castigará: Él podría hacer que cayera muerta en medio de sus pataletas, ¿y a dónde se iría ella? Venga, Bessie, la dejaremos sola: no me gustaría tener su corazón por nada del mundo. Diga sus oraciones, señorita Eyre, cuando se encuentre sola; pues si no se arrepiente, podría permitírsele a algo malo bajar por la chimenea y robársela.
Ellas se fueron, cerrando la puerta y asegurándola a sus espaldas.
La habitación roja era una recámara cuadrada que apenas se usaba para dormir. De hecho, me atrevería a decir que nunca se usaba, a menos que una cantidad de visitantes inesperados a Gateshead Hall hiciera necesario que se recurriera a usar todos los alojamientos de los que se disponía. Y, a pesar de eso, esta era una de las habitaciones más grandes y elegantes de la mansión. Una cama con cuatro pilares masivos de caoba, adornada con cortinas de damasco rojo, destacaba como un tabernáculo en el centro; dos grandes cortinas, con las persianas siempre bajadas, estaban cubiertas y adornadas por la misma clase de cortinas; la alfombra era roja; la mesa al pie de la cama estaba vestida con un mantel escarlata; las paredes eran de un color ocre suave con un poco de rosa mezclado en ellas; el armario, el tocador y las sillas eran de caoba antigua y pulida. En medio de estos tonos profundos se alzaban altos, casi brillando por su color blanco, los colchones apilados y las almohadas de la cama, cubierta por un cubrelecho Marsella tan blanco como la nieve. Algo menos prominente era una amplia silla acolchada cerca de la cabeza de la cama, también blanca, con un reposapiés frente a ella; se veía, pensé, como un trono pálido.
Esta habitación era fría, pues casi nunca estaba encendido el fuego; era silenciosa, pues estaba lejos de la habitación de los niños y de la cocina; solemne, pues se sabía que casi nunca entraba en ella. Solo la criada venía aquí los sábados para limpiar los espejos y quitarle el polvo de la semana a los muebles: y la señora Reed misma, en intervalos lejanos, la visitaba para examinar los contenidos de un cajón secreto del armario, en donde guardaba diversos pergaminos, su cofre de joyas y una miniatura de su fallecido esposo; y en esas últimas palabras yace el secreto de la habitación roja, el hechizo que la mantenía así de solitaria a pesar de su grandeza.
El señor Reed había estado muerto por nueve años: fue en esta habitación en donde dio su último suspiro; aquí había permanecido y desde aquí cargaron el ataúd los hombres de la funeraria; y, desde ese día, una sensación de consagración triste la había mantenido libre de intromisiones frecuentes.
Mi asiento, al que Bessie y la amargada señorita Abbot me habían dejado clavada, era una otomana baja que estaba cerca de la repisa de mármol de la chimenea; la cama se alzaba frente a mí; a mi derecha estaba un armario alto y oscuro, con algunos reflejos rotos y que variaban de acuerdo con el barniz de los paneles; a mi izquierda estaban los ventanales; en medio de ellos había un gran espejo que reflejaba la majestuosidad vacía de la cama y la habitación. No estaba muy segura de le habían echado llave a la puerta; y cuando me atreví a moverme, me levanté para revisarlo.
¡Vaya! Sí, ninguna cárcel había sido nunca más segura. Volviendo, tuve que pasar frente al espejo; mi mirada fascinada exploró de forma involuntaria la profundidad que revelaba.
Todo se veía más frío y oscuro en aquel vacío visionario que en la realidad: y la pequeña y extraña figura que me miraba, con un rostro blanco y unos brazos irrumpiendo en la oscuridad, movió sus ojos brillantes por el miedo, cuando todo lo demás estaba quieto. Toda ella parecía ser un verdadero espíritu: pensé que era como uno de esos pequeños fantasmas, medio hadas, medio enanos, que las historias de Bessie representaban como criaturas que salían de los solitarios pantanos y se les aparecían a los viajeros perdidos. Volví a mi taburete.
La superstición me acompañaba en ese momento; pero aún no llegaba la hora de mi derrota. Tenía aún la sangre caliente; el ánimo de un esclavo rebelde aún me llenaba con un vigor amargo; tuve que reprimir un influjo rápido de pensamientos retrospectivos antes de perder el ánimo frente al presente lúgubre.
Todas las tiranías violentas de John Reed, todo la indiferencia orgullosa de sus hermanas, toda la aversión de su madre, toda la parcialidad de los sirvientes, aparecieron en mi mente tumultuosa como un depósito oscuro en un pozo turbio. ¿Por qué siempre estaba sufriendo, siempre ceñuda, siempre acusada y para siempre condenada? ¿Por qué nunca podía complacer? ¿Por qué era inútil intentar ganarse el favor de alguien? A Eliza, que era terca y egoísta, la respetaban. A Georgiana, que tenía un temperamento mimado, un talante rencoroso, unos modales orgullosos e insolentes, siempre la perdonaban. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus rizos dorados, parecían deleitar a todos quienes la miraban y le conseguían inmunidad ante cualquier falta. A John nadie lo frustraba y, mucho menos, lo castigaban; a pesar de que les torcía el pescuezo a los pájaros, mataba a los pollitos, dejaba sueltos a los perros con las ovejas, despojaba a los árboles de sus frutos y rompía los tallos de ciertas plantas en el invernadero.
También llamaba a su madre un «vejestorio» y la avergonzaba por su piel oscura, similar a la suya propia; ignoraba deliberadamente sus deseos; con frecuencia rasgaba y estropeaba sus atuendos de seda y, aun así, él era su «niño querido». Yo no me atrevía a cometer ninguna falta, me esmeraba por cumplir todos los deberes; pero de todas maneras me tachaban de traviesa y cansina, hosca y taimada, desde la mañana hasta el mediodía, y del mediodía hasta la noche.
Aún me dolía y me sangraba la cabeza por el golpe y la caída que había recibido: nadie reprendió a John por golpearme sin piedad; y como yo me había defendido para prevenir más de su violencia irracional, cargaba con el oprobio general.
¡Qué injusto! ¡Qué injusto!, dijo mi razón, forzada por los estímulos de la agonía hacia un poder precoz y transitorio: y la resolución, convocada de una manera similar, instigó en mí un afán para poder escapar de tal opresión insufrible. Quería escapar, pero, si no era posible, podría no comer o beber nunca más, dejándome morir.
¡Muy consternada estaba mi alma en aquella triste tarde! ¡Cómo de tumultuosa se sentía mi mente y cómo clamaba mi corazón por la insurrección! Aun así, ¡en qué oscuridad, en qué ignorancia tan densa, se luchaba aquella guerra mental! No podía responder a la pregunta interior que no dejaba de acecharme: por qué sufría entonces. Ahora, con la perspectiva de… no diré cuántos años, lo veo con claridad.
Era una discordia en Gateshead Hall: no era nadie allí; no estaba en armonía con la señora Reed, sus hijos o sus sirvientes escogidos. Si ellos no me amaban, pues bien, era poco lo que yo los amaba a ellos. No estaban obligados a tratar con afecto a una cosa que no podía simpatizar con ninguno de ellos; una cosa heterogénea, opuesta a ellos en temperamento, capacidad, propensiones; una cosa inútil, incapaz de servir a sus intereses o de complacerlos; una cosa irritante, que cultivaba los gérmenes de la indignación por cómo la trataban, del odio por sus juicios. Sé que si hubiera sido una niña optimista, brillante, despreocupada, exigente, atractiva y juguetona, aunque igualmente dependiente y sin amigos, la señora Reed habría soportado mi presencia con más gusto; sus hijos me habrían tratado con más cordialidad por parecerme algo más a ellos; los sirvientes habrían sido menos propensos a culparme por todos los males del cuarto de los niños.
La luz del día empezó a irse de la habitación roja; pasaban de las cuatro de la tarde y la nublada tarde se acercaba más al triste crepúsculo. Escuchaba la lluvia cayendo continuamente sobre la ventana de la escalera y al viento soplando entre la arboleda. Poco a poco, me sentí tan fría como una piedra y mi coraje se desvaneció. Mi ánimo habitual de humillación, poca autoestima y depresión abandonada cayó, húmedo, sobre las llamas de mi ira decadente. Todo apuntaba a que era malvada y quizás lo era; ¿qué acababa de pensar sobre matarme de hambre? Eso era, sin duda, un crimen: ¿y acaso era capaz de morir? ¿Era la bóveda bajo la cancela de la iglesia de Gateshead un lugar atrayente? Era en esa bóveda en donde me habían dicho que estaba enterrado el señor Reed; aquel recuerdo me lo trajo a la mente y me quedé pensando en ello con un temor creciente.
No podía recordarlo; pero sabía que era mi propio tío (el hermano de mi madre), que me había llevado a su casa cuando no era más que una niña sin padres; y que en sus últimos momentos le hizo prometer a la señora Reed que me criaría y mantendría como a uno de sus propios hijos. La señora Reed probablemente consideraba que había mantenido su promesa; y lo había hecho, me atrevo a decirlo, tan bien como su naturaleza se lo permitía; pero ¿cómo podía gustarle en realidad una intrusa que no era de su raza y que no estaba conectada con ella, después de la muerte de su esposo, por ningún lazo?
Debió ser de lo más molesto el encontrarse atada a una promesa de ser la figura maternal de una niña extraña a la que no podía amar y el ver a una intrusa desagradable inmiscuirse en su grupo familiar.
Una noción particular apareció frente a mí. No dudaba (y nunca lo hice) que si el señor Reed hubiera estado vivo, me habría tratado con amabilidad; y ahora, mientras estaba sentada observando la nívea cama y las paredes ensombrecidas (mirando ocasionalmente también, con ojos fascinados, el espejo con reflejos tenues), empecé a recordar lo que había escuchado acerca de hombres muertos, preocupados en sus tumbas porque sus últimos deseos habían sido ignorados, revisitando el mundo de los vivos para castigar a los perjuros y vengar a los oprimidos; y pensé que el espíritu del señor Reed, acosado por los males de la hija de su hermana, podría abandonar su morada (ya fuera en la bóveda de la iglesia o el mundo desconocido de los fallecidos) y alzarse ante mí en esta habitación. Me sequé las lágrimas y acallé mis sollozos, temiendo que cualquier signo de pena violenta pudiera despertar a una voz preternatural para que me consolara o provocara que un rostro aureolado surgiera de la penumbra y se inclinara sobre mí con una piedad extraña.
Pensé que esta idea, un consuelo en teoría, sería terrorífica si sucediera en realidad: con toda mi fuerza intenté olvidarla. Me propuse ser firme. Sacudiéndome el pelo de los ojos, levanté la cabeza e intenté mirar con valentía la oscura habitación; en este momento, una luz brillaba en la pared. ¿Era, me pregunté, un rayo de la luna que penetraba a través de alguna abertura en las persianas? No; la luz de la luna era estática y esta se movía; mientras la miraba, se deslizó hacia el techo y vibró sobre mi cabeza. Ahora puedo conjeturar que este haz de luz era, con toda probabilidad, un reflejo de una lámpara que llevaba alguien por el jardín; pero entonces, como mi mente estaba preparada para el terror y tenía los nervios afectados por la incertidumbre, pensé que el fugaz rayo de luz era un heraldo de una visión proveniente de otro mundo. El corazón me palpitaba, pesado, y sentí calor; un sonido me llenó los oídos y pensé que eran unas alas agitándose; algo parecía estar acercándose.
Me sentía oprimida, sofocada: la resistencia se acabó; me apresuré hacia la puerta e intenté destrabarla en un esfuerzo desesperado. Unos pasos vinieron corriendo por el pasillo exterior; la llave giró, Bessie y Abbot entraron.
—Señorita Eyre, ¿se encuentra bien? —dijo Bessie.
—¡Qué sonido tan espantoso! ¡Sentí que me atravesaba! —exclamó Abbot.
—¡Sáquenme de aquí! ¡Déjenme ir al cuarto de los niños! —supliqué.
—¿Por qué? ¿Está herida? ¿Ha visto algo? —Quiso saber Bessie de nuevo.
—¡Oh! Vi una luz y pensé que un fantasma había llegado.
Le aferré la mano a Bessie y ella no se soltó.
—Ha gritado a propósito —declaró Abbot, disgustada—. ¡Y vaya grito! Si hubiera estado gravemente herida podríamos excusarla, pero solo quería traernos aquí: conozco todos sus trucos traviesos.
—¿Qué es todo esto? —preguntó otra voz perentoriamente; y la señora Reed apareció en el corredor con el gorro aleteando y el vestido sonando como una tormenta—. Abbot y Bessie, creo haberles ordenado que dejaran a Jane Eyre sola en la habitación roja hasta que viniera yo misma.
—La señorita Jane gritó muy fuerte, señora —se excusó Bessie.
—Suéltela. —Fue la única respuesta—. Suelte la mano de Bessie, niña: no logrará salir con estos trucos, se lo aseguro. Aborrezco los artificios, especialmente en los niños; es mi deber enseñarle que no se consigue nada con trucos: ahora se quedará aquí durante una hora más. Y solo bajo la condición de que se comporte de manera perfecta y no se mueva, pues solo así la liberaré.
—¡Oh, tía! ¡Tenga piedad! ¡Perdóneme! No puedo soportarlo, ¡castígueme de otra manera! Me moriré si…
—¡Silencio! Esta violencia es aún más repugnante.
Y así, sin duda, lo sentía ella. Yo era una actriz precoz ante sus ojos; realmente me veía como un conjunto de pasiones virulentas, de espíritu malvado y de una duplicidad peligrosa.
Bessie y Abbot se habían retirado. La señora Reed, impaciente por mi angustia frenética y mis sollozos salvajes, me empujó de manera abrupta y volvió a encerrarme sin decir ni una palabra más. La escuché alejándose y, poco después de que se hubiera ido, supongo que tuve una especie de ataque: la inconsciencia se cernió sobre mí.
CAPÍTULO III
Lo siguiente que recuerdo es despertar con la sensación de que acababa de tener una pesadilla espantosa y ver frente a mí un brillo rojo terrible, cruzado por unas gruesas barras negras. Escuché voces también, hablando con un sonido vacío, como si las acallaran unas corrientes de viento o agua: la agitación, la incertidumbre y una sensación de terror continua me nublaron las facultades. En poco tiempo, me di cuenta de que alguien me movía; levantándome y dejándome en una posición para sentarme. Lo hizo con más ternura que cualquier persona que me hubiera sentado o incorporado antes. Recosté la cabeza contra una almohada o un brazo y me sentí en paz.
En cinco minutos más, la nube de confusión se disipó: supe con certeza que estaba en mi propia cama y que el brillo rojo era el fuego de la chimenea del cuarto de los niños. Era de noche: una vela estaba encendida sobre la mesa; Bessie estaba de pie al final de la cama con una palangana en las manos, y un caballero se encontraba sentado en una silla cerca de mi almohada, inclinándose sobre mí.
Sentí un alivio inexpresable, una convicción tranquilizante de protección y seguridad, cuando supe que un extraño estaba en la habitación, un individuo que no pertenecía a Gateshead y que no estaba relacionado con la señora Reed. Dejando de mirar a Bessie (aunque su presencia era mucho menos molesta para mí que la de Abbot, por ejemplo), escruté el rostro del caballero: lo conocía. Era el señor Lloyd, un boticario al que a veces llamaba la señora Reed cuando los sirvientes estaban enfermos. Para ella misma y para sus hijos llamaban a un médico.
—Bien, ¿quién soy yo? —preguntó.
Pronuncié su nombre y, al mismo tiempo, le ofrecí la mano: él la tomó, sonriendo y diciendo:
—Lo haremos bien, poco a poco.
Entonces me recostó y, dirigiéndose a Bessie, le encargó ser muy cuidadosa y encargarse de que no me molestaran durante la noche. Habiendo dado más instrucciones e indicando que volvería al día siguiente, se fue, para mi desgracia. Me había sentido tan cuidada y querida mientras él estuvo en la silla cerca de mi almohada. Y cuando él cerró la puerta, toda la habitación se oscureció y mi corazón se sintió pesado de nuevo: una tristeza indescriptible lo apresaba.
—¿Siente que debería dormir, señorita? —preguntó Bessie con suavidad.
Apenas me atreví a responderle, pues temí que la siguiente frase no fuera tan amable.
—Lo intentaré.
—¿Le gustaría beber o comer algo?
—No, gracias, Bessie.
—Entonces me iré a la cama, pues ya son más de las doce; pero puede llamarme si necesita algo durante la noche.
¡Qué educación más maravillosa! Aquello me dio el valor para hacer una pregunta.
—Bessie, ¿qué me sucede? ¿Estoy enferma?
—Se enfermó en la habitación roja por llorar tanto, supongo yo; pero se sentirá bien pronto, no hay duda de ello.
Bessie se fue hacia el apartamento de las criadas, que estaba cerca. La escuché decir:
—Sarah, venga y duerma conmigo en el cuarto de los niños; no me atrevería, por mi vida, a estar sola con aquella pobre niña durante la noche: podría morir. Es muy extraño que hubiera sufrido ese ataque: me pregunto si vio algo. La señora fue bastante dura con ella.
Sarah volvió con ella y las dos se fueron a la cama. Estuvieron murmurando entre ellas durante media hora antes de quedarse dormidas. Capté fragmentos de su conversación, gracias a los cuales pude distinguir e inferir el tema principal que discutían.
—Algo la atravesó, toda vestida de blanco, y se desvaneció.
—Había un gran perro negro detrás de él.
—Sonaron tres golpes fuertes en la puerta de la habitación.
—Se vio una luz en el cementerio justo por encima de su tumba.
Al final las dos se durmieron: el fuego y la vela se apagaron. Para mí, las horas de esa larga noche pasaron conmigo en vela; acongojada por el temor, por un temor como solo los niños pueden sentirlo.
Ninguna enfermedad severa o prolongada le siguió a este incidente de la habitación roja: solo les dio un sobresalto a mis nervios. Y siento los efectos de aquello incluso hoy. Sí, señora Reed, a usted le debo mis momentos agudos de sufrimiento mental, pero debo perdonarla, pues usted no sabía lo que hacía: mientras desgarraba las fibras de mi corazón, pensó que solo estaba eliminando mis malas propensiones.
Al día siguiente, para el mediodía, ya estaba despierta, vestida y sentada, con un chal, junto a la chimenea del cuarto de los niños. Me sentía débil físicamente y cansada: pero mi peor mal era una inexplicable miseria mental: una miseria que seguía sacándome lágrimas silenciosas; no había terminado de limpiarme una de aquellas gotas saladas de la mejilla cuando otra la seguía. Aun así, pensé, debía haberme sentido feliz, pues ninguno de los Reed estaban allí.
Todos habían salido en el carruaje con su madre. Abbot estaba cosiendo en otra habitación y Bessie, mientras se movía de aquí para allá, guardando juguetes y organizando cajones, me dedicaba de vez en cuando alguna palabra inusualmente amable. Este estado de las cosas debería haber sido como un paraíso de paz, pues estaba acostumbrada a una vida de regaños incesantes e ingratitudes; pero, de hecho, mis nervios estaban tan mal que ninguna calma podía apaciguarlos y ninguna emoción podría hacerlos sentir bien.
Bessie había bajado a la cocina y traído con ella una tarta en cierto plato de porcelana con pinturas brillantes, unas de aves del paraíso haciendo un nido en una corona de enredaderas y rosas. Siempre había sentido una admiración entusiasta por ese plato y, a menudo, había pedido que me permitieran sostenerlo para observarlo más de cerca, pero nunca pensaron que fuera digna de tal privilegio. Esta pieza preciosa estaba ahora sobre mi rodilla y me invitaban, cordialmente, a comerme aquella delicada tarta que se encontraba en él. ¡Era un favor vano! Y llegaba, como la mayoría de los favores que se habían pospuesto y que uno deseaba, ¡muy tarde! No podía comerme la tarta; y las plumas del ave, los colores de las flores, me parecieron extrañamente débiles: aparté tanto el plato como la tarta.
Bessie me preguntó si quería el libro: la palabra libro actuó como un estímulo pasajero y le rogué que me trajera Los viajes de Gulliver de la biblioteca. Había leído una y otra vez ese libro y me encantaba. Lo consideraba una narración de hechos y descubrí en él un interés más profundo que el que encontraba en los cuentos de hadas: porque en cuanto a los elfos, habiéndolos buscado en vano entre hojas de dedalera y campanillas, por debajo de los hongos y de las hiedras que cubrían los rincones, decidí hace tiempo que se habían ido de Inglaterra y que ahora estaban en algún país salvaje en donde los bosques eran más silvestres y densos y en donde la población era más escasa. Mientras que Lilliput y Brobdignag siendo, según mis creencias, lugares sólidos de la superficie de la Tierra, no me creaban dudas de que un día, si me embarcaba en un largo viaje, podría ver con mis propios ojos los pequeños campos, casas y árboles, a las personas diminutas, las pequeñísimas vacas, ovejas y aves de aquel reino; y los campos de maíz tan altos como un bosque, los mastines poderosos, los gatos monstruosos, los hombres y mujeres tan altos como torres del otro reino.
Aun así, cuando me dejaron ese querido tomo sobre las manos, cuando pasé las páginas y busqué en sus imágenes maravillosas el encanto que, hasta entonces, siempre había hallado allí, todo me pareció oscuro y sombrío; los gigantes eran duendes demacrados, los pigmeos eran diablillos malévolos y asustadizos, Gulliver era un viajero desolado en las regiones más temidas y peligrosas. Cerré el libro, pues no me atreví a seguir leyéndolo, y lo dejé sobre la mesa, junto a la tarta intacta.
Bessie acababa de desempolvar y arreglar la habitación y, habiéndose lavado las manos, abrió cierto cajón pequeño, lleno de retazos espléndidos de seda y satín, y empezó a confeccionar un nuevo sombrero para la muñeca de Georgiana. Mientras tanto, ella cantaba: la canción era:
—En los días cuando estuve con los gitanos, hace mucho tiempo…
Había escuchado a menudo esa canción antes y siempre con un gran gusto, pues Bessie tenía una voz dulce. Al menos yo pensaba eso. Pero ahora, aunque su voz seguía siendo dulce, encontré en la melodía una tristeza indescriptible. Alguna veces, preocupada con su trabajo, ella cantaba las estrofas muy bajo y con persistencia. El «hace mucho tiempo» le salía con la triste cadencia de un himno funerario. Pasó a otra balada, esta vez una realmente desgarradora.
Mis pies están cansados y mis brazos fatigados;
Largo es el camino y las montañas son salvajes;
Pronto acabará el crepúsculo, dejando un cielo sin luna y oscuro
Sobre el camino de la pobre huérfana.
¿Por qué me enviaron tan lejos y tan sola
hasta donde los pantanos se extienden y las rocas grises se apilan?
Los hombres tienen el corazón duro y solo los ángeles amables
Cuidan los pasos de la pobre huérfana.
La brisa de la noche sopla, suave y distante
No hay nubes y unas claras estrellas brillan, tenues
Dios, en su piedad, le está dando protección,
Comodidad y esperanza a la pobre huérfana.
Incluso si cayera por el puente roto al pasar,
O si me perdiera en los pantanos, engañada por falsas luces,
Estaría aún con mi Padre, llena de promesas y bendiciones,
Para que abrazara a la pobre huérfana.
Hay un pensamiento que me dará fuerza,
Aunque está desprovisto de refugio y familia;
El Cielo es un hogar y el descanso no me faltará;
Dios es amigo de la pobre huérfana.
—Venga, señorita Jane, no llore —dijo Bessie cuando terminó.
Bien podría haberle dicho al fuego que no quemara, pero ¿cómo había adivinado ella el mórbido sufrimiento del que yo era presa?
Durante el curso de la mañana, el señor Lloyd vino de nuevo.
—¡Vaya, ya se ha levantado! —dijo él cuando entró al cuarto de los niños—. Bien, niñera, ¿cómo está ella?
Bessie le respondió que me encontraba muy bien.
—Entonces debería verse más alegre. Venga aquí, señorita Jane: su nombre es Jane, ¿no es así?
—Sí, señor, Jane Eyre.
—Bien, ha estado llorando, señorita Jane Eyre; ¿puede decirme por qué? ¿Siente dolor?
—No, señor.
—¡Oh! Me atrevo a decir que está llorando porque no pudo salir con la señora en el carruaje —interpuso Bessie.
—¡Seguro que no! Vaya, es demasiado mayor para esos caprichos.
Yo pensaba lo mismo y, como mi autoestima había sido herida por esa falsa acusación, respondí rápido:
—Nunca he llorado por algo así en mi vida: odio salir en el carruaje. Lloro porque me siento miserable.
—¡Ay, señorita! —dijo Bessie.
El buen boticario lucía un poco confundido. Estaba de pie frente a él y me miró con firmeza: sus ojos eran pequeños y grises. No eran muy brillantes, pero me atrevería a decir que sí eran astutos: tenía un rostro duro, pero de naturaleza amable. Habiéndome examinado a su gusto, habló:
—¿Qué la hizo sentirse mal ayer?
—Tuvo una caída —dijo Bessie, interviniendo otra vez.
—¡Una caída! ¡Vaya, es como una bebé de nuevo! ¿No puede caminar bien a su edad? Debe tener ocho o nueve años.
—Me tiraron. —Fue mi tosca explicación, la cual salió gracias a otra punzada en mi orgullo herido—. Pero eso no fue lo que me enfermó —añadí mientras el señor Lloyd se agenciaba un poco de rapé.
Cuando estaba guardando la caja en el bolsillo de su abrigo, sonó una campanada fuerte que anunciaba la comida de los sirvientes; él sabía lo que era.
—Esto es para usted, niñera —dijo él—. Puede bajar; le recomendaré algunas cosas a la señorita Jane mientras usted vuelve.
Bessie hubiera preferido quedarse, pero la obligaron a bajar, pues la puntualidad para las comidas se respetaba muchísimo en Gateshead Hall.
—Si la caída no la enfermó, ¿entonces qué lo hizo? —inquirió el señor Lloyd cuando Bessie se hubo ido.
—Me encerraron en una habitación, en la que hay un fantasma, hasta que se oscureció.
Vi que el señor Lloyd sonreír y fruncía el ceño al mismo tiempo.
—¡Un fantasma! ¡Vaya, sí que es usted una bebé! ¿Le teme a los fantasmas?
—Le temo al fantasma del señor Reed: él murió en esa habitación y me dejaron allí. Ni Bessie ni nadie entra a esa habitación cuando ya ha caído la noche, si pueden evitarlo, claro; y fue cruel que me encerraran allí, sola y sin ninguna vela. Tan cruel que creo que nunca lo olvidaré.
—¡Tonterías! ¿Y es eso lo que la hace tan miserable? ¿Tiene miedo ahora que es de día?
—No, pero se hará de noche pronto y, además, me siento infeliz… muy infeliz por otras cosas.
—¿Qué otras cosas? ¿Puede contarme algunas de ellas?
¡Cómo deseaba contestar a gusto esa pregunta! ¡Cuán difícil era concretar mi respuesta! Los niños pueden sentir, pero no pueden analizar sus sentimientos; y aunque el análisis se haga en los pensamientos, no saben cómo expresar el resultado del proceso en palabras. Temiendo, sin embargo, perder esta primera y única oportunidad de calmar mi pena al contarla, después de una pausa turbada, logré concretar una respuesta corta y verdadera.
—En primer lugar, no tengo padre o madre, hermanos o hermanas.
—Tiene una tía amable y primos.
De nuevo hice una pausa, entonces enuncié con torpeza:
—Pero John Reed me tiró al piso y mi tía me encerró en la habitación roja.
Por segunda vez, el señor Lloyd sacó su tabaquera.
—¿No cree que Gateshead Hall es una casa hermosa? —preguntó—. ¿No está agradecida por vivir en un lugar tan elegante?
—No es mi casa, señor; y Abbot dice que tengo menos derecho a estar aquí que un sirviente.
—¡Vaya! No puede ser tan necia como para desear irse de un lugar tan espléndido, ¿o sí?
—Si tuviera otro lugar al que ir, saldría de aquí con gusto; pero no podré irme de Gateshead sino hasta que sea una mujer.
—Quizás podría.. ¿quién sabe? ¿Tiene más parientes además de la señora Reed?
—No lo creo, señor.
—¿Ninguno emparentado con su padre?
—No lo sé. Se lo pregunté a la tía Reed una vez y ella dijo que quizás podría tener algunos parientes pobres y distantes, los Eyre, pero que no sabía nada acerca de ellos.
—Si los tuviera, ¿le gustaría irse con ellos?
Reflexioné. La pobreza es severa para los adultos; aún más para los niños: no tienen mucha idea acerca de la pobreza industriosa, trabajadora y respetable; solo piensan en la palabra y la relacionan con ropa gastada, comida escasa, chimeneas sin fuego, modales groseros y vicios degradantes: la pobreza para mí era sinónimo de degradación.
—No; no me gustaría estar en medio de personas pobres. —Fue mi respuesta.
—¿Ni siquiera si fueran amables con usted?
Negué con la cabeza: no podía ver cómo las personas pobres tenían los medios para ser amables; y luego… aprender a hablar como ellos, adoptar sus costumbres, ser poco educada, crecer como una de las pobres mujeres que veía algunas veces amamantando a sus hijos o lavando la ropa en las puertas de las cabañas de la villa de Gateshead: no, yo no era lo suficientemente heroica como para perseguir la libertad si el precio era la casta.
—Pero ¿son sus parientes muy pobres? ¿Son obreros?
—No lo sé; la tía Reed dice que, si tengo algunos, deben ser mendigos: no me gustaría convertirme en mendiga.
—¿Le gustaría ir a la escuela?
Reflexioné otra vez: apenas sabía lo que era una escuela. Bessie hablaba a veces de ella como un lugar en donde las jovencitas se sentaban muy rectas y en el que se esperaba que fueran increíblemente gentiles y precisas. John Reed odiaba su escuela y maltrataba a su maestro; pero los gustos de John Reed no dictaminaban los míos. Y, si bien lo que Bessie decía de la disciplina en la escuela (lo había escuchado de las jovencitas de una familia con la que había vivido antes de venir a Gateshead) era algo descorazonador, sus detalles de algunos logros obtenidos por estas jóvenes eran, pensé, igualmente atractivos. Se jactaba de hermosos cuadros de paisajes y flores pintados por ellas; de canciones y piezas que interpretaban, de bolsos que podían tejer, de libros en francés que podían traducir; tanto que mi espíritu quiso emularlas mientras la escuchaba. Además, la escuela sería un gran cambio: implicaba un largo viaje, una separación completa de Gateshead, una entrada a una nueva vida.
—En efecto, me gustaría ir a la escuela. —Fue la conclusión de mis cavilaciones.
—¡Muy bien, muy bien! ¿Quién sabe lo que podría pasar? —dijo el señor Lloyd, levantándose—. La niña debe tener un cambio de aire y escenario —añadió, hablando para sí mismo—. No tiene bien los nervios.
Bessie volvió al mismo tiempo que se escuchó que el carruaje se acercaba por el camino de piedrecillas.
—¿Es esa su señora, niñera? —preguntó el señor Lloyd—. Me gustaría hablar con ella antes de retirarme.
Bessie lo invitó a ir al comedor de desayuno y lo guio hasta allí. En la charla que sucedió entonces entre él y la señora Reed, supongo, por unas ocurrencias posteriores, que el boticario se atrevió a recomendarle que me enviara a la escuela; y la recomendación fue aceptada de buena gana; pues Abbot dijo, mientras discutía el tema con Bessie cuando las dos estaban cosiendo una noche en el cuarto de los niños, después de que me habían dejado en la cama y pensaban que estaba dormida:
—La señora se veía aliviada de poder deshacerse de una niña tan cansina y enfermiza, una que siempre parece estar observándolo todo y creando planes en su cabeza.
Abbot, creo, me dio crédito por ser una especie de Guy Fawkes infantil.
En esa misma ocasión me enteré, por primera vez, gracias a la charla de la señorita Abbot con Bessie, de que mi padre había sido un clérigo pobre; que mi madre se había casado con él en contra de los deseos de sus amigos, quienes consideraban que aquel emparejamiento no era digno de ella; que mi abuelo Reed estaba tan irritado por su desobediencia que la desheredó sin dejarle ni un chelín; que después de que mi madre y mi padre estuvieron casados un año, el último contrajo la fiebre tifoidea mientras visitaba a los pobres de un gran pueblo obrero en donde estaba su curato, y en donde aquella enfermedad era prevalente; que mi madre se contagió por él y ambos murieron con un mes de diferencia.
Cuando Bessie escuchó la narración, suspiró y dijo:
—Debemos compadecer también a la pobre señorita Jane, Abbot.
—Sí —respondió Abbot—. Si fuera una niña amable y bonita uno podría compadecerla por su desolación; pero realmente no puedo sentir nada por una malcriada como ella.
—No mucho, eso seguro —confirmó Bessie—. En todo caso, una belleza como la señorita Georgiana provocaría más compasión en esa misma situación.
—¡Sí, me encanta la señorita Georgiana! —exclamó la ferviente Abbot—. ¡Niña querida! Con sus rizos largos, ojos azules y ese color tan dulce que tiene; ¡justo como si la hubieran pintado! Bessie, me encantaría un conejo galés para la cena.
—A mí también… con cebollas asadas. Venga, bajemos.
Se fueron.
CAPÍTULO IV
De mi conversación con el señor Lloyd y de la ya reportada charla entre Bessie y Abbot, reuní la esperanza suficiente para motivarme a querer estar bien: un cambio parecía avecinarse, lo deseaba y lo esperaba en silencio.
Sin embargo, se tardó: pasaron días y semanas. Ya había recuperado mi salud normal, pero no se hacía ninguna alusión al tema sobre el que siempre pensaba. La señora Reed me observaba por momentos con severidad, pero no me hablaba con frecuencia: desde mi enfermedad, ella había trazado una línea más definida de separación entre sus hijos y yo. Me adjudicó un pequeño clóset para que durmiera allí sola, me condenó a comer sin compañía y a pasar todo mi tiempo en la habitación de los niños, mientras que mis primos siempre estaban en la sala de estar. Y no me dio ni una pista, aun así, sobre enviarme a la escuela. A pesar de eso, sentía una certeza instintiva que me decía que no me soportaría durante mucho más tiempo bajo el mismo techo; pues su mirada, ahora más que nunca, cuando se fijaba en mí, expresaba una aversión insuperable y arraigada.
Eliza y Georgiana, actuando evidentemente bajo sus órdenes, me hablaban tan poco como podían. John me sacaba la lengua cada que me veía y una vez intentó castigarme; pero me enfrenté inmediatamente a él, azuzada por el mismo sentimiento de ira profunda y rebeldía desesperada que había propiciado mi corrupción antes. Al final pensó que era mejor desistir y salió corriendo, soltando exclamaciones y jurando que le había reventado la nariz. En efecto le propiné a aquel rasgo prominente el golpe más fuerte del que fueron capaces mis nudillos; y cuando vi que eso o mi mirada lo atemorizaba, tuve ganas de seguir aprovechándome de mi ventaja, pero él ya estaba con su madre. Lo escuché empezar a contar, con un tono titubeante, el recuento de cómo «esa desagradable Jane Eyre» se había abalanzado sobre él como un gato rabioso; sin embargo, lo detuvieron abruptamente.
—No me hables de ella, John: ya te dije que no te le acercaras; no merece que la mires. No creo conveniente que ni tú ni tus hermanas se asocien con ella.
Allí, inclinándome sobre el barandal, exclamé de repente y sin pensar en mis palabras en lo más mínimo:
—Ellos no son dignos de asociarse conmigo.
La señora Reed era una mujer robusta; pero, al escuchar esta declaración extraña y audaz, corrió ágilmente por las escaleras, me llevó como un remolino hacia la habitación de los niños y, empujándome contra el borde de mi cama, me retó, con una voz empática, a levantarme de ese lugar o pronunciar una palabra más durante el resto del día.
—¿Qué le habría dicho el tío Reed si estuviera vivo? —Fue mi demanda apenas voluntaria. Digo que fue apenas voluntaria, pues parecía que mi lengua estuviera pronunciando palabras sin que yo se lo permitiera: algo hablaba desde dentro de mí y no podía controlarlo.
—¿Qué? —dijo la señora Reed muy bajo. Su ojo gris, normalmente lleno de compostura, se turbó con lo que parecía miedo; me quitó la mano del brazo y me miró como si realmente no supiera si yo era una niña o un demonio. Ya estaba en ello.
—Mi tío Reed está en el Cielo y puede ver todo lo que hace y piensa; también pueden hacerlo papá y mamá; saben que me encierra todo el día y que me desea la muerte.
La señora Reed recobró pronto la compostura: me sacudió con fuerza, me golpeó las orejas y se fue sin decir más. Bessie apareció entretanto y dijo una homilía que duró una hora, en la cual probó, sin dejar lugar a dudas, que yo era la niña más malvada y abandonada que había visto jamás bajo ese techo. Le creí a medias; pues sentía realmente que unas emociones muy malas me surgían en el pecho.