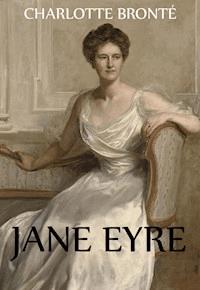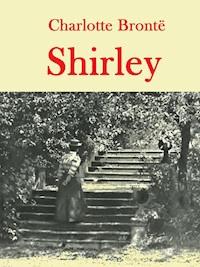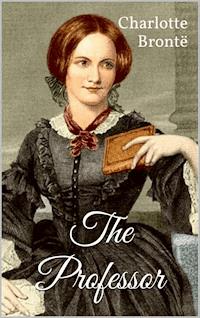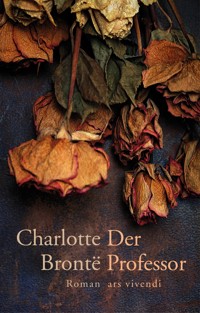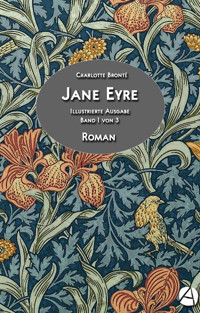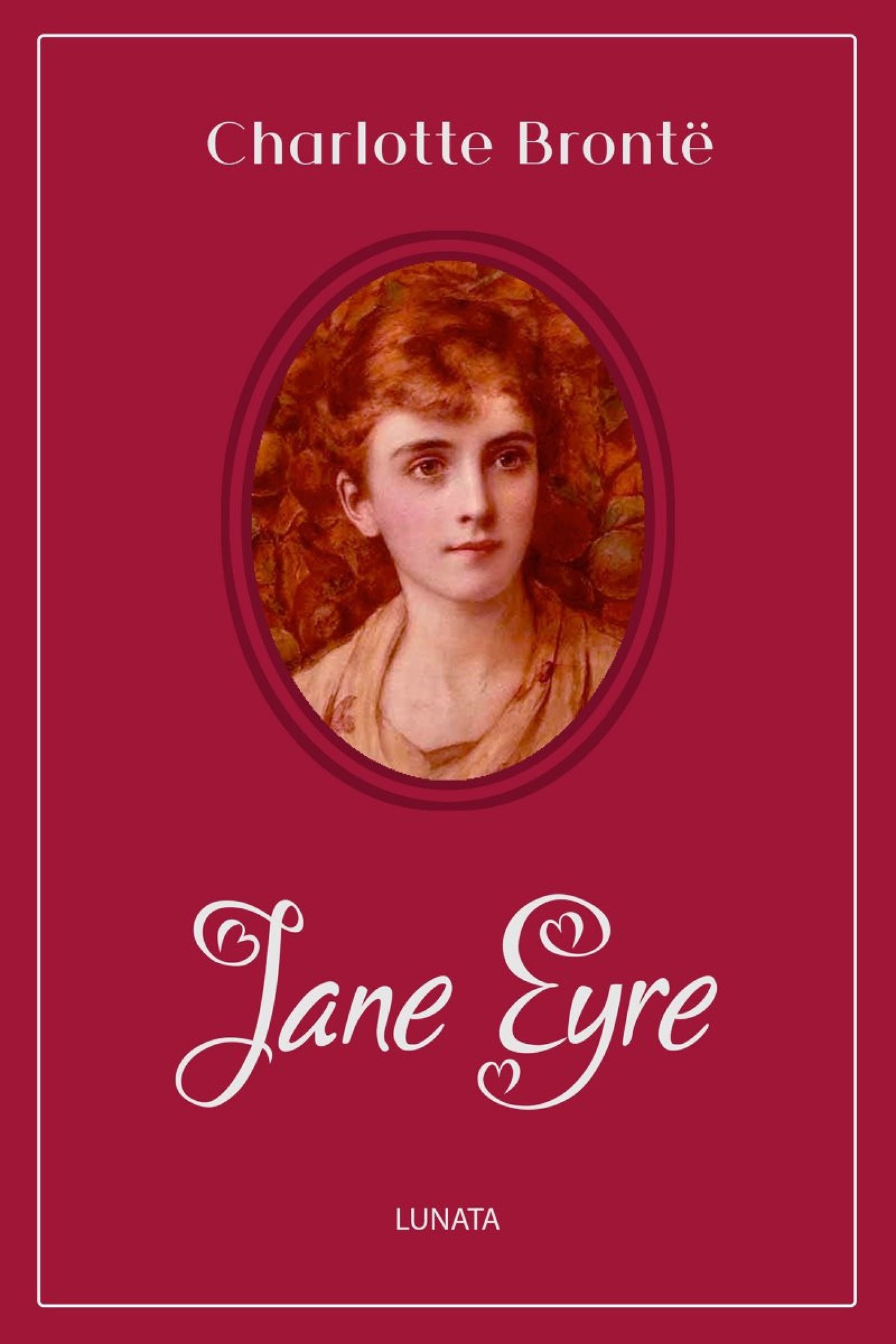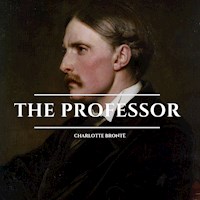Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Legorreta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Brontë
- Sprache: Spanisch
"Jane Eyre" es una novela escrita por Charlotte Brontë y publicada en 1847. Narra la vida de Jane Eyre, una huérfana que enfrenta la adversidad desde temprana edad. Después de una infancia difícil en un internado, Jane se convierte en institutriz en Thornfield Hall, donde se enamora del enigmático señor Rochester. Sin embargo, secretos oscuros acechan la mansión, y Jane se ve obligada a enfrentarse a su destino. La novela es una exploración profunda de la identidad, la moralidad y el poder del amor. A través de una prosa vívida y emotiva, Brontë crea un retrato inolvidable de una heroína valiente que desafía las convenciones sociales en busca de la felicidad y la autenticidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1033
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De Jane Eyre (1847), ciertamente una de las novelas más famosas de estos dos últimos siglos, solemos conservar la imagen ultrarromántica de una azarosa historia de amor entre una institutriz pobre y su rico e imponente patrón, todo en el marco truculento de una fantasmagoría gótica. Y olvidamos que, antes y después de la relación central con el volcánico señor Rochester, la heroína tiene otras relaciones, otras historias: episodios escalofriantes de una infancia tan maltratada como rebelde, años de enfermedad y aprendizaje en un tétrico internado, inesperados golpes de fortuna, e incluso remansos de paz familiar y nuevas aunque engañosas proposiciones de matrimonio. Olvidamos, en fin, que la novela es todo un libro de la vida, una confesión certera de un completo itinerario espiritual, y una exhaustiva ilustración de la lucha entre conciencia y sentimiento, entre principios y deseos, entre legitimidad y carácter, de una mujer que es la «llama cautiva» entre los extremos que forman su naturaleza.
Carmen Martín Gaite ha rescatado el vigor, la riqueza y la naturalidad expresiva de un texto un tanto desvirtuado por la popularidad de sus múltiples versiones. Gracias a su traducción, hecha ex profeso para esta edición, quien creyera conocer esta novela, al leerla de nuevo, más que recordarla, la descubrirá.
Charlotte Brontë
Jane Eyre
A
W. M. Thackeray, Esq.
Dedica respetuosamente
Esta obra
EL AUTOR
Nota al texto
Jane Eyre, firmada por Currer Bell, fue publicada por primera vez en Londres por Smith, Elder en 1847. Era la acostumbrada edición en tres volúmenes (correspondientes a las tres «partes» de la nuestra), a la que siguieron una segunda y una tercera en 1848, y una cuarta en un solo volumen en 1850. Charlotte Brontë revisó personalmente la segunda y la tercera edición, aunque en esta última solo introdujo cambios menores. La traducción que aquí presentamos se basa en el texto de la segunda edición.
Prefacio a la segunda edición
Como no era necesario un prefacio a la primera edición de Jane Eyre, no puse ninguno: esta segunda exige unas pocas palabras de agradecimiento así como algunas observaciones misceláneas.
Mi gratitud va dirigida a tres frentes.
Al Público, por el oído indulgente que ha prestado a un relato sencillo y sin pretensiones.
A la Prensa, por el amplio campo que su sincero sufragio ha abierto a un oscuro aspirante.
A mis Editores, por la ayuda que su tacto, su energía, su sentido práctico y su sincera generosidad han dispensado a un autor desconocido y sin recomendación.
La Prensa y el Público no son para mí sino vagas personificaciones, y debo darles las gracias con vaguedad; pero mis Editores son concretos: como lo son algunos críticos generosos que me han infundido ánimos como solo los hombres de altas miras y gran corazón saben infundir en un esforzado forastero; a ellos, i. e., a mis Editores y a los selectos Críticos, les digo cordialmente: gracias, caballeros, de todo corazón.
Después de haber reconocido de este modo lo que debo a quienes me han prestado su ayuda y aprobación, me dirijo ahora a otro grupo; un grupo pequeño, por lo que sé, pero que no por ello debo pasar por alto. Me refiero a unos cuantos criticones y timoratos que tienen sus dudas sobre las inclinaciones de libros como Jane Eyre: en cuyos ojos lo que es desacostumbrado es malo; cuyos oídos detectan en cada protesta contra los prejuicios —esos padres del crimen— un insulto a la piedad, esa regente de Dios en la tierra. Yo sugeriría a quienes albergan tales dudas ciertas diferencias evidentes; les recordaría ciertas verdades sencillas.
Los convencionalismos no son la moral. La santurronería no es la religión. Atacar lo primero no es asaltar lo segundo. Arrancar la máscara del rostro de los fariseos no es alzar una mano impía contra la Corona de Espinas.
Estas cosas y estos hechos son diametralmente opuestos; son tan diferentes como el vicio de la virtud. Los hombres los confunden a menudo; no deberían confundirlos: la apariencia no tendría que pasar por verdad; las estrechas doctrinas humanas, que solo unos pocos tienden a agrandar y celebrar, no tendrían que tomarse por el credo redentor de Cristo. Hay —repito— una diferencia; y es una buena, no una mala, acción definir clara y espaciosamente la línea que divide una cosa de otra.
Tal vez al mundo le desagrade ver diferenciadas estas ideas, porque se ha acostumbrado a mezclarlas; le ha parecido conveniente que las manifestaciones externas se revistan de auténtico valor: que muros mal blanqueados respondan de la limpieza del templo. Tal vez el mundo deteste a quien ose examinar las cosas y sacarlas a la luz, a quien rasque el brillo y enseñe el vil metal que aparece debajo de él, a quien entre en el sepulcro y descubra las reliquias del osario. Pero, aunque deteste a quien haga esto, está en deuda con él.
A Ajab no le gustaba Miqueas, porque nunca profetizaba nada bueno para él, sino solo cosas malas: probablemente prefería al sicofante del hijo de Canaán; y sin embargo Ajab habría podido escapar a una muerte sangrienta, con solo haber cerrado los oídos a la adulación, y haberlos abierto a un consejo fidedigno[1].
Hay en nuestros días un hombre cuyas palabras no están concebidas para halagar oídos delicados: un hombre que, a mi entender, se adelanta a los grandes de la sociedad como el hijo de Yimlá se adelantó a los reyes entronizados de Judá y de Israel; y que dice la verdad de un modo igual de profundo, con un poder igual de profético y vital… y con un porte tan impávido como audaz. ¿Se admira al satírico de La feria de las vanidades[2] en las altas esferas? No lo sé; pero creo que, si algunos de aquellos entre los que arroja el fuego griego de su sarcasmo, y sobre los que prende la bengala de su denuncia, siguieran sus advertencias a tiempo, tal vez escaparan, y si no ellos su semilla, a la suerte fatal de Ramot de Galaad.
¿Por qué he mencionado a este hombre? Lo he mencionado, lector, porque creo ver en él un intelecto más profundo y singular de lo que aún tienen que reconocer sus contemporáneos; porque le considero el primer regenerador social de esta época: el maestro de esa cuadrilla de trabajadores capaz de devolver a la rectitud el torcido estado de cosas; porque creo que ningún comentarista de sus obras ha encontrado todavía la comparación que mejor le sienta, las palabras que definen con exactitud su talento. Dicen que es como Fielding: hablan de su ingenio, de su humor, de sus facultades cómicas. Se parece a Fielding como un águila se parece a un buitre: Fielding podía rebajarse a la carroña, pero Thackeray nunca. Su ingenio es brillante, su humor llamativo, pero ambas cualidades tienen con la seriedad de su genio la misma relación que tiene el débil y puro relámpago que juguetea bajo el contorno de una nube de verano con la mortal chispa eléctrica que se esconde en su seno. He mencionado, por último, al señor Thackeray porque a él —si acepta el tributo que le ofrece un completo desconocido— he dedicado esta segunda edición de Jane Eyre.
CURRER BELL
21 de diciembre de 1847
Primera parte
Capítulo I
Aquel día no hubo manera de dar un paseo. El caso es que por la mañana anduvimos deambulando una hora entre los pelados arbustos; pero después de comer —y la señora Reed, cuando no había invitados, comía pronto—, el helado viento invernal había acarreado unas nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que volver a poner el pie fuera de casa era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza.
Yo me alegré. Nunca había sido aficionada a las caminatas largas y menos si la tarde estaba fría. Me resultaba horrible volver a casa a la cruda puesta del sol con los dedos de los pies y manos entumecidos, el corazón contrito por las regañinas de Bessie, la niñera, y apesadumbrada bajo la conciencia de mi inferioridad física con respecto a Eliza, John y Georgina Reed.
Ahora Eliza, John y Georgina se encontraban en el salón apiñados en torno a su madre, la cual, reclinada en un sofá junto a la chimenea y flanqueada por su amada prole (de momento ni lloriqueante ni en pie de guerra) tenía un aire de absoluta felicidad. A mí me había dispensado de engrosar el grupo argumentando que «sentía mucho verse en la obligación de mantenerme a distancia, pero que mientras Bessie no le asegurara y ella no viera con sus propios ojos que me había propuesto en serio cambiar mis modales encogidos por otros más atractivos y animosos, portarme, en fin, como una criatura sociable que rezuma franqueza, naturalidad y ganas de divertirse, la señora Reed no podía por menos que negarme los privilegios que solo merecen los niños conformes y felices».
—¿De qué me está acusando, Bessie? —pregunté.
—Mira, Jane, no me gusta la gente quisquillosa ni cotilla —dijo ella—. Además un niño no tiene derecho a discutir lo que dicen los mayores. Siéntate por ahí, y hasta que no tengas algo agradable que decir, estás mejor callada.
El salón comunicaba con un comedorcito. Me refugié en él sigilosamente. Tenía una biblioteca. Enseguida agarré un libro, tras haber comprobado que era de los que traen viñetas. Me encaramé al asiento de la ventana, crucé las piernas y me senté al estilo turco. En cuanto se corría la cortina roja, quedaba aislada casi por completo y me sentía doblemente amparada en aquel refugio.
Por la derecha, pliegues de tapicería color escarlata me ocultaban del resto de la habitación; por la izquierda, las transparentes cristaleras me protegían, aunque no me separasen del helado día de noviembre. De vez en cuando, mientras pasaba las páginas del libro, observaba el aspecto de aquella tarde invernal. A lo lejos se vislumbraba una pálida manta de nubes y niebla; más cerca, la escena del césped empapado y de los arbustos azotados por la tormenta, mientras la lluvia pertinaz parecía barrerlos salvajemente a rachas lúgubres y continuadas.
Volví a mi libro: una historia sobre las aves inglesas escrita por Bewick. En general, del texto hacía más bien poco caso; pero había algunas páginas introductorias a las que mi curiosidad infantil no pudo dejar de atender. Eran aquellas que trataban de las guaridas de las aves marinas, «los solitarios promontorios y peñascos» solamente habitados por ellas. De la costa noruega, sembrada de islas por la parte meridional, desde Lindeness Naze hasta el Cabo Norte.
Allí donde el Mar del Norte en amplios remolinos
está a punto de romperse contra las desnudas y melancólicas islas
del lejano Thule y el Atlántico
surge a borbotones entre las borrascosas Hébridas.
Tampoco podía dejar de impresionarme la mención a las inhóspitas playas de Laponia, Siberia, Spizbergen, Nueva Zembla, Islandia y Groenlandia, «con la amplia extensión de la zona ártica, y aquellas desamparadas regiones de monótono paisaje, almacenes de nieve y escarcha, donde sólidas explanadas de hielo y un cúmulo de siglos invernales pulimentando las cumbres alpinas circundan el polo e intensifican los multiplicados rigores del crudísimo frío». Estos reinos de una cadavérica blancura yo me los había imaginado a mi manera, los veía plagados de sombras como todas las nociones captadas solo a medias que vagan por la mente infantil, turbias pero extrañamente conmovedoras. Las palabras de aquel prólogo iban conectando con las sucesivas viñetas y dotaban de sentido a la roca solitaria que emergía entre oleadas y espumarajos de marea, al barco hecho pedazos varado en una costa desoladora, a la fría y espectral luna que escudriñaba entre rachas de nubes un navío a punto de naufragar.
No soy capaz de describir la sensación de embrujamiento que producía el desierto cementerio con sus lápidas grabadas, su verja, los dos árboles, el horizonte agachado, ceñido todo por una tapia rosa, y la luna asomando en cuarto creciente, para anunciar el momento del ocaso.
Los dos barcos inmóviles sobre un mar apático me daban la impresión de fantasmas marinos.
Pasé aprisa la página donde el demonio ayudaba a un ladrón a sujetar el fardo que llevaba a sus espaldas, me daba mucho miedo. Igual que aquella solitaria silueta negra y cornuda aposentada sobre una roca, espiando de lejos a una multitud de gente que se apiñaba en torno de una horca.
Cada imagen narraba una historia, muchas veces enigmática para mi escasamente desarrollada capacidad de entendimiento, pero no por ello menos interesante. Tanto como los cuentos que algunas noches de invierno nos contaba Bessie, cuando le tocaba estar de buen humor. En ese caso trasladaba la tabla de planchar junto a la chimenea del cuarto de jugar, nos dejaba sentarnos a su alrededor, y mientras iba planchando los adornos de encaje de la señora Reed y encañonando los volantes de sus gorros de dormir, alimentaba nuestra ávida atención con escenas de amor y aventuras sacadas de viejos cuentos de hadas y romances antiguos, o —como vine a descubrir más tarde— de ciertas páginas de Pamela o Henry Conde de Moreland[3].
—¿Qué haces, señora vinagre? —gritó la voz de John Reed.
Luego hubo una pausa porque debió de darse cuenta de que no parecía haber nadie en la habitación.
—¿Dónde diablos está? —continuó.
Y luego llamando a sus hermanas, añadió:
—¡Lizzy, Georgy! Jane no está aquí. Decidle a mamá que la muy salvaje se ha escapado a vagabundear bajo la lluvia.
«Menos mal que se me ocurrió correr las cortinas», pensé. Y deseé fervientemente que no descubriera mi escondite. Seguro que por sí mismo no hubiera sido capaz de hacerlo, porque no era muy agudo de vista ni espabilado de ingenio. Pero Eliza asomó la cabeza por la abertura de la puerta y dijo inmediatamente:
—Seguro que está en el asiento de la ventana, Jack.
Salí sin tardanza, porque me espantaba la idea de que Jack me sacara de allí a viva fuerza.
—¿Qué es lo que quieres? —le pregunté con tensa desconfianza.
—Tienes que decir: «¿Qué quiere usted, señorito Reed?» —contestó—. Quiero que vengas aquí.
Se sentó en una butaca e hizo un ademán intimidatorio, indicándome que me acercara y me quedara en pie delante de él.
John Reed, un escolar de catorce años, cuatro mayor que yo, que solo tenía diez, era grande y fornido para su edad, de cutis enfermizo y deslucido, facciones desdibujadas en una cara de pan, miembros pesados y manos y pies grandes. Era extremadamente glotón, y por consiguiente padecía trastornos biliares; tenía las mejillas fofas y la mirada legañosa e inexpresiva. En aquel momento le habría correspondido estar en el colegio, pero su madre había decidido retenerlo en casa durante un par de meses «a causa de su delicada salud». El señor Milles, que así se llamaba el maestro, opinaba que se encontraría perfectamente si le mandaran al colegio menos pasteles y golosinas; pero el corazón de su madre disentía de tan tajante opinión, y prefería inclinarse hacia la idea más sutil de que el mal color del chico se debía atribuir al exceso de estudio e incluso tal vez a que echaba de menos su casa.
John no quería mucho a su madre ni a sus hermanas, y a mí me profesaba abierta antipatía. Me hacía rabiar y me maltrataba; no dos o tres veces a la semana ni siquiera al día, sino de manera incesante. Cada uno de mis nervios le tenía miedo y cada fragmento de carne sobre mis huesos se estremecía cuando lo sentía llegar. Había veces en que me trastornaba albergar tanto terror ante su presencia, pero es que no encontraba manera de defenderme contra sus amenazas y agresiones; los criados no se atrevían a ofender a su señorito ni a tomar partido por mí, y la señora Reed cerraba los ojos y hacía oídos sordos. Nunca le vio pegarme ni escuchó los insultos que me dirigía, y eso que las dos cosas ocurrieron más de una vez delante de ella, aunque casi siempre a sus espaldas.
Habituada como estaba a obedecer a John, me acerqué al sillón donde se había sentado. Se pasó unos tres minutos sacándome la lengua lo más que podía sin herirse el frenillo; yo sabía que no iba a tardar mucho en pegarme y, al mismo tiempo que temblaba pensando en el golpe, no dejaba de considerar la desagradable y asquerosa presencia de quien me lo iba a propinar. Me imagino que debió de leer aquella sensación en mi rostro porque de repente, sin que mediara palabra alguna, se puso a golpearme con todas sus fuerzas. Perdí el equilibrio y, al recobrarlo, retrocedí unos pasos, alejándome de su sillón.
—Eso es para que aprendas a no contestar a mamá de forma impertinente, como lo hiciste antes —dijo—. Y por escabullirte detrás de las cortinas y por la manera con que me acabas de mirar, ¡rata inmunda!
Acostumbrada a los insultos de John, no se me pasó por la cabeza la idea de contestarle. Bastante tenía con prepararme para aguantar el golpe que seguramente vendría detrás del insulto.
—¿Qué estabas haciendo detrás de las cortinas? —preguntó.
—Estaba leyendo.
—Enséñame el libro.
Me acerqué a la ventana a recogerlo.
—No tienes derecho a coger nuestros libros, eres una subordinada nuestra, mamá siempre lo dice, no tienes dinero; tu padre no te dejó ni un penique, tendrías que estar mendigando en vez de vivir aquí con niños de buena familia como nosotros, comer nuestros mismos manjares y llevar los vestidos que te compra mamá. Ya te enseñaré yo a no andar hurgando en los estantes de mi biblioteca, porque es mía, toda la casa me pertenece o me pertenecerá dentro de poco tiempo. Anda, ponte junto a la puerta, lejos del espejo y de las ventanas.
Así lo hice, sin darme cuenta al principio de sus intenciones, pero cuando vi cómo alzaba el libro, apuntaba con él hacia mí y se levantaba para tirármelo, me hice a un lado de manera instintiva, lanzando un grito de miedo; pero ya era tarde. Me tiró el libro, me acertó y me pegué con la cabeza en la puerta. Me había abierto una brecha, la herida sangraba y sentí un dolor muy agudo. El auge del terror había amainado para dar paso a otros sentimientos que vinieron a sustituirlo.
—¡Maldito canalla! —le increpé—. Eres un asesino, un déspota, como los emperadores romanos.
Había leído la Historia de Roma de Goldsmith, y tenía formada mi propia opinión sobre Nerón, Calígula y toda esa gente. Ya le había comparado con ellos para mis adentros, pero nunca creí que iba a atreverme a decírselo a la cara.
—¿Cómo? ¿Cómo? —gritó—. ¡Serás capaz de decirme eso! ¿Lo habéis oído, Eliza y Georgina? Se lo voy a contar a mamá. Pero antes, espera…
Se echó encima de mí. Sentí cómo me agarraba por el pelo y me zarandeaba los hombros; se estaba enfrentando con un ser desesperado. Estaba viendo realmente en él a un tirano y a un asesino. Noté que me goteaba la sangre desde la cabeza hasta el cuello, constatación acompañada de un dolor punzante. En ese momento tales sensaciones predominaron sobre el miedo, y me defendí con ademanes frenéticos. No sé muy bien lo que llegué a hacer con las manos, pero él me llamaba ¡rata, rata, rata! Y chillaba estrepitosamente. No tardó en recibir ayuda. Eliza y Georgina habían salido corriendo en busca de su madre, que estaba en el piso de arriba. Y ya entraba en escena seguida por Bessie y su doncella Abbot. Lograron separarnos, y escuché sus palabras.
—¡Dios mío! ¡Qué fiera!, ¡atreverse a pegar al señorito John!
—¡Habrase visto alguna vez tal imagen de furor!
En aquel punto, intervino la señora Reed.
—Llevadla al cuarto rojo y dejadla encerrada allí.
Cuatro manos hicieron presa en mí inmediatamente y me arrastraron escaleras arriba.
Capítulo II
Contra mi costumbre, opuse resistencia durante todo el camino, y aquello contribuyó a reforzar aún más la mala opinión que Bessie y la señorita Abbot se hallaban predispuestas a tener de mi persona. De hecho estaba rabiosa o mejor dicho fuera de mí. Me daba cuenta de que unos instantes de rebelión ya me habían hecho acreedora de extrañas penitencias y, como cualquier esclavo rebelde en mi caso, decidí, llevada por la desesperación, llegar todo lo lejos que hiciera falta.
—Sujétele bien los brazos, señorita Abbot; está igual que un gato furioso.
—¡Qué bochorno! —gritaba la doncella—. ¿No le parece una conducta bochornosa, señorita Eyre, atacar a un muchacho que además es hijo de su bienhechora? ¡A su joven amo!
—¿Amo? ¿Por qué va a ser él mi amo? Yo no soy ninguna criada.
—No, es usted menos que una criada, porque no hace nada para ganarse el sustento. Vamos, siéntese, y recapacite un poco sobre su perfidia.
A todo esto, ya me habían metido en la habitación que les indicó la señora Reed, y me habían obligado a sentarme en una banqueta: mi primer impulso fue el de levantarme inmediatamente, pero sus cuatro manos frenaron tal intento apenas surgido.
—Si no se queda quieta —dijo Bessie— nos veremos obligadas a atarla. Présteme sus ligas, señorita Abbot, las mías las rompería enseguida.
La señorita Abbot se dio la vuelta para liberar su robusta pierna de la atadura requerida. Pero aquellos preparativos para inmovilizarme y la consiguiente humillación que supondría, apaciguaron un poco mi excitación.
—No se quite las ligas —grité—. No voy a moverme.
Y como garantía de mis palabras, me agarré a la banqueta con ambas manos.
—Será mejor para usted —dictaminó Bessie.
Y al comprobar que de verdad cumplía mi promesa, me soltó. Luego, tanto ella como la señorita Abbot se quedaron de pie con los brazos cruzados, mirándome a la cara desconfiadas y de mal través, como si no acabaran de convencerse de que yo estaba en mis cabales.
—Es la primera vez que hace esto —dijo por fin Bessie, volviéndose hacia Abigail.
—Pero lo andaba rumiando por dentro —replicó esta—. Yo ya he comentado muchas veces con la señora lo que pienso de esta niña, y las dos estamos de acuerdo. Es una criatura muy doble, yo nunca he visto a nadie de su edad con tantas conchas, más que un galápago.
Bessie no contestó. Al poco rato dijo, dirigiéndose a mí:
—Tendría que pensar mejor las cosas, señorita. Dese cuenta de lo mucho que le debe a la señora Reed: vive usted a su costa. Si la pusiera en la calle, iría a dar con sus huesos al hospicio.
No tenía nada que contestar a aquello, ni se trataba de un discurso nuevo para mí. Los recuerdos más lejanos de mi existencia estaban esmaltados de insinuaciones de este tipo. Aquel echarme en cara mi dependencia había llegado a convertirse en una confusa cantinela resonando dolorosa y aglomeradamente en mis oídos, que solo la captaban a medias.
—Y no se le ocurra —prosiguió Abbot— compararse con las señoritas Reed o con su hermano simplemente porque la señora haya tenido la amabilidad de permitir que se críen juntos. Ellos heredarán una gran fortuna, y a usted le conviene, por lo tanto, ser humilde e intentar congraciarse con ellos.
—Todo esto se lo decimos por su bien —añadió Bessie en un tono menos áspero—, procure ser útil y mostrarse agradable, porque es la única manera de que tal vez pueda usted seguir teniendo un albergue perenne aquí. Si, por el contrario, se muestra ruda y agresiva, la señora acabará por echarla, no le quepa la menor duda.
—Y además —dijo la señorita Abbot— Dios la puede castigar, puede fulminarla de muerte en mitad de una de sus rabietas, ¿y adónde iría a parar entonces? En fin, Bessie, vamos a dejarla sola; a mí no me gustaría por nada del mundo tener un corazón como el suyo. Rece sus oraciones, señorita Eyre, cuando vuelva a estar en sus cabales, porque si no se arrepiente, algún espíritu maligno puede bajar por la chimenea y llevársela.
Se marcharon dando un portazo y echando el cerrojo al salir. El cuarto rojo estaba destinado para huéspedes, pero pocas veces se usaba. De hecho, mejor sería decir nunca, excepto cuando una afluencia inesperada de visitantes a Gateshead Hall hacía necesario habilitar todos los cuartos disponibles. A pesar de todo, era uno de los aposentos más grandes e imponentes de toda la mansión. Una cama apuntalada por macizas columnas de caoba se erguía en el centro a modo de tabernáculo resguardada por cortinas de damasco rojo; los dos amplios ventanales, con las persianas siempre echadas, aparecían medio cubiertos por pliegues y adornos de la misma tapicería; la alfombra era roja y una mesa que había a los pies de la cama estaba protegida por un tapete de terciopelo carmesí, las paredes eran de un ocre claro con cierto toque de color rosa, mientras el armario, el tocador y las sillas, de caoba antigua, despedían un brillo oscuro. En el seno de aquel ambiente sombrío destacaban con su luminosa pincelada los altos colchones y almohadas de la cama cubierta por una colcha de Marsella blanca como la nieve. No menos llamativo era el abultado butacón, también blanco, que se veía a la cabecera de la cama con sus grandes cojines y el reposapiés delante; a mí se me antojaba un trono fantasma.
La habitación estaba helada, porque casi nunca se encendía la chimenea, y silenciosa por lo lejos que quedaba de la cocina y del cuarto de jugar; además, como sabíamos que pocas veces se entraba allí, esa circunstancia la hacía aparecer como un lugar solemne. Solamente la criada entraba los sábados para frotar los espejos y quitarles a los muebles el polvo almacenado durante la semana. También la señora Reed, de tarde en tarde, visitaba la estancia para revisar el contenido de cierto cajón secreto del armario; allí guardaba diversas escrituras, su caja de joyas y una miniatura de su difunto esposo. Y en lo que acabo de decir estriba el secreto de aquel dormitorio, el maleficio que contribuía a acentuar su soledad, a despecho de la grandiosidad de su aspecto.
El señor Reed había muerto hacía nueve años; fue en aquella habitación donde entregó su último suspiro, en ella había permanecido de cuerpo presente y de allí sacaron su féretro los empleados de la funeraria. Desde aquel día, cierta sensación de terror sagrado presidía el rechazo a entrar en la estancia.
El asiento en el que Bessie y la retorcida señorita Abbot me habían dejado clavada era una banqueta baja situada junto a la chimenea de mármol. El alto lecho se perfilaba ante mis ojos; a mi derecha se alzaba el gran armario oscuro con sus amortiguados reflejos que se quebraban imprimiendo variaciones al fulgor de sus paneles; a mi izquierda estaban los ventanales medio ocultos, y el gran espejo que había entre ellas intensificaba el majestuoso vacío del dormitorio. No estaba completamente segura de que hubieran echado el cerrojo al salir, así que, en cuanto me atreví a levantarme, me acerqué para comprobarlo. Y por desgracia estaba echado, no podría imaginarse una prisión más segura que aquella. Al volver a mi sitio tuve que cruzar por delante del espejo y mis ojos hipnotizados exploraron sin querer la profundidad que su superficie hacía aflorar. Todo en aquella fantástica caverna se revelaba más helado y oscuro que la misma realidad, y aquella extraña y minúscula figura que fijaba sus ojos en los míos daba la impresión de un alma en pena con el rostro y los brazos pálidos difuminados en la oscuridad, y aquellos ojos fulgurantes de miedo, lo único que se movía entre tanta quietud. Me parecía estar ante uno de esos minúsculos fantasmas mezcla de hada y diablillo que en los cuentos nocturnos de Bessie surgían de los solitarios valles cuajados de helechos en mitad del páramo, como una fantasmagoría ante los ojos del viajero rezagado. Volví a tomar asiento en mi banqueta.
En aquel momento, un temor supersticioso empezaba a apoderarse de mí, pero aún no había ganado completamente la batalla. Todavía la sangre me ardía, y mi rebelión frente a la esclavitud reforzaba mi ánimo con amargo vigor. Necesitaba contener el alud de imágenes retrospectivas antes de dejarme amedrentar por la fatalidad presente.
Todas las tiranías violentas de John Reed, toda la indiferente soberbia de sus hermanas, toda la aversión de su madre y la injusticia de las sirvientas se agitaron en mi mente como si revolvieran en ella el turbio sedimento posado en lo más hondo de un oscuro pozo. ¿Por qué tenía que sentirme siempre amenazada, acusada, víctima de una perpetua condena? ¿Por qué no le caía bien a nadie? ¿Por qué mis intentos de agradar estaban abocados al fracaso? Eliza, a pesar de su terquedad y su egoísmo, imponía respeto. A Georgiana todos le perdonaban sus caprichos de niña mimada, su talante rencoroso, sus calumnias y sus insolencias. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus tirabuzones de oro parecían deleitar a cuantos ponían sus ojos en ella, y eso suponía una bula para todos sus defectos. A John nadie le llevaba la contraria y mucho menos se atrevían a castigarle. Ya podía retorcerle el cuello a una paloma, matar a los polluelos o azuzar a los perros contra un rebaño, robar racimos de los viñedos o destruir los brotes de las plantas más escogidas del invernadero, que no pasaba nada. A su madre la llamaba vejestorio y a veces la vilipendiaba por tener una tez oscura (que, por cierto, él había heredado). La desobedecía con el mayor descaro, y no era infrecuente que le destrozara sus vestidos de seda. Y sin embargo seguía siendo para ella «mi adorado niño». Yo no me atrevía a cometer ninguna infracción; ponía de mi parte todo lo posible por cumplir con mis deberes y se me tachaba de antipática, arisca, molesta y víbora de la noche a la mañana.
Todavía me dolía la cabeza y me sangraba a causa del golpe y la caída que acababa de padecer; nadie le había reprochado a John aquel arbitrario ataque contra mí, y en cambio yo, solo por haberme enfrentado a él para evitar nuevos brotes de irracional agresividad, cargaba con el general oprobio.
«¡No hay derecho, no hay derecho!», clamaba mi razón impulsada por el agónico acicate de saborear un poderío precoz, aunque efímero. Y por otra parte, la resolución, igualmente férrea, me aconsejaba buscar alguna treta especial para acabar con una opresión tan insoportable; por ejemplo, escaparme o, caso de que esto no fuera posible, negarme a comer y a beber nunca más: dejarme morir.
¡Qué hondamente consternada se sintió mi alma en aquella tarde funesta! ¡Qué alboroto en mi cerebro y qué desgobierno en mi corazón! Y sin embargo era una batalla mental que se estaba librando a oscuras y a ciegas, en el seno de la más densa ignorancia. No encontraba respuesta a aquella insistente pregunta larvada en mi interior: ¿por qué tengo que sufrir de esta manera? Ahora, al cabo de no sé cuántos años, lo comprendo con nitidez.
Yo desafinaba en Gateshead Hall; no me parecía a nadie de los que vivían allí, no existía afinidad alguna entre mi vida y la de la señora Reed o sus hijos, presididas por normas avasalladoras. Si no me querían, yo les pagaba con la misma moneda. No estaban obligados a tratar con cariño a alguien que no simpatizaba con ninguno de ellos; alguien tan heterogéneo y opuesto a ellos por temperamento, inteligencia y aficiones; una criatura inútil y sin provecho para sus fines, incapaz de proporcionarles placer, antipática, que fomentaba gérmenes de rechazo a su trato y de desdén ante sus criterios. Si yo hubiera sido optimista, brillante, desdolida, aplicada, guapa y graciosa, estoy segura de que, a pesar de mi desvalimiento y dependencia económica, la señora Reed habría soportado mi presencia con mucho mayor agrado; sus hijos me habrían tratado más cordialmente y las criadas no estarían predispuestas a hacer siempre de mí la oveja negra del cuarto de jugar.
La luz del día empezó a desamparar el cuarto rojo; eran más de las cuatro, y la tarde anubarrada desembocaba en monótono crepúsculo. Seguía oyendo el batir de la lluvia contra el alféizar de la ventana y el viento aullando en la arboleda trasera de la casa. Poco a poco me iba quedando fría como una piedra y mis arrestos naufragaban. La habitual conciencia de mi humillación, aquella inseguridad y desazón olvidadas llovieron sobre las brasas de mi ira en declive. Todos decían que yo era malísima y tal vez fuera verdad. ¿No acababa de abrigar el propósito de dejarme morir? Pues eso bien pecado que era. ¿Y estaba preparada para morir? ¿Era la cripta del presbiterio de Gateshead un retiro atrayente? Había oído decir que en esa cripta estaba enterrado el señor Reed; aquel recuerdo me lo trajo a las mientes y me puse a pensar en él con creciente terror. No conseguía acordarme de él, pero sabía que fue tío mío, hermano de mi madre, que me había recogido al quedarme huérfana, y que cuando estaba a punto de morir le hizo prometer a su esposa que me trataría y educaría como a sus propios hijos. Probablemente la señora Reed creyese que estaba cumpliendo la promesa hecha a su marido, y no digo que no fuera cierto, dentro de lo que ella era capaz de dar de sí. Pero una vez muerto mi tío, ¿cómo iba a querer de verdad a una intrusa, a alguien que no llevaba su sangre, no relacionada con ella por vínculo alguno? Debió de ser una carga insoportable verse obligada por juramento a mantener la tutoría de una niña rara a quien no conseguía querer, y mantener perpetuamente entrometida en su grupo familiar aquella incómoda excrecencia.
Me asaltó un pensamiento extraño. No me cabía duda —nunca me ha cabido— de que si mi tío Reed hubiera vivido me habría tratado con cariño. De repente, allí sentada contemplando la cama blanca y las paredes ensombrecidas, con alguna obsesiva mirada de reojo al tenue fulgor del espejo, me puse a recordar cosas que había oído contar acerca de los muertos inquietos en su sepultura cuando no se ha respetado su última voluntad, de cómo reaparecen en el mundo para castigar a los perjuros y vengar a los reos de injusticia. Y se me ocurrió pensar que el alma del señor Reed, atormentada por el daño infligido a su sobrina carnal, pudiera abandonar su morada —ya fuera esta la cripta de la iglesia o el desconocido universo de los ausentes— y presentarse ante mí en aquella habitación. Me sequé las lágrimas y moderé mis sollozos, ante el temor de que las muestras de dolor demasiado violentas pudieran hallar eco en una voz sobrenatural que viniese a consolarme o sacar de las tinieblas un rostro aureolado inclinándose hacia mí con una mezcla de piedad y extrañeza. Esta idea, aunque en teoría pudiera resultar consoladora, se me antojó terrible, caso de que tomara cuerpo. Con todas mis fuerzas intenté sofocarla y mantener la cabeza firme. Me eché para atrás el pelo que cubría mis ojos, erguí la cabeza y me atreví a mirar por toda la habitación. En ese momento una luz destelló sobre la pared. «¿Será —me pregunté— un rayo de luna que se cuela por alguna ranura de la persiana?». Pero no; la luz de luna no se mueve y esta se movía. Mientras la estaba mirando trepó hacia el techo y se quedó temblando sobre mi cabeza. Ahora soy capaz de suponer tan tranquila que aquel golpe de luz procedería seguramente del fulgor de una linterna esgrimida por alguien que estaba atravesando el jardín; pero en aquel momento, predispuesta al horror como estaba mi mente y con los nervios a flor de piel, consideré que aquel resplandor súbito y veloz era heraldo de una visión del más allá. Mi corazón latía furiosamente, la cabeza me ardía y un zumbido que interpreté como batir de alas aturdió mis oídos. Sentí algo cerca, no podía respirar, me ahogaba y mi resistencia se hizo añicos. Me precipité hacia la puerta y sacudí la cerradura con desesperado ímpetu. Se oyeron pasos rápidos por el pasillo, la llave giró y entraron en la habitación Bessie y Abbot.
—Señorita Eyre, ¿se encuentra mal? —preguntó Bessie.
—¡Qué ruido tan horroroso! —exclamó Abbot—. ¡Casi me taladra los oídos!
—¡Sacadme de aquí! ¡Quiero ir al cuarto de jugar! —grité por toda respuesta.
—Pero ¿por qué? ¿Se ha hecho daño? ¿Ha visto algo? —preguntó Bessie.
—¡Ay, sí! He visto una luz y creo que era un fantasma.
—Ha gritado para llamar la atención —dijo Abbot enfadada—. ¡Y qué grito! Si le doliera algo, tendría excusa. Pero lo único que quería era hacernos venir. Conozco bien sus triquiñuelas.
—¿Qué pasa? —interrogó otra voz perentoria.
Por el pasillo venía la señora Reed con el gorro mal puesto y las ropas crujiendo alborotadamente.
—Abbot y Bessie —añadió al llegar—, creí haber dejado claro que no quería ver a Jane Eyre fuera del cuarto rojo hasta que yo viniera a buscarla.
—Pero es que, señora, no sabe lo fuerte que ha chillado la señorita Eyre —respondió Bessie con voz suplicante.
—Pues que chille —fue la contestación—. Y tú, niña, suelta la mano de Bessie. Puedes estar segura de que por esos procedimientos no te vas a ver libre. Aborrezco las farsas, y más cuando el farsante es un niño. Es mi deber enseñarte que esos trucos no van a hallar eco; al contrario, ahora te quedarás encerrada una hora más, y solo saldrás cuando alcances un total equilibrio y te muestres sumisa.
—¡Por favor, tía, por lo que más quiera! Tenga compasión de mí y perdóneme. No puedo soportar el encierro, castígueme de otra manera, me moriré si…
—¡A callar! Lo que más me repugna son los chillidos.
Seguramente la señora Reed estaba convencida de lo que decía, veía en mí una precoz inclinación a las actitudes teatrales y creía sinceramente en la mezcla de pasión virulenta y peligrosa doblez que ennegrecían mi alma. Y así, una vez que se retiraron Bessie y Abbot, ella, harta de mi angustiado frenesí y mis sollozos incontrolados, me empujó bruscamente y volvió a cerrar con llave la puerta del cuarto rojo, sin más contemplaciones. Oí sus pasos furtivos alejándose, y cuando se marchó del todo supongo que debí de sufrir una especie de síncope. La pérdida del conocimiento fue el telón que cayó sobre la escena.
Capítulo III
De lo primero que me acuerdo después de aquello es de haberme despertado como si saliera de una pesadilla. Veía ante mí una espantosa claridad roja cruzada por gruesos barrotes negros. También oía voces resonando en el vacío, palabras como amortiguadas por corrientes de viento o de agua. La agitación, la incertidumbre y una sensación preponderante de terror ofuscaban mis facultades mentales. Luego noté que alguien me estaba tocando, que me incorporaba y me cogía en brazos con una delicadeza desconocida por mí hasta entonces. Descansé la cabeza no sé si contra una almohada o un brazo, y me encontré a gusto.
Cinco minutos después aquella nube de desconcierto se esfumó. Supe con toda certeza que estaba acostada en mi cama de siempre y que el resplandor rojo procedía de la chimenea encendida en el cuarto de jugar. Era de noche. Una vela ardía sobre la mesa. Bessie estaba de pie junto a la cama con una jofaina en la mano, y a la cabecera, sentado en una silla, había un caballero que inclinaba su rostro hacia el mío. Cuando me di cuenta de que había venido un extraño, alguien que no pertenecía al clan de Gateshead ni estaba vinculado a la señora Reed, experimenté un consuelo inefable, la convicción de sentirme protegida y a salvo. Y aunque la presencia de Bessie era mucho menos odiosa para mí que la de Abbot, por ejemplo, aparté los ojos de ella para escudriñar el rostro de aquel hombre. Lo conocía: era el señor Lloyd, un boticario a quien mi tía Reed llamaba a veces cuando se ponía enfermo alguien del servicio; para ella y sus hijos siempre hacía venir al médico.
—¿Qué pasa? ¿Sabes quién soy?
Pronuncié su nombre al tiempo que le alargaba la mano. La estrechó sonriendo y dijo:
—Ya verás cómo enseguida nos vamos a poner bien.
Luego me recostó y, dirigiéndose a Bessie, le encareció que estuviera atenta a que nadie me molestara en toda la noche. Hizo algunas advertencias más, insinuó que volvería al día siguiente y se marchó, dejándome como sin sombra.
Me había sentido tan arropada y querida mientras estuvo a la cabecera de mi cama que, cuando la puerta se cerró tras él, toda la habitación se ensombreció y mi corazón volvió a derrumbarse hundido por el peso de una tristeza inexpresable.
—¿Cree que podrá dormir, señorita? —me preguntó Bessie en un tono más bien dulce.
Casi no me atrevía a contestarle, ante el temor de provocar más asperezas posteriores.
—Lo intentaré.
—¿Tiene ganas de beber o de comer algo?
—No, Bessie, muchas gracias.
—Pues entonces creo que me voy a acostar, porque son más de las doce. Pero si necesita algo durante la noche, no tiene más que llamarme.
Aquella amabilidad tan sorprendente me dio alas para hacerle una pregunta.
—¿Qué me ha pasado, Bessie? ¿Estoy enferma?
—Se sintió mal, probablemente de tanto llorar en el cuarto rojo. Pero seguro que enseguida se va a encontrar mejor.
Bessie entró en el dormitorio de la doncella, que estaba al lado. Le oí decir:
—Sarah, vente a dormir conmigo al cuarto de jugar. Por nada del mundo me atrevería a quedarme sola toda la noche con esa pobre niña, igual se muere. Fue tan raro el síncope que le dio… me pregunto qué es lo que pudo ver. La señora ha estado demasiado dura con ella.
Volvieron juntas Bessie y Sarah, se acostaron y se quedaron cuchicheando todavía durante una media hora antes de que las venciera el sueño. Yo captaba solamente jirones de su conversación, pero a través de ellos me enteraba con suficiente claridad de cuál seguía siendo el tema central.
—Algo se cruzó ante ella, una figura vestida de blanco, y desapareció…
—Y un perro detrás, era un perro negro, enorme…
—Tres aldabonazos a la puerta…
—Una luz en la cripta del presbiterio, justo sobre su tumba…
Y cosas por el estilo. Hasta que por fin las dos cayeron dormidas. El fuego y la vela se apagaron. Para mí las horas de aquella larga noche transcurrieron en fantasmal vigilia, con los ojos, los oídos y el entendimiento sacudidos al unísono por el terror, un tipo de terror que solo los niños pueden padecer.
El incidente del cuarto rojo no desembocó en ninguna dolencia física grave ni prolongada; pero la conmoción que habían sufrido mis nervios dejó unas secuelas que aún hoy siguen reverberando. ¡Ay, sí, señora Reed! A usted le debo ciertas punzadas de desarreglo cerebral. Pero tengo que perdonarla, porque no era consciente del daño que hacía. Usted, mientras hostigaba mi corazón, creía estar enderezando una naturaleza proclive al mal.
Al día siguiente, muy de mañana, ya estaba yo levantada, vestida y envuelta en una toquilla. Me senté junto a la chimenea encendida del cuarto de jugar. Lo peor no es que me encontrara débil y abatida; la perturbación más grave arrancaba de una insoportable noción de miseria; tan miserable me sentía que las lágrimas no cesaban de fluir silenciosamente por mis mejillas. Apenas había enjugado una cuando ya estaba asomando la siguiente. Y sin embargo me daba cuenta de que tenía suerte porque no estaba en casa ninguno de los Reed, habían salido con la madre en el coche. Tampoco apareció Abbot, que estaba cosiendo en otro cuarto, y, en cuanto a Bessie, que iba de acá para allá recogiendo juguetes y ordenando cajones, de vez en cuando me dirigía la palabra con una amabilidad inusitada. Acostumbrada como estaba a una vida sembrada de incesantes reprimendas y penosas faenas nunca agradecidas, aquella situación tendría que habérseme antojado un paraíso de paz. Pero lo cierto es que mis nervios destrozados habían llegado a tal tensión que no había calma capaz de servirles de lenitivo ni placer que pudieran recibir con grata excitación.
Bessie había bajado a la cocina y vino con un trozo de pastel sobre un plato. El plato era de porcelana china y, estampada en brillantes colores, se veía un ave del paraíso recién salida del nido rodeada por una guirnalda de espirales y capullos de rosa; siempre me había suscitado una mezcla de entusiasmo y fascinación aquel plato y alguna vez pedí que me lo dejaran tener en la mano para poder contemplarlo de cerca, pero hasta aquel momento no se me había considerado digna de tal privilegio. Ahora tenía sobre las rodillas el codiciado recipiente y además estaba invitada a comer la tartaleta de hojaldre que contenía. Una concesión inútil que, como tantos otros favores codiciados y diferidos durante mucho tiempo, llegaba demasiado tarde. No tenía ganas de comer el pastel, y tanto el plumaje del ave como el tono de las flores se me antojaban extrañamente marchitos. Aparté el plato y dejé el pastel intacto. Bessie me preguntó que si quería un libro, y la palabra «libro» actuó sobre mí como un estímulo fugaz. Le rogué que me trajera de la biblioteca Los viajes de Gulliver. Es un libro que lo tenía gastado de tanto leerlo con deleite. Me parecía una historia veraz y había descubierto dentro de ella una veta de interés más profunda que la contenida en los cuentos de hadas. Porque con respecto a los duendes, tras haberlos buscado inútilmente entre las hojas y campánulas de dedalera, bajo las setas y la yedra que cubría tantos viejos escondites del muro exterior, había llegado finalmente a la amarga conclusión de que habían emigrado en masa de Inglaterra hacia algún país salvaje y menos populoso, de bosques más espesos e intrincados. En cambio Lilliput y Brobdignac, como para mí formaban parte del mundo real, estaba segura de llegar a toparme con ellos algún día tras un largo viaje, de poder contemplar con mis propios ojos aquellas casas, campos y árboles diminutos, gente enana, minúsculos rebaños de ovejas, vacas y pájaros del primer reino, y los maizales tan altos como bosques, los enormes mastines, los gatos monstruosos y los hombres y mujeres descomunales cual torres que poblaban el segundo. Y a pesar de todo, cuando tuve en la mano el añorado libro y empecé a pasar aquellas páginas en busca del encanto que sus maravillosos grabados jamás habían dejado de regalarme, todo se volvió lóbrego y espectral. Los gigantes eran trasgos escuálidos, los pigmeos inquietantes y pérfidos diablillos y Gulliver un patético vagabundo perdido por regiones peligrosas y desoladas. Cerré el libro, sin atreverme a leerlo de nuevo, y lo dejé sobre la mesa junto al pastel intacto.
Bessie, cuando acabó de arreglar y limpiar el cuarto, se lavó las manos, abrió un pequeño cajón lleno de estupendos retales de raso y seda y se puso a coser un sombrerito nuevo para la muñeca de Georgina, mientras entonaba una canción que decía:
En aquellos días de vida bohemia
camino adelante
que el tiempo borró.
Yo había escuchado muchas veces esa canción y siempre con vivo deleite porque Bessie tenía una voz muy bonita, o por lo menos a mí me lo parecía. Pero ahora, aunque la voz seguía siendo la misma, hallé que entonaba la melodía con una tristeza indescriptible. A veces, cuando estaba absorta en su tarea, el estribillo le salía atenuado, prolongándose mucho. Aquellos días «que el tiempo borró» se sucedían con la triste cadencia de un himno funeral.
Bessie acometió luego otra balada, y esta sí que era realmente plañidera.
Traigo heridos los pies, no puedo con mi alma,
queda mucho camino, y salvaje es el monte,
pronto se pondrá el sol
y una espantosa noche sin atisbos de luna
caerá sobre los pasos de la niña huérfana.
¿Quién me mandó tan lejos y tan sola
a donde el páramo se extiende
y se amontonan roquedales grises?
Los hombres sin entrañas. Solamente los ángeles
vigilarán los pasos de la niña huérfana.
Aunque remota y leve, sopla brisa en la noche,
nubes no hay y las estrellas brillan,
Dios misericordioso manda su protección,
consuelo y esperanza para la niña huérfana.
Aunque al pasar por el puente quebrado me cayese,
o me hundiese en el pantano, alucinada por los fuegos fatuos,
siempre el celestial Padre de promesa infalible y bendición amiga
acogerá en su seno a la niña huérfana.
Incluso privada de familia y hogar
una idea me ampara y fortalece, a modo de caricia.
Tengo casa en el cielo y allí descansaré indefectiblemente.
Dios es amigo de la niña huérfana.
—Por favor, señorita Jane, no llore —dijo Bessie cuando acabó de cantar.
Era como si le hubiera advertido al fuego «¡no quemes!». ¿Cómo podía ella imaginar el tormento enfermizo que me tenía cautiva?
En el curso de la mañana, el señor Lloyd volvió a hacer acto de presencia.
—¿Qué? ¿Ya levantada? —dijo, al entrar en el cuarto—. Vamos a ver, niñera, ¿cómo se encuentra la enferma?
Bessie contestó que me encontraba muy bien.
—Pues si fuera verdad, digo yo que tendría una cara más alegre. Ven acá, señorita Jane. Te llamas así, ¿no?
—Sí, señor. Jane Eyre me llamo.
—De acuerdo. Y has estado llorando, Jane Eyre. ¿Se puede saber por qué? ¿Te duele algo?
—No, señor.
—Bueno —intervino Bessie—, yo creo que llora porque no ha podido salir con la señora y los niños en el coche.
—¡Seguro que no! Es demasiado mayor para disgustarse por una tontería como esa.
Yo era de su misma opinión y, como el falso testimonio de Bessie había herido mi amor propio, me apresuré a desmentirlo.
—Jamás se me ocurriría llorar por semejante cosa. Salir en el coche me resulta odioso. Lloro porque soy muy desgraciada.
—¡Qué horror, señorita! —exclamó Bessie.
El bueno del boticario se quedó un poco desorientado. Yo estaba de pie ante él y me exploraba con ojos fijos y penetrantes. Eran unos ojos pequeños, de color gris, no demasiado refulgentes, pero, pensándolo ahora, creo que perspicaces. Tenía un rostro de facciones toscas y sin embargo su expresión reflejaba bondad. Después de haberme contemplado un rato a sus anchas, dijo:
—¿Por qué te pusiste mala ayer?
—Se cayó —volvió a interrumpir Bessie.
—¿Que se cayó? ¿Otra vez habla de ella como de un niño chico? ¿Es que no sabe andar con ocho o nueve años que tendrá?
—Me tiraron al suelo —aclaré bruscamente, ante aquel nuevo ataque a mi amor propio.
Y enseguida añadí, mientras el señor Lloyd tomaba una pizca de rapé:
—Pero no fue por eso por lo que me puse mala.
En ese momento, cuando el señor Lloyd estaba guardándose en el bolsillo del chaleco la cajita de rapé, se oyó una campanada que anunciaba la hora de comer del servicio. Él lo comprendió y se dirigió a Bessie.
—Es para usted, niñera. Baje tranquila. Yo me quedo con la señorita Jane y le daré un buen repaso hasta que vuelva usted.
Bessie hubiera preferido quedarse, pero no tuvo más remedio que obedecer, porque en Gateshead Hall la puntualidad en las comidas era una norma incondicionalmente respetada.
—Si no fue la caída la causa de tu mal —prosiguió el señor Lloyd cuando Bessie hubo desaparecido—, ¿me puedes decir cuál fue?
—Me encerraron con llave en un cuarto donde vive un fantasma, y así hasta que se hizo de noche cerrada.
En el rostro del boticario se leía una expresión preocupada y sonriente a la par.
—¿Un fantasma? Ahora va a resultar que en el fondo eres una niña chica. ¿Te dan miedo los fantasmas?
—Me da miedo el fantasma del señor Reed, que no es lo mismo. Murió en esa habitación y allí estuvo de cuerpo presente. Tampoco Bessie, ni nadie, se atreve a entrar allí por la noche a no ser que no tengan más remedio. Encerrarme a mí allí sola sin una vela siquiera, fue algo tan cruel y tan horrible que no creo que pueda olvidarlo jamás en mi vida.
—¡No digas bobadas, mujer! ¿Y por eso te sientes desgraciada? ¿Sigue dándote miedo ahora, de día?
—No, ahora no. Pero la noche volverá dentro de poco. Y además estoy triste, tristísima, por otras cosas.
—¿Otras cosas? ¿Cuáles? ¿Puedes contarme alguna?
¡Cómo me hubiera gustado contestar cumplidamente a aquella petición! ¡Pero era tan difícil acertar a construir cada frase! Los niños, a pesar de que son muy capaces de tener sentimientos, no son aptos para analizar aquello que sienten. Y aun en el caso de lograrlo parcialmente dentro de su cabeza, lo que no saben es cómo convertir en palabras el resultado de tal proceso. A pesar de todo, como me espantaba la idea de perder aquella primera y única ocasión de aliviar mi pena intentando compartirla, tras unos instantes de turbación, me las ingenié para amañar una respuesta lo más veraz posible, por precaria que fuese.
—Para empezar, no tengo padre ni madre, ni hermanos.
—Pero tu tía es muy buena y tienes a tus primos.
Volví a guardar un corto silencio. Luego prorrumpí desmañadamente:
—Pero John Reed me tiró al suelo y su madre me encerró con llave en el cuarto rojo.
El señor Lloyd volvió a sacar su cajita de rapé.
—¿Y Gateshead Hall no te parece una casa preciosa? —preguntó—. ¿No agradeces el privilegio de poder vivir en este sitio tan espléndido?
—No es mi casa, señor. Y Abbot dice que tengo menos derecho a estar aquí que una criada.
—¡Vaya por Dios! No se te pasará por la cabeza la tontería de abandonar este palacio, ¿verdad?
—Si tuviera a donde ir, fuera donde fuese, me marcharía sin dudarlo. Pero por desgracia, hasta que sea mayor de edad no podré escaparme de Gateshead.
—Tal vez puedas, quién sabe. ¿No tienes más parientes que la señora Reed?
—Creo que no, señor.
—¿Por la rama paterna no te queda nadie?
—No lo sé. Una vez se lo pregunté a mi tía y me contestó que probablemente quedase por ahí algún Eyre, gente pobre y de baja estofa, pero que no tenía noticia de ellos ni los trataba.
—Y si existieran, ¿te gustaría irte a vivir con ellos?
Me quedé pensando. A los adultos la miseria les da grima, pero a los niños más todavía, porque ignoran que el concepto de pobreza no está reñido con el de trabajo, honradez e ingenio. Para ellos decir pobre es decir andrajos, comida escasa, chimeneas sin leña, modales groseros y vicios humillantes. Para mí la pobreza era sinónimo de degradación.
—No, no me gustaría vivir con gente pobre —contesté.
—¿Aunque te trataran bien?
Moví la cabeza negativamente. No concebía que alguien sumido en la miseria pudiera tratarme bien. Eso sin contar con que yo tendría que aprender su lenguaje, adaptarme a sus costumbres, ser inculta, e ir creciendo, en fin, condenada a convertirme en una de aquellas pobres mujeres que veía a veces en la aldea de Gateshead dando de mamar a sus hijos o lavando la ropa a la puerta de sus casuchas. No, no me consideraba tan heroica como para comprar la libertad al precio de un cambio de raza.
—¿Pero tan pobres son tus parientes por la rama paterna? ¿Son obreros?
—No sé decirle. La tía Reed dijo que, caso de quedar alguno, se dedicarán a la mendicidad. Y a mí, la verdad, ponerme a pedir no me gustaría.
—¿Y te gustaría ir a la escuela?
Me quedé reflexionando de nuevo. No sabía lo que era una escuela más que de oídas. Bessie se refería a ella a veces como un sitio donde las jóvenes se sentaban en bancos, usaban pizarras y se les exigía un refinamiento y corrección absolutos. John Reed odiaba su escuela y echaba pestes del maestro. Claro que el criterio de John Reed no tenía por qué servirme de referencia y, en cuanto a los comentarios de Bessie sobre la disciplina escolar (recogidos a través de ciertas señoritas en cuya casa sirvió antes de venir a la nuestra), por lo general me resultaban detestables. Pero me atraían, en cambio, algunos detalles de las habilidades adquiridas en la escuela por esas mismas señoritas. Alababa Bessie las preciosas acuarelas de paisajes y flores que pintaban, las canciones que aprendían y las piezas que llegaban a tocar, las bolsas bordadas que lograban rematar, o los libros que podían traducir del francés. Al escucharla, mi alma se inclinaba ante el deseo de parecerme a aquellas chicas. Además la escuela podía representar para mí un cambio de vida fulminante, sería como hacer un largo viaje, marcar una frontera entre Gateshead y yo, ingresar en una nueva etapa.
—Pues sí que me gustaría ir a la escuela —dije tras aquella demorada reflexión—. ¡Ya lo creo!
—Bueno, hija, bueno. ¡Pues quién sabe! —resumió el señor Lloyd.
Luego se levantó, y seguramente se estaba diciendo que aquella niña necesitaba perentoriamente un cambio de aires y de decorado, que tenía los nervios hechos polvo.
Volvió Bessie y su entrada coincidió con el ruido que anunciaba el regreso del coche cuyas ruedas resonaban sobre la gravilla del sendero.
—¿Será su señora? —preguntó el señor Lloyd a Bessie—. Lo digo porque me gustaría hablar con ella antes de irme.
Bessie lo invitó a bajar con ella al comedor y le precedió por el camino.
Me imagino, por lo que pasó luego, que durante la entrevista que mantuvieron el boticario y mi tía, él debió de atreverse a recomendar que me mandasen a un colegio. Tal recomendación debió hallar eco de forma bastante inmediata, porque a la noche siguiente, estando yo ya en la cama, el tema salió a relucir entre Bessie y Abbot, que me creían dormida y charlaban en el cuarto de jugar, mientras se entregaban a sus labores de aguja.
—Para la señora —dijo Abbot— yo creo que ha sido un alivio pensar en deshacerse de una criatura tan cargante y arisca, que siempre te mira como espiándote o como si estuviera urdiendo alguna conspiración a tus espaldas.
Abbot, por lo visto, debía de tenerme por una especie de Guy Fawkes[4] infantil.
También me enteré por primera vez, a través de aquellas confidencias hechas por Abbot a Bessie, de que mi padre había sido un clérigo sin fortuna al que mi madre se unió en contra de la voluntad de mis abuelos Reed, que lo consideraban inferior a ella. A mi abuelo le irritó tanto su desobediencia que no quiso volver a saber nada de su hija, y la desheredó. Al cabo de un año de aquella boda, mi padre contrajo unas fiebres tifoideas durante su visita a los pobres de un poblado industrial que pertenecía a su parroquia, donde esa enfermedad se estaba propagando mucho en aquellos días. Contagió a mi madre y murieron uno detrás del otro, con un mes de diferencia.
Bessie, cuando acabó de escuchar aquella historia, lanzó un suspiro.
—Pues también la pobre señorita Jane —dijo— es bastante digna de lástima.
—Ya —concedió Abbot—. A todos nos conmovería su desamparo si fuera guapa y tuviera buen carácter, pero un escuerzo así ¿a quién le va a dar pena?
—A muchos no, desde luego —concedió Bessie—. Un encanto como la señorita Georgiana, si se viera en tal caso, movería a general compasión.
—Sí, sí, es verdad. Yo a la señorita Georgiana la adoro —exclamó Abbot con fervor—. Parece talmente un ángel, con esos tirabuzones, ese color de tez y esos ojos tan azules, como si saliera de un cuadro. Oye, Bessie, ¿por qué no haces tostadas con queso para cenar? Me encantaría.
—A mí también. Pondré además unas cebollas al horno. Venga, vámonos abajo.
Y se marcharon.