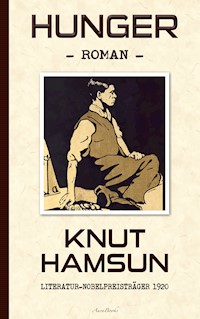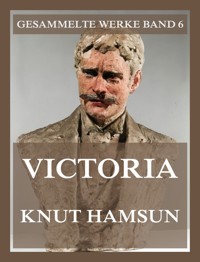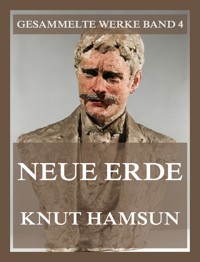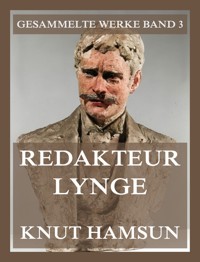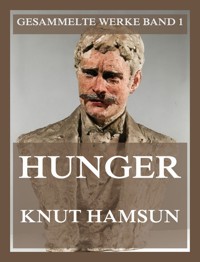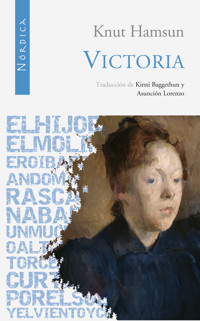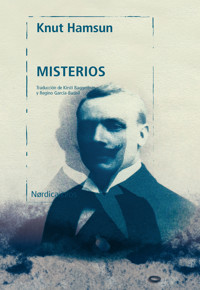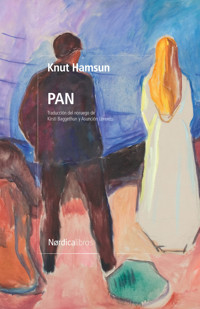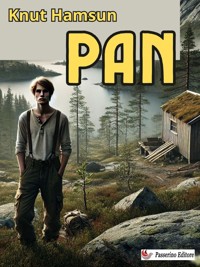1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Premio Nobel
- Sprache: Spanisch
La Bendición de la Tierra, de Knut Hamsun, es una obra que examina profundamente la relación entre el ser humano y la naturaleza, explorando el vínculo esencial y espiritual que une al hombre con su entorno. A través del personaje de Isak, un campesino trabajador y tenaz, Hamsun presenta la vida rural como una fuente de dignidad y satisfacción, contraponiéndola a la industrialización y el cambio acelerado de las ciudades. La novela destaca el esfuerzo físico y emocional de la agricultura y celebra la autenticidad de un estilo de vida donde el trabajo y la tierra se convierten en pilares de la existencia humana. Desde su publicación, La Bendición de la Tierra ha sido aclamada por su representación de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Este tema universal ha inspirado múltiples interpretaciones, ya que aborda preguntas sobre el progreso, la modernización y el costo de alejarse de la naturaleza. La figura de Isak ha sido vista como un símbolo de resiliencia y simplicidad en una época de cambio, reflejando la fuerza que surge de la autosuficiencia y la armonía con el entorno natural.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Knut Hamsun
LA BENDICIÓN DE LA TIERRA
Título original:
“Markens Grøde”
Sumario
PRESENTACIÓN
LA BENDICIÓN DE LA TIERRA
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
Knut Hamsun
1859 – 1952
Knut Hamsun fue un novelista noruego, aclamado por su profunda exploración de la psique humana y por sus contribuciones innovadoras al realismo psicológico en la literatura moderna. Nacido en Gudbrandsdalen, Noruega, Hamsun es reconocido principalmente por obras que abordan el aislamiento, la lucha por la supervivencia y las complejidades de las emociones humanas, influenciando a escritores del siglo XX con su estilo introspectivo y poético. En 1920, recibió el Premio Nobel de Literatura por su novela *La bendición de la tierra*, consolidando su lugar como uno de los más grandes novelistas de su tiempo.
Vida Temprana y Formación
Knut Hamsun nació en el seno de una familia humilde y pasó gran parte de su infancia en el campo noruego, en condiciones de pobreza. Este entorno rural y su juventud marcada por la austeridad influyeron profundamente en su perspectiva sobre la vida y su obra, donde la conexión con la naturaleza se vuelve un tema recurrente. A pesar de la falta de una educación formal extensiva, Hamsun desarrolló una gran pasión por la literatura y la escritura desde joven. Viajó a Estados Unidos en sus veintes, donde experimentó la vida moderna y la soledad urbana, elementos que plasmaría en su obra.
Carrera y Contribuciones
Hamsun alcanzó el reconocimiento literario en 1890 con su novela *Hambre*, una obra que explora la mente de un joven escritor que vive en la pobreza y sufre alucinaciones, hambre física y mental, temas inéditos para la época. Este trabajo revolucionó el realismo psicológico al enfatizar los pensamientos y emociones internas del protagonista. Entre sus obras más conocidas se encuentran *Pan* (1894) y *Victoria* (1898), novelas que reflejan su interés por los sentimientos humanos y la relación entre el individuo y su entorno.
En *La bendición de la tierra* (1917), Hamsun retrata la vida rural noruega y la relación entre el hombre y la naturaleza, abordando temas como la autosuficiencia y la simplicidad. La obra celebra la vida en armonía con el entorno natural y critica el rápido avance de la urbanización y la industrialización, que Hamsun veía como destructivas para el alma humana.
Impacto y Legado
El estilo de Hamsun, caracterizado por una introspección profunda y una prosa lírica, marcó una ruptura con el naturalismo de la época y abrió camino a nuevas formas de exploración psicológica en la literatura. Influyó en autores como Thomas Mann y Ernest Hemingway, quienes admiraban su habilidad para capturar la complejidad de las emociones y su estilo minimalista. Hamsun también es considerado un precursor del modernismo y el existencialismo, y sus personajes, a menudo aislados y alienados, reflejan las luchas internas del ser humano moderno.
A pesar de la controversia que rodeó su vida, especialmente por su apoyo al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, su legado literario sigue siendo ampliamente reconocido. Hamsun dejó una profunda huella en la literatura universal, y su enfoque en la soledad y el conflicto interno sigue resonando en el lector contemporáneo.
Knut Hamsun falleció en 1952, a los 92 años. Aunque su reputación se vio afectada por sus convicciones políticas en sus últimos años, su obra continúa siendo estudiada y apreciada por su contribución a la literatura. Su habilidad para capturar los aspectos oscuros y luminosos de la naturaleza humana le asegura un lugar duradero en la literatura moderna.
Sobre la obra
La Bendición de la Tierra, de Knut Hamsun, es una obra que examina profundamente la relación entre el ser humano y la naturaleza, explorando el vínculo esencial y espiritual que une al hombre con su entorno. A través del personaje de Isak, un campesino trabajador y tenaz, Hamsun presenta la vida rural como una fuente de dignidad y satisfacción, contraponiéndola a la industrialización y el cambio acelerado de las ciudades. La novela destaca el esfuerzo físico y emocional de la agricultura y celebra la autenticidad de un estilo de vida donde el trabajo y la tierra se convierten en pilares de la existencia humana.
Desde su publicación, La Bendición de la Tierra ha sido aclamada por su representación de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Este tema universal ha inspirado múltiples interpretaciones, ya que aborda preguntas sobre el progreso, la modernización y el costo de alejarse de la naturaleza. La figura de Isak ha sido vista como un símbolo de resiliencia y simplicidad en una época de cambio, reflejando la fuerza que surge de la autosuficiencia y la armonía con el entorno natural.
La novela sigue siendo relevante en su crítica hacia la alienación del hombre moderno respecto a su ambiente. Al mostrar las consecuencias del abandono de los valores rurales, La Bendición de la Tierra ofrece una reflexión sobre los dilemas existenciales que aún persisten en la sociedad actual, destacando la importancia de mantener la conexión con la naturaleza en medio de un mundo en constante transformación.
LABENDICIÓN DE LA TIERRA
PRIMERA PARTE
I
?Quién trazó el largo, larguísimo sendero que recorre las ciénagas y los ¿ bosques? El hombre, el ser humano, el primero que llegó a estas tierras. Antes de él no existía ningún sendero. Algún que otro animal siguió luego aquellas débiles huellas por los páramos y las ciénagas, ahondándolas, y después algún que otro lapón se dedicó a husmear el sendero y a seguirlo cuando se desplazaba de montaña en montaña, vigilando sus renos. Así se fraguó la senda a través de esta extensa tierra sin dueño, la tierra de nadie.
El hombre viene andando hacia el norte. Lleva un saco, el primer saco, que contiene provisiones y unas cuantas herramientas. El hombre es fuerte y rudo, con una barba rojiza, como de hierro, y pequeñas cicatrices en el rostro y en las manos. ¿Se hizo esas heridas trabajando o en la guerra? Quizá acaba de salir de presidio y quiere ocultarse, tal vez sea un filósofo en busca de paz, en cualquier caso aquí está, un ser humano en medio de esta inmensa soledad. No se detiene, en torno a él no se oyen ni pájaros ni ningún otro animal, y a veces intercambia alguna que otra palabra consigo mismo: ¡Dios mío, Dios mío!, exclama. Cuando deja atrás las ciénagas y llega a un claro en medio del bosque, deja el saco en el suelo y se pone a dar vueltas investigando las condiciones; al cabo de un rato regresa, se echa el saco a la espalda y prosigue su camino. Así se pasa todo el día, se rige por el sol, y al llegar la noche se tumba en el brezo.
Al cabo de unas horas emprende de nuevo la marcha, ¡ay, Dios santo, sigue andando derecho hacia el norte! Mira el sol para saber la hora, come un trozo de pan duro y queso de cabra, bebe agua de un arroyo y prosigue su camino. También ese día se lo pasa entero investigando lugares amables en el bosque. ¿Qué está buscando?
¿Tierra? Tal vez sea un emigrante de las aldeas, tiene los ojos muy abiertos y observa, a veces sube una colina y otea el horizonte. El sol vuelve a ponerse.
Camina por la vertiente oeste del lecho de un valle de bosque mixto: árboles frondosos y prados, está oscureciendo, pero oye el murmullo de un río, y ese leve sonido lo anima como si de algo vivo se tratara. Cuando llega a lo alto de la colina ve el valle abajo sumido en la penumbra, y a lo lejos, al sur, el cielo. Se acuesta.
A la mañana siguiente se encuentra ante un paisaje de bosque y prados, desciende por una verde ladera, avista el río abajo a lo lejos, y una liebre que lo cruza de un salto. El hombre hace un gesto de aprobación con la cabeza, como si le pareciera conveniente que el río no fuera más ancho que un salto. Una perdiz blanca que estaba incubando levanta el vuelo de repente junto a sus pies, silbándole salvajemente, y el hombre vuelve a asentir, porque allí hay animales y pájaros. ¡Muy conveniente! Va caminando entre arándanos rojos y mirtilos, estrellas del bosque y helechos bajos; de repente se detiene, cava la tierra con un hierro y encuentra mantillo y tierra pantanosa abonada durante miles de años con hojas caídas y ramas podridas. El hombre asiente con la cabeza, justo allí se establecerá, sí señor. Durante dos días continúa recorriendo la zona, pero por las noches vuelve a la ladera. Duerme sobre un lecho de ramas de abeto, ya se siente en casa, dispone ya de un lecho al abrigo de una piedra.
Lo más difícil había sido encontrar el lugar, ese lugar de nadie pero suyo; luego los días se colmaron de faena. Arrancaba la corteza de los abedules lejanos mientras la savia aún corría por ellos, luego la apilaba, le colocaba peso encima y la dejaba secar. Cuando tenía preparada una buena carga, la acarreaba hasta el pueblo, que distaba de allí unas cuantas millas, y la vendía como material de construcción. Luego volvía a casa con sacos de víveres y herramientas, harina, tocino, una olla, una pala; no paraba de ir y venir por el sendero, transportando una carga tras otra. Un cargador nato, una gabarra recorriendo los bosques, era como si amara su destino, andar y cargar sin cesar, como si lo de no llevar una carga a la espalda equivaliera a una existencia de pereza y vacío.
Un día volvió con su pesada carga a la espalda, y además, dos cabras y un joven macho cabrío atados a una cuerda. Esas cabras lo hacían tan feliz como si fueran vacas, y las trataba con gran cariño. Pasó por allí el primer forastero, un lapón errante que al ver las cabras supo que se encontraba ante un hombre que se había establecido allí. Preguntó:
— ¿Te vas a quedar a vivir aquí? — Sí — contestó el hombre. — ¿Cómo te llamas? — Isak. ¿No sabrás de alguna mujer que pudiera ayudarme? — Haré correr la voz por donde vaya. — ¡Hazlo! Di que tengo animales, pero me falta quien los cuide.
Así que se llamaba Isak, también eso diría el lapón, el hombre del páramo no era un fugitivo, ya que no ocultaba su nombre. ¿Él, un fugitivo? En ese caso lo habrían encontrado. No era más que un infatigable trabajador que recogía forraje para alimentar a sus animales en el invierno, talaba el bosque, preparaba la tierra para cultivarla, quitaba piedras y levantaba cercas. En el otoño se construyó una vivienda, una choza de turba como las de los lapones, impermeable y cálida, que no crujía con las tormentas ni podía incendiarse. Él era libre de entrar en ella, en su hogar, de cerrar la puerta y permanecer en su morada, o de quedarse fuera, en la losa que había delante de la puerta, y mostrarse como dueño de toda la casa si alguien pasaba por allí. La choza estaba dividida en dos partes, en una vivía él, en la otra sus animales, y al fondo, junto al saliente de la roca, había dispuesto el granero. No faltaba nada.
Pasan por allí otros dos lapones, padre e hijo, y se paran a descansar apoyándose en sus largos bastones con las dos manos, miran la choza y el desmonte, y oyen los cencerros que suenan en lo alto de la ladera.
— Buenos días — dicen — . ¡Se ve que aquí vive gente de alcurnia! — Los lapones se muestran siempre aduladores.
— ¿No sabríais de alguna mujer que pudiera ayudarme? — pregunta Isak, que está obsesionado con ese tema.
— ¿Una mujer que te ayude? No, pero haremos correr la voz. — ¡Hacedme el favor! Tengo casa, tierra y animales, pero me falta una mujer que me ayude, haced correr la voz.
Cada vez que bajaba al pueblo con una carga de corteza, intentaba buscar una mujer que lo ayudara, pero no encontraba ninguna. Una viuda y un par de mozas entradas en años le habían echado el ojo, pero sin atreverse a prometerle nada por alguna razón. Isak no entendía por qué. ¿No lo entendía? ¿Quién iba a querer servir a un hombre en los páramos, a millas de distancia del resto del mundo, a un día de viaje de la morada más próxima? Y encima el hombre no tenía encanto alguno, más bien al contrario, y cuando hablaba no era precisamente un tenor con los ojos alzados al cielo, sino que su voz era tosca y tenía algo de animal.
De manera que no quedaba otra alternativa que seguir solo.
En el invierno fabricó grandes artesas de madera que fue a vender al pueblo, de donde volvió arrastrando por la nieve sacos de víveres y herramientas. Fueron días muy duros, estaba atado a sus obligaciones. Como tenía animales y solo estaba él para cuidarlos, no podía ausentarse durante mucho tiempo, ¿qué podía hacer entonces? La necesidad aguza el ingenio, su cerebro estaba sano y virgen, y lo ejercitaba cada vez más. Lo primero que hacía antes de marcharse era soltar a las cabras para que pudieran saciar su hambre con ramas del bosque. Pero también ideó otra solución: colgó de un árbol junto al río un cubo de madera, de forma que por goteo tardara catorce horas en llenarse. Cuando el cubo estaba lleno hasta el borde, había conseguido el peso requerido para descender, entonces bajaba hasta el suelo, y al bajar tiraba de una cuerda que estaba conectada al henil, haciendo que se abriera una escotilla y cayeran tres raciones de comida. De ese modo se alimentaban los animales.
Esa era su manera de proceder.
Un invento ingenioso, tal vez de inspiración divina, el hombre era autosuficiente. Ese sistema funcionó bien hasta muy entrado el otoño; pero llegó la nieve, luego la lluvia y de nuevo la nieve, nieve que ya no se derretía, y el invento empezó a fallar, el cubo se llenaba enseguida con las precipitaciones y abría demasiado pronto la escotilla. El hombre tapó el cubo y todo volvió a funcionar durante algún tiempo, pero cuando llegó el invierno, el goteo de agua se convirtió en hielo, y la maquinaria se detuvo del todo.
Entonces sus cabras tuvieron que aprender a pasar necesidad, como había aprendido él.
Llegaron días duros, el hombre debería haber tenido ayuda y no la tenía, pero no por eso perdió el ánimo. Siguió trabajando en su hogar y colocó en la choza una ventana con dos cristales, fue un extraño y luminoso día en su vida, ya no tenía que encender la chimenea para ver, podía estar dentro y trabajar la madera con la luz del día. Todo mejoró y los días empezaron a alargarse, ay, Dios. No abría nunca un libro, pero pensaba a menudo en Dios, no podía ser de otro modo, era todo candor y temor. El cielo estrellado, el murmullo del bosque, la soledad, la abundante nieve, la inmensidad de la tierra y el cielo lo hacían reflexionar y lo llenaban de humildad muchas veces al día, era pecador y temeroso de Dios, los domingos se lavaba en honor al día de descanso, pero seguía trabajando como los demás días.
Al llegar la primavera labró su pequeña huerta y sembró patatas. Ahora tenía más ganado, cada cabra había tenido dos crías, y retozaban por el prado un total de siete. Con miras al futuro amplió el establo y también a los animales les colocó un par de ventanucos. Todo resplandecía en todos los sentidos.
Un día llegó la ayuda. La mujer cruzó la ladera de un lado a otro varias veces antes de atreverse a entrar, y ya era de noche cuando por fin lo hizo, una muchacha grande con ojos negros, exuberante y tosca, de manos hábiles y fuertes, calzada con botas de piel de reno a lo lapón, aunque no era lapona, y con un saco de piel de ternera a la espalda. Tendría ya sus años, siendo cortés se diría que se estaba acercando a los treinta.
¿Qué tenía que temer? Nada, pero al saludar se apresuró a decir: — Me disponía a cruzar la montaña, por eso he pasado por aquí. — Bueno — dijo el hombre. La entendía a duras penas, porque la muchacha hablaba de forma poco clara y volviendo el rostro. — Sí — dijo — , ¡y el camino es muy largo! — Sí — contestó él — . ¿Vas a cruzar la montaña? — Sí. — ¿Qué vas a hacer allí? — Tengo allí a mi familia. — Así que tienes allí a tu familia. ¿Cómo te llamas? — Inger. ¿Cómo te llamas tú? — Isak. — Ajá, Isak. ¿Eres tú el que vive aquí? — Pues sí, aquí vivo yo, como puedes ver. — Pues no está mal — dijo ella, en tono de elogio.
Isak había aprendido a reflexionar y se le ocurrió pensar que tal vez la mujer hubiera ido de propio, que había salido dos días antes con el único propósito de dirigirse allí. Puede que hubiera oído decir que él necesitaba una mujer que lo ayudara.
— Pasa y descansa los pies — dijo él.
Entraron juntos en la choza, comieron de los víveres de ella y bebieron de la leche de cabra de él; luego prepararon café del que ella llevaba, y se deleitaron con él antes de acostarse. Durante la noche él la codiciaba y ella se entregó.
A la mañana siguiente la muchacha no se marchó, ni lo había hecho cuando acabó el día, sino que estuvo ayudando, ordeñando y fregando las ollas con arena fina hasta dejarlas relucientes. Nunca volvió a marcharse. Ella se llamaba Inger. Él se llamaba Isak.
Y el hombre solitario comenzó una nueva vida. Cierto era que su mujer hablaba poco claro y se volvía hacia otro lado en presencia de la gente a causa de su labio leporino, pero ese no era motivo de queja. De no ser por esa boca desfigurada no habría acudido a él, el labio leporino de su mujer fue la suerte de Isak. ¿Y él? ¿No tenía él defecto alguno? Isak, con la barba herrumbrosa y el cuerpo fornido era como un cavernícola, como un reflejo en el cristal de una ventana. ¿Y dónde se había visto una expresión de cara como la suya? Parecía que en cualquier momento podía cometer cualquier barrabasada. Bastante era ya que Inger no saliera corriendo.
Pero Inger no se fue. Cuando él volvía a casa, Inger estaba junto a la choza, ella y la choza eran una misma cosa.
Ahora había otra boca que alimentar, pero merecía la pena, él podía ausentarse más a menudo, moverse con más libertad. Allí estaba el río, un río amable, y aparte de ser amable de aspecto, también era profundo y rápido, no era un río insignificante ni mucho menos, tendría que proceder de un gran lago arriba en la montaña. Isak se hizo con aparejos de pesca y se fue en busca del lago; por la noche volvió con una abundante carga de truchas y salmones. Inger lo recibió abrumada y llena de asombro, no estaba habituada a tanta abundancia, así que entrelazó las manos y exclamó con admiración: — ¡Cómo eres! Seguramente se dio cuenta de que a él le agradaban sus elogios y de que se sentía orgulloso, por lo que siguió diciendo cosas bonitas: ¡que nunca había visto nada igual!, ¡que no entendía cómo era capaz de tanto!
También en otros aspectos Inger era una bendición. Aunque no tuviera una maravillosa cabeza con un cerebro privilegiado dentro, tenía dos ovejas con corderos en casa de algún familiar y fue a buscarlos. Era lo mejor que podría haber llevado a la choza, ovejas con lana y corderos, cuatro vidas, era un milagro cuánto había aumentado el ganado. Inger fue también a por su ropa y otros objetos de su propiedad, un espejo, un hilo con bonitas cuentas de cristal, unas cardenchas y una rueca. ¡Si seguía así llenaría la choza del suelo al techo, y no habría sitio para todo! A Isak le conmovieron tantas riquezas terrenales, pero como era taciturno y callado le costaba expresarse, salía bamboleándose a mirar el cielo y enseguida volvía a entrar. Pues sí, había tenido mucha suerte y se sentía cada vez más enamorado, llamárase atracción o lo que fuera.
— ¡Es demasiado, no hace falta que traigas tanto! — dijo él. — Tengo más cosas — señaló ella — . Y también tengo al tío Sivert, un hermano de mi madre, ¿has oído hablar de él? — No. — Es un hombre muy rico. Es tesorero del Ayuntamiento.
El enamoramiento atonta al sabio, él quería mostrar su satisfacción a su manera y exageraba demasiado. — Lo que quería decir — señaló — es que no hace falta que escardes las patatas. Ya lo haré yo cuando vuelva a casa esta noche.
Y cogió el hacha y se fue al bosque.
Inger le oía talar en el bosque, no estaba muy lejos, y por el ruido supo que se trataba de un gran árbol. Cuando llevaba un rato escuchándolo, salió y se puso a escardar la patata. El enamoramiento hace sabio al tonto.
Isak volvió por la noche con un descomunal tronco arrastrando de una cuerda. Ese Isak, tan inocente e ingenuo, hacía mucho ruido con el tronco y no paraba de carraspear y toser para que ella saliera y lo halagara.
Y efectivamente. Inger salió y dijo: — Pero ¿has perdido el juicio? ¡No eres más que un humano, no! El hombre no contestó. Ni se dignó. No era sobrehumano por traer un gran tronco.
— ¿Y qué vas a hacer con ese tronco? — preguntó ella. — No lo sé — contestó él, haciéndose de rogar.
Entonces vio que ella había escardado la patata, lo que la hacía casi tan digna de admiración como él. Eso no le agradó, soltó la cuerda del tronco y se la llevó. — ¿Te vas otra vez? — preguntó ella. — Sí — contestó él, indignado.
Volvió con otro tronco, pero esta vez sin hacer ruido, arrastrándolo como un buey hasta la choza.
En el transcurso del verano llevó muchos troncos talados a la choza.
II
Un día Inger volvió a llenar de provisiones su saco de cuero y dijo: — Me voy a ver a mi gente. — ¿Ah, sí? — preguntó Isak. — Sí, tengo que hablar con ellos.
Isak no se apresuró a acompañarla fuera, sino que se demoró un poco. Cuando por fin salió, aparentando una total falta de curiosidad o preocupación, Inger estaba a punto de desaparecer en el interior del bosque. — Hum, ¿vas a volver? — gritó él, incapaz de contenerse. — ¿Por qué no iba a volver? — contestó ella — . ¿Bromeas? — Bueno.
E Isak se quedó solo de nuevo. ¡Dios santo! Su fuerza y sus ganas de trabajar no le permitían limitarse a entrar y salir de la choza, obstruyéndose el paso a sí mismo. Se puso a trabajar la madera, cepillando los troncos por ambos lados. Esa ocupación le duró hasta por la noche; entonces ordeñó las cabras y luego se fue a acostar. La choza estaba silenciosa y abandonada, las paredes de turba y el suelo de tierra callaban apesadumbrados. Isak se encontraba profunda y gravemente solo, pero la rueca y las cardas seguían en su sitio y las cuentas de cristal permanecían a buen recaudo en una bolsita junto al techo. Inger no se había llevado nada, pero él estaba tan atontado que sintió miedo a la oscuridad en plena noche luminosa de verano, sin parar de ver sombras deslizándose por debajo de las ventanas. Cuando a juzgar por la luz serían alrededor de las dos, se levantó y desayunó un enorme plato de gachas para todo el día, con el fin de no perder tiempo en volver a cocinar. Hasta el atardecer estuvo desmontando más trozo de tierra, añadiendo así más metros al campo de patatas.
Durante tres días estuvo alternando la limpieza de troncos con el desmonte, pensando que Inger llegaría al día siguiente. Debería recibirla con pescado cuando ella volviera, pero no quería mostrar su impaciencia yendo a su encuentro, así que dio un rodeo para llegar al lago. Se adentró en zonas de la montaña para él desconocidas, encontró rocas grises, rocas marrones y guijarros tan pesados que podrían ser de plomo o cobre, o tal vez de oro y plata; él no entendía mucho de eso, ni tampoco le importaba. Llegó al lago, los peces picaban bien por la noche con ese tiempo plagado de mosquitos, y de nuevo pescó una gran cantidad de truchas y salmones. ¡Ya vería Inger! Cuando por la mañana volvió a casa dando el mismo rodeo que para llegar, se le ocurrió llevarse unos cuantos guijarros de la montaña; eran marrones con manchas azules oscuras, y curiosamente pesados.
Inger no había llegado y no llegó. Ya había pasado el cuarto día. Ordeñó las cabras como cuando estaba solo, sin nadie que lo ayudara. Luego subió a una cantera y llevó a casa grandes montones de piedras apropiadas para cimientos. Estaba tan atareado…
La quinta noche se acostó con una pequeña sospecha en el corazón, pero bueno, ahí seguían la rueca, las cardas y las cuentas de vidrio. En la choza reinaba la misma soledad y no se oía ni un ruido, las horas se le hacían muy largas, y cuando por fin oyó fuera algo semejante a pasos, le pareció que solo eran imaginaciones suyas. ¡Ay, Dios mío!, exclamó en su soledad, palabras como esas no eran pronunciadas por Isak sin que le llegasen del fondo del corazón. Volvió a oír pasos, y al instante vio que algo se deslizaba por delante de las ventanas. Fuera lo que fuera tenía cuernos y era un ser vivo. Se levantó de un salto, salió y se topó con una visión. ¡Dios o Satanás!, murmuró Isak, que no decía tales cosas si no era estrictamente necesario. Vio una vaca, vio a Inger y a una vaca, que desaparecieron dentro del establo.
Si no fuera porque veía y oía a Inger charlar con la vaca, no habría dado crédito a sus ojos ni a sus oídos, pero allí estaba ella. En ese instante tuvo un mal pensamiento: Dios la bendiga, claro, era una mujer maravillosa y sin par, pero todo tenía un límite. La rueca y las cardas todavía, las cuentas eran sospechosamente nobles aunque, bueno…, pero una vaca hallada tal vez en un sendero o en un pasto tendría un dueño que la estaría buscando.
Inger salió del establo, y riéndose entre dientes de lo orgullosa que estaba, dijo: — ¡Aquí traigo a mi vaca! — Bueno — contestó él. — He tardado tanto porque no podía andar más deprisa con ella por la montaña. Está preñada. — ¿Traes una vaca? — preguntó él. — Sí — contestó ella, a punto de estallar de tanta riqueza terrenal — . ¿No pensarás que estoy bromeando? Isak se temía lo peor, pero se controló y se limitó a decir: — Entra y come algo.
— ¿Has visto la vaca? ¿A que es hermosa? — Mucho. ¿De dónde la has sacado? — preguntó él, con toda la indiferencia de la que fue capaz. — Se llama Cuerno de Oro. ¿Para qué son estos cimientos? Te vas a morir de tanto trabajar, te lo he dicho muchas veces. ¡Ven a ver la vaca!
Salieron. Isak iba en paños menores, pero no importaba. Estudiaron con gran detenimiento la vaca, las marcas que tenía, la cabeza, las ubres, la cruz, el lomo; roja y blanca, de fácil sustento.
Isak preguntó con prudencia: — ¿Qué edad crees que tiene? — ¿Creer? — contestó Inger — . Está a punto de cumplir cinco años. La he criado yo, y todo el mundo decía que era la ternera más dócil que habían visto en su vida. ¿Crees que tendremos suficiente forraje para ella? Isak empezó a creer lo que quería creer y contestó: — ¡No le faltará!
Entraron a comer, beber y prepararse para la noche. Estaban tumbados hablando de la vaca, el gran acontecimiento: — Es una vaca bonita, ¿verdad? Pronto tendrá su segundo ternero. Se llama Cuerno de Oro. ¿Estás dormido, Isak? — No. — Y, por cierto, ayer me reconoció enseguida y se vino conmigo sin más. Nos quedamos dormidas un rato en la montaña anoche. — Bueno. — Tenemos que atarla durante el verano, si no, se escapará. Una vaca es una vaca. — ¿Dónde estaba antes? — preguntó por fin Isak. — Con mi gente. Ellos la cuidaban. No querían perderla y los niños lloraron cuando me la llevé.
¿Sería Inger capaz de mentir tan deliciosamente? Estaba seguro de que ella decía la verdad cuando afirmaba que la vaca era suya, claro que sí. ¡Qué hermosa iba a quedar la granja! ¡Pronto sería un hogar en el que no faltaría de nada! ¡Ay, esta Inger! Isak la amaba, y ella lo amaba a él, eran modestos, vivían en la edad de la cuchara de madera y les iba bien. Vayamos a dormir, pensaron. Y se durmieron. A la mañana siguiente despertaron a un nuevo día en el que tendrían mucho que hacer, que trajinar, sí, sí, luchas y alegrías, así es la vida.
Estaban, por ejemplo, los troncos. Isak se preguntaba si debía intentar ensamblarlos, pues había aprovechado sus viajes al pueblo para observar la manera de construir, ya que pretendía levantar una cabaña. Era imprescindible, ¿no? Ahora tenían una oveja y una vaca, las cabras se habían multiplicado y seguían haciéndolo; el ganado estaba ya invadiendo su parte de choza, así que había que buscar una solución. Lo mejor sería ponerse manos a la obra mientras florecían las patatas y aún no había empezado la siega. Inger tendría que echarle una mano.
Isak se despierta durante la noche y se levanta. Inger duerme profundamente tras la caminata. El hombre va a ver a los animales. No es que hable a la vaca en tono zalamero, pero le da unas cariñosas palmaditas y vuelve a examinarla de arriba abajo por si tuviera alguna marca, algún signo de un dueño desconocido. No encuentra nada y sale aliviado.
Ahí están los troncos. Los hace rodar y empieza a colocarlos sobre los cimientos formando un cuadrado, un gran cuadrado para la sala y uno pequeño para la alcoba. Era un trabajo pesado y lo absorbió de tal manera que se olvidó de la hora. De repente, vio que salía humo del agujero del tejado de la choza. Inger anunció que el desayuno estaba preparado. — ¿Qué estás haciendo? — preguntó ella. — ¿Ya estás levantada? — fue la respuesta de Isak.
El bueno de Isak era muy misterioso, pero ella estaba segura de que le gustaba que le hiciera preguntas, mostrara curiosidad y se maravillara de todo lo que él conseguía. Después de desayunar permaneció un buen rato sentado en la choza antes de volver a salir. ¿A qué esperaba?
— ¡Qué hago aquí sentado — dijo, levantándose — con tanto quehacer como tengo! — ¿Estás construyendo una casa? — preguntó ella — . Contéstame. Él se dignó contestarle, era un hombre importante, con una gran responsabilidad, por eso contestó: — ¿Es que no lo estás viendo? — Bueno, sí, sí. — ¿Qué remedio me queda? — preguntó Isak — . Si llegas aquí con una vaca, necesitará un lugar donde estar, ¿no?
La pobre Inger no era tan inmensamente lista como él, como Isak, el señor de la creación, y como todavía no lo conocía bien, no entendía su manera de hablar. Inger preguntó: — ¿No estarás construyendo un establo? — Bueno — contestó él. — ¿Estás bromeando? Sería mejor que construyeras una casa. — ¿Lo dices en serio? — preguntó él, mirándola fingiendo indiferencia, como si ella le hubiera dado la idea. — Sí. Y los animales podrían quedarse en la choza. Él se quedó pensando. — Pues sí, será lo mejor. — ¡Ya ves! — dijo Inger, victoriosa — . Tampoco soy tan tonta. — No. ¿Y qué me dices de una alcoba además de la sala? — ¿Una alcoba? Entonces sería una casa de verdad. ¡Ojalá pudiéramos permitírnoslo!
Y pudieron permitírselo. Isak ensambló y construyó la casa. También construyó una chimenea de piedra, pero con menos acierto, y a veces se mostraba descontento consigo mismo. Al llegar la época de la siega, Isak tuvo que dejar la construcción y dedicarse a segar las laderas, llevando el heno a casa en inmensas cargas. Un día de lluvia, dijo que tenía que bajar al pueblo. — ¿Qué vas a hacer allí? — No lo sé muy bien.
Se marchó y estuvo ausente dos días y dos noches. Volvió cargado con una cocina de leña. Esa gabarra de hombre vino andando por el bosque con la cocina a la espalda. — ¡No te tratas como a una persona! — dijo Inger. Isak tiró la chimenea, que no encajaba en la nueva casa, y en su lugar colocó la cocina — . No todo el mundo tiene una cocina de leña — dijo Inger — . ¡Qué afortunados somos!
Continuó la siega, Isak recogió grandes cantidades de heno, pues la hierba del bosque no es, por desgracia, tan buena como la de un prado, sino mucho más pobre. Ahora solo podía construir en días lluviosos, el trabajo iba despacio, y al llegar agosto, cuando todo el heno estaba ya recogido y guardado al abrigo de la gran roca, la nueva casa estaba aún a medio hacer. En el mes de septiembre, Isak dijo que aquello no marchaba bien: — Deberías bajar corriendo al pueblo a pedir ayuda a algún hombre — dijo Inger. La mujer andaba últimamente algo pachucha y no podía correr, pero, por supuesto, se preparó para marcharse.
Isak había recapacitado y volvió a dar muestras de su antigua arrogancia, queriéndolo hacer todo él. — No vale la pena molestar a nadie. ¡Lo haré yo solo! — No vas a poder. — Ayúdame tú con los troncos.
Cuando llegó octubre, Inger exclamó: — ¡No puedo más! Era una lástima, pues había que colocar las vigas para poder poner el tejado antes de que llegara la humedad del otoño, ya era hora. ¿Qué le pasaba a Inger? ¿Estaba empezando a flojear? De vez en cuando hacía queso, pero no servía para mucho más que para mover a Cuerno de Oro varias veces al día. — ¡Tráete una cesta grande, una caja o algo parecido la próxima vez que bajes al pueblo! — dijo Inger. — ¿Para qué quieres eso? — preguntó Isak. — Porque lo necesito — contestó ella.
Isak levantaba las vigas con ayuda de una cuerda e Inger empujaba con una mano, era como si ayudara con su mera presencia. El trabajo avanzaba lentamente, no era un techo muy alto, pero las vigas eran enormes y demasiado gruesas para la pequeña casa.
El buen tiempo otoñal se mantuvo más o menos, Inger recogió ella sola todas las patatas e Isak consiguió poner el tejado antes de que llegaran las lluvias intensas. Las cabras ya pasaban la noche dentro de la choza al lado de las personas; funcionaba, todo funcionaba, las personas no se quejaban. De nuevo Isak se dispuso a bajar al pueblo. — ¡A ver si puedes traerme una cesta grande o una caja! — repitió Inger, como un humilde deseo. — He encargado unas ventanas que tengo que recoger — contestó Isak — y también dos puertas pintadas — añadió con arrogancia. — Bueno, bueno, deja lo de la cesta entonces. — ¿Para qué la quieres? — ¿Que para qué la quiero? ¿No tienes ojos en la cara?
Isak se alejó absorto en sus pensamientos y volvió al cabo de cuarenta y ocho horas con una ventana, una puerta para la sala y otra para la alcoba. Además, llevaba colgando del pecho la caja para Inger y dentro de ella había diferentes víveres. Inger dijo: — ¡Un día te vas a morir por ir tan cargado! — Ja, ja, ¿morirme yo? Isak se encontraba tan inmensamente lejos de estar muerto que sacó del bolsillo un frasco de medicina que contenía éter. Se lo dio a Inger y le ordenó que tomara las dosis adecuadas para mejorar su salud. Allí estaban las ventanas y las puertas pintadas de las que podía presumir, y enseguida se puso a colocarlas. Las pequeñas puertas eran de segunda mano pero las habían vuelto a pintar de blanco y rojo. Habían quedado muy bonitas y decoraban el hogar como si de óleos se tratara.
Se mudaron a la nueva casa y el ganado fue repartido por la choza; con Cuerno de Oro dejaron una oveja y su cordero para que la vaca no se sintiera sola.
La gente del páramo había llegado lejos, milagrosamente lejos.
III
Mientras la tierra no se helará, Isak estuvo sacando piedras y raíces, allanando el prado para el año siguiente. Cuando la tierra se heló, se fue al bosque a cortar grandes cantidades de leña para quemar. — ¿Qué vas a hacer con tanta leña? — preguntó Inger. — No lo sé muy bien — contestó Isak, aunque sí lo sabía. Muy cerca de la casa había un bosque salvaje y tupido que impedía agrandar el terreno para la siega; además, Isak tenía en mente llevar al pueblo parte de la leña para vendérsela a la gente que no tenía. Estaba convencido de que era una idea sensata: limpiaba el bosque y a la vez hacía leña. Inger iba a verlo a menudo durante el trabajo; él aparentaba indiferencia, como si no hiciera falta que ella fuese, pero ella sabía que le gustaba. Alguna vez intercambiaban extrañas palabras: — ¿No tienes otra cosa que hacer que venir aquí a congelarte? — decía Isak. — No tengo frío — contestaba Inger — , pero tú sí que vas a morir de tanto trabajar. Él decía: — ¡Coge mi chaqueta y póntela! — No me hace falta, no puedo quedarme aquí sentada mientras Cuerno de Oro está a punto de parir. — ¿Cuerno de Oro va a parir? — ¿No te has enterado? ¿Qué vamos a hacer con el ternero? — Haz lo que quieras, no lo sé. — No vamos a comérnoslo, ¿no? Porque en ese caso nos quedaríamos con una sola vaca. — Supongo que no quieres que nos comamos el ternero — dijo Isak.
Así eran esos seres solitarios, toscos y robustos, pero buenos el uno para el otro, para los animales y para la tierra. Cuerno de Oro parió. Un día importante en el páramo, una bendición, una gran felicidad. A Cuerno de Oro se la alimentó bien e Isak dijo: — ¡No escatimes en harina! — aunque él mismo había cargado la harina a la espalda. La ternera era hermosa, toda una belleza, también ella de pelaje rojizo, un poco trastornada tras el milagro por el que acababa de pasar. En un par de años ella misma sería madre. — Esa ternera será una vaca preciosa — dijo Inger — , no sé cómo vamos a llamarla. Inger era algo infantil y poco inteligente. — ¿Llamar? — dijo Isak — . ¡Mejor nombre que Cuerno de Plata no vas a encontrar!
Cayó la primera nevada. En cuanto pudo andar sobre la nieve, Isak bajó al pueblo tan misterioso como de costumbre, sin querer contar a Inger sus intenciones. Volvió con una gran sorpresa: caballo y trineo. — ¡Será una broma! — exclamó Inger — . No habrás robado el caballo, ¿no? — ¡Me preguntas si he robado el caballo! — Si te lo has encontrado, quiero decir. ¡Ojalá Isak hubiera podido decir «mi caballo, nuestro caballo»! Pero solo era un préstamo. Lo usaría para transportar leña.
Isak llevaba leña al pueblo y volvía a casa con harina, arenques y otros víveres. En una ocasión volvió con un novillo sobre el trineo, lo había conseguido a muy buen precio porque en el pueblo empezaba a notarse la escasez de forraje. Era flacucho y peludo, y no rugía con mucha fuerza, pero no era un engendro; con buenos cuidados se pondría hermoso. El novillo ya era apto para la reproducción. Inger dijo: — ¡Traes de todo!
Pues sí, Isak traía de todo, tablas y tablones que había conseguido a cambio de leña, una piedra de afilar, un hierro para hacer gofres, herramientas, todo a cambio de leña. Inger nadaba en la abundancia y decía: — ¿Traes aún más cosas? ¡Tenemos ya un toro y todo lo que uno pueda imaginarse! Un día Isak le contestó: — ¡Pues ya no vendré con nada más!
Tenían de sobra para mucho tiempo, eran gente bien provista. ¿A qué se dedicaría Isak cuando llegara la primavera? Mientras acarreaba leña durante ese invierno, había pensado mucho en ello: seguiría limpiando la ladera, talaría y cortaría leña, luego la dejaría secar durante el verano y bajaría con doble carga cuando llegara el invierno. El plan era perfecto. Isak también había pensado cien veces en otra cosa: en Cuerno de Oro, de dónde venía, ¿quién era su dueño? No había mujer como Inger, una loca era, que le consentía todo y estaba satisfecha, pero un día podría llegar alguien y llevarse a Cuerno de Oro atada a una cuerda. Y luego podrían suceder cosas terribles. ¿No habrás robado el caballo?, le había preguntado Inger. ¿O lo has encontrado? Esa había sido su primera reacción. También ella se ponía en lo peor. ¿Qué haría él? Había pensado mucho en ello. ¡Incluso había conseguido un toro para Cuerno de Oro! ¡Para una vaca que tal vez fuese robada!
Tenía que devolver el caballo. Era una pena, porque era un caballo pequeño y rechoncho, y le habían cogido cariño. — Bueno, bueno, has conseguido grandes cosas con él — dijo Inger para consolarlo. — Ahora que llega la primavera, el caballo me habría hecho mucha falta — protestó Isak.
A la mañana siguiente se marchó con el caballo y la última carga de leña, y estuvo ausente durante tres días. Cuando volvió a casa, oyó desde fuera un extraño sonido. ¿Qué podía ser? Permaneció un rato sin moverse. Llanto de bebé. Dios santo, no se podía remediar, pero era terrible y maravilloso, e Inger no le había dicho nada.
Entró, y lo primero que vio fue la caja, aquella famosa caja que él había llevado a casa, colgada del cuello, colgaba ahora de dos cuerdas de las vigas del techo, haciendo de cuna para un niño. Inger vagaba por la sala a medio vestir, incluso había ordeñado la vaca y las cabras.
Cuando el niño se calló, Isak preguntó: — ¿Ya está? — Sí, ya está. — Bueno. — Vino la misma noche que te fuiste. — Bueno. — Estaba empinándome para colgar la caja, ya tenía todo preparado, pero no pude soportarlo, me vinieron los dolores. — ¿Por qué no me avisaste? — ¿Cómo iba yo a saber cuándo iba a llegar? Es un niño. — Bueno, así que es un niño. — ¡Ojalá supiera qué nombre ponerle! — exclamó Inger.
Isak vio la carita roja, estaba bien formada, sin labio leporino, y tenía mucho pelo. Un chiquillo guapo, teniendo en cuenta su posición en una caja. Isak se sintió raro y débil. El cavernícola del bosque se encontraba ante el pequeño milagro que había sido engendrado en una santa nebulosa y aparecía ahora en la vida con su carita como una alegoría. Los días y los años convertirían ese milagro en un ser humano.
— Ven a comer algo — dijo Inger.
Isak limpia el bosque y corta leña. Ha prosperado, tiene sierra, sierra la madera y apila la leña en enormes montones, Isak hace con ella una calle, una ciudad entera. Inger está ahora más atada a la casa y no puede acompañarlo mientras él trabaja, pero Isak se pasa muchas veces por la casa. ¡Tiene gracia ese hombrecito de la caja! A Isak no se le ocurriría quererlo, pues ese pequeño no es más que un bicho. ¡Que se quede en la caja! Pero claro, Isak también era humano, y no podía escuchar sin pena los llantos, unos llantos tan minúsculos.
— ¡No lo toques! — dice Inger — . Seguro que tienes las manos llenas de resina. — ¿Las manos llenas de resina? ¡Estás loca! — contesta Isak — . No he tenido las manos manchadas de resina desde que construí esta casa. ¡Dame al niño, yo lo meceré! — No, ya se callará…
En el mes de mayo, una desconocida llega por la montaña a la solitaria granja. Es una pariente lejana de Inger y es bien recibida. Dice: — ¡Solo quería ver cómo está Cuerno de Oro desde que nos dejó! — ¡No preguntan por ti, con lo pequeño que eres! — se queja Inger al niño. — Ah, sí, ahora lo veo. ¡Es un chico hermoso, ya lo creo! ¡Si hace un año me hubieran dicho que te encontraría aquí, Inger, con marido, hijo, casa y bienes…! — ¡No vale la pena hablar de mí, pero aquí tienes al hombre que me tomó tal y como soy! — ¿Estáis casados? Vaya, aún no estáis casados. — Veremos cuándo se bautiza a este hombrecito. Deberíamos habernos casado, pero no hemos tenido ocasión. ¿Tú qué dices, Isak? — Pues sí, casarnos, claro. — Oline, ¿no podrías venir entre las épocas de siega y quedarte con los animales mientras hacemos el viaje? — pregunta Inger. La forastera lo promete. — Te recompensaremos por ello. — Bueno, bueno… ¿Y ahora estáis otra vez construyendo? ¿Qué es? ¿No os basta con lo que tenéis? Inger aprovecha la ocasión y dice: — Pregúntaselo a él, yo no he conseguido averiguarlo. — No tiene importancia — contesta Isak — . Una pequeña choza por si me hiciera falta. ¿Qué has dicho de Cuerno de Oro? ¿Querías verla? — pregunta a la forastera.
Van al establo, exhiben la vaca y la ternera, el toro es un verdadero tesoro. La forastera asiente con aire de aprobación: Los animales y el establo, todo de la mejor clase, dice, y todo muy limpio. — Inger es única para el cuidado de los animales — añade la mujer.
Isak pregunta: — ¿Así que Cuerno de Oro estuvo antes contigo? — ¡Desde que era una ternera! Bueno, conmigo no, con mi hijo, pero es lo mismo. ¡Todavía tenemos a su madre en el establo!
Isak no había escuchado nada tan grato en mucho tiempo, y se quitó un gran peso de encima. Ahora Cuerno de Oro era de Inger y suya con todas las de la ley. A decir verdad, se había llegado a plantear la trágica solución de sacrificar a Cuerno de Oro en el otoño, despellejarla, enterrar sus cuernos y borrar así toda posible huella del animal en esta vida. Ahora no haría falta. Se sintió muy orgulloso de Inger y dijo: — ¿Limpia? Ya lo creo. ¡No tiene igual! A mí me iba regular hasta que tuve mujer con bienes propios. — ¡Qué otra cosa podía esperarse! — exclamó la mujer llamada Oline.
Esa mujer del otro lado de la montaña era un ser sonriente, bienhablado y prudente, y se llamaba Oline. Se quedó un par de días y durmió en la alcoba. Cuando se marchó, Inger le dio algo de lana de sus ovejas. La mujer ocultó el bulto a Isak, y él no entendió el motivo.
El niño, Isak y su mujer, el mundo volvió a ser el mismo de antes, la faena diaria con grandes y pequeñas alegrías. Cuerno de Oro daba mucha leche, las cabras habían parido y daban también gran cantidad de leche. Inger ya estaba haciendo un montón de quesos rojos y blancos, y los dejaba curar. Su plan era hacer tantos que le diera para comprarse un telar. Ay, esa mujer, ¡también sabía tejer!
Isak también tendría su plan, ya que construyó un cobertizo, un anexo a la choza con tablones dobles, hizo en él una puerta y una bonita ventana con cuatro cristales. Luego le puso un tejado de madera, y esperó con la corteza de abedul hasta que la tierra se deshelara para poder colocar la torva. Todo era muy práctico, solo lo imprescindible, nada de suelo, paredes sin cepillar, pero Isak hizo un pesebre como para un caballo, y una cuna.
Ya estaba bien entrado el mes de mayo. El sol había derretido las laderas, Isak puso turba en el tejado del cobertizo, y ya estaba acabado. Una mañana comió como para un día entero, preparó provisiones, se echó el pico y la pala al hombro y bajó al pueblo. — ¿Podrías traerte cuatro varas de indiana? — le gritó Inger a su espalda. — ¿Para qué las quieres? — preguntó Isak.
Parecía que se había ausentado para siempre; Inger miraba el cielo todos los días y estudiaba la dirección del viento como si esperara a un navegante; por las noches salía a escuchar, hasta pensó en coger al niño en brazos e ir tras él. Por fin Isak volvió, con caballo y carro. — ¡So! — gritó justo delante de la puerta, y aunque el caballo era tranquilo y dócil, y relinchaba quedamente como si la choza le resultara familiar, Isak gritó — : ¿Puedes salir a sujetar el caballo?
Inger salió. — ¿Qué es esto? Pero Isak, ¿han vuelto a prestártelo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Hoy hace seis días. — ¿Dónde iba a estar? He tenido que abrirme camino por muchos sitios para poder llegar hasta aquí con el carro. ¡Te he pedido que me sujetes el caballo un instante! — ¿Un carro? Bueno, supongo que no habrás comprado un carro, ¿no?
Isak está mudo, henchido de mudez. Se pone a descargar del carro el arado y el rastrillo que ha comprado, además de víveres, una palanca y un saco de cereales. — ¿Cómo está el niño? — pregunta.
— El niño está bien. Te he preguntado si has comprado el carro. Porque yo estoy ahorrando y escatimando para conseguir un telar, dijo muy risueña, encantada de tenerlo de nuevo en casa.
Isak volvió a callar durante un buen rato mientras estaba ocupado en lo suyo, pensando y mirando a su alrededor para ver dónde colocar tantos aperos y herramientas, ya no era fácil encontrar sitio para todo en la granja. Pero cuando Inger dejó de preguntar y empezó a hablar del caballo, Isak rompió por fin su silencio: — ¿Has visto alguna vez una granja sin caballo, carro, arado, rastrillo y todo lo demás? Y si quieres saberlo, he comprado el caballo, el carro y todo lo que hay en él — contestó. Inger solo pudo sacudir la cabeza y decir: — ¡Cómo eres!
E Isak, Isak ya no era insignificante ni tímido, sino que se comportaba como si hubiera pagado como un caballero por Cuerno de Oro: ¡Toma! ¡Para redondearlo yo aporto un caballo! Era tan ágil y fuerte que volvió a coger el arado con una sola mano y lo dejó apoyado en la pared de la casa. ¡Era ya casi una especie de terrateniente! Y luego cogió el rastrillo, la pala y una nueva horca que había comprado, todos esos valiosos aperos para el cultivo de la tierra, los tesoros del nuevo anexo. Magnífico, todo equipado, ya no faltaba nada más.
— Hum. Ya encontraré la manera de conseguir un telar — dijo — , siempre y cuando conserve la salud. Ahí tienes la indiana, solo la tenían de color azul.
Lo suyo no tenía fin, derrochaba. Era como si hubiese llegado de la ciudad.
Inger dice: — Me da pena que Oline no llegara a ver todo esto cuando estuvo aquí.
Pura cháchara y vanidad de mujeres, resopló el marido ante sus palabras. Ah, pero no le habría importado nada, absolutamente nada a él tampoco, que Oline hubiera visto todas esas maravillas.
El niño lloraba.
— Ve a atender al niño — dijo Isak — . El caballo ya está tranquilo.
Desengancha el caballo y lo lleva al establo. ¡Colocó al caballo en su establo! Le da de comer y lo acaricia con ternura. ¿Y qué debía por el carro y el caballo? Todo, una gran suma, una deuda inmensa; pero solo hasta el verano. Lo liquidaría a cambio de leña, algo de corteza para la construcción que le quedaba del año anterior, y unos buenos troncos. No supondría nada. Luego, cuando se le bajaron los humos, tendría más de un rato de amargura, temor y preocupación, pues todo dependía del verano y de la cosecha.
Los días se empleaban en las labores de la tierra y más labores de la tierra; Isak limpió de raíces y piedras los pequeños bancales, aró, abonó, rastrilló, picó, deshizo los terrones de tierra con las manos, con los talones, era el labrador que convertía los campos en mantas de terciopelo. Esperó un par de días más, vio señales de que pronto llovería, y sembró.
Durante cientos de años, sus antepasados también habían sembrado en un acto de devoción una tarde tranquila y templada, sin viento, preferiblemente con una débil y clemente llovizna, y a poder ser justo después de la migración de las ocas silvestres. La patata, en cambio, era un fruto nuevo, no había nada místico en ella, nada religioso, incluso las mujeres y los niños podían participar en la plantación de esas manzanas de la tierra procedentes de países desconocidos igual que el café, un alimento abundante y maravilloso, emparentado con el nabo. El grano era el pan, grano o no grano equivalía a vida o muerte. Isak iba con la cabeza descubierta sembrando en el nombre de Jesús; era como un tronco con manos, pero por dentro era como un niño. Se preocupaba por cada lanzamiento de semillas, era amable y resignado. Mira, pronto brotarán esos ojos de cereal y se convertirán en espigas y más cereales. En la tierra de los judíos, en América, en el valle de Gudbrand, ¡ay, qué grande es el mundo!, y ese minúsculo cuadradito sobre el que Isak sembraba era el centro de todo. Sus manos esparcían abanicos de cereales, el cielo estaba nublado y era propicio, amenazaba una débil llovizna.
IV
Pasaron muchos días entre las siegas, y Oline no llegaba.
Isak, libre ya de las labores del campo, fabricó dos guadañas y dos rastrillos, puso un suelo en el carro para poder cargar el heno, y con miras al transporte de leña en el invierno se procuró patines y madera para un trineo. Entre las muchas cosas útiles que hizo, también colocó dos estantes en la pared de la sala para tener donde dejar objetos, tales como ese almanaque que por fin había comprado, y batidores y cazos que no se usaban. Inger señaló que esos dos estantes eran un gran acierto.
Para ella todo eran grandes aciertos. Cuerno de Oro ya no intentaba escaparse, sino que pastaba tranquilamente por el bosque todo el santo día, en compañía de la ternera y el toro. Las cabras estaban a sus anchas, sus pesadas ubres casi rozaban la tierra. Inger cosió un traje largo de indiana azul y un pequeño gorro de la misma tela, todo precioso, era el traje del bautizo. El niño, que ya era un verdadero niño, seguía de vez en cuando la obra con la mirada. Si ella insistía en llamarle Eleseus, Isak ya no se opondría. Cuando el traje estuvo por fin acabado, tenía una cola de dos varas de tela y cada vara costaba lo suyo, pero no había que mirar eso, al fin y al cabo se trataba del primogénito. — Qué mejor ocasión que esta para lucir tu collar — dijo Isak. Pero Inger ya había pensado en las pequeñas cuentas. Como buena madre, estaba completamente embobada y orgullosa. Las cuentas no daban para rodear el cuello del niño, pero estarían muy bien colgadas de la parte delantera del gorro, y allí las colocó.
Pero Oline no llegaba.
De no haber sido por los animales, la familia al completo podría haber bajado al pueblo y vuelto al cabo de tres o cuatro días con el niño ya bautizado. Y de no haber sido por el dichoso casamiento, Inger podría haber ido sola. — ¿O quieres que aplacemos el casamiento? — preguntó Isak. Inger contestó: — ¡Tienen que pasar diez o doce años para que Eleseus pueda quedarse solo y ordeñar!
De manera que Isak tuvo que recapacitar. En realidad, todo había empezado sin principio, tal vez el casamiento fuera tan importante como el bautizo, ¿cómo iba a saberlo él? Se presagiaba una sequía, una malísima sequía, si no llovía pronto las mieses se agostarían; todo estaba en manos del Señor. Isak se dispuso a bajar al pueblo en busca de ayuda. De nuevo tendría que recorrer todas esas millas…
¡Y tanto trajín, solo por un casamiento y un bautizo! ¡En verdad, la gente del campo tiene muchas pequeñas y grandes preocupaciones!
Y en esas llegó Oline…
Ya estaban casados y el niño bautizado como Dios manda, incluso habían procurado casarse antes para que el hijo fuera legítimo. Pero la sequía persistía y los pequeños campos de cereales se agostaron, se secó la buena hierba. ¿Y por qué? Todo estaba en manos del Señor. Isak segó sus prados, pero ya no quedaba mucha hierba en ellos, aunque los había abonado en la primavera; siguió segando laderas y lejanos terrenos baldíos; no se cansaba de segar y de llevar pienso a casa, porque tenía caballo y abundante ganado. Pero a mediados de julio se vio obligado a segar y a usar el grano como forraje fresco, no servía para otra cosa. ¡Todo dependía ahora de la patata!
¿Qué tenía la patata? ¿Acaso no era más que una especie de café de países lejanos, de la que podían prescindir? Ah, no, la patata es un fruto único, aguanta la sequía y la humedad, y siempre crece, desafía los rigores del tiempo y soporta lo indecible; cuando los humanos le dan un trato razonable, la patata se lo devuelve multiplicado por quince. La patata no tiene la sangre de la uva, pero sí la carne de la castaña, se puede freír, cocer y emplearse para todo. Un hombre puede estar sin pan, pero si tiene una patata, no carece de alimento. La patata puede asarse en las cenizas calientes y servir de cena, o cocerse y servir de desayuno. ¿Qué acompañamiento requiere? Poco, la patata es modesta, le basta con una jarra de leche o un arenque. Los ricos la toman con mantequilla, los pobres la untan con una pizca de sal en un platillo, Isak se podía permitir comerla los domingos mojada en la nata agria de la leche de Cuerno de Oro. ¡Esa patata tan apreciada y tan bendita!
Pero ahora también estaba amenazada la patata.
Isak miraba al cielo innumerables veces al día. Estaba azul. Más que un atardecer daba la impresión de avecinarse un chaparrón. Isak salía y decía: — ¡Me pregunto si por fin va a llover! Pero al cabo de un par de horas toda esperanza se había esfumado.
La sequía duraba ya siete semanas y el calor apretaba. Durante todo ese tiempo la patata seguía floreciendo, floreciendo de un modo antinatural, exuberante. Desde lejos, los campos parecían nevados. ¿Cómo acabaría todo eso? El almanaque no daba ninguna pista, esos almanaques modernos no eran como los de antes, no servían para nada. Ahora el cielo parecía presagiar lluvia, e Isak entró en casa y dijo a Inger: — ¡Dios mediante, lloverá esta noche! — ¿Hay indicios? — Sí, y el caballo sacude los arreos. Inger entreabrió la puerta y dijo: — ¡Pues sí, ya verás como sí! Cayeron unas gotas. Transcurrieron unas horas y se acostaron, y por la noche, cuando Isak salió a mirar el cielo, estaba otra vez despejado. — ¡Ay, Dios mío! — exclamó Inger — . Bueno, bueno, por lo menos se te secarán las últimas hojas para mañana — dijo, consolándolo lo mejor que sabía.
Isak había recogido un inmenso montón de hojas secas de la mejor clase. Serían un valioso forraje, las trató como si fueran heno y las tapó con cortezas de abedul cogidas en el bosque. Ya solo le quedaban unas pocas sin poner a cubierto, por lo que respondió a Inger con desesperación e indiferencia. — ¡No pienso meterlas aunque estén secas! — Estás bromeando, ¿no? — preguntó Inger.
Al día siguiente no las metió, como había dicho. ¡Dios santo, por él podían quedarse fuera, de todos modos no iba a llover! ¡Ya las metería algún día antes de Navidad, si para entonces el sol no las había abrasado del todo!
Tan ofendido se sentía que ya no le resultaba placentero sentarse en el poyo delante de la casa a contemplar el campo sintiéndose dueño de todo aquello. Ahí estaban ahora secándose los sembrados de patata en plena locura de floración. ¡Por él podían quedarse fuera las hojas secas, le traía sin cuidado! Ah, pero a lo mejor Isak tenía una segunda intención por pequeña que fuera, a pesar de su tosca ingenuidad puede que lo hiciera a propósito con la intención de provocar al cielo azul ahora que cambiaba la luna.
Por la noche se repitieron los presagios de lluvia. — Deberías haber metido las hojas secas — dijo Inger. — ¿Por qué? — preguntó Isak distante. — Bueno, bueno, tú te lo tomas a broma, pero podría llover. — ¿No ves que este año no va a llover?
Y, sin embargo, por la noche fue como si el cristal de la ventana oscureciera, y algo golpeara contra él. Inger se despertó y exclamó: — ¡Está lloviendo, mira los cristales! Isak se limitó a resoplar y dijo: — ¿Lloviendo? No es lluvia. ¡No sé de qué estás hablando! — ¡Deja de bromear! — dijo Inger.
Así era; Isak bromeaba. Estaba engañándose a sí mismo. Claro que estaba lloviendo, y un buen chaparrón encima, pero cuando hubo empapado las hojas secas de Isak, dejó de llover. El cielo estaba azul. — Ya ves, lo que yo decía, que no llovería — dijo Isak, terco y no con poca malicia.
El chaparrón de nada sirvió a la patata, y de nuevo transcurrían los días mientras el cielo seguía azul. Isak se puso a trabajar en la construcción de su trineo para el transporte de leña. Se esmeró, el corazón se le ablandó y cepillaba con humildad los patines y las pértigas. Sí, señor, los días transcurrían y el niño crecía. Inger mazaba y hacía queso, en realidad, no les faltaba de nada, la gente del campo que se esmera consigue sobrevivir a un mal año. Y además, al cabo de nueve semanas llegó la lluvia en bendita abundancia, llovió durante veinticuatro horas de las que diluvió durante dieciséis, los cielos se habían abierto. Si hubiera sucedido como dos semanas antes, Isak habría dicho: ¡Es demasiado tarde! Ahora dijo a Inger: — ¡A lo mejor se puede salvar la patata! — ¡Oh, sí! — dijo Inger confiada — . ¡Se salvará todo!
Las cosas empezaron a mejorar, todos los días caía algún que otro chaparrón y la segunda hierba reverdeció como por arte de magia. La patata floreció, sí, señor, más que eso, más que antes, le salieron como unas grandes bayas en la parte de arriba, no era normal; pero nadie sabía lo que había bajo las raíces, Isak no se había atrevido a mirar. Inger entró un día con más de veinte pequeñas patatas que había encontrado debajo de una sola planta. — ¡Y todavía les quedan cinco semanas para seguir creciendo! — exclamó la mujer. ¡Ay, esa Inger, siempre tan llena de consuelo y buenas palabras en su boca leporina! Hablaba mal, resoplaba, era como una válvula por la que se escapa el vapor; pero su voz resultaba grata en el campo. Y su naturaleza era de gran vitalidad. — Si pudieras hacer otra cama… — le dijo a Isak. — ¿Ahora? — preguntó él. Bueno, bueno, aún no corría prisa, pero…
Empezaron a recoger la patata y acabaron para San Miguel, como dictaba la costumbre. La cosecha resultó regular, lo que vino a demostrar que la patata no dependía del tiempo, sino que crecía de todos modos y aguantaba mucho, aunque echando cuentas se vio que no era un año bueno, ni siquiera regular, pero en un año así tampoco podían hacerse cálculos muy minuciosos. Un lapón que pasó por allí un día se extrañó de la cantidad de patatas que estaban recogiendo los colonos, pues abajo, en los pueblos, la situación era mucho peor, dijo.
Isak dispuso otra vez de algunas semanas para el desmonte antes de que llegara la helada. El ganado pastaba en los campos y por donde quería. A Isak le resultaba agradable trabajar cerca de los animales y oír sus cencerros, aunque le quitaba algo de tiempo, pues el toro hacía muchas travesuras y corneaba los montones de hojas secas, y las cabras corrían por doquier, incluso sobre el tejado de la choza.
Preocupaciones grandes y pequeñas.