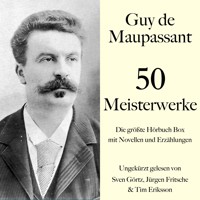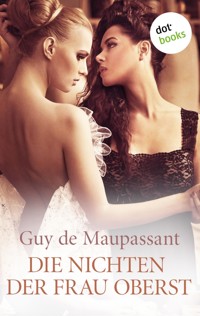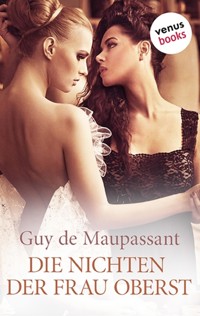Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Legorreta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La bola de sebo" es un relato corto del escritor francés Guy de Maupassant, publicado en 1880. Ambientado durante la guerra franco-prusiana, sigue a un grupo de personas que huyen de la ocupación prusiana en un carruaje. La protagonista, una prostituta llamada Bola de Sebo, se convierte en el centro del conflicto cuando se niega a ceder a las exigencias de los ocupantes para mantener su dignidad. El relato critica la hipocresía moral y la falta de solidaridad entre los burgueses, mostrando cómo las circunstancias extremas revelan la verdadera naturaleza humana. Maupassant emplea una prosa directa y realista para explorar temas como el honor, la moralidad y el egoísmo en tiempos de crisis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bola de Sebo
Guy de Maupassant
Durante varios días seguidos, jirones de un ejército derrotado habían pasado por la ciudad. No eran tropas, sino hordas desordenadas. Los hombres tenían barbas largas y sucias, uniformes andrajosos, y se movían a paso lento, sin bandera, sin regimiento. Todos parecían abrumados, agotados, incapaces de pensar o resolver, caminando sólo por costumbre, y cayendo de fatiga tan pronto como se detenían. Se veía, sobre todo, a la gente movilizada y pacífica, a los tranquilos jubilados, que se doblaban bajo el peso del fusil; pequeñas turbas alertas, fáciles de asustar y rápidas de entusiasmar, dispuestas tanto a atacar como a huir; Luego, en medio de ellos, unos calzones rojos, los restos de una división triturada en una gran batalla; oscuros artilleros alineados con varios soldados de infantería; y, a veces, el casco brillante de un dragón de pies pesados que seguía con dificultad la marcha más ligera de los lignardos.
Legiones de inconformistas con nombres heroicos: "los Vengadores de la Derrota - los Ciudadanos de la Tumba - los Divisores de la Muerte" - pasaron a su vez, con aspecto de bandidos.
Sus jefes, antiguos comerciantes de telas o semillas, ex comerciantes de grasa o jabón, guerreros de circunstancias, llamados oficiales por sus coronas o por la longitud de sus bigotes, cubiertos de armas, franelas y trenzas, hablaban con voz sonora, discutían los planes de campaña y pretendían sostener a la Francia agonizante solo sobre sus hombros jactanciosos; pero a veces temían a sus propios soldados, gente de saco y cuerda, que a menudo eran excesivamente valientes, saqueadores y libertinos.
Se decía que los prusianos iban a entrar en Ruan.
La Guardia Nacional, que durante dos meses había estado haciendo reconocimientos muy cuidadosos en los bosques vecinos, a veces disparando a sus propios centinelas, y preparándose para la batalla cuando un pequeño conejo se movía bajo la maleza, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, toda su parafernalia asesina, con la que solía atemorizar los límites de las carreteras nacionales en tres leguas a la redonda, habían desaparecido de repente.
Los últimos soldados franceses habían cruzado por fin el Sena para ganar Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Achard; y, marchando detrás de todos ellos, el general, desesperado, incapaz de intentar nada con estos harapos dispares, angustiado él mismo en la gran debacle de un pueblo acostumbrado a la victoria y desastrosamente vencido a pesar de su legendaria valentía, se alejó a pie, entre dos oficiales.
Entonces, una profunda calma, una expectativa asustada y silenciosa se había cernido sobre la ciudad. Muchos burgueses panzones, emasculados por el comercio, esperaban ansiosos a los vencedores, temblando por si sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina eran considerados un arma.
La vida parecía haberse paralizado; las tiendas estaban cerradas, la calle silenciosa. A veces, algún habitante, intimidado por este silencio, corría rápidamente por las paredes.
La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo.
En la tarde del día siguiente a la salida de las tropas francesas, unos pocos uhlans, procedentes de quién sabe dónde, cruzaron la ciudad con rapidez. Luego, un poco más tarde, una masa negra descendió desde la côte Sainte-Catherine, mientras que otras dos corrientes invasoras aparecieron por los caminos de Darnetal y Boisguillaume. Las vanguardias de los tres cuerpos, justo en el mismo momento, se unieron en la Place de l'Hôtel-de-Ville; y a través de todas las calles vecinas llegó el ejército alemán, desplegando sus batallones que hacían sonar los adoquines bajo su duro y rítmico paso.
Las órdenes gritadas con una voz desconocida y gutural recorrieron las casas que parecían muertas y desiertas, mientras detrás de las persianas cerradas los ojos vigilaban a estos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de las fortunas y de las vidas, por el "derecho de la guerra". Los habitantes, en sus oscuros aposentos, tenían el pánico propio de los cataclismos, las grandes convulsiones asesinas de la tierra, contra las que toda sabiduría y fuerza son inútiles. Pues la misma sensación reaparece cada vez que se trastoca el orden establecido de las cosas, cuando la seguridad ya no existe, cuando todo lo que está protegido por las leyes del hombre o de la naturaleza queda a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El terremoto aplasta a todo un pueblo bajo las casas que se desmoronan; el río desbordado arrastrando a los campesinos ahogados con los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas de los tejados, o el glorioso ejército masacrando a los que se defienden, tomando prisioneros a los demás, saqueando en nombre de la Espada y dando gracias a un Dios al son del cañón, son todos flagelos espantosos que desconciertan toda la creencia en la justicia eterna, toda la confianza que se nos enseña en la protección del Cielo y en la razón del hombre.
Pero en cada puerta llamaban pequeños destacamentos, que luego desaparecían en las casas. Fue la ocupación después de la invasión. Comenzó el deber de los vencidos de ser gentiles con los vencedores.
Al cabo de un rato, una vez pasado el terror inicial, se instaló una nueva calma. En muchas familias, el oficial prusiano comía en la mesa. A veces se mostraba bien educado y, por cortesía, se compadecía de Francia, diciendo lo mucho que se resistía a participar en esta guerra. Agradeció este sentimiento; un día u otro, su protección podría ser necesaria. Al evitarlo, podríamos tener algunos hombres menos que alimentar. ¿Y por qué hacer daño a alguien de quien se depende completamente? Hacerlo sería menos valentía que temeridad. - Y la imprudencia ya no es un defecto de los burgueses de Ruan, como lo era en la época de las heroicas defensas en las que se distinguía su ciudad. - Por último, se dijo, por la suprema razón de la urbanidad francesa, que seguía siendo lícito ser cortés en la propia casa, siempre que no se mostrara familiaridad con el soldado extranjero en público. Fuera, ya no se conocían, pero en la casa hablaban alegremente, y el alemán se quedaba más tiempo cada noche, calentándose en la chimenea común.
La propia ciudad fue recuperando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses aún no habían salido, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Además, los oficiales de los húsares azules, que arrastraban con arrogancia sus grandes herramientas de muerte por la acera, no parecían tener mucho más desprecio por los ciudadanos de a pie que los oficiales de los chasseurs, que el año anterior habían estado bebiendo en los mismos cafés.
Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extranjera intolerable, como un olor generalizado, el olor de la invasión. Llenaba los hogares y las plazas públicas, cambiaba el sabor de la comida, daba la impresión de estar de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas.
Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes siempre pagaban, y eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un comerciante normando, más sufre por cualquier sacrificio, por cualquier parte de su fortuna que vea pasar a manos de otro.
Sin embargo, dos o tres leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río, hacia Croisset, Dieppedalle o Biessart, los barqueros y pescadores traían a menudo del fondo del agua algún cadáver de un alemán hinchado en su uniforme, muerto por un golpe de cuchillo o de savate, su cabeza aplastada por una piedra, o arrojado al agua por un empujón desde lo alto de un puente. El barro del río enterró estas oscuras, salvajes y legítimas venganzas, heroísmos desconocidos, ataques silenciosos, más peligrosos que las batallas a plena luz del día y sin repercusiones de gloria.
Porque el odio al Extranjero siempre arma a unos cuantos intrépidos dispuestos a morir por una Idea.
Finalmente, como los invasores, a pesar de someter a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían realizado ninguno de los horrores que la fama les había hecho cometer a lo largo de su marcha triunfal, se envalentonaron, y la necesidad del comercio volvió a obrar en los corazones de los comerciantes del país. Algunos de ellos tenían grandes intereses en Le Havre, que el ejército francés ocupaba, y querían intentar llegar a ese puerto yendo por tierra hasta Dieppe, donde se embarcarían.
Se empleó la influencia de los oficiales alemanes con los que se habían familiarizado, y se obtuvo el permiso para salir del General en Jefe.
Así que, habiéndose contratado una gran carroza de cuatro caballos para este viaje, y habiéndose inscrito diez personas con el cochero, se resolvió partir un martes por la mañana, antes del amanecer, para evitar cualquier reunión.