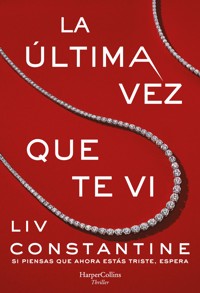9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Una nueva voz en el suspense psicológico nos presenta este fascinante debut sobre una mujer fría y manipuladora y una adinerada pareja de oro. Amber Patterson está harta. Está cansada de no ser nadie: una mujer sencilla e invisible que pasa desapercibida. Se merece algo más; una vida de dinero y poder, como la que disfruta Daphne Parrish, diosa rubia de ojos azules. Para todos los habitantes del exclusivo pueblo de Bishops Harbor, Connecticut, Daphne –mujer de la alta sociedad y filántropa– y su marido Jackson, agente inmobiliario, son una pareja de cuento de hadas. La envidia de Amber podría consumirla… si no tuviera un plan. Con sorprendentes giros y oscuros secretos que te mantendrán enganchado hasta el final, La conspiración de la señora Parrish es una thriller jugoso y adictivo, producto de un talento muy imaginativo. Un debut adictivo y retorcido. Karin Slaughter Muy plausible, hipnótica y absorbente, escalofriante y siniestra, del mejor suspense psicológico que leerás este año. Lee Child Fascinante… Un thriller psicológico deliciosamente engañoso que atrapará a los lectores hasta altas horas de la madrugada. Con una trama tan retorcida y fascinante como Perdida, de Gillian Flynn, y La chica del tren, de Paula Hawkins. Sin duda será un éxito entre los aficionados al suspense. Library Journal Una historia muy inteligente, llena de suspense y giros sorprendentes, que me enganchó hasta el final. Karen Dionne
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La conspiración de la señora Parrish
Título original: The Last Mrs. Parrish
© 2017, Lynne Constantine y Valerie Constantine
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Mario Arturo
Imagen de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-9139-221-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatorias
Primera parte. Amber
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Segunda parte. Daphne
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Tercera parte
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Agradecimientos
DEDICATORIA DE LYNNE:
Para Lynn, el otro sujetalibros,
por demasiadas razones como para mencionarlas
DEDICATORIA DE VALERIE:
Para Colin, porque haces que todo sea posible
PRIMERA PARTE AMBER
Capítulo 1
Amber Patterson estaba harta de ser invisible. Llevaba acudiendo a ese gimnasio cada día desde hacía tres meses; tres largos meses viendo a esas mujeres ociosas hacer lo único que les importaba. Eran tan egocéntricas que apostaría su último dólar a que ninguna de ellas la reconocería por la calle pese a estar a metro y medio de ellas todos los santos días. Para ellas no era más que un mueble; sin importancia, no merecía que la mirasen. Pero le daba igual, le daban igual todas. Había una razón por la que se arrastraba hasta allí todos los días, hasta esa máquina, justo cuando el reloj marcaba las ocho.
Estaba cansada de los ejercicios; día tras día, dándose una paliza, a la espera del momento oportuno para actuar. Por el rabillo del ojo vio las Nike doradas que se subían a la máquina situada junto a la suya. Estiró los hombros y fingió estar inmersa en la revista estratégicamente colocada sobre el soporte de su máquina. Se volvió y le dedicó a la mujer rubia una sonrisa tímida, a lo que la otra respondió con un educado asentimiento de cabeza. Amber fue a alcanzar su botella de agua y movió deliberadamente el pie hacia el borde de la máquina, lo que le hizo tropezar y tirar la revista al suelo, donde aterrizó bajo el pedal de la máquina de su vecina.
—Oh, Dios mío, lo siento mucho —dijo ruborizándose.
Antes de poder bajarse, la mujer dejó de pedalear y se la recogió. Amber vio como fruncía el ceño.
—¿Estás leyendo la revista is? —preguntó la mujer al devolvérsela.
—Sí, es la revista de la Asociación contra la Fibrosis Quística. Sale dos veces al año. ¿La conoces?
—Sí, así es. ¿Te dedicas a alguna especialidad médica? —preguntó la otra mujer.
Amber miró al suelo y después otra vez a ella.
—No, no. Mi hermana pequeña tenía fibrosis quística. —Dejó que las palabras quedaran suspendidas en el espacio que las separaba.
—Lo siento. Ha sido muy desconsiderado por mi parte. No es asunto mío —dijo la mujer, y volvió a subirse a la elíptica.
Amber negó con la cabeza.
—No, no pasa nada. ¿Conoces tú a alguien con fibrosis quística?
Amber vio el dolor en los ojos de la mujer cuando le devolvió la mirada.
—Mi hermana. La perdí hace veinte años.
—Lo siento mucho. ¿Cuántos años tenía?
—Solo dieciséis. Nos llevábamos dos años.
—Charlene tenía solo catorce. —Amber aminoró la marcha y se secó los ojos con el dorso de la mano. Era necesaria una gran capacidad interpretativa para llorar por una hermana que nunca existió. Las tres hermanas que sí tenía estaban vivitas y coleando, aunque llevaba dos años sin hablar con ellas.
La máquina de la mujer se detuvo.
—¿Estás bien? —le preguntó.
Amber se sorbió la nariz y se encogió de hombros.
—Todavía es duro, incluso después de tantos años.
La mujer se quedó mirándola durante varios segundos, como si tratara de tomar una decisión, y después le tendió la mano.
—Soy Daphne Parrish. ¿Qué te parece si salimos de aquí y charlamos mientras tomamos un café?
—¿Estás segura? No quiero interrumpir tu entrenamiento.
Daphne asintió.
—Sí. Me gustaría mucho hablar contigo.
Amber le dirigió lo que esperaba que pareciese una sonrisa de agradecimiento y se bajó de la máquina.
—Suena genial. —Le estrechó la mano y dijo—: Yo soy Amber Patterson. Encantada de conocerte.
Más tarde aquella noche, Amber se daba un baño de burbujas y bebía una copa de merlot mientras contemplaba la foto de la revista Entrepreneur. Dejó la revista con una sonrisa, cerró los ojos y apoyó la cabeza en el borde de la bañera. Se sentía muy satisfecha con el curso de los acontecimientos de aquel día. Estaba preparada para que se prolongara aún más, pero Daphne se lo puso muy fácil. Tras pasar unos minutos charlando de temas sin importancia mientras tomaban café, habían abordado el verdadero motivo por el que había despertado el interés de Daphne.
—Es imposible que alguien que no ha experimentado la fibrosis quística pueda entenderlo —dijo Daphne, con sus ojos azules encendidos por la pasión—. Julie jamás fue una carga para mí, pero en el instituto mis amigas siempre me presionaban para que la dejara atrás, que no permitiera que me fuese siguiendo a todas partes. Ellas no entendían que yo no sabía cuándo la hospitalizarían o si conseguiría salir con vida. Cada minuto era muy valioso.
Amber se inclinó hacia delante e hizo todo lo posible por parecer interesada, mientras calculaba el valor total de los diamantes que Daphne llevaba en las orejas, la pulsera de la muñeca y el enorme diamante que lucía en su dedo bronceado con una manicura perfecta. Debía de llevar al menos cien mil dólares en joyas, y lo único que sabía hacer era lamentarse de su triste infancia. Amber contuvo un bostezo y le dedicó una sonrisa forzada.
—Lo sé. Yo solía quedarme en casa sin ir a clase para estar con mi hermana y que así mi madre pudiera ir a trabajar. Estuvo a punto de perder su trabajo por tomarse tantos días libres, y lo último que podíamos permitirnos era que perdiera el seguro médico. —Le agradó la facilidad con que la mentira acudió a sus labios.
—Oh, eso es terrible —contestó Daphne—. Esa es otra de las razones por las que mi fundación es tan importante para mí. Proporcionamos ayuda económica a familias que no pueden permitirse los cuidados que necesitan. Ha sido una parte importante del cometido de La sonrisa de Julie desde el principio.
Amber fingió sorpresa.
—¿La sonrisa de Julie es tu fundación? ¿Es la misma Julie? Lo sé todo sobre La sonrisa de Julie, llevo años leyendo todo lo que hacéis. Estoy asombrada.
Daphne asintió.
—La fundé nada más terminar la universidad. De hecho, mi marido fue mi primer benefactor. —Entonces sonrió, quizá algo avergonzada—. Así fue como nos conocimos.
—¿Y no estáis preparando un gran acto benéfico en estos momentos?
—La verdad es que sí. Será dentro de unos meses, pero aún queda mucho por hacer. Quizá… bueno, no importa.
—No. ¿Qué pasa? —insistió Amber.
—Bueno, iba a preguntarte si te gustaría ayudar. Sería agradable tener a alguien que entiende…
—Me encantaría colaborar en lo que fuera —la interrumpió Amber—. No gano mucho dinero, pero desde luego tengo tiempo para donar. Lo que hacéis es muy importante. Cuando veo en todo lo que ayudáis… —Se mordió el labio y parpadeó para contener las lágrimas.
Daphne sonrió.
—Maravilloso. —Sacó una tarjeta con su nombre y dirección—. Aquí tienes. El comité se reúne en mi casa el jueves por la mañana a las diez. ¿Podrás asistir?
Amber le había dedicado una amplia sonrisa, intentando todavía aparentar que la enfermedad era lo único que tenía en la cabeza.
—No me lo perdería por nada.
Capítulo 2
El ritmo monótono del tren del sábado desde Bishops Harbor hasta Nueva York sumió a Amber en una fantasía muy alejada de la rígida disciplina de su jornada laboral entre semana. Iba sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento, y abría los ojos de manera ocasional para contemplar el paisaje. Recordó la primera vez que había montado en tren, cuando tenía siete años. Era el mes de julio en Misuri —el mes más caluroso y húmedo de todo el verano— y el aire acondicionado del tren no funcionaba bien. Aún veía a su madre sentada frente a ella, con un vestido negro de manga larga, sin sonreír, con la espalda recta y las rodillas apretadas la una contra la otra. Llevaba el pelo, castaño claro, recogido en su habitual moño, pero se había puesto unos pendientes de perlas que reservaba para ocasiones especiales. Y Amber supuso que el funeral de la madre de su madre se consideraba una ocasión especial.
Al bajarse del tren en la mugrienta estación de Warrensburg, el aire de fuera era todavía más asfixiante que el del interior del tren. El tío Frank, el hermano de su madre, había ido a buscarlas, y tuvieron que apretujarse en su destartalada camioneta azul. Lo que más recordaba era el olor —una mezcla de sudor, basura y humedad— y el cuero cuarteado del asiento, que se le clavaba en la piel. Atravesaron incontables maizales y pequeñas granjas con casas de madera gastada y jardines llenos de maquinaria oxidada, coches viejos sobre bloques de cemento, neumáticos sin llanta y cajas metálicas rotas. Era aún más deprimente que el lugar donde ellas vivían, y Amber deseó haber podido quedarse en casa, como sus hermanas. Su madre dijo que eran demasiado pequeñas para un funeral, pero ella tenía edad suficiente para presentar sus respetos. Había bloqueado casi todos los recuerdos de aquel horrendo fin de semana, pero lo que nunca olvidaría sería lo sucio que estaba todo a su alrededor; el apagado salón de casa de sus abuelos, todo en tonos marrones y amarillos oxidados; la barba descuidada de su abuelo, sentado en su butaca reclinable, rígido y taciturno, con una camiseta interior gastada y unos pantalones caquis manchados. Vio entonces el origen del comportamiento aburrido de su madre y de su falta de imaginación. Fue en ese instante, a tan tierna edad, cuando nació en su cabeza el sueño de aspirar a algo mejor.
Abrió los ojos ahora cuando el hombre que tenía delante se levantó y le dio un golpe con su maletín, y se dio cuenta de que ya habían llegado a la estación Grand Central. Recogió apresuradamente su bolso y su chaqueta y se sumó a la masa de pasajeros que bajaban del tren. Nunca se cansaba de entrar desde las vías en el impresionante vestíbulo principal; menudo contraste con la mugrienta estación de años atrás. Se recreó paseando frente a los resplandecientes escaparates de la estación, un adelanto perfecto de las vistas y los sonidos de la ciudad que le esperaban fuera, después salió del edificio y recorrió las pocas manzanas por la calle cuarenta y dos hasta la Quinta Avenida. Aquel peregrinaje mensual se había vuelto tan familiar que podría haberlo hecho con los ojos cerrados.
Su primera parada siempre era la sala de lectura principal de la biblioteca pública de Nueva York. Se sentaba a una de las largas mesas de lectura mientras el sol entraba por los altos ventanales y se deleitaba con la belleza de los frescos del techo. Aquel día se sintió especialmente a gusto con los libros que forraban las paredes. Le recordaban que cualquier conocimiento que deseara estaba a su disposición. Allí se sentaba, leía y descubría todas las cosas que darían forma a sus planes. Se quedó allí sentada, en silencio, durante veinte minutos, hasta que estuvo preparada para volver a la calle y comenzar su paseo por la Quinta Avenida.
Caminaba despacio, pero con determinación, dejando atrás las tiendas de lujo que adornaban la calle. Versace, Fendi, Armani, Louis Vuitton, Harry Winston, Tiffany & Co., Gucci, Prada y Cartier… una detrás de otra, las boutiques más prestigiosas y caras del mundo. Había estado en todas ellas, había aspirado el aroma del cuero y la esencia de los perfumes exóticos, se había frotado la piel con los bálsamos aterciopelados y con los prohibitivos ungüentos que la tentaban en sus frascos de muestra.
Pasó por delante de Dior y de Chanel y se detuvo a admirar un vestido plateado y negro que vestía el maniquí del escaparate. Se quedó mirando el vestido, se imaginó con él puesto, con el pelo recogido en lo alto de la cabeza, el maquillaje perfecto, entrando en un salón de baile del brazo de su marido, la envidia de todas las mujeres. Siguió su camino hacia el norte hasta llegar a Bergdorf Goodman y al mítico Hotel Plaza. Estuvo tentada de subir los escalones enmoquetados de rojo para entrar al vestíbulo, pero era más de la una y tenía hambre. Había llevado consigo la comida desde casa, ya que no podía permitirse gastar el dinero que tanto le costaba ganar en la entrada del museo y además en comer en Manhattan. Cruzó la calle cincuenta y ocho hasta Central Park, se sentó en un banco que daba a la bulliciosa calle y sacó una manzana y una bolsa con pasas y frutos secos de su mochila. Comió despacio, viendo a la gente correr de un lado a otro, y por enésima vez pensó en lo afortunada que era por haber escapado de la horrible existencia de sus padres, de las conversaciones mundanas, de la predictibilidad de la vida. Su madre nunca había entendido sus ambiciones. Decía que tenía demasiadas aspiraciones, que su manera de pensar solo le traería problemas. Y entonces Amber le demostró que no era así y por fin lo dejó todo, aunque tal vez no del modo que había planeado.
Se terminó la comida y atravesó el parque hasta el museo Metropolitan, donde pasaría la tarde antes de tomar un tren de vuelta a Connecticut. A lo largo de los dos últimos años había recorrido cada centímetro del Met, estudiando las obras de arte, asistiendo a conferencias y proyecciones sobre las obras y sus autores. Al principio su falta de conocimientos le había parecido abrumadora, pero, de manera metódica, fue paso a paso, leyendo en los libros todo lo que podía sobre el arte, sobre su historia y sus maestros. Armada con nueva información cada mes, volvía a visitar el museo y veía en persona aquello sobre lo que había leído. Ahora sabía que podía mantener una conversación inteligente con cualquier crítico de arte. Desde el día en que abandonara aquella casa abarrotada en Misuri, había estado creando una nueva y mejorada Amber, una que se moviese como pez en el agua entre los ricos. Y, hasta el momento, su plan iba como la seda.
Pasado un tiempo, llegó a la galería que solía ser su última parada. Allí se quedó largo rato frente a un pequeño estudio de Tintoretto. No sabía cuántas veces había contemplado aquel dibujo, pero la placa se le había quedado grabada en el cerebro. Un regalo de la colección de Jackson y Daphne Parrish. Se dio la vuelta con reticencia y se dirigió hacia la nueva exposición de Aelbert Cuyp. Había leído el único libro sobre Cuyp que había encontrado en la biblioteca de Bishops Harbor. Cuyp era un artista del que nunca había oído hablar y le sorprendió descubrir lo prolífico y famoso que era. Recorrió la exposición y llegó hasta el cuadro que tanto había admirado en el libro y que esperaba formase parte de la exposición: El Maas en Dordrecht durante una tormenta. Era incluso más asombroso de lo que había imaginado.
Había una pareja mayor junto a ella, cautivada también por el cuadro.
—Es asombroso, ¿verdad? —le dijo la mujer.
—Más de lo que imaginaba —respondió ella.
—Este no se parece a sus otros paisajes —explicó el hombre.
—Así es, pero pintó muchos paisajes majestuosos de los puertos holandeses —dijo Amber sin dejar de mirar el cuadro—. ¿Sabían que también pintó escenas bíblicas y retratos?
—¿De verdad? No tenía ni idea.
«Quizá deban leer antes de venir a ver una exposición», pensó Amber, pero se limitó a sonreírles y siguió su camino. Le encantaba poder demostrar sus conocimientos. Y creía que a un hombre como Jackson Parrish, un hombre que se enorgullecía de su nivel cultural, le encantaría también.
Capítulo 3
Amber sintió una profunda envidia al ver la casa situada en el estuario de Long Island. Las verjas blancas abiertas a la entrada de la inmensa finca daban paso a unos jardines frondosos llenos de rosales que se extendían de forma extravagante sobre las discretas cercas, mientras que la mansión en sí misma era una impresionante estructura de dos plantas de color blanco y gris. Le recordaba a las fotos que había visto de las casas de verano de los ricos en Nantucket y en Martha’s Vineyard. La casa discurría elegantemente por la orilla, como si hubiese nacido ahí de forma natural.
Era la clase de casa oculta de las miradas de todos aquellos que no podían permitirse vivir así. «Eso es lo que consigues con dinero», pensó. «Te proporciona los medios y el poder de permanecer oculta al mundo si así lo deseas… o si lo necesitas».
Aparcó su viejo Toyota Corolla azul, que estaría fuera de lugar entre los Mercedes y BMW último modelo que sin duda pronto llenarían el garaje. Cerró los ojos y se quedó allí sentada unos instantes, respirando profundamente y repasando en su cabeza la información que había memorizado a lo largo de las últimas semanas. Se había vestido con esmero aquella mañana, llevaba el pelo sujeto con una diadema de nácar y apenas se había maquillado; solo un poco de color en las mejillas y un suave bálsamo labial. Se había puesto una falda de sarga de color beis y una camiseta de algodón blanca de manga larga; había pedido ambas prendas en un catálogo de L.L.Bean. Llevaba unas sandalias sencillas, un calzado cómodo para caminar sin un solo toque de feminidad. Las horrendas gafas de pasta que había encontrado en el último minuto completaban el look que buscaba. Al mirarse una última vez en el espejo antes de salir de su apartamento, se había sentido satisfecha. Parecía una mujer sencilla, casi tímida. Alguien que jamás supondría una amenaza para nadie; y menos para alguien como Daphne Parrish.
Aunque sabía que corría el riesgo de parecer maleducada, había llegado un poco antes de la hora a la que estaba citada. Así podría pasar un poco de tiempo a solas con Daphne y además sería la primera en llegar, cosa que siempre suponía una ventaja cuando se hacían presentaciones. Todas la verían como una abeja obrera, simple e insulsa, a la que Daphne se había dignado a nombrar como su ayudante en sus empeños caritativos.
Abrió la puerta del coche y se plantó en el camino de grava que conducía hacia la entrada. Era como si todos esos trocitos de piedra que amortiguaban sus pasos hubieran sido medidos para ser exactamente iguales, además de pulidos a la perfección. Según se aproximaba a la casa, iba tomándose su tiempo para estudiar sus alrededores. Se daba cuenta de que entraría por la parte de atrás, ya que la parte delantera daría al agua, pero aun así era una fachada de lo más elegante. A su izquierda había un cenador blanco adornado con las últimas glicinias del verano, y dos largos bancos más allá. Ella había leído sobre este tipo de riqueza, había visto numerosas fotos en las revistas y realizado visitas virtuales a las casas de las estrellas de cine. Pero esta era la primera vez que veía una de cerca.
Subió los amplios escalones de piedra hasta el rellano y llamó al timbre. La puerta era enorme, con grandes paneles de cristal biselado que le permitían ver el largo pasillo que conducía hacia la parte delantera de la casa. Veía el azul del agua desde su posición, y entonces, de pronto, apareció Daphne, que le abrió la puerta con una sonrisa.
—Me alegro mucho de verte. Es maravilloso que hayas podido venir —dijo estrechándole la mano para guiarla hacia el interior.
Amber le dedicó la sonrisa tímida que había practicado ante el espejo del cuarto de baño.
—Gracias por invitarme, Daphne. Estoy encantada con la idea de ayudar.
—Y a mí me emociona que trabajes con nosotras. Ven por aquí. Nos reuniremos en el porche interior —dijo Daphne antes de entrar en una gran sala octogonal con ventanales desde el suelo hasta el techo y sillones con llamativos estampados florales. Las puertas de cristal estaban abiertas y Amber aspiró el aroma embriagador del aire marino cargado de sal—. Por favor, siéntate. Las demás tardarán unos minutos en llegar.
Amber se sentó en un mullido sofá y Daphne frente a ella en uno de los sillones amarillos que complementaban el mobiliario de esa estancia de discreta elegancia. Le fastidiaba aquella naturalidad con la que Daphne trataba el dinero y los privilegios, como si le hubieran sido concedidos al nacer. Parecía recién salida de una portada de Town & Country, con esos pantalones grises hechos a medida, su blusa de seda y unos pendientes de perlas que llevaba como única joya. El cabello rubio le caía en bucles y enmarcaba su rostro aristocrático. Amber calculó que solo la ropa y los pendientes debían de valer más de tres mil dólares, sin contar el pedrusco que llevaba en el dedo ni el reloj de Cartier. Seguramente tendría una docena más en algún joyero del piso de arriba. Amber miró la hora en su reloj, un modelo barato de los grandes almacenes, y comprobó que todavía disponían de diez minutos para estar a solas.
—Gracias de nuevo por permitirme colaborar, Daphne.
—Soy yo la que te da las gracias. Nunca hay demasiada ayuda. Me refiero a que todas las mujeres son fantásticas y trabajan mucho, pero tú lo entiendes bien porque lo has vivido. —Daphne cambió de postura en su sillón—. La otra mañana hablamos mucho sobre nuestras hermanas, pero no tanto sobre nosotras. Sé que no eres de por aquí, pero ¿es posible que me dijeras que naciste en Nebraska?
Amber había ensayado su historia con cuidado.
—Sí, eso es. Nací en Nebraska, pero me fui después de que mi hermana muriera. Una buena amiga del instituto vino a la universidad aquí. Cuando volvió a casa para el funeral de mi hermana, dijo que tal vez me vendría bien un cambio, empezar de nuevo, y además no estaríamos solas. Tenía razón. Me ayudó mucho. Llevo casi un año en Bishops Harbor, pero pienso en Charlene todos los días.
Daphne la miraba con atención.
—Siento mucho tu pérdida. Nadie que no lo haya experimentado puede saber lo doloroso que resulta perder a una hermana. Yo pienso en Julie cada día. A veces resulta abrumador. Por eso mi trabajo con la fibrosis quística es tan importante para mí. Tengo la suerte de tener dos hijas sanas, pero sigue habiendo muchas familias afectadas por esa terrible enfermedad.
Amber levantó un marco de plata con una fotografía de dos niñas pequeñas. Ambas rubias y bronceadas, con bañadores a juego, sentadas en un muelle con las piernas cruzadas, abrazándose.
—¿Estas son tus hijas?
Daphne miró la fotografía, sonrió encantada y señaló.
—Sí. Esa es Tallulah y esa es Bella. La sacamos el verano pasado, en el lago.
—Son adorables. ¿Cuántos años tienen?
—Tallulah tiene diez y Bella siete. Me alegra que se tengan la una a la otra —explicó Daphne mientras se le humedecían los ojos—. Espero que siempre sea así.
Amber recordó haber leído que los actores piensan en algo muy triste para ayudarse a llorar a voluntad. Ella trataba de recordar algo que le hiciera llorar, pero lo más triste que se le ocurrió fue que no era ella la que ocupaba el sillón de Daphne, la señora de esa increíble casa. Aun así, hizo lo posible por aparentar pesadumbre al dejar la foto sobre la mesa.
En ese instante sonó el timbre y Daphne corrió a abrir. Al salir de la habitación dijo:
—Sírvete café o té. Y también hay algo de comer. Está todo en el aparador.
Amber se levantó y dejó su bolso en el sillón junto al de Daphne, para dejar claro que era el suyo. Mientras se servía una taza de café, las otras comenzaron a entrar, saludándose y abrazándose unas a otras. Ella no soportaba el ruido ensordecedor que hacían los grupos de mujeres, como el cacareo de las gallinas.
—Hola a todas —dijo Daphne hablando por encima de las voces hasta que todas se callaron. Entonces se acercó a Amber y la rodeó con el brazo—. Quiero presentaros a un nuevo miembro del comité, Amber Patterson. Amber será una gran incorporación al grupo. Por desgracia, ella es una experta; su hermana murió de fibrosis quística.
Amber miró al suelo y oyó el murmullo colectivo y compasivo de las demás mujeres.
—¿Por qué no nos sentamos y así hacemos una ronda para que todas podáis presentaros? —sugirió Daphne. Se sentó con su taza en la mano, miró la fotografía de sus hijas y Amber vio que la movía ligeramente. Ella fue mirando a su alrededor mientras, una tras otra, cada una de las mujeres sonreía y decía su nombre: Lois, Bunny, Faith, Meredith, Irene y Neve. Todas ellas iban de punta en blanco, pero dos en particular llamaron su atención. Bunny era una mujer menuda y rubia, de pelo largo y liso, con los ojos verdes y muy grandes, maquillados para sacarles el máximo partido. Era perfecta en todos los sentidos, y además lo sabía. Amber la había visto en el gimnasio con sus pantaloncitos cortos y su sujetador deportivo, entrenando como loca, pero Bunny la miró como si nunca antes la hubiera visto. Le dieron ganas de recordarle: «Oh, sí, yo te conozco. Tú eres la que presume ante sus amigas de ponerle los cuernos a su marido».
Y luego estaba Meredith, que no encajaba en absoluto con las demás. Su ropa era cara, pero apagada, no como las prendas deslumbrantes de las otras. Llevaba unos pequeños pendientes de oro y un collar de perlas amarillentas sobre su jersey marrón. El largo de su falda de tweed era extraño, ni muy larga ni muy corta. Según avanzaba la reunión, quedó claro que era diferente en más aspectos además de la indumentaria. Estaba sentada en su sillón con la espalda muy recta, los hombros estirados y la cabeza levantada, con un imponente porte de riqueza y educación. Y, cuando hablaba, tenía un ligero acento de internado, lo justo para hacer que sus palabras sonaran más profundas que las de las demás mientras discutían sobre la subasta silenciosa y los artículos asegurados hasta el momento. Vacaciones en lugares exóticos, joyas de diamantes, vinos de colección… La lista era interminable y cada objeto era más caro que el anterior.
Cuando terminó la reunión, Meredith se acercó y se sentó a su lado.
—Bienvenida a La sonrisa de Julie, Amber. Siento mucho lo de tu hermana.
—Gracias —respondió ella sin más.
—¿Daphne y tú os conocéis desde hace mucho tiempo?
—Oh, no. De hecho nos acabamos de conocer. En el gimnasio.
—Qué casualidad —dijo Meredith con un tono indescifrable. Estaba mirándola y era como si pudiera leerle el pensamiento.
—Fue un día de suerte para las dos.
—Sí, desde luego. —Meredith hizo una pausa y la miró de arriba abajo. Sus labios dibujaron una fina sonrisa antes de levantarse del sillón—. Ha sido un placer. Estoy deseando conocerte mejor.
Amber percibió el peligro, no en las palabras que había dicho Meredith, sino en su actitud. Quizá fueran imaginaciones suyas. Dejó su taza de café vacía en el aparador y atravesó las puertas de cristal, que parecían invitarla a salir a la terraza. Se quedó de pie contemplando la amplitud del estuario de Long Island. A lo lejos divisó un velero con sus velas ondeando al viento, un espectáculo magnífico. Se acercó al otro extremo de la terraza, desde donde se apreciaba mejor la playa de arena situada debajo. Cuando se volvió para regresar dentro, oyó la inconfundible voz de Meredith procedente del porche interior.
—Sinceramente, Daphne, ¿hasta qué punto conoces a esa chica? ¿La has conocido en el gimnasio? ¿Sabes algo de su pasado?
Amber se quedó en silencio junto a la puerta.
—Meredith, en serio, lo único que me hace falta saber es que su hermana murió de fibrosis quística. ¿Qué más quieres? Tiene un interés particular en recaudar dinero para la fundación.
—¿Lo has comprobado? —preguntó Meredith, todavía escéptica—. Su familia, su educación, todas esas cosas.
—Esto es un trabajo voluntario, no una nominación al Tribunal Supremo. Quiero que esté en el comité. Ya lo verás. Será una adquisición maravillosa.
Amber percibió el fastidio en la voz de Daphne.
—De acuerdo, es tu comité. No volveré a sacar el tema.
Amber oyó los pasos sobre el suelo de baldosas cuando abandonaron la estancia, después entró y se apresuró a esconder su carpeta bajo uno de los cojines del sofá, para que pareciese que se le había olvidado. En la carpeta estaban las notas que había tomado durante la reunión y una fotografía metida en una de las hendiduras. La ausencia de cualquier otra información identificativa obligaría a Daphne a rebuscar hasta encontrar la foto. Amber tenía trece años en la imagen. Aquel había sido un buen día, uno de los pocos en que su madre había podido salir de la tintorería para llevarlas al parque. En la foto salía ella empujando a su hermana pequeña en los columpios. En el dorso había escrito: Amber y Charlene, pese a que en la imagen apareciese con su hermana Trudy.
Meredith iba a ser complicada. Había dicho que estaba deseando conocerla mejor. Pues ella iba a asegurarse de que conociese lo menos posible. No iba a permitir que una pija de la alta sociedad le fastidiara el plan. Ya se había asegurado de que la última persona que intentó eso recibiera su merecido.
Capítulo 4
Amber abrió la botella de Josh que estaba reservando. Era patético que tuviera que racionar un cabernet de doce dólares, pero con lo poco que ganaba en la agencia inmobiliaria apenas le llegaba para pagar el alquiler. Antes de mudarse a Connecticut, había estado documentándose y había elegido a su objetivo, Jackson Parrish, y fue así como acabó en Bishops Harbor. Cierto, podría haber alquilado algo en algún pueblo cercano por mucho menos, pero viviendo aquí tendría más oportunidades de encontrarse por casualidad con Daphne Parrish, además del acceso a las fabulosas comodidades del pueblo. Y le encantaba estar tan cerca de Nueva York.
Sonrió abiertamente. Recordó el tiempo que había pasado documentándose sobre Jackson Parrish, buscando su nombre en Google durante horas tras leer un artículo sobre la empresa de desarrollo internacional que había fundado. Se había quedado sin aliento al ver su foto en la pantalla. Con ese pelo negro y espeso, unos labios carnosos y unos ojos azul cobalto, bien podría haber sido actor de cine. Había pinchado en una entrevista de la revista Forbes donde explicaba cómo había construido su empresa, que figuraba entre las quinientas mayores fortunas del mundo. El siguiente enlace, un artículo en Vanity Fair, hablaba de su matrimonio con la hermosa Daphne, diez años menor que él. Amber había visto la foto de sus dos adorables hijas en la playa, frente a una mansión blanca y gris. Había estado investigando a conciencia sobre los Parrish y, cuando se enteró de la existencia de La sonrisa de Julie, la fundación creada por Daphne dedicada a recaudar dinero para la investigación contra la fibrosis quística, se le ocurrió la idea. El primer paso del plan que se desarrolló en su cabeza era mudarse a Bishops Harbor.
Al pensar en el matrimonio de pacotilla que había intentado buscar en Misuri, le daban ganas de reírse. Eso había acabado muy mal, pero esta vez no volvería a cometer los mismos errores.
Levantó su copa de vino y brindó ante su reflejo en el horno microondas.
—Por Amber —dijo antes de dar un largo trago y volver a dejar la copa en la encimera.
Abrió el portátil, escribió Meredith Stanton Connecticut en el motor de búsqueda y la pantalla se llenó de enlaces sobre los méritos personales y filantrópicos de Meredith. Meredith Bell Stanton era hija de la familia Bell, que criaba caballos de carreras purasangre. Según los artículos, montar era su pasión. Montaba a caballo, iba a concursos de caballos, cazaba, saltaba y cualquier otra cosa que pudiera hacerse con caballos. A Amber no le sorprendía. Meredith parecía llevar la palabra «amazona» escrita en la frente.
Se quedó mirando una fotografía de Meredith con su marido, Randolph H. Stanton III, en un acto benéfico en Nueva York. Decidió que el viejo Randolph parecía llevar un palo metido por el culo. Aunque imaginó que la banca sería un negocio bastante aburrido. Lo único que tenía de bueno era el dinero, y parecía que de eso los Stanton tenían a raudales.
Después buscó a Bunny Nichols, pero no encontró gran cosa. Era la cuarta esposa de March Nichols, importante abogado neoyorquino con reputación de ser despiadado, y tenía un siniestro parecido con las esposas número dos y número tres. Supuso que para él las chicas rubias serían intercambiables. En un artículo aseguraban que Bunny había sido modelo. Eso sí que era de risa. Lo que parecía era que había sido stripper.
Dio un último trago a su copa, puso el corcho a la botella y se conectó a Facebook con uno de sus perfiles falsos. Abrió el perfil que revisaba todas las noches, en busca de nuevas fotos o actualizaciones de estado. Entornó los ojos al ver la fotografía de un niño con una fiambrera en una mano y la mano de esa zorra rica en la otra. Primer día en la Academia St. Andrew’s, y el insulso comentario Mami no está preparada junto a un emoji con cara triste. St. Andrew’s, la escuela a la que ella tanto había deseado asistir. Le dieron ganas de escribir su propio comentario: Mami y papi son unos putos mentirosos. Pero en su lugar cerró el portátil de golpe.
Capítulo 5
Amber contempló el teléfono que sonaba y sonrió. Al ver «privado» en la pantalla, supuso que sería Daphne. Dejó que saltara el buzón de voz. Daphne dejó un mensaje. Al día siguiente, Daphne volvió a llamar, y de nuevo Amber ignoró la llamada. Era evidente que Daphne había encontrado la carpeta. Cuando el teléfono volvió a sonar aquella noche, Amber respondió por fin.
—¿Diga? —preguntó en un susurro.
—¿Amber?
Suspiró y después dijo:
—¿Sí?
—Soy Daphne. ¿Estás bien? He estado intentando localizarte.
Tosió y volvió a hablar con más fuerza.
—Hola, Daphne. Sí, perdona. Ha sido un día duro.
—¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? —Amber percibió la preocupación en su voz.
—Es el aniversario.
—Oh, cielo. Lo siento. ¿Quieres venir? Jackson está fuera. Podríamos abrir una botella de vino.
—¿En serio?
—Desde luego. Las niñas están durmiendo y tengo a una de las niñeras por si necesitan algo.
«Claro que está una de las niñeras. No vaya a ser que tenga que hacer algo ella sola», pensó.
—Oh, Daphne, eso sería fantástico. ¿Puedo llevar algo?
—No. Con que vengas tú, me vale. Ahora nos vemos.
Cuando Amber aparcó frente a la casa, sacó el teléfono y escribió: Estoy aquí. No quería llamar y despertar a las niñas.
Se abrió la puerta y Daphne la hizo pasar.
—Qué considerada al escribir primero.
—Gracias por invitarme. —Amber le entregó una botella de vino tinto.
Daphne le dio un abrazo.
—Gracias, pero no tenías por qué.
Amber se encogió de hombros. Era un merlot barato, ocho pavos en la licorería. Sabía que Daphne nunca se lo bebería.
—Vamos. —La condujo hasta el porche interior, donde ya había una botella de vino abierta y dos copas llenas sobre la mesita.
—¿Has cenado?
Amber negó con la cabeza.
—No, pero no tengo hambre. —Se sentó, alzó una copa de vino y dio un pequeño sorbo—. Qué rico.
Daphne se sentó, alcanzó su copa y la levantó.
—Por nuestras hermanas, que viven en nuestros corazones.
Amber brindó con ella y dio otro trago. Se secó una lágrima inexistente.
—Lo siento mucho. Debes de pensar que estoy como una cabra.
Daphne negó con la cabeza.
—Claro que no. No pasa nada, puedes hablar conmigo. Háblame de ella.
Amber hizo una pausa.
—Charlene era mi mejor amiga. Compartíamos habitación y nos quedábamos hablando hasta tarde sobre lo que haríamos cuando fuésemos mayores y saliésemos de aquella casa. —Frunció el ceño y bebió otro largo trago de vino—. Nuestra madre solía lanzar un zapato contra la puerta si pensaba que nos quedábamos despiertas hasta muy tarde. Así que susurrábamos para que no nos oyera. Nos lo contábamos todo. Nuestros sueños, nuestras esperanzas…
Daphne guardó silencio mientras ella hablaba, pero en sus preciosos ojos azules veía la compasión.
—Era maravillosa. Todo el mundo la quería, pero no se le subió a la cabeza. Cualquier otra niña se habría vuelto una consentida, pero Char no. Era preciosa, por dentro y por fuera. La gente se quedaba mirándola cuando salíamos, así de guapa era. —Amber vaciló y ladeó la cabeza—. Más o menos como tú.
Daphne dejó escapar una risa nerviosa.
—Yo no diría eso de mí misma.
«Sí, claro», pensó Amber.
—Las mujeres guapas dan eso por hecho. No ven lo que ven los demás. Mis padres bromeaban diciendo que ella tenía la belleza y yo la inteligencia.
—Qué cruel. Eso es terrible, Amber. Tú eres una persona hermosa, por dentro y por fuera.
Amber pensó que era casi demasiado fácil: un mal corte de pelo, nada de maquillaje, unas gafas, los hombros caídos y voilà! Así nació la chica pobre y sencilla. Daphne necesitaba salvar a alguien y ella estaba encantada de ser ese alguien. Le dedicó una sonrisa.
—Solo lo dices por decir. No pasa nada. No todo el mundo va a ser guapo. —Levantó una foto de Tallulah y Bella, esta en un marco de tela—. Tus hijas son preciosas también.
A Daphne se le iluminó la cara.
—Son unas niñas magníficas. Me siento muy agradecida.
Amber siguió estudiando la fotografía. Tallulah parecía una pequeña adulta con esa expresión seria y esas gafas horribles, mientras que Bella, con sus tirabuzones rubios y sus ojos azules, parecía una princesa. Rivalizarían mucho de mayores. Se preguntó cuántos novios le robaría Bella a su hermana cuando fueran adolescentes.
—¿Tienes una foto de Julie?
—Por supuesto. —Daphne se levantó y alcanzó una foto de la consola—. Aquí está —dijo entregándole el marco.
Amber se quedó mirando a la joven, que debía de rondar los quince años cuando se tomó la fotografía. Era guapa de un modo casi etéreo, con unos enormes y brillantes ojos marrones.
—Es preciosa —dijo mirando a Daphne—. El tiempo no siempre ayuda, ¿verdad?
—La verdad es que no. Hay días en que es incluso peor.
Se terminaron la botella de vino y abrieron otra mientras Amber escuchaba más historias sobre la trágica relación de cuento de hadas que Daphne había tenido con su perfecta hermana muerta. Tiró una copa entera por el lavabo cuando fue al cuarto de baño. Al regresar al salón, añadió cierto tambaleo a sus pasos y le dijo a Daphne:
—Creo que debería irme.
Daphne negó con la cabeza.
—No deberías conducir. Es mejor que te quedes aquí esta noche.
—No, no. No quiero molestarte.
—Nada de discusiones. Venga, te llevaré a la habitación de invitados.
Le rodeó la cintura con el brazo y la condujo a través de la gigantesca casa y por unas largas escaleras hasta el piso de arriba.
—Creo que voy a tener que ir al cuarto de baño —dijo Amber, y se obligó a pronunciar las palabras con urgencia.
—Por supuesto. —Daphne la ayudó a entrar y Amber cerró la puerta y se sentó en el retrete. El baño era enorme y elegante, con un jacuzzi y una ducha en los que podría caber toda la familia real. Su pequeño estudio debía de ser más o menos así. Cuando abrió la puerta, Daphne estaba esperándola.
—¿Te encuentras mejor? —le preguntó, preocupada.
—Sigo un poco mareada. ¿Te importa que me tumbe unos minutos?
—Por supuesto que no —respondió Daphne, y la guio por el largo pasillo hasta la habitación de invitados.
Amber se fijaba en todo, hasta en los tulipanes blancos que quedaban preciosos sobre las paredes verde menta. ¿Quién tenía flores frescas en una habitación de invitados si no esperaba visita? El suelo de madera estaba parcialmente cubierto con una alfombra flokati blanca que añadía otro toque de lujo y elegancia. Las cortinas de gasa parecían flotar frente a los altos ventanales.
Daphne la ayudó a llegar hasta la cama, donde se sentó y pasó la mano por la colcha bordada. Podría acostumbrarse a aquello. Cerró los ojos y no le hizo falta fingir la leve sensación de mareo que precede al sueño. Percibió un movimiento, abrió los ojos y se encontró a Daphne de pie frente a ella.
—Vas a dormir aquí, insisto —le dijo, se acercó al armario, abrió la puerta y sacó un camisón y una bata—. Toma. Quítate la ropa y ponte este camisón. Yo te espero en el pasillo mientras te cambias.
Amber se quitó el jersey y lo tiro sobre la cama antes de quitarse también los vaqueros. Se puso el camisón de seda blanco y se metió bajo las sábanas.
—Ya estoy —gritó.
Daphne volvió a entrar y le puso una mano en la frente.
—Pobrecilla. Descansa.
Amber sintió que la arropaba.
—Yo estaré en mi habitación, al final del pasillo.
Amber abrió los ojos y estiró la mano para agarrarla del brazo.
—Por favor, no te vayas. ¿Puedes quedarte conmigo como hacía mi hermana?
Advirtió una leve reticencia en los ojos de Daphne antes de que se fuera al otro lado de la cama y se tumbara junto a ella.
—Claro, cielo. Me quedaré hasta que te duermas. Tú descansa. Yo estoy aquí por si necesitas algo.
Amber sonrió. Lo que necesitaba de Daphne era absolutamente todo.
Capítulo 6
Amber pasaba las páginas de Vogue mientras escuchaba los lamentos de la clienta que tenía al teléfono, que se quejaba de una casa de cinco millones de dólares que le habían arrebatado otros compradores. No soportaba los lunes, que era cuando tenía que cubrir el puesto de la recepcionista a la hora de comer. Su jefe le había prometido que se libraría de ello al mes siguiente, cuando la nueva empleada se incorporase al trabajo.
Había empezado como secretaria en la sección residencial de la agencia Rollins cuando se trasladó a Bishops Harbor y había odiado aquel puesto desde el principio. Casi todos los clientes eran mujeres malcriadas y hombres arrogantes que se creían con derecho a todo. La clase de personas que jamás detiene sus carísimos vehículos en una señal de stop porque se cree que tiene la prioridad. Ella se dedicaba entonces a concertar citas, llamarles para informarles de las actualizaciones, organizar visitas, y aun así apenas reparaban en ella. Sí que se dio cuenta de que trataban algo mejor a los agentes inmobiliarios, pero aun así su mala educación le sacaba de quicio.
Empleó aquel primer año en tomar clases nocturnas sobre propiedades inmobiliarias con fines comerciales. Sacaba libros de la biblioteca y los devoraba los fines de semana, a veces incluso se le olvidaba comer o cenar. Cuando se sintió preparada, se dirigió al director comercial de Rollins, Mark Jansen, para expresar su opinión sobre una posible oportunidad referente a una votación para cambiar la zonificación, y lo que significaría para uno de sus clientes que la votación tuviese éxito. Él se quedó asombrado por sus conocimientos sobre el mercado inmobiliario y comenzó a pasarse por su mesa de vez en cuando para charlar sobre el negocio. A los pocos meses, Amber estaba sentada frente a su despacho, trabajando junto a él. Entre lo mucho que ella leía y el tutelaje de Mark, aumentaron sus conocimientos y su experiencia. Y, por suerte para ella, Mark era un gran jefe, un hombre de familia entregado que la trataba con respeto y amabilidad. Estaba justo donde había planeado estar desde el principio. Solo le había hecho falta tiempo y determinación, pero determinación era algo que Amber tenía a espuertas.
Levantó la cabeza cuando entró Jenna, la recepcionista, con una bolsa de McDonald’s arrugada y un refresco en la mano. No era de extrañar que estuviese tan gorda, pensó asqueada. ¿Cómo era posible que la gente tuviera tan poco autocontrol?
—Ey, nena, gracias por sustituirme. ¿Ha ido todo bien? —La sonrisa de Jenna hacía que tuviese más cara de pan de lo normal.
Amber echaba humo. ¿Nena?
—Solo una gilipollas que estaba enfadada porque alguien ha comprado la casa que quería.
—Ah, seguro que era la señora Worth. Está muy decepcionada. Me siento mal por ella.
—No pierdas el tiempo. Seguro que irá a llorarle a su marido para que le compre la casa de ocho millones.
—Ay, Amber, qué graciosa eres.
Amber negó sorprendida con la cabeza y se alejó.
Aquella noche, tumbada en su bañera, pensó en los últimos dos años. Había estado dispuesta a dejarlo todo atrás: los productos químicos de la tintorería, que hacían que le picaran los ojos y la nariz; la suciedad de la ropa, que se le quedaba pegada a las manos; y su gran plan, que le había salido mal. Justo cuando pensaba que por fin había logrado alcanzar el éxito, todo se había venido abajo. No podía quedarse allí. Cuando abandonó Misuri, se aseguró de que cualquiera que quisiera buscarla no encontrara ni rastro de ella.
El agua estaba enfriándose. Se levantó y se envolvió en una toalla al salir de la bañera. No había ninguna vieja amiga que la hubiese invitado a Connecticut. Había alquilado aquel diminuto apartamento amueblado a los pocos días de llegar a Bishops Harbor. Las paredes blancas y mugrientas no tenían cuadros y el suelo estaba cubierto con una vieja moqueta verde que llevaría ahí desde los ochenta. El único asiento era un sofá de dos plazas tapizado con los apoyabrazos gastados y los cojines hundidos. A un lado del sofá había una mesa de plástico. En la mesa no había nada, ni siquiera una lámpara; la única bombilla que había colgaba del techo tras una pantalla de flecos. Era poco más que un lugar donde dormir y pasar el rato, algo temporal hasta concluir su plan. Al final habría merecido la pena.
Se secó deprisa, se puso los pantalones del pijama y una sudadera y se sentó al pequeño escritorio frente a la única ventana del apartamento. Sacó su archivo sobre Nebraska y lo leyó una vez más. Daphne no había vuelto a hacerle preguntas sobre su infancia, pero aun así no venía mal repasar. Nebraska había sido su primera parada tras abandonar su pueblo en Misuri, y era allí donde su suerte había empezado a cambiar. Apostaría a que sabía más sobre Eustis, Nebraska, y su festival del Día de la Salchicha, que cualquiera de los residentes más ancianos. Ojeó las páginas, volvió a guardar la carpeta y abrió el libro sobre bienes inmobiliarios internacionales que había sacado de la biblioteca al volver a casa esa noche. Era tan pesado que habría servido de tope para una puerta, y sabía que tendría que emplear muchas noches y mucha concentración en leerlo.
Sonrió. Aunque su piso fuese pequeño y viejo, de niña había pasado muchas noches anhelando un dormitorio propio cuando sus tres hermanas y ella dormían apiñadas en el ático que su padre había convertido en una especie de barraca. Por mucho que lo intentara, la habitación siempre estaba hecha un desastre, con la ropa, los zapatos y los libros de sus hermanas desperdigados por ahí. Le volvía loca. Ella necesitaba orden y disciplina. Y ahora, por fin, era la dueña de su mundo. Y de su destino.
Capítulo 7
Amber se vistió con cuidado aquel lunes por la mañana. Se había encontrado por accidente con Daphne y sus hijas en la biblioteca del pueblo a última hora de la tarde anterior. Se habían parado a charlar y Daphne le había presentado a Tallulah y a Bella. Le habían llamado la atención sus diferencias. Tallulah, alta y delgada, con gafas y una cara poco llamativa, parecía tranquila y reservada. Bella, por su parte, era un duendecillo adorable, con sus tirabuzones rubios que se agitaban mientras correteaba entre las estanterías. Ambas niñas se habían mostrado educadas, pero poco interesadas, y se habían dedicado a ojear sus libros mientras las dos mujeres hablaban. Amber había advertido que Daphne no parecía tan animada como de costumbre.
—¿Va todo bien? —le había preguntado poniéndole una mano en el brazo. A Daphne se le llenaron los ojos de lágrimas.
—Recuerdos que hoy no puedo sacarme de la cabeza, nada más.
Amber se había puesto alerta.
—¿Recuerdos?
—Mañana era el cumpleaños de Julie. No puedo dejar de pensar en ella. —Le pasó los dedos por el pelo a Bella y la niña la miró con una sonrisa.
—¿Mañana? ¿El veintiuno? —preguntó Amber.
—Sí, mañana.
—No me lo puedo creer. ¡Mañana también era el cumpleaños de Charlene! —Amber se reprendió en silencio, con la esperanza de no haber ido demasiado lejos, pero, en cuento vio la cara de Daphne, supo que había tomado la decisión correcta.
—¡Dios mío, Amber! Es increíble. Empiezo a pensar que el universo nos ha unido.
—Sí que lo parece —respondió Amber, y después hizo una pausa de varios segundos—. Deberíamos hacer algo mañana para celebrar el recuerdo de nuestras hermanas, para recordar las cosas buenas y no anclarnos en la tristeza. ¿Y si preparo unos sándwiches y comemos en mi oficina? Hay una pequeña mesa de pícnic a un lado del edificio, junto al arroyo.
—Qué buena idea —respondió Daphne, más animada ya—. Pero ¿por qué vas a tomarte la molestia de preparar la comida? Te recogeré en el trabajo e iremos al club de campo. ¿Te apetecería?
Eso era justo lo que Amber esperaba que sugiriese Daphne, pero no había querido parecer demasiado ansiosa.
—¿Estás segura? Por mí no es una molestia. Preparo la comida todos los días.
—Claro que estoy segura. ¿A qué hora te recojo?
—Normalmente puedo salir sobre las doce y media.
—Perfecto. Te veré entonces —había dicho Daphne, y había cambiado de brazo la pila de libros que llevaba—. Haremos que sea una celebración feliz.
Ahora Amber se miraba en el espejo por última vez; una camiseta blanca con cuello barco y sus pantalones de vestir buenos azul marino. Había probado a ponerse las sandalias, pero al final se decantó por unos zapatos blancos. Llevaba pendientes de perlas falsas en las orejas y, en la mano derecha, un anillo con un pequeño zafiro engarzado en oro. Llevaba el pelo recogido con su habitual diadema y solo se había puesto algo de brillo en los labios a modo de maquillaje. Satisfecha con su aspecto apagado, pero no demasiado desaliñado, agarró las llaves y se fue a trabajar.
A las diez, ya había mirado el reloj por lo menos cincuenta veces. Los minutos se alargaban hasta el infinito mientras trataba de concentrarse en el contrato del nuevo centro comercial que tenía sobre su mesa. Releyó las últimas cuatro páginas haciendo anotaciones. Desde que descubriera un error que podría haberle costado a la compañía mucho dinero, su jefe, Mark, no firmaba nada sin que ella lo hubiese revisado primero.
Aquel día le tocaba sustituir a Jenna al teléfono, pero Jenna había accedido a quedarse para que ella pudiera salir a comer.
—¿Con quién vas a comer? —le preguntó Jenna.
—No la conoces. Daphne Parrish —respondió, sintiéndose importante.
—Ah, la señora Parrish. Sí la conozco. Fue hace un par de años, con su madre. Vinieron juntas porque su madre iba a mudarse aquí para estar más cerca de la familia. Miró montones de casas, pero acabó quedándose en New Hampshire. Era una mujer muy agradable.
Amber se puso alerta.
—¿En serio? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo recuerdas?
Jenna miró hacia el techo.
—Vamos a ver. —Se quedó callada unos segundos y después asintió y volvió a mirarla—. Lo recuerdo. Se llamaba Ruth Bennett. Es viuda.
—¿Vive sola? —preguntó Amber.
—Bueno, más o menos, supongo. Tiene una pensión en New Hampshire, así que en realidad no está sola. ¿No? Pero, por otra parte, son todos desconocidos, así que podría decirse que sí que vive sola. Quizá sea mejor decir que vive medio sola, o sola por las noches cuando se va a la cama. —Jenna siguió divagando—. Antes de irse, trajo a la oficina una bonita cesta llena de cosas para darme las gracias por ser tan amable. Fue un gesto muy bonito. Pero también un poco triste. Parecía que de verdad quería mudarse aquí.
—¿Y por qué no lo hizo?
—No lo sé. Quizá la señora Parrish no la quería tener tan cerca.
—¿Dijo ella eso? —quiso saber Amber.
—La verdad es que no. Pero parecía que no le hacía mucha gracia la idea de tener a su madre tan cerca. Supongo que no la necesitaba. Al fin y al cabo tiene al personal y a las niñeras. Una de mis amigas fue niñera suya cuando su primera hija era un bebé.
Amber creía haber encontrado una mina de oro.
—¿De verdad? ¿Y cuánto tiempo trabajó allí?
—Un par de años, creo.
—¿Es buena amiga tuya?
—¿Sally? Sí. Nos conocemos desde hace mucho.
—Seguro que tiene muchas anécdotas —dijo Amber.
—¿A qué te refieres?
«¿Esta chica de qué va?», pensó.
—Ya sabes, cosas sobre la familia, sus costumbres, lo que hacen en casa… esa clase de cosas.
—Sí, supongo. Pero a mí no me interesaba. Tenemos otras cosas de las que hablar.
—Quizá podamos cenar las tres juntas la semana que viene.
—Ey, eso sería genial.
—¿Por qué no la llamas mañana y fijas una fecha? ¿Cómo dices que se llamaba? —preguntó Amber.
—Sally. Sally MacAteer.
—¿Y vive aquí, en Bishops Harbor?
—Vive muy cerca de mi casa, así que la veo a todas horas. Crecimos juntas. Le preguntaré lo de la cena. Será divertido. Como los tres mosqueteros. —Jenna volvió a su mesa y Amber siguió trabajando.
Agarró el contrato y lo dejó sobre la mesa del despacho de Mark, que estaba vacío, para poder comentarlo esa tarde cuando él regresara de su cita en Norwalk. Miró el reloj y vio que tenía veinte minutos para terminar y arreglarse un poco antes de que llegara Daphne. Devolvió dos llamadas telefónicas, archivó algunos papeles sueltos y se fue al baño a retocarse el pelo. Satisfecha, salió al vestíbulo de la entrada para esperar el Range Rover de Daphne.
Se presentó a las doce y media en punto y ella agradeció su puntualidad. Cuando abrió la puerta de cristal del edificio, Daphne bajó la ventanilla y la saludó con alegría. Ella se acercó al asiento del copiloto, abrió la puerta y se acomodó en el interior.
—Me alegro de verte —dijo con lo que esperaba que pareciese entusiasmo.
Daphne la miró y sonrió antes de poner el coche en marcha.
—Llevo toda la mañana esperando este momento. Estaba deseando que terminara mi reunión del club de jardinería. Sé que esto me ayudará a sobrellevar el día.
—Eso espero —respondió Amber con voz cohibida.
Recorrieron en silencio unas cuantas manzanas y Amber se recostó en el asiento de cuero. Giró la cabeza ligeramente hacia Daphne y se fijó en sus pantalones blancos de lino y en su camiseta de tirantes blanca, también de lino, con una raya ancha azul marino en la parte de abajo. Llevaba pequeños aretes de oro en las orejas y una sencilla pulsera de oro junto al reloj. Y su anillo, por supuesto, esa piedra que habría podido hundir el Titanic. Tenía los brazos delgados y bronceados. Parecía en forma, sana y rica.
Cuando entraron con el coche en el club de campo Tidewater, Amber se fijó en todos los detalles: la carretera serpenteante con hierba bien cortada a ambos lados, ni una sola mala hierba; canchas de tenis con jugadores vestidos de blanco; piscinas a lo lejos y el imponente edificio que se alzaba ante ellas. Era aún más grandioso de lo que había imaginado. Recorrieron la entrada circular con el vehículo y fueron recibidas por un joven de uniforme, compuesto por unos pantalones caquis oscuros y un polo verde. En la cabeza llevaba una visera blanca con el logo de Tidewater bordado en verde.
—Buenas tardes, señora Parrish —le dijo mientras le abría la puerta.
—Hola, Danny —respondió Daphne antes de entregarle las llaves—. Solo hemos venido a comer.
El muchacho rodeó el coche para abrirle la puerta a Amber, pero ella ya había salido.
—Bueno, disfruten —dijo antes de subirse al coche.
—Es un joven muy agradable —dijo Daphne mientras Amber y ella subían los anchos escalones para entrar al edificio—. Su madre trabajaba para Jackson, pero lleva unos años muy enferma. Danny cuida de ella y además trabaja para poder terminar la universidad.
Amber se preguntó qué pensaría el chico de todo el dinero que veía malgastado en ese club mientras él cuidaba de una madre enferma y trabajaba para poder pagar las facturas, pero se mordió la lengua.
Daphne sugirió que comieran en la terraza, de modo que el maître las condujo fuera, donde Amber respiró el aire del mar que tanto le gustaba. Se sentaron a una mesa que daba al puerto deportivo, con sus tres largos embarcaderos llenos de barcos de todas las formas y tamaños balanceándose suavemente sobre las aguas picadas.
—Madre mía, esto es precioso —comentó.
—Sí que lo es. Un bonito paisaje para recordar todas las cosas maravillosas de Charlene y Julie.
—A mi hermana le habría encantado este lugar —dijo Amber, y hablaba en serio. Ninguna de sus sanísimas hermanas habría podido imaginar jamás un lugar así. Apartó la mirada del agua y se volvió hacia Daphne—. Debes de venir aquí mucho con tu familia.
—Así es. Jackson, claro está, se va directo al campo de golf siempre que puede. Tallulah y Bella reciben todo tipo de clases; vela, natación, tenis. Son unas pequeñas atletas.
Amber se preguntó cómo sería crecer en un mundo así, donde desde pequeña te educaban para tener y disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. Donde, casi desde la cuna, trababas amistad con las personas adecuadas, donde recibías la mejor educación posible mientras el resto del mundo permanecía apartado. De pronto le invadió la tristeza y la envidia.
El camarero les llevó dos vasos de agua con hielo y les tomó nota; una ensalada pequeña para Daphne y tataki de atún para Amber.
—Bueno —dijo Daphne mientras esperaban—, cuéntame un recuerdo bonito de tu hermana.