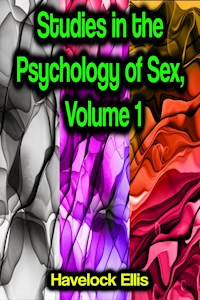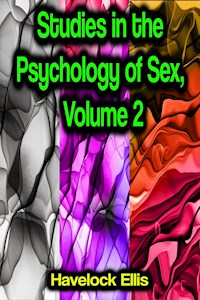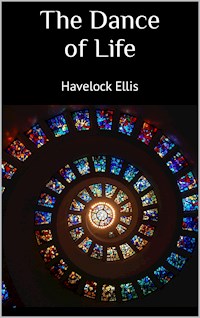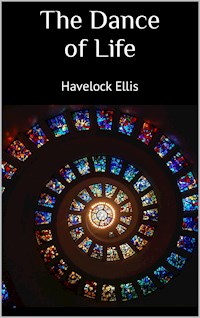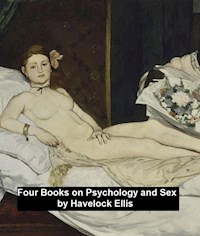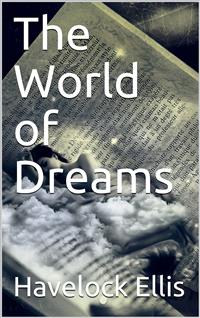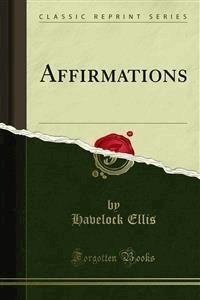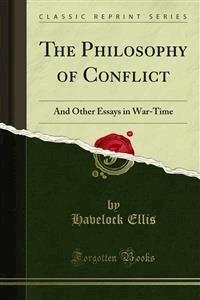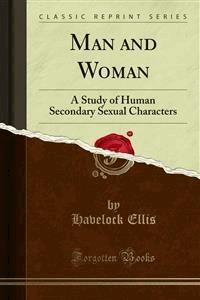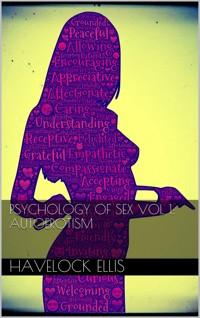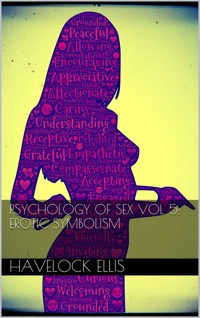3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
La danza de la vida fue el libro más vendido de Havelock Ellis, publicado por primera vez en 1923. Aquí, en una serie de ensayos, promueve una filosofía de autodesarrollo a través del Arte de la Danza, el Arte del Pensamiento, el Arte de la Escritura, el Arte de la Religión y el Arte de la Moral. Con muchas perspectivas y puntos de vista únicos sobre la literatura y el proceso creativo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Índice de contenidos
Prefacio
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. El arte de la danza
Capítulo 3. El arte de pensar
Capítulo 4. El arte de escribir
Capítulo 5. El arte de la religión
Capítulo 6. El arte de la moral
Capítulo 7. Conclusión
La danza de la vida
HAVELOCK ELLIS
Traducción y edición 2021 Ale. Mar. sas
Prefacio
Este libro fue planeado hace muchos años. En cuanto a la idea que lo anima, no puedo decir cuándo surgió. Mi sensación es que nació conmigo. Pensándolo bien, parece posible que las semillas cayeran imperceptiblemente en la juventud -de F. A. Lange, tal vez, y de otras fuentes- para germinar sin ser vistas en un terreno propicio. Sea como sea, la idea subyace en mucho de lo que he escrito. Incluso el presente libro comenzó a escribirse, y a publicarse en forma preliminar, hace más de quince años. Tal vez se me permita buscar consuelo para mi lentitud, aunque sea en vano, en el dicho de Rodin de que "la lentitud es belleza", y ciertamente son las danzas más lentas las que me han parecido más hermosas de ver, mientras que, en la danza de la vida, el logro de una civilización en cuanto a belleza parece ser inverso a la rapidez de su ritmo.
Además, el libro sigue incompleto, no sólo en el sentido de que desearía seguir cambiando y añadiendo a cada capítulo, sino incluso incompleto por la ausencia de muchos capítulos para los que había reunido material, y que hace veinte años me habría sorprendido que faltaran. Porque hay muchas artes, no entre las que convencionalmente llamamos "finas", que me parecen fundamentales para vivir. Pero ahora presento el libro tal y como está, deliberadamente, sin remordimientos, bien contento de hacerlo.
Antes eso no hubiera sido posible. Un libro debe ser completado tal y como fue planeado originalmente, terminado, redondeado, pulido. A medida que un hombre envejece, sus ideales cambian. La minuciosidad es a menudo un ideal admirable. Pero es un ideal que debe adoptarse con criterio, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra en cuestión. Un artista, me parece ahora, no tiene que terminar siempre su obra en todos los detalles; al no hacerlo, puede conseguir que el espectador sea su colaborador, y poner en sus manos la herramienta para llevar a cabo la obra que, tal como está ante él, bajo su velo de material aún parcialmente sin trabajar, se extiende todavía hasta el infinito. Donde hay más trabajo no siempre hay más vida, y haciendo menos, siempre que se sepa hacer bien, el artista puede conseguir más.
Espero que no consiga una coherencia total. De hecho, una parte del método de un libro como éste, escrito durante un largo período de años, es revelar una ligera inconsistencia continua. Eso no es un mal, sino la evitación de un mal. No podemos ser coherentes con el mundo si no nos volvemos incoherentes con nuestro propio pasado. El hombre que se aferra sistemáticamente -como supone cariñosamente "lógicamente"- a una opinión invariable está suspendido de un gancho que ha dejado de existir. "Yo creía que era ella, y ella creía que era yo, y cuando nos acercamos no éramos ninguno de los dos"; esa afirmación metafísica encierra, con un toque de exageración, una verdad que debemos tener siempre presente en cuanto a la relación del sujeto y el objeto. Ninguno de los dos puede poseer consistencia; ambos han cambiado antes de encontrarse el uno con el otro. No es que esa inconsistencia sea un flujo aleatorio o un oportunismo superficial. Nosotros cambiamos, y el mundo cambia, de acuerdo con la organización subyacente, y la inconsistencia, tan condicionada por la verdad del todo, se convierte en la consistencia superior de la vida. Por lo tanto, soy capaz de reconocer y aceptar el hecho de que, una y otra vez en este libro, me he topado con lo que, considerado superficialmente, parecía ser el mismo hecho, y cada vez he traído un informe ligeramente diferente, porque había cambiado y yo había cambiado. El mundo es variado, de infinito aspecto iridiscente, y hasta que no alcance una variedad correspondientemente infinita de declaraciones, seguiré estando lejos de cualquier cosa que pueda ser descrita en algún sentido como "verdad". Sólo vemos un gran ópalo que nunca tiene el mismo aspecto esta vez que cuando miramos la última vez. "Nunca pintó hoy igual que ayer", dice Elie Faure de Renoir, y me parece natural y correcto que así sea. Nunca he visto el mismo mundo dos veces. Eso, en efecto, no es más que repetir el dicho heracliteano -un dicho imperfecto, pues no es más que la mitad de la síntesis más amplia y moderna que ya he citado- de que ningún hombre se baña dos veces en el mismo arroyo. Sin embargo -y este hecho opuesto es igual de significativo- tenemos que aceptar realmente una corriente continua como constituida en nuestras mentes; fluye en la misma dirección; se cohesiona en lo que es más o menos la misma forma. Lo mismo puede decirse del bañista siempre cambiante que recibe el arroyo. Así que, después de todo, no sólo hay variedad, sino también unidad. La diversidad de los Muchos se equilibra con la estabilidad del Uno. Por eso la vida debe ser siempre una danza, pues eso es una danza: movimientos perpetuos y ligeramente variados que, sin embargo, se mantienen siempre fieles a la forma del todo.
Estamos al borde de la filosofía. Todo este libro está en el umbral de la filosofía. Me apresuro a añadir que se queda ahí. No se exponen aquí dogmas para reclamar una validez general. Ni siquiera el filósofo técnico se preocupa siempre de hacer esa afirmación. El Sr. F. H. Bradley, uno de los más influyentes de los filósofos ingleses modernos, que escribió al principio de su carrera: "En todas las cuestiones, si se me empuja lo suficiente, actualmente termino en dudas y perplejidades", todavía dice, cuarenta años después, que si se le pide que defina sus principios rígidamente, "me quedo perplejo". Porque incluso un ácaro del queso, uno imagina, sólo podría alcanzar con dificultad una concepción metafísica adecuada de un queso, y cuánto más difícil es la tarea para el Hombre, cuya inteligencia cotidiana parece moverse en un plano tan parecido al de un ácaro del queso y, sin embargo, tiene una red de fenómenos tan enormemente más compleja que sintetizar.
Es evidente la actitud vacilante y tentativa de quien, habiendo encontrado el trabajo de su vida en otra parte que en el campo de la filosofía técnica, puede sentir incidentalmente la necesidad, aunque sea de forma lúdica, de especular sobre su función y su lugar en el universo. Esta especulación no es más que el impulso instintivo de la persona ordinaria de buscar las implicaciones más amplias vinculadas a sus propias pequeñas actividades. Es filosofía sólo en el sentido simple en que los griegos entendían la filosofía, simplemente una filosofía de la vida, de la propia vida, en el amplio mundo. El filósofo técnico hace algo muy diferente cuando pasa el umbral y se encierra en su estudio.
"Veux-tu découvrir le monde,
Ferme tes yeux, Rosemonde"-
y emerge con grandes tomos que son difíciles de comprar, difíciles de leer, y, no lo dudemos, difíciles de escribir. Pero de Sócrates, como del filósofo inglés Falstaff, no se nos dice que haya escrito nada.
De modo que si a algunos les parece que este libro revela la influencia expansiva de ese gran Renacimiento clásico-matemático en el que tenemos el alto privilegio de vivir, y que encuentran aquí la "relatividad" aplicada a la vida, yo no estoy tan seguro. A veces me parece que, en primer lugar, nosotros, el rebaño común, moldeamos los grandes movimientos de nuestra época, y sólo en segundo lugar nos moldean ellos. Creo que fue así incluso en el gran Renacimiento clásico-matemático anterior. Lo asociamos con Descartes. Pero Descartes no podría haber hecho nada si una multitud innumerable en muchos campos no hubiera creado la atmósfera que le permitió respirar el aliento de la vida. Aquí podemos tener en cuenta de forma provechosa todo lo que Spengler ha mostrado sobre la unidad de espíritu que subyace en los elementos más diversos de la productividad de una época. Roger Bacon tenía en él el genio para crear tal Renacimiento tres siglos antes; no había atmósfera para que viviera y fue sofocado. Pero Malherbe, que adoraba el Número y la Medida tan devotamente como Descartes, nació medio siglo antes que él. Ese normando silencioso, colosal y feroz -que Tallement des Réaux nos presenta de forma tan vívida, y al que debemos, más que a Saint-Simon, el verdadero retrato de la Francia del siglo XVII- estaba poseído por el genio de la destrucción, pues tenía el instinto natural del vikingo, y arrasó con todo el encantador espíritu romántico de la vieja Francia, que apenas ha revivido desde entonces hasta los días de Verlaine. Pero tenía el espíritu arquitectónico clásico-matemático normando -podría haber dicho, como Descartes, con la mayor verdad que se puede decir en literatura, Omnia apud me mathematica fiunt- e introdujo en el mundo una nueva regla de Orden. Con un Malherbe, no podía faltar un Descartes, una Academia Francesa debía existir casi al mismo tiempo que el "Discours de la Méthode", y Le Nôtre debía estar ya dibujando los diseños geométricos de los jardines de Versalles. Descartes, hay que recordarlo, no podría haber trabajado sin apoyo; era un hombre de carácter tímido y sumiso, aunque había sido una vez un soldado, no del temperamento heroico de Roger Bacon. Si Descartes hubiera podido ponerse en el lugar de Roger Bacon, habría pensado muchos de los pensamientos de éste. Pero nunca lo hubiéramos sabido. Quemó nerviosamente una de sus obras cuando se enteró de la condena de Galileo, y fue una suerte que la Iglesia tardara en reconocer lo terriblemente bolchevique que había entrado en el mundo espiritual con este hombre, y nunca se diera cuenta de que sus libros debían figurar en el Índice hasta que ya estuviera muerto.
Lo mismo ocurre hoy en día. También nosotros asistimos a un Renacimiento clásico-matemático. Nos está aportando una nueva visión del universo, pero también una nueva visión de la vida humana. Por eso es necesario insistir en que la vida es una danza. No se trata de una mera metáfora. La danza es la regla del número y del ritmo y de la medida y del orden, de la influencia controladora de la forma, de la subordinación de las partes al todo. Eso es la danza. Y estas mismas propiedades conforman también el espíritu clásico, no sólo en la vida, sino, aún más clara y definitivamente, en el universo mismo. Estamos en lo cierto cuando consideramos que no sólo la vida sino el universo es una danza. Pues el universo se compone de un cierto número de elementos, menos de cien, y la "ley periódica" de estos elementos es métrica. Están ordenados, es decir, no al azar, no en grupos, sino por número, y los de calidad similar aparecen a intervalos fijos y regulares. Así pues, nuestro mundo es, incluso fundamentalmente, una danza, una única estrofa métrica de un poema que se nos ocultará para siempre, excepto en la medida en que los filósofos, que hoy en día están aplicando incluso aquí los métodos de las matemáticas, puedan creer que le han impartido el carácter de conocimiento objetivo.
Llamo a este movimiento de hoy, como al del siglo XVII, clásico-matemático. Y considero que la danza (sin perjuicio de una distinción que se hace más adelante en este volumen) es esencialmente su símbolo. No se trata de menospreciar los elementos románticos del mundo, que son igualmente de su esencia. Pero las vastas y exuberantes energías y las inconmensurables posibilidades del primer día quizá puedan estimarse mejor cuando hayamos alcanzado su resultado final en el sexto día de la creación.
Sea como fuere, la analogía de los dos periodos históricos en cuestión se mantiene, y creo que podemos considerar que es válida en la medida en que los elementos estrictamente matemáticos del último periodo no son los más tempranos en aparecer, sino que estamos en presencia de un proceso que ha estado en sutil movimiento en muchos campos durante medio siglo. Si es significativo que Descartes apareciera unos años después de Malherbe, es igualmente significativo que Einstein fuera inmediatamente precedido por el ballet ruso. Contemplamos con admiración al artista que se sienta al órgano, pero hemos estado soplando el fuelle; y la música del gran intérprete habría sido inaudible de no ser por nosotros.
Este es el espíritu con el que he escrito. Todos estamos comprometidos -no sólo una o dos personas destacadas aquí y allá- en la creación del mundo espiritual. Nunca he escrito sino con el pensamiento de que el lector, aunque no lo sepa, ya está de mi lado. Sólo así he podido escribir con esa sinceridad y sencillez sin las cuales no me parece que valga la pena escribir. Eso se puede ver en el dicho que puse en la primera página de mi primer libro, "El nuevo espíritu": el que lleva más lejos sus sentimientos más íntimos es simplemente el primero en la fila de un gran número de otros hombres, y uno se convierte en típico siendo en grado máximo uno mismo. Ese dicho lo elegí con mucha deliberación y plena convicción porque iba a la raíz de mi libro. En la superficie, se refería evidentemente a las grandes figuras de las que me ocupaba, que representaban lo que yo consideraba -en ningún caso en el pobre sentido de la mera modernidad- como el Nuevo Espíritu en la vida. Todos ellos habían ido a las profundidades de sus propias almas y desde allí habían sacado a la superficie y expresado -de forma audaz o hermosa, punzante o conmovedora- impulsos y emociones íntimos que, por chocantes que pudieran parecer en su momento, se ven ahora como los de una innumerable compañía de sus compañeros y compañeras. Pero también era un libro de afirmaciones personales. Bajo el significado obvio del lema de la portada se escondía el significado más privado de que yo mismo estaba exponiendo impulsos secretos que algún día podrían expresar también las emociones de otros. En los treinta y cinco años transcurridos desde entonces, el lema ha acudido a menudo a mi mente, y si he tratado en vano de hacerlo mío, no encuentro una justificación adecuada para la obra de mi vida.
Y ahora, como dije al principio, estoy incluso dispuesto a pensar que esa es la función de todos los libros que son verdaderos libros. Hay otras clases de los llamados libros: está la clase de los libros de historia y la clase de los libros forenses, es decir, los libros de hechos y los libros de argumentos. Nadie querría menospreciar ninguna de las dos clases. Pero cuando pensamos en un libro propiamente dicho, en el sentido de que una Biblia significa un libro, queremos decir algo más que esto. Nos referimos, es decir, a una revelación de algo que había permanecido latente, inconsciente, tal vez incluso reprimido más o menos intencionadamente, dentro de la propia alma del escritor, que es, en definitiva, el alma de la humanidad. Estos libros son propensos a repeler; nada, de hecho, es tan probable que nos choque al principio como la revelación manifiesta de nosotros mismos. Por lo tanto, tales libros pueden tener que llamar una y otra vez a la puerta cerrada de nuestros corazones. "¿Quién está ahí?", gritamos despreocupadamente, y no podemos abrir la puerta; le pedimos al importuno extraño, cualquiera que sea, que se vaya; hasta que, como en el apólogo del místico persa, por fin nos parece oír la voz de fuera que dice: "Eres tú mismo": "Eres tú mismo".
H. E.
Capítulo 1. Introducción
I
Siempre ha sido difícil para el hombre darse cuenta de que su vida es todo un arte. Ha sido más difícil concebirlo así que actuarlo así. Porque siempre ha actuado más o menos así. Al principio, en efecto, el filósofo primitivo que se ocupaba de explicar el origen de las cosas solía llegar a la conclusión de que todo el universo era una obra de arte, creada por algún Artista Supremo, a la manera de los artistas, a partir de un material que no era prácticamente nada, incluso de sus propias excreciones, método que, como los niños sienten a veces instintivamente, es una especie de arte creador. La más familiar para nosotros de estas afirmaciones filosóficas primitivas -y realmente una afirmación tan típica como cualquier otra- es la de los hebreos en el primer capítulo de su Libro del Génesis. Allí leemos que todo el cosmos fue formado de la nada, en un período de tiempo mensurable, por el arte de un tal Jehová, que procedió metódicamente formándolo primero en bruto, y trabajando gradualmente en los detalles, los últimos más finos y delicados, tal como un escultor podría formar una estatua. Podemos encontrar muchas afirmaciones del mismo tipo incluso en lugares tan lejanos como el Pacífico.1 Y -también a la misma distancia- el artista y el artesano, que se asemejaba al creador divino del mundo haciendo las cosas más bellas y útiles para la Humanidad, también participaba de la misma naturaleza divina. Así, en Samoa, como también en Tonga, el carpintero, que construía canoas, ocupaba una posición elevada y casi sagrada, cercana a la del sacerdote. Incluso entre nosotros, con nuestras tradiciones romanas, el nombre de Pontífice, o Constructor de Puentes, sigue siendo el de un personaje imponente y hierático.
Pero esa es sólo la visión primitiva del mundo. Cuando el hombre se desarrolló, cuando se hizo más científico y más moralista, por mucho que su práctica siguiera siendo esencialmente la del artista, su concepción se hizo mucho menos. Aprendía a descubrir el misterio de la medida; se acercaba a los inicios de la geometría y las matemáticas; al mismo tiempo se volvía guerrero. Así que veía las cosas en línea recta, de forma más rígida; formulaba leyes y mandamientos. Era, asegura Einstein, el camino correcto. Pero era, en todo caso, en primer lugar, muy desfavorable a la visión de la vida como un arte. Y así sigue siendo hoy en día.
Sin embargo, siempre hay algunos que, deliberadamente o por instinto, han percibido la inmensa importancia que tiene en la vida la concepción del arte. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a los mejores pensadores de los dos países que, por lo que podemos adivinar -aunque sea difícil hablar aquí positivamente y por demostración-, han tenido las mejores civilizaciones, China y Grecia. Los filósofos prácticos más sabios y reconocidos de estas dos tierras han creído que toda la vida, incluso el gobierno, es un arte definitivamente similar a las otras artes, como la música o la danza. Podemos, por ejemplo, recordar a uno de los más típicos griegos. De Protágoras, calumniado por Platón -aunque es interesante observar que la propia doctrina trascendental de Platón sobre las Ideas ha sido considerada como un esfuerzo por escapar de la influencia solvente de la lógica de Protágoras-, es posible que el historiador moderno de la filosofía diga que "la grandeza de este hombre apenas puede medirse". Su frase más famosa se refiere a la medición: "El hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen y de las que no existen". Es por su insistencia en el hombre como creador activo de la vida y el conocimiento, el artista del mundo, moldeándolo a su propia medida, por lo que Protágoras es interesante para nosotros hoy en día. Reconoció que no hay criterios absolutos para juzgar las acciones. Fue el padre del relativismo y del fenomenalismo, probablemente el iniciador de la doctrina moderna de que las definiciones de la geometría son sólo abstracciones aproximadamente verdaderas de las experiencias empíricas. No necesitamos, y probablemente no deberíamos, suponer que al socavar el dogmatismo estaba estableciendo un subjetivismo individual. Era la función del hombre en el mundo, más que la del individuo, lo que tenía en mente cuando enunció su gran principio, y era la reducción de la actividad y la conducta humanas al arte lo que le preocupaba principalmente. Sus proyectos para el arte de vivir comenzaron con el habla, y fue un pionero en las artes del lenguaje, el iniciador de la gramática moderna. Escribió tratados sobre muchas artes especiales, así como el tratado general "Sobre el arte" entre los escritos pseudohipocráticos, -si podemos atribuírselo con Gomperz-, que encarna el espíritu de la ciencia positiva moderna.
Hipias, el filósofo de Elis, contemporáneo de Protágoras, y como él comúnmente clasificado entre los "sofistas", cultivó el más amplio ideal de la vida como un arte que abarcaba todas las artes, común a toda la humanidad como una comunidad de hermanos, y en armonía con la ley natural que trasciende la convención de las leyes humanas. Platón se burló de él, y no era difícil hacerlo, pues un filósofo que concebía el arte de vivir como algo tan grande no podía en ningún momento jugar adecuadamente con él. Pero a esta distancia es su ideal lo que nos concierne principalmente, y realmente fue muy consumado, incluso pionero, en muchas de las múltiples actividades que emprendió. Fue un notable matemático; fue astrónomo y geómetra; fue un copioso poeta en las más diversas modalidades y, además, escribió sobre fonética, ritmo, música y mnemotecnia; discutió las teorías de la escultura y la pintura; fue mitólogo y etnólogo, así como un estudioso de la cronología; dominó muchos de los oficios artísticos. En una ocasión, se dice que se presentó en la reunión olímpica con una vestimenta que, desde las sandalias en los pies hasta la faja que le rodeaba la cintura y los anillos en los dedos, había sido hecha por sus propias manos. A este ser de versatilidad caleidoscópica, señala Gomperz, lo llamamos despectivamente un "Jack of all-trades". Creemos en la subordinación de un hombre a su trabajo. Pero otras épocas han juzgado de manera diferente. Los conciudadanos de Hipias lo consideraron digno de ser su embajador en el Peloponeso. En otra época de inmensa actividad humana, el Renacimiento, se honraron las vastas energías de León Alberti, y en una época posterior similar, Diderot -Pantofilo, como lo llamó Voltaire- desplegó una energía ardiente similar de amplios intereses, aunque ya no era posible alcanzar el mismo nivel de amplios logros. Por supuesto, el trabajo de Hipias era de desigual valor, pero algunos de ellos eran de firme calidad y él no rehuyó ningún trabajo. Parece que poseía una graciosa modestia, muy distinta a la pomposidad engreída que Platón se complacía en atribuirle. Concedía más importancia de la habitual entre los griegos a la devoción por la verdad, y era de espíritu cosmopolita. Era famoso por su distinción entre Convención y Naturaleza, y Platón puso en su boca las palabras: "A todos los aquí presentes los considero parientes, amigos y conciudadanos, y por naturaleza, no por ley; pues por naturaleza lo semejante es afín a lo semejante, mientras que la ley es el tirano de la humanidad, y a menudo nos obliga a hacer muchas cosas que van contra la naturaleza." Hipias estaba en la línea de aquellos cuyo ideal supremo es la totalidad de la existencia. Ulises, como señala Benn, fue en el mito griego el representante del ideal, y su representante supremo en la vida real ha sido en los tiempos modernos Goethe.2
II
Pero, en realidad, ¿es la vida esencialmente un arte? Analicemos el asunto más de cerca y veamos cómo es la vida, tal y como la han vivido las personas. Esto es tanto más necesario cuanto que, en cualquier caso, hoy en día hay personas de mente simple -bienintencionadas y honestas, a las que no debemos ignorar- que rechazan esa idea. Señalan a los individuos excéntricos de nuestra civilización occidental que hacen un pequeño ídolo que llaman "Arte", y se postran y lo adoran, cantan cánticos incomprensibles en su honor, y pasan la mayor parte de su tiempo vertiendo desprecio sobre la gente que se niega a reconocer que esta adoración del "Arte" es la única cosa necesaria para lo que ellos pueden llamar o no la "elevación moral" de la época en que viven. Hay que evitar el error de la buena gente de mente simple a cuyos ojos estos "Arty" son tan grandes. No son grandes, son simplemente los síntomas mórbidos de una enfermedad social; son la reacción fantástica de una sociedad que en su conjunto ha dejado de moverse por el verdadero curso de cualquier arte real y vivo. Porque eso no tiene nada que ver con las excentricidades de una pequeña secta religiosa que rinde culto en un Pequeño Betel; es el gran movimiento de la vida común de una comunidad, de hecho simplemente la forma exterior y visible de esa vida.
Así, toda la concepción del arte se ha estrechado y degradado tanto entre nosotros que, por un lado, el uso de la palabra en su sentido amplio y natural parece ininteligible o excéntrico, mientras que, por otro lado, incluso si se acepta, sigue siendo tan poco familiar que su inmensa importancia para toda nuestra visión de la vida en el mundo apenas se percibe al principio. Esto no se debe del todo a nuestra obtusidad natural, o a la ausencia de una debida eliminación de las existencias subnormales entre nosotros, por mucho que nos complazca atribuir a ese factor disgenético. Parece en gran medida inevitable. Es decir que, en lo que respecta a nuestra civilización moderna, es el resultado del proceso social de dos mil años, el resultado de la ruptura de la tradición clásica de pensamiento en varias partes que bajo las influencias post-clásicas se han perseguido por separado.3 La religión o el deseo de la salvación de nuestras almas, el "Arte" o el deseo de embellecimiento, la Ciencia o la búsqueda de las razones de las cosas - estas conaciones de la mente, que son realmente tres aspectos del mismo impulso profundo, se les ha permitido surcar cada uno su propio y estrecho canal separado, en alienación de los otros, y así todos han sido impedidos en su función mayor de fertilizar la vida.
Es interesante observar, y lo hago de pasada, el aspecto totalmente nuevo que puede adquirir un fenómeno cuando se transforma de otro canal en el del arte. Podemos tomar, por ejemplo, ese notable fenómeno llamado Napoleón, una manifestación individualista tan impresionante como podríamos encontrar en la historia humana durante los últimos siglos, y considerar dos estimaciones contemporáneas, casi simultáneas, de él. Un distinguido escritor inglés, el Sr. H. G. Wells, en un libro notable e incluso famoso, su "Bosquejo de la Historia", establece un juicio sobre Napoleón a lo largo de todo un capítulo. Ahora el Sr. Wells se mueve en el canal ético-religioso. Se dice que cada mañana se levanta con una regla para guiar la vida; algunos de sus críticos dicen que cada mañana es una nueva regla, y otros que la regla no es ni ética ni religiosa; pero aquí sólo nos preocupa el canal y no la dirección de la corriente. En el "Esbozo", el Sr. Wells pronuncia su anatema ético-religioso de Napoleón, "este oscuro y pequeño personaje arcaico, duro, compacto, capaz, sin escrúpulos, imitativo y pulcramente vulgar". El elemento "arcaico" -anticuado y anticuado- que se atribuye a Napoleón se acentúa de nuevo más adelante, ya que el Sr. Wells tiene una opinión extremadamente baja (apenas justificable, se puede comentar de pasada) del hombre primitivo. Napoleón era "un recuerdo de antiguos males, algo así como la bacteria de alguna pestilencia"; "la figura que hace en la historia es la de un engreimiento casi increíble, de vanidad, avaricia y astucia, de un desprecio insensible y de una falta de consideración hacia todos los que confiaban en él". No hay ninguna figura, afirma el Sr. Wells, tan completamente antitética a la de Jesús de Nazaret. Era "un canalla, brillante y completo".
No hay ocasión de cuestionar esta condena cuando nos situamos en el cauce por el que se mueve el Sr. Wells; probablemente es inevitable; incluso podemos aceptarla de corazón. Sin embargo, por muy acertada que sea esa línea, no es la única en la que podemos movernos. Además -y este es el punto que nos concierne- es posible entrar en una esfera en la que no es necesario llegar a una conclusión tan meramente negativa, condenatoria e insatisfactoria. Porque obviamente es insatisfactoria. No es finalmente aceptable que un protagonista tan supremo de la humanidad, aclamado por millones de personas, de las cuales muchas murieron gustosamente por él, y que sigue ocupando un lugar tan grande y glorioso en la imaginación humana, sea descartado al final como un mero canalla sin paliativos. Porque condenarlo así es condenar al hombre que lo convirtió en lo que fue. Debe haber respondido a algún grito lírico en el corazón humano. Esa otra esfera en la que Napoleón tiene un aspecto diferente es la esfera del arte en el sentido más amplio y fundamental. Élie Faure, un crítico francés, un excelente historiador del arte en el sentido ordinario, es capaz también de comprender el arte en el sentido más amplio porque no es sólo un hombre de letras sino de ciencias, un hombre con formación y experiencia médica, que ha vivido en el mundo abierto, y no, como parece ser a menudo el crítico de literatura y arte, un hombre que vive en un sótano húmedo. Justo después de que Wells publicara su "Outline", Élie Faure, que probablemente no sabía nada de él, ya que no lee inglés, publicó un libro sobre Napoleón que algunos pueden considerar el libro más notable sobre ese tema que jamás hayan encontrado. Porque para Faure, Napoleón es un gran artista lírico.
Es difícil no creer que Faure tuviera abierto ante sí el capítulo de Wells sobre Napoleón, ya que habla tan al grano. Tituló el primer capítulo de su "Napoleón" "Jesús y Él", y de inmediato se adentra en lo que Wells también había percibido como el núcleo del asunto en cuestión: "Desde el punto de vista de la moral, no es defendible y es incluso incomprensible. De hecho, viola la ley, mata, siembra la venganza y la muerte. Pero también dicta la ley, rastrea y aplasta el crimen, establece el orden en todas partes. Es un asesino. También es un juez. En las filas merecería la soga. En la cima es puro, distribuyendo recompensas y castigos con mano firme. Es un monstruo con dos caras, como todos nosotros quizás, en todo caso como Dios, pues tanto los que han alabado a Napoleón como los que le han culpado no han entendido que el Diablo es la otra cara de Dios". Desde el punto de vista moral, dice Faure (al igual que Wells), Napoleón es el Anticristo. Pero desde el punto de vista del arte, todo se aclara. Es un poeta de la acción, como lo fue Jesús, y como él se distingue. Estos dos, y sólo estos dos entre los hombres supremamente grandes del mundo de los que tenemos algún conocimiento definitivo, "actuaron su sueño en lugar de soñar su acción". Es posible que el propio Napoleón fuera capaz de estimar el valor moral de ese sueño actuado. Al estar una vez ante la tumba de Rousseau, observó: "Habría sido mejor para el reposo de Francia que ese hombre y yo no hubiéramos existido". Sin embargo, no podemos estar seguros. "¿No es el reposo la muerte del mundo?", se pregunta Faure. "¿No tenían Rousseau y Napoleón precisamente la misión de perturbar ese reposo? En otra de las frases profundas y casi impersonales que a veces salían de sus labios, Napoleón observaba con una intuición aún más profunda su propia función en el mundo: "Amo el poder. Pero lo amo como artista. Lo amo como un músico ama su violín, para sacar de él sonidos y acordes y armonías. Lo amo como artista". Como artista! Estas palabras fueron la inspiración de este estudio finamente esclarecedor sobre Napoleón, que, si bien está libre de todo deseo de defender o admirar, parece explicar a Napoleón, en el sentido más amplio de justificar su derecho a un lugar en la historia humana, impartiendo así una satisfacción final que Wells, sentimos, podría haber escapado de los lazos de la estrecha concepción de la vida que lo ataba, tenía en él el espíritu y la inteligencia también para otorgarnos.
Pero ya es hora de dejar de lado esto. Siempre es posible disputar sobre los individuos, incluso cuando una ilustración tan feliz se presenta ante nosotros. No se trata aquí de personas excepcionales, sino de la interpretación de civilizaciones humanas generales y normales.
III
Tomo, casi al azar, el ejemplo de un pueblo primitivo. Hay muchos otros que lo harían tan bien o mejor. Pero éste está a la mano, y tiene la ventaja no sólo de ser un pueblo primitivo, sino uno que vive en una isla, y que hasta hace poco poseía su propia cultura indígena, poco deteriorada, y lo más alejada posible en el espacio de la nuestra; el registro también ha sido hecho, tan cuidadosa e imparcialmente como se puede esperar, por la esposa de un misionero que habla desde un conocimiento que cubre más de veinte años.4 Es casi innecesario agregar que ella está tan poco interesada en cualquier teoría del arte de la vida como el pueblo que está describiendo.
Las Islas de la Lealtad se encuentran al este de Nueva Caledonia y pertenecen a Francia desde hace más de medio siglo. Están situadas en la misma latitud que Egipto en el hemisferio norte, pero con un clima templado por el océano. La isla de Lifu es la que más nos interesa. En esta isla no hay arroyos ni montañas, aunque una cresta de rocas altas con grandes y hermosas cuevas contiene estalactitas y estalagmitas y profundos estanques de agua dulce; estos estanques, antes de la llegada de los cristianos, eran la morada de los espíritus de los difuntos, y por lo tanto eran muy venerados. Un moribundo decía a sus amigos: "Os volveré a encontrar a todos en las cuevas donde están las estalactitas".
Los isleños de la Lealtad, de estatura media europea, son una raza atractiva, excepto por sus labios gruesos y sus fosas nasales dilatadas, que, sin embargo, son mucho menos pronunciadas que entre los negros africanos. Tienen ojos grandes y suaves de color marrón, pelo negro ondulado, dientes blancos y una rica piel marrón de profundidad variable. Cada tribu tiene su propio territorio bien definido y su propio jefe. Aunque poseen elevadas cualidades morales, son un pueblo amante de la risa, y ni su clima ni su modo de vida exigen un trabajo duro y prolongado, sino que pueden trabajar tan bien como el británico medio, si es necesario, durante varios días consecutivos, y, cuando se acaba la necesidad, holgazanear o pasear, dormir o hablar. La base de su cultura -y este es sin duda el hecho más significativo para nosotros- es artística. Todos aprendieron música, bailes y canciones. Por lo tanto, es natural para ellos considerar el ritmo y la gracia en todas las acciones de la vida, y casi una cuestión de instinto cultivar la belleza en todas las relaciones sociales. Los hombres y los niños dedicaban mucho tiempo a tatuar y pulir sus pieles morenas, a teñir y vestir sus largos cabellos ondulados (los mechones dorados, tan admirados como siempre en Europa, se obtenían mediante el uso de la cal) y a ungir sus cuerpos. Estas ocupaciones se limitaban, por supuesto, a los hombres, ya que el hombre es naturalmente el sexo ornamental y la mujer el sexo útil. Las mujeres no prestaban atención a su cabello, excepto para mantenerlo corto. También eran los hombres los que usaban aceites y perfumes, no las mujeres, que, sin embargo, llevaban brazaletes por encima del codo y hermosas y largas ristras de cuentas de jade. No se usa ropa hasta los veinticinco o treinta años, y luego todos se visten igual, salvo que los jefes se abrochan la faja de forma diferente y llevan adornos más elaborados. Este pueblo tiene voces dulces y musicales y las cultiva. Son buenos para aprender idiomas y son grandes oradores. La lengua de los Lifuan es suave y líquida, una palabra se une a otra agradablemente al oído, y es tan expresiva que a veces se puede entender el significado por el sonido. En una de estas islas, Uvea, la elocuencia de la gente es tan grande que emplean la oratoria para capturar peces, a los que consideran en sus leyendas como medio humanos, y se cree que un banco de peces, cuando se les insiste cortésmente con cumplidos desde una canoa, terminan por quedarse hechizados de forma bastante espontánea.
Para un pueblo primitivo, el arte de vivir está necesariamente relacionado en gran medida con la alimentación. Se reconoce que nadie puede pasar hambre cuando su vecino tiene comida, por lo que nadie estaba llamado a hacer una gran demostración de gratitud al recibir un regalo. La ayuda prestada a otro era una ayuda para uno mismo, si contribuía al bien común, y lo que hoy hago por ti, mañana lo harás por mí. Había una confianza implícita, y los bienes se dejaban sin temor al robo, que era raro y se castigaba con la muerte. Sin embargo, no era un robo si, cuando el dueño estaba mirando, uno tomaba un artículo que quería. Decir una mentira, además, con intención de engañar, era un delito grave, aunque decir una mentira cuando se tenía miedo de decir la verdad era excusable. Los Lifuanos son aficionados a la comida, pero se practica mucha etiqueta al comer. La comida debe llevarse a la boca con gracia, delicadeza y tranquilidad. Cada uno se servía la comida que tenía delante, sin prisas, sin coger bocados delicados (que a menudo se ofrecían a las mujeres), porque cada uno cuidaba de su vecino y, naturalmente, cada uno sentía que era el guardián de su hermano. Por ello, era habitual invitar cordialmente a los transeúntes a compartir el banquete. "En materia de alimentación y comida", añade la señora Hadfield, "podrían avergonzar a muchos de nuestros compatriotas". No sólo no hay que comer nunca deprisa, ni fijarse en los manjares que no están cerca de uno, sino que sería poco delicado comer en presencia de personas que no están comiendo ellas mismas. Hay que compartir siempre, por pequeña que sea la porción, y hay que hacerlo agradablemente; hay que aceptar también lo que se ofrece, pero despacio, de mala gana; una vez aceptado, puedes, si quieres, pasarlo abiertamente a otra persona. Antiguamente, los Lifuanos eran, ocasionalmente, caníbales, no parece que por necesidad o por alguna razón ritual, sino porque, como algunos pueblos en otros lugares, les gustaba, teniendo, de hecho, a veces, una especie de antojo de comida animal. Si un hombre tuviera veinte o treinta esposas y una familia numerosa, sería muy correcto que, de vez en cuando, cocinara a uno de sus propios hijos, aunque es de suponer que preferiría que se eligiera al hijo de algún otro. El niño se cocinaría entero, envuelto en hojas de plátano o de coco. Ahora se reconocen los inconvenientes sociales de esta práctica. Pero siguen sintiendo el máximo respeto y reverencia por los muertos y no encuentran nada ofensivo o repulsivo en un cadáver. "¿Por qué habría de serlo, si una vez fue nuestro alimento?" Tampoco tienen ningún miedo a la muerte. A las alimañas parecen tener poca objeción, pero por lo demás tienen un gran amor por la limpieza. La idea de utilizar estiércol en las operaciones agrícolas les parece repugnante, y nunca lo utilizan. "El mar es el patio de recreo público". Las madres llevan a sus pequeños a bañarse en el mar mucho antes de que puedan caminar, y los niños pequeños aprenden a nadar como aprenden a caminar, sin necesidad de enseñarles. La veneración por la muerte está asociada a la veneración por la vejez. "La vejez es un término de respeto, y a todo el mundo le agrada que le tomen por mayor de lo que es, ya que la vejez es honrada". Sin embargo, la consideración por los demás era general, no se limitaba a los ancianos. Hoy en día, en la iglesia los leprosos se sientan en un banco aparte, y cuando el banco está ocupado por un leproso, las mujeres sanas insisten a veces en sentarse con él; no podían soportar ver al anciano sentado solo, como si no tuviera amigos. Había mucha manifestación al encontrarse con los amigos después de la ausencia. Un Lifuan siempre decía "Olea" ("Gracias") por cualquier buena noticia, aunque no le afectara personalmente, como si fuera un regalo, pues se alegraba de poder alegrarse con otro. Al estar divididos en pequeñas tribus, cada una con su propio jefe autocrático, la guerra era a veces inevitable. Esta iba acompañada de mucha etiqueta, que siempre se observaba estrictamente. Los Lifuanos no conocían la costumbre civilizada de establecer reglas para la guerra y romperlas cuando ésta estallaba. Había que avisar con varios días de antelación antes de iniciar las hostilidades. Las mujeres y los niños, en contraste con la práctica de la guerra civilizada, nunca eran molestados. En cuanto se ponía fuera de combate a media docena de combatientes de un bando, el jefe de ese bando daba la orden de cesar la lucha y la guerra terminaba. Los conquistadores pagaban entonces una indemnización a los vencidos, y no, como entre los pueblos civilizados, los vencidos a los conquistadores. Se consideraba que era el conquistado y no el conquistador quien necesitaba consuelo, y también parecía deseable mostrar que no quedaba ningún sentimiento de animosidad. Esto no sólo era una delicada muestra de consideración hacia los vencidos, sino también una muy buena política, ya que, al descuidarla, algunos europeos pueden haber tenido motivos para aprender. Sin embargo, todo este arte de vivir de los Lifuanos ha sido socavado por la llegada del cristianismo con sus acompañamientos habituales. Los Lifuanos están sustituyendo sus propias virtudes por vicios europeos. Su simplicidad y confianza están desapareciendo, aunque, aún así, dice la señora Hadfield, destacan por su honestidad, veracidad, buen humor, amabilidad y cortesía, siendo un pueblo varonil e inteligente.
IV
Los Lifuanos proporcionan un ejemplo que parece decisivo. Pero son salvajes, y por ello su ejemplo puede quedar invalidado. Es bueno tomar otra ilustración de un pueblo cuya alta y prolongada civilización es ahora indiscutible.
La civilización de China es antigua: es un hecho conocido desde hace mucho tiempo. Pero durante más de mil años no fue más que una leyenda para los europeos occidentales; nadie había llegado a China o, si lo habían hecho, nunca habían vuelto para contarlo; había demasiados bárbaros feroces y celosos entre Oriente y Occidente. No fue hasta finales del siglo XIII, en las páginas de Marco Polo, el Colón veneciano de Oriente -pues fue un italiano el que descubrió el Viejo y el Nuevo Mundo-, cuando China tomó por fin forma definitiva, tanto como hecho concreto como sueño maravilloso. Más tarde, viajeros italianos y portugueses la describieron, y es interesante observar lo que tenían que decir. Así, Perera, en el siglo XVI, en una narración que Willes tradujo para los "Viajes" de Hakluyt, presenta un cuadro detallado de la vida china con una admiración tanto más impresionante cuanto que no podemos dejar de sentir lo ajena que era esa civilización para el viajero católico y los muchos problemas que tuvo que afrontar. Se asombra, no sólo por el esplendor de la vida de los chinos en lo material, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, sino por sus finos modales en todo el curso ordinario de la vida, la cortesía en la que le pareció que superaban a todas las demás naciones, y en el trato justo que superaba con creces al de todos los demás gentiles y moros, mientras que en el ejercicio de la justicia los encontró superiores incluso a muchos cristianos, pues hacían justicia a los desconocidos extraños, lo que en la cristiandad es raro; Además, había hospitales en todas las ciudades y no se veían mendigos. Era una visión de esplendor, delicadeza y humanidad, que podría haber visto, aquí y allá, en las cortes de los príncipes de Europa, pero en ningún lugar de Occidente a tan gran escala como en China.
La imagen que Marco Polo, el primer europeo que llegó a China (en todo caso en lo que podemos llamar tiempos modernos), presentó en el siglo XIII era aún más impresionante, y eso no tiene por qué sorprendernos, ya que cuando vio China todavía estaba en su gran época augusta de la dinastía Sung. Representa la ciudad de Hang-Chau como la más bella y suntuosa del mundo, y debemos recordar que él mismo pertenecía a Venecia, que pronto sería conocida como la ciudad más bella y suntuosa de Europa, y había adquirido no pocos conocimientos del mundo. Al describir su vida, tan exquisita y refinada en su civilización, tan humana, tan pacífica, tan alegre, tan bien ordenada, tan felizmente compartida por toda la población, nos damos cuenta de que aquí se había alcanzado el punto más alto de la civilización urbana al que el Hombre ha llegado. A Marco Polo no se le ocurre ninguna palabra para aplicarla, y eso una y otra vez, sino Paraíso.
La China de hoy en día parece menos extraña y sorprendente para el occidental. Incluso puede parecerle afín -en parte por su decadencia, en parte por su propio progreso en la civilización- en virtud de su carácter directo y práctico. Esta es la conclusión de un sensible y reflexivo viajero por la India, Japón y China, G. Lowes Dickinson. Está impresionado por la amabilidad, la profunda humanidad, la alegría, de los chinos, por el inigualable respeto a sí mismo, la independencia y la cortesía de la gente común. "La actitud fundamental de los chinos hacia la vida es, y siempre ha sido, la del Occidente más moderno, más cercana a nosotros ahora que a nuestros antepasados medievales, infinitamente más cercana a nosotros que la India".5
Hasta aquí puede parecer apenas como artistas que estos viajeros consideran a los chinos. Insisten en su forma alegre, práctica, social, de buenos modales, tolerante, pacífica y humana de ver la vida, en el espíritu notablemente educable con el que están dispuestos, y son fácilmente capaces, de cambiar incluso hábitos antiguos y arraigados cuando les parece conveniente y beneficioso hacerlo; están dispuestos a tomarse el mundo a la ligera, y parecen carecer de esos obstinados instintos conservadores por los que nos guiamos en Europa. El "Residente en Pekín" dice que son el pueblo menos romántico. Lo dice con un matiz de desprecio, pero Lowes Dickinson dice precisamente lo mismo sobre la poesía china, y sin ese matiz: "Es de toda la poesía que conozco la más humana y la menos simbólica o romántica. Contempla la vida tal y como se presenta, sin ningún velo de ideas, ninguna retórica o sentimiento; simplemente despeja la obstrucción que el hábito ha construido entre nosotros y la belleza de las cosas y deja que ésta se muestre en su propia naturaleza." Cualquiera que haya aprendido a disfrutar de la poesía china apreciará la delicada precisión de este comentario. La calidad de su poesía parece estar en consonancia con la cualidad simple, directa e infantil que todos los observadores notan en los propios chinos. El antipático "Residente en Pekín" describe la conocida etiqueta de cortesía en China: "Un chino te preguntará de qué noble país eres. Si le respondes a la pregunta, te dirá que su humilde provincia es tal o cual. Te invitará a que le hagas el honor de dirigir tus pies enjoyados a su degradada casa. Tú le respondes que tú, un gusano desacreditado, te arrastrarás hasta su magnífico palacio". La vida se convierte en un juego. Las ceremonias -los chinos no tienen parangón en cuanto a ceremonias, y existe un departamento gubernamental, la Junta de Ritos y Ceremonias, para administrarlas- no son más que juegos más o menos cristalizados. No sólo la ceremonia es aquí "casi un instinto", sino que, se ha dicho, "un chino piensa en términos teatrales". Nos acercamos a la esfera del arte.