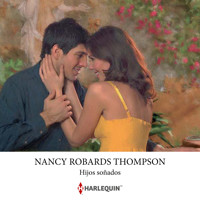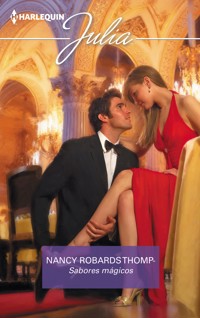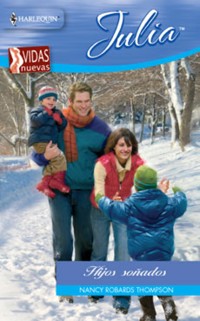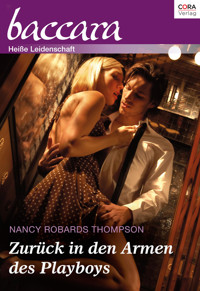2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Érase una vez una madre soltera que descubrió que en realidad era una princesa… Hacía mucho que Sophie Baldwin no creía en fantasías, ni siquiera estaba segura de creer aún en el amor. Hasta que apareció en su puerta un guapo desconocido y se la llevó a un exótico reino. Luc Lejardin tenía la misión de llevar a Sophie a St. Michel, donde debía ocupar su lugar en la realeza francesa. Como primera en la línea de sucesión al trono, Sophie necesitaba su protección permanentemente, pero vigilarla iba a ser una misión mucho más difícil de lo que parecía a simple vista. ¿Cómo iba a pensar en el trabajo cuando lo único que quería era estrechar a la hermosa princesa en sus brazos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Nancy Robards Thompson
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La hija secreta del rey, n.º 1774- mayo 2019
Título original: Accidental Princess
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1307-848-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
ERASE una vez, en otros tiempos, en 1975 para concretar, en un reino muy, muy lejano, en realidad una isla independiente en la costa de Francia, una princesa muy, muy traviesa, a quien le gustaban los chicos muy malos. Se enamoró de una estrella del rock y se quedó embarazada fuera del matrimonio. Antes de que la princesa informara a la estrella del rock de la situación, le confió la noticia a su ayuda de cámara, que informó a la reina que, a su vez, se lo dijo al rey.
El rey se puso furioso porque no creía que la estrella del rock fuera apropiada para su monárquica hija. Para evitar un escándalo, en contra de la voluntad de la princesa, el rey la envió fuera a tener el hijo en secreto. Inmediatamente después de que naciera, se llevaron al bebé. Sólo el rey conocía su paradero.
Algo cambió en la princesa tras dar a luz. Obsesionada por la niña que nunca había tenido en brazos, decidió que recuperaría a su bebé. Una vez quedó libre del encierro al que la había sometido el rey, se puso en contacto con su adorada estrella del rock, que había quedado devastado con su desaparición. Durante el tiempo pasado sin ella, él también había cambiado sus alocados hábitos, porque sabía que la princesa era su amor verdadero. Lo sobrecogió una mezcla de júbilo y tristeza cuando se enteró del nacimiento del bebé y de que lo habían alejado de su amada. Inmediatamente, puso una rodilla en el suelo y prometió convertir a la joven princesa en su esposa y reunir a su pequeña unidad familiar.
Sin embargo, la noche oscura y tormentosa en la que la princesa y su estrella del rock decidieron iniciar su vida en común, hubo un terrible accidente. El avión en el que volaban se estrelló y, para desconsuelo de todos, la princesa y su amado fallecieron en el accidente, antes de poder recuperar a su hija.
Capítulo 1
ESTÁ todo dispuesto? —Luc Lejardin se levantó del escritorio y recorrió el suelo de madera del despacho hasta llegar a la ventana. Esperando una respuesta afirmativa, observó como el sol poniente otorgaba un colorido impresionista al mar Mediterráneo, reflejando las luces de color de St. Michel como si fueran las joyas de la corona.
El americano que había al otro lado de la línea tardó en contestar un segundo de más.
—No del todo, pero casi.
Lejardin frunció el ceño. La mayoría de la gente no habría detectado la casi imperceptible incertidumbre en la voz del hablante. Pero Luc sí. Ése era su trabajo. Detectar la mentira, la deslealtad y la duplicidad. Le gustaba pensar en sí mismo como en un polígrafo humano.
No se fiaba de nadie. Y menos en ese momento en que, por el bien de la seguridad nacional, todo debía salir a la perfección. En su misión no había cabida para ningún error. No tras la enorme tragedia.
Una tragedia que no había podido impedir.
—No estoy satisfecho, monsieur —saltó Lejardin—. Llegaremos en menos de diez horas. Espero que haya completado su trabajo antes de que embarquemos en el avión. Si hay algún problema, asignaré el trabajo a alguien más capacitado.
—No hay problema —aseguró la voz profunda—. Dentro de una hora le enviaré la última foto por correo electrónico.
Luc concluyó la llamada y guardó su Blackberry en el bolsillo de la chaqueta de su Armani. Bajo el elegante traje, le pesaba el corazón. Se apoyó en el marco de madera de la ventana y cerró los ojos por respeto al pesaroso rey y a aquello que habían perdido sus vidas.
El trágico incendio que había matado al príncipe Antoine y a su familia se había producido estando Luc al mando. No directamente, dado que el príncipe Antoine tenía su propio equipo de agentes al servicio de la corona, agentes que trabajaban para Lejardin.
Esos hombres también habían perecido en el incendio.
En su cargo de ministro de protocolo, la sangre de los fallecidos mancharía para siempre las manos de Luc. Era un suceso por el que nunca podría perdonarse, por más que el rey Bertrand insistiera en que Lejardin no habría podido impedirlo de ninguna manera.
Negándose a creer que alguien fuera responsable de la tragedia que le había robado lo que le quedaba de familia, el rey se aferraba a la creencia de que la Casa de Founteneau estaba maldita. A veces, la tarea más difícil de Lejardin era proteger al rey de sí mismo.
Entonces la maldición había atacado de nuevo.
Pero Luc era demasiado realista para creer en maldiciones o cosas tan fuera de su control. Había un asesino tras la tragedia, y casi con seguridad tras el resto de las muertes que habían ido sucediéndose durante los últimos treinta y tres años. Todas cuidadosamente organizadas para parecer accidentes. De hecho, incluso el Consejo de la Corona y el padre de Luc, que había sido ministro de protocolo hasta su fallecimiento, tres años antes, habían considerado accidentes cada una de las tragedias.
Con el último «accidente», todos los hijos del rey Bertrand y todos los Founteneau herederos de la corona de St. Michel, estaban muertos, por causa de diversos, pero trágicos, «accidentes».
Era casi inimaginable que una sola familia pudiera sufrir tantas pérdidas. Tuviera o no el apoyo del rey y del Consejo de la Corona, Luc no descansaría hasta que los responsables pagaran por las vidas inocentes a las que habían puesto fin.
Sin embargo, entretanto tenía otra tarea importante: garantizar la seguridad de la única posible heredera del trono de St. Michel. Una heredera cuya existencia nadie había conocido hasta el día anterior, exceptuando al rey Bertrand.
Sophie Baldwin podría haberse engañado a sí misma y decir que el vestido que había visto en el escaparate de la boutique de Tina había sido lo que la llevó a detenerse esa fría gris mañana de finales de noviembre.
Si no fuera porque ella nunca se habría parado a mirar escaparates en el centro de Trevard, Carolina del Norte, cuando llegaba tarde al trabajo, una vez más. Por no mencionar el intenso frío debido a una gélida oleada de temperaturas árticas.
No. No fue el vestido lo que la llevó a detenerse.
Mientras caminaba había mirado su reflejo en el cristal, esperando ver a la esbelta y atractiva joven que vivía en su mente pero, en cambio, lo que vio la obligó a detenerse y tragarse una palabrota…
—¿Qué co…? —se acercó para mirarse mejor. No era un ilusión óptica.
Arrebujada en su enorme abrigo de lana color amarillo canario, parecía una enorme botella de mostaza de hamburguesería.
Era desconcertante verse así. Mientras evaluaba la grotesca figura, comprendió que no sólo era el abrigo lo que le daba un aspecto vulgar. Tenía el cabello castaño lacio y apagado, y los ojos verdes inyectados en sangre e hinchados. Parecía demacrada, preocupada y triste. Demasiado vieja y cansada para tener sólo treinta y tres años.
Mientras la gente pasaba a su lado en la acera, estiró el brazo y tocó el reflejo en el cristal. Con la palma apoyada contra la de esa desconocida, intentó dilucidar cuándo se había producido el dramático cambio y por qué no lo había visto hasta ese momento.
Desde luego, había estado tan ocupada intentando mantenerse a flote desde su divorcio que no había tenido tiempo para pasar un día en el centro de salud y belleza Red Door. Aunque tampoco lo había hecho con regularidad antes del divorcio. Si lo pensaba bien, en Trevard ni siquiera había una sucursal de Red Door, a no ser que se contara el establecimiento que había a la entrada del Centro de Rebajas Tilly, y ése se parecía menos que nada a un Red Door.
Aun así, con o sin centro de salud y belleza, Sophie Baldwin siempre había sido muy atractiva. Y después se había convertido en mostaza. Decían que el físico era un reflejo del alma. Obviamente, ni siquiera una variedad de mostaza exótica y especiada. No. Sólo una vulgar mezcla de agua, vinagre y un pellizco de especias genéricas para darle sabor. Y no mucho.
Sophie suspiró. Sí, en otro tiempo los hombres se habían fijado en ella. En serio. Y no había ocurrido hacía tanto. Entonces era otra persona; alguien que ni muerta se habría puesto ese horrible abrigo color mostaza; alguien que se tumbaba en el suelo para subirse la cremallera de unos tejanos tan ajustados como una segunda piel; alguien que habría bailado hasta el alba con zapatos de tacón de aguja.
Zapatos de lo más sexy.
Y los hombres se habrían fijado en ella.
Pero eso había ocurrido cuando era una joven enamorada, convencida de que Frank era su príncipe azul y que serían felices para siempre.
No había imaginado que tras quince años de matrimonio y una hija en común, Frank tomaría un desvío hacia el mundo de los perfectos y atractivos cuerpos de dieciocho años de edad.
Era un imbécil, ese ex marido suyo. Había abandonado a su familia y evadido sus responsabilidades para salir con jovencitas poco mayores que su hija de catorce años.
Un golpe aire frío y húmedo traspasó el abrigo, helando a Sophie hasta los huesos. Estaba nevando. Los primeros copos de la estación. Sophie se subió el cuello amarillo de la prenda y lo sujetó con una mano enguantada.
Pensar en la crisis de los cuarenta de Frank no tenía sentido. Lo importante era qué le estaba pasando a ella por la cabeza cuando decidió cambiar el favorecedor negro por ropa más alegre y brillante, que había considerado más representativa de su nueva, alegre y brillante vida de divorciada.
Se obligó a no mirarse más y al girar estuvo a punto de chocar con una mujer que empujaba una sillita de paseo con un bebé.
—Oh. Lo siento —murmuró al comprender que la bebé se había puesto a llorar. Tenía la cara empapada de lágrimas y le colgaban mocos de la naricita roja.
Las miradas de Sophie y de la joven madre, de poco más de veinte años, se encontraron durante un segundo. Lo que Sophie vio le resultó a un tiempo complicado y familiar. Por un lado, era joven y bella, la viva imagen de una Madonna con niño, si la Madonna hubiera empujado una sillita; por el otro, parecía frenética, como si se preguntara cómo había perdido el control de su vida.
Sophie deseó decirle: «Sí, yo fui como tú una vez. Joven y bonita, tenía un bebé inquieto que me dejaba demasiado agotada para practicar el sexo con mi marido… y mírame ahora.
Un bote de mostaza barata con piernas».
Para cuando acabó de pensarlo, la mujer ya se alejaba.
Sophie dejó la calle Mayor y tomó la avenida Broad, acelerando el paso en dirección al edificio de servicios sociales. Mientras recorría las dos últimas manzanas para llegar al trabajo, tomó nota mental de abolir de su armario todos los colores que recordaran algún condimento. Bueno, excepto el abrigo.
No podía hacer una locura como llevarlo a una tienda de beneficencia. A no ser que quisiera caminar al trabajo en mangas de camisa cuando hacía un frío helador.
No podía permitirse reemplazarlo por otro en ese momento. De hecho, no podía permitirse casi nada dentro de su ajustado presupuesto. Ésa era la razón de que hubiera decidido andar hasta el trabajo, que estaba a dos kilómetros de su casa. Cada penique contaba, y no era un gran sacrificio caminar si con eso ahorraba un poquito.
Lo malo era el frío que hacía.
Se arrebujó en el feo abrigo. Al menos en invierno no había vendedores de perritos calientes en el parque. Había pocas posibilidades de que alguien la confundiera con una botella gigante de mostaza.
Al pasar junto a la cafetería captó el apetecible olor a beicon, tostadas y café. Su estómago le recordó que había tenido demasiada prisa, una vez más, para desayunar. Algún día, cuando el dinero no supusiera tanto problema, se permitiría tomar desayuno agradable y relajado antes de ir al trabajo.
Pero no sería ése.
Mientras abría la puerta de madera del edificio de servicios sociales, se dio cuenta de que haberse convertido en la persona práctica que era debía indicar que había iniciado una nueva fase en su vida.
Ser madre soltera había incidido mucho en que se volviera una mujer práctica. Los caprichos y fantasías se habían acabado. Los había cambiado por sensatez y estabilidad, requisitos necesarios para poder darle a su hija, Savannah, la mejor vida posible.
Eso era lo que impedía a Sophie contarle a Savannah la fea realidad respecto al divorcio. A pesar de cuánto la culpaba Savannah, Sophie se limitaba a decir que era un tema de adultos. Por más que Savannah pinchara y fastidiara, Sophie se negaba a decir la verdad sobre el canalla traicionero y mal cumplidor que a ojos de su hija era perfecto.
Tal vez cuando Savannah se hiciera mayor tendrían esa conversación, pero aún no.
Incluso si no había cumplido con sus obligaciones económicas en cuanto a la manutención de su hija, porque había pasado gran parte del año «entre trabajos», era cierto que pasaba tiempo con Savannah y la niña necesitaba apoyarse en él cuando estaba en la ciudad. Ya había sufrido demasiado mientras se tramitaba el divorcio.
Una de las cosas que más había sorprendido a Sophie durante ese periodo era que, siendo asistente social, había creído que estaría preparada para el divorcio. Había ayudado a numerosas mujeres a recuperar la estabilidad tras la disolución de su matrimonio. Pero, aun así, se había sentido tan sola y asustada como cualquiera de ellas.
Al menos ella tenía un buen trabajo con seguridad social y otros extras; ésa había sido una de las razones principales para que no decidiera hacer las maletas y trasladarse a Florida con sus padres tras la marcha de Frank.
Sonó el timbre del ascensor y Sophie esperó a que salieran las tres personas que había dentro. Después entró y echó un vistazo al vestíbulo, por si había otros que parecieran tener prisa para subir. Era la única. Miró su reloj para ver cómo de tarde llegaba y se le aceleró el corazón: eran las ocho y veinte.
Veinte minutos, diablos. Su primera cita no era hasta las ocho y media. Tal vez consiguiera entrar en su despacho sin que la vieran.
Pulsó el botón de la tercera planta varias veces, como si eso fuera a acelerar a la antigualla de ascensor. Pero las puertas siguieron abiertas, como una enorme boca que emitiera un bostezo.
—Vamos —le dio otro golpe impaciente al botón. Esa vez las puertas se cerraron.
Odiaba llegar tarde, pero a veces simplemente no podía evitarlo. Algunos días sólo dormía tres o cuatro horas, tras trabajar en su segundo empleo sirviendo mesas en el Asador de Bob. Ésa era una de las mañanas, y se había convertido en una comedia de errores que había empezado con la búsqueda y captura de una redacción que Sophie juraba haber dejado sobre la mesa la noche anterior. Eso había dado pie a la habitual charla de «Deberías prepararlo todo por la noche», y eso a su vez había provocado miradas de hastío, suspiros y quejas de su hija.
En muchos sentidos, a Sophie la irritaba tener que hacer el papel de «policía malo». Ella era la que imponía disciplina, mientras que Frank se permitía el lujo de ser el Príncipe Valiente que acudía al rescate en su caballo blanco figurado. El papá moderno que se había trasladado a California y se había hecho un tatuaje y agujereado las orejas, justo cuando Sophie le negó a su hija el permiso para hacerse un piercing en el ombligo.
Cuando el ascensor llegó por fin a la tercera planta y se abrieron las puertas, a Sophie le dio un vuelco el corazón al ver a su jefa, Mary Matthews en el mostrador de entrada, hablando con Lindsay Bingham, recepcionista y mejor amiga de Sophie.
Mary, menuda, delgada y chic, se detuvo a media frase para mirar a Sophie, antes de consultar su reloj de pulsera.
—Eres muy amable al unirte a nosotras —se puso un mechón de pelo negro y liso tras la oreja—. ¿Te has dormido?
Luc tomó un sorbo de agua mineral y abrió la gruesa carpeta que había sobre la bandeja que tenía ante él. Echó un vistazo al montón de fotos que había recibido apenas cuarenta y cinco minutos antes de subir al avión. Aunque más tarde de lo que él habría deseado, al menos el detective había enviado resultados.
Examinó una foto del rostro de Sophie Baldwin. Era innegable que la mujer resultaba atractiva, con una sonrisa agradable, melena oscura y ojos verde claro. Aun así, no era lo que él había esperado. Très naturelle.
Desde luego, no había sido educada para el papel con el que iba a tener que enfrentarse de repente. Así que en realidad no debería haber esperado que tuviese un aspecto más sofisticado.
Una vocecita repiqueteó en su cabeza: «Todo el mundo tendrá expectativas. Ideales elevados e injustos a los que no se debería someter a ningún mortal. Pero ella será sometida. Igual que lo fueron todos sus antecesores».
Observó la siguiente foto de Sophie en el porche de una modesta casa de madera. Luego otra de ella arrebujada en un horrible abrigo amarillo vivo, con un enorme bolso colgado del hombro y un maletín en la mano, mientras caminaba por una pintoresca calle del centro; luego otra foto de ella comprando en una tienda de ultramarinos, de las que llamaban supermercados en Estados Unidos, alcanzando algo de un estante superior. En esa foto no llevaba el abrigo. Llevaba ropa cuidada pero normalita, excepto por cómo se ajustaba a su voluptuoso cuerpo, haciendo que sus curvas parecieran de lo más sexy…
Luc rechazó ese pensamiento como si fuera un carbón al rojo vivo. Cerró la carpeta con fuerza, irritado consigo mismo por haber dejado que su mente se descarrilara.
Cerró los ojos y se masajeó las sienes.
Todo era culpa del cansancio. Ésa era la razón. Apenas había dormido desde el accidente.
Se preguntó cuánto tiempo había pasado ya. Había perdido la cuenta entre tanta locura, pero debían de ser más de setenta y dos horas.
Setenta y dos de las más malditas horas de su vida.
Tan sólo tres días antes todo había sido normal. Después, el mundo dio un giro mortal y en un parpadeo todo St. Michel se vio inmerso en la pesadilla de una muerte real más. La más reciente de la larga y trágica lista: la princesa Sylvie, fallecida en accidente de avión en 1975; la princesa Celine perdió la vida en un accidente de tráfico, ocho años después; el príncipe Thibault se ahogó buceando en 1994; por último, el príncipe Antoine y toda su familia… todos aniquilados de un golpe.
Luc inspiró con fuerza, intentando superar el pinchazo de dolor, tan real como si una fuerte mano le hubiera estrujado las entrañas.
Ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse.
Antoine había sido más que el hijo menor del hombre para quien trabajaba. El príncipe también había sido amigo y confidente de Luc.
De niño, había crecido y jugado con Antoine en el palacio de St. Michel; de adolescentes habían asistido juntos a la escuela y después dado mucho dolor de corazón a las jovencitas en la universidad. Luc había estado con Antoine la noche que él conoció a Leanna, y había sido testigo cuando pronunciaron sus votos matrimoniales.
Su pérdida era más profunda de lo que nadie llegaría a entender nunca. Sobre todo porque su instinto le gritaba que, igual que el resto de muertes sin sentido, no se debía a ningún accidente.
Luc apretó los ojos para dominar el dolor, la furia. De repente, comprendió que, entregado en cuerpo y alma a paliar el caos, no había tenido la oportunidad de parar lo suficiente para llorar la pérdida de su amigo.
El avión entró en zona de turbulencias y dio un bote. El sobresalto hizo que volviera al presente, a una distancia prudente de su desolación. Miró a los cinco agentes de seguridad, vestidos de traje oscuro, que lo acompañaban en su misión: o dormían o leían. Luc templó los nervios y se recordó su obligación.
Era el ministro de protocolo.
Él daba la pauta a todos en la misión.
Por más que lo devastara la pérdida, el asalto a su rey y a su país, a su mejor amigo, no tenía tiempo para permitir que las emociones nublaran su juicio.
La esquina de una de las fotos de Sophie Baldwin sobresalía hacia fuera de la carpeta, como retándolo a echar otro vistazo. Luc la sacó y la analizó con mirada profesional.
Parecía una mujer agradable.
Era una lástima que fuera a ser arrastrada al punto central de todo el jaleo.
Volvió a guardar la foto y miró su reloj.
El avión aterrizaría en aproximadamente una hora. En cuanto lo hiciera, él y su equipo se pondrían en marcha a toda velocidad. Luc quería que todos los involucrados entendieran la importancia de su papel.
Sobre todo Sophie Baldwin.
Mary Matthews golpeteó la superficie del mostrador de recepción con las uñas, que lucían una perfecta manicura francesa. Recorrió con la vista el abrigo amarillo de Sophie.
Sophie, ante ese escrutinio, cambió el maletín de una mano a la otra. Intentó encontrar una excusa plausible que justificara su retraso, pero no se le ocurrió nada más que decir la verdad.
—Lo siento, anoche trabajé en el restaurante y Savannah y yo empezamos la mañana discutiendo.
Mary arrugó el labio.
—Bien. Las discusiones parecen estar convirtiéndose en parte de tu rutina matutina. Ocurren con mucha frecuencia.
—Es sólo que…
—Ve a fichar y luego pasa por mi despacho. En cinco minutos.
Mary llevaba menos de un año siendo jefa de Sophie; se había unido a Servicios Sociales Trevard justo después de que Sophie solicitara el divorcio. No hacia falta decir que Sophie no había sido ella misma desde que conocía a Mary, por más esfuerzos que había hecho para caerle bien. Lo intentaba. Dios sabía bien que lo intentaba, pero había mañanas como esa en las que parecía imposible ponerse en marcha, y más aún conseguir que una adolescente saliera por la puerta a tiempo para subir al autobús escolar. Aun así, Sophie tenía la sensación de que incluso si todo hubiera ido perfectamente en su vida, Mary y ella no habrían congeniado.
Cuando se incorporó a la empresa, Mary había sido una obsesa de la puntualidad, pero parecía haber dejado de vigilar el reloj los últimos meses. Al menos eso había creído Sophie.
Fue a su cubículo, guardó el bolso en el cajón inferior y se devanó los sesos intentando hacer una predicción fiable de cuántas veces había llegado tarde últimamente. Por supuesto, Mary sólo tenía que imprimir el informe de la máquina de fichar para comprobar a qué hora había llegado cada día.
Cuando Sophie llegó al despacho de Mary, descubrió que eso era exactamente lo que había hecho. La mujer empujó hacia ella una hoja de papel llena de arriba abajo con fechas y horas.
3 de septiembre: quince minutos tarde
5 de septiembre: veinticinco minutos tarde
10 de septiembre: diecisiete minutos tarde
Y así muchas más…, con las infracciones resaltadas con rotulador amarillo fluorescente.
A Sophie empezaron a arderle las mejillas. La mujer no se había limitado a imprimir el informe; había revisado todo el año y marcado cada infracción.
Se preguntó cuánto tiempo habría tardado en hacer eso.
—Te he advertido, Sophie —dijo Mary, sentada recta como un palo y con las manos cruzadas sobre el inmaculado escritorio—. Una y otra vez, te he advertido, pero no me tomas en serio, ¿verdad?
—Yo…
Un gesto de la mano de Mary silenció a Sophie.
—Dado que has optado por ignorarme, no me queda más remedio que cursar una amonestación.
Sophie se quedó sin habla al oír eso. Era como si su voz hubiera quedado encapsulada en una burbuja insonorizada, atrancada en su garganta.
De repente, la burbuja estalló.
—Mary, siento haberte dado la impresión de hacer caso omiso de tus deseos. Desde luego, no era mi intención. Pero estoy segura de que si hablas con mis clientes y examinas el número de casos que llevo, comprobarás que mi trabajo no ha sufrido ni siquiera en los días que no ficho a las ocho en punto. Cuando llego tarde, me quedo después para recuperar el tiempo perdido.
La expresión de Mary siguió impertérrita.
—El horario de oficina es de ocho a cinco. Ésas son las horas de trabajo. Si hago una excepción contigo, tendría que hacerlas con todo el mundo. De hecho, el otro día, una de tus compañeras me preguntó si podía trabajar desde casa parte del día —Mary puso los ojos en blanco—. Por supuesto tuve que decirle que no. Sería injusto rechazar su petición para después tolerar tu impuntualidad recurrente.
Sophie volvió a quedarse sin habla, exasperada por la lógica retorcida de su jefa.
El silencio lo rompió el ruido de un cajón del escritorio al abrirse. Mary sacó una hoja de papel y un bolígrafo negro y se los acercó a Sophie.
—Si firmas este documento, admitiendo que te he llamado la atención y aconsejado, ambas podremos volver al trabajo.
Sophie miró el papel como si fuera a quemarla si lo tocaba. Deseó que fuera así y se autodestruyera.
De pronto, como si alguien hubiera subido el volumen al resentimiento que bullía en su interior, la cólera se desató. Estaba harta de documentos que exigían su firma. Desde el divorcio había firmado tantos papeles, en contra de su voluntad, que había perdido la cuenta. La gente le decía qué hacer y cuándo hacerlo. Que no se merecía obtener nada por un divorcio que ni siquiera había deseado. Entretanto, ella sólo quería algo muy sencillo: despertarse de esa pesadilla. Quería sentarse en la cama, adormilada, y suspirar con alivio al ver que Frank estaba a su lado. El divorcio había sido un mal sueño. Su marido no la engañaba, valoraba su matrimonio y a su familia tanto como ella.
Era una pesadilla, sí, de la que no podía escapar.
—¿Y si no firmo? —miró a Mary con su mejor cara de póquer.
Mary parpadeó e inspiró profundamente, como si estuviera echando un trago de paciencia.
—Entonces me veré obligada a informar de que tú… te negaste.
Sintiéndose algo mareada por cortejar al desafío, Sophie echó un vistazo al despacho de Mary mientras intentaba centrarse. Su jefa no tenía fotos personales en el despacho. De hecho, lo único que daba una cierta calidez a las estériles paredes eran un par de láminas baratas de motivos florales. No podía pretender que una mujer como Mary Matthews la entendiera. De repente, Sophie comprendió que, por mala que le pareciera su vida en ese momento, al menos tenía una vida. En su escritorio había fotos de una adolescente que a veces necesitaba por las mañanas y, sí, a veces hacía que se retrasara… si eso era un crimen, en fin…
—Perdone, ¿señorita Matthews? —se oyó en el altavoz del intercomunicador, tras un pitido. Era Lindsay—. Siento molestarla, pero Sophie tiene dos clientes esperando para verla. El señor Carlo, su primera cita de la mañana, acaba de llegar, y también está aquí Laura Hastings, que no tiene cita pero dice que viene por algo importante.
Sophie se sintió vindicada por cómo Lindsay había hecho énfasis en lo de la primera cita. Era obvio que había llegado a tiempo para ocuparse de sus clientes; con unos minutos extra para hablar de puntualidad con Mary. Forzó una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos.
—Bueno, me encantaría seguir charlando, pero tengo trabajo. Mi cliente de las ocho y media está aquí —Sophie se puso en pie.
—El documento —dijo Mary—. Fírmalo antes de irte.
—Nunca firmo nada antes de leerlo —dijo Sophie, agarrando el papel y devolviéndole la mirada.
—Bien. Llévatelo, pero espero que esté de vuelta en mi escritorio al final de la jornada.
Sophie salió del despacho de Mary resistiéndose al impulso de estrujar el papel y hacer una bola con él. Tomó aire e hizo lo posible por controlarse.
No tenía tiempo para andar por ahí echando humo. Aparte de las citas concertadas, tendría que ocuparse de Laura Hastings. Se ocuparía del documento de Mary cuando pudiera. Tal vez no tendría tiempo hasta el fin de semana.
Cuando llegó a la atestada sala de espera, Laura Hastings se puso en pie para saludarla. Sonrió con ambivalencia, pero sus ojos tenían una expresión triste. La pelirroja de aspecto frágil era una de las clientes favoritas de Sophie, y uno de sus mayores éxitos profesionales. Era una madre de cuatro niños que, tras escapar de un marido maltratador, había conseguido pasar de los cheques de ayuda social a conseguir un empleo y empezar a estudiar enfermería, gracias a la ayuda de Sophie.
Aunque había supuesto y seguía suponiendo un gran esfuerzo, Laura era el mejor ejemplo de por qué Sophie adoraba su trabajo. Ayudar a la gente a prosperar intelectual y emocionalmente era la razón de que hubiera elegido ser asistente social.
—Laura, buenos días —le dio a la mujer un abrazo—. ¿Cómo están los niños?
—Bueno, de eso quería hablarte —Laura carraspeó.
—Perdone, tenía cita a las ocho y media y ya son las nueve menos veinticinco —un hombre bajo y orondo, que se parecía a Danny DeVito, se acercó a ellas—. Voy a llegar tarde al trabajo. ¿Podemos empezar ya?
Sophie miró del señor Carlo a Laura, ella agachó la cabeza y volvió a aclararse la garganta.
—Desde luego —musitó, dando un paso hacia atrás—. Lo siento. Adelante.
—¿Puedes esperar? —le preguntó Sophie a Laura.
Ella asintió.
—Sophie, tienes una llamada en la línea uno —dijo Lindsay—. ¿Quieres que le dé entrada o que la desvíe al buzón de voz?
—¿De qué sirve concertar una cita si todo el mundo consigue que lo atiendan antes? —el señor Carlo agitó los brazos en el aire.
—¿Hay algún problema? —preguntó Mary, que apareció de repente con el bolso colgado del hombro.
«Buzón de voz, por favor», vocalizó Sophie. «Lo siento», fue la respuesta también insonora de Lindsay.
—Sí —dijo el señor Carlo, alzando la voz—. Concerté una cita a las ocho y media de esta mañana. Ya rondamos las nueve menos cuarto. Llegaré tarde al trabajo porque ustedes no son capaces de hacer bien su trabajo.