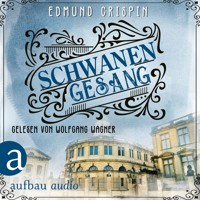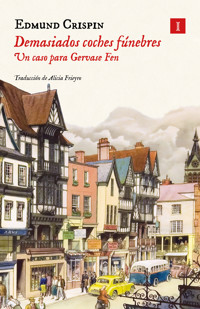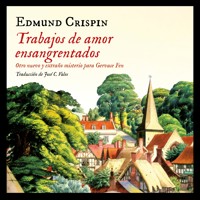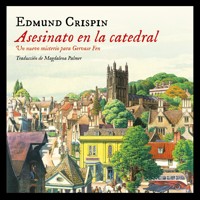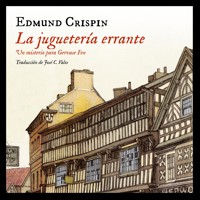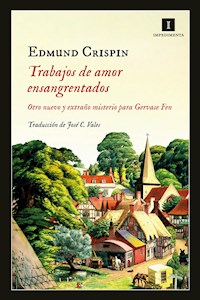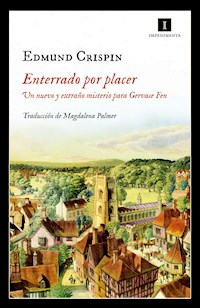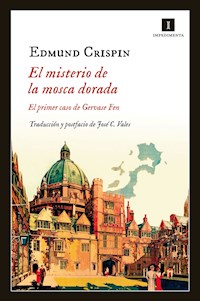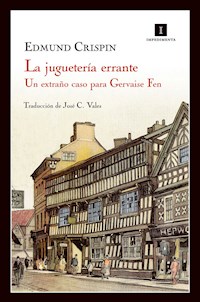
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
La juguetería errante es un clásico de la novela de detectives inglesa, considerado unánimemente una de las cumbres indiscutibles del género. Cuando el poeta Richard Cadogan decide pasar unos días de vacaciones en Oxford tras una discusión con el avaro de su editor, poco puede imaginar que lo primero que encontrará al llegar a la ciudad, en plena noche, será el cadáver de una mujer tendido en el suelo de una juguetería. Y menos aún que, cuando consigue regresar al lugar de los hechos con la policía, la juguetería habrá desaparecido y, en su lugar, lo que encontrarán será una tienda de ultramarinos en la que, naturalmente, tampoco hay cadáver. Cadogan decide entonces unir fuerzas con Gervase Fen, profesor de literatura inglesa y detective aficionado, el personaje más excéntrico de la ciudad, para resolver un misterio cuyas respuestas se les escapan. Así, el dúo libresco tendrá que enfrentarse a un testamento de lo más inusual, un asesinato imposible, pistas en forma de absurdo poema, y persecuciones alocadas por la ciudad a bordo del automóvil de Fen, Lily Christine III.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La juguetería errante
Edmund Crispin
Traducción del inglés a cargo de
José C. Vales
No todos los alegres espectáculos vivos
pueden compararse a un cuerpo muerto.
Charles Wesley, Ante la visión de un cadáver
Nota
Nadie, salvo los crédulos más obtusos, supondrá que los personajes y los acontecimientos de esta historia pueden ser otra cosa que ficticios. Es cierto que la vetusta y noble ciudad de Oxford es, de todas las poblaciones de Inglaterra, la progenitora más probable de acontecimientos y personajes improbables. Pero todo tiene sus límites.
Leyenda
A · Juguetería (2ª posición)
G · The Mace & Sceptre
B · St. Christopher
H · Sheldonian
C · St. John
I · Oficina de Rosseter
D · Balliol
J · Mercado
E · Trinity
K · Policía
F · Lennox
L · Juguetería (1ª posición)
Para Philip Larkin,
en prueba de amistad y aprecio.1
1. El Episodio del peta fisgón
Richard Cadogan sacó su revólver, apuntó con cuidado y apretó el gatillo. La explosión rasgó el silencio del pequeño jardín y, como las ondas concéntricas que van haciéndose cada vez más grandes cuando una piedra cae en el agua, generó alarmas y perturbaciones de intensidad progresivamente menor a lo largo de todo el barrio de St. John’s Wood. De los árboles cenicientos, con sus hojas pardas y doradas en el atardecer otoñal, se elevaron bandadas de pájaros asustados. En la distancia, un perro comenzó a aullar. Richard Cadogan se acercó lentamente a la diana y la escudriñó con gesto resignado. No había ni rastro de marca de ningún tipo.
—He fallado —dijo pensativamente—. Extraordinario…
El señor Spode —de Spode, Nutling & Orlick, editores de literatura de primera categoría— hizo tintinear algunas monedas en el bolsillo de su pantalón, seguramente para llamar la atención.
—El cinco por ciento de los primeros mil —apuntó—. Y el siete y medio por ciento de los segundos mil. No vamos a vender más de eso. Sin adelanto. —Y tosió de mentira.
Cadogan regresó a su posición inicial, inspeccionando el revólver y frunció levemente el ceño.
—Uno no debería apuntar, desde luego —dijo—. Debería uno disparar sin apuntar.
Era delgado, de rasgos afilados, con cejas superciliares y unos gélidos ojos negros. Esta apariencia calvinista suya contradecía su carácter, puesto que en realidad era un hombre muy amigable, poco envarado y romántico.
—Las condiciones te resultarán aceptables, supongo —concluyó el señor Spode—. Son las habituales. —De nuevo dejó escapar su pequeña tosecilla nerviosa. El señor Spode odiaba hablar de dinero.
Inclinado en ángulo recto, Cadogan leía ahora un libro que yacía a sus pies, en la hierba seca y descuidada.
—«En cualquier disparo con pistola» —leyó— «el tirador debe mirar al objetivo, y no a la pistola.» No. Quiero que me des adelanto. Cincuenta libras por lo menos.
—¿De dónde te viene esa manía por las pistolas?
Cadogan se enderezó con un leve suspiro. Sintió que su cuerpo acusaba cada uno de los meses de sus treinta y siete años.
—Mira —dijo—. Centrémonos en el asunto, que no estamos en una obra de Chéjov. Te estás saliendo por la tangente. Lo único que he hecho es pedirte un adelanto por el poemario: cincuenta libras.
—Es que… Nutling… Orlick… —El señor Spode agitó las manos con desasosiego.
—¡Tanto Nutling como Orlick son absolutamente falsos e imaginarios, lo sabes perfectamente! —Richard Cadogan le miró inflexible—. Son unos chivos expiatorios que te has inventado para que carguen con las culpas de tu propia mezquindad y tu filisteísmo. Y aquí estoy yo, consensuado universalmente como uno de los tres poetas vivos más eminentes de Inglaterra, con tres libros consagrados a mí (todos espantosos, cierto, pero eso ahora no importa), y una figura largamente elogiada en todos los manuales de literatura moderna.
—Sí, sí… —El señor Spode levantó la mano como quien intenta parar un autobús—. Desde luego, eres muy conocido. Sí. —Tosió nerviosamente—. Pero, por desgracia, eso no significa que haya mucha gente dispuesta a comprar tus libros. El público es totalmente inculto, recuerda, y la editorial no es tan próspera como para poder permitirse el esfuerzo…
—Mira, he decidido que me voy de vacaciones, y necesito dinero. —Cadogan espantó un mosquito que llevaba un rato dando vueltas alrededor de su cabeza.
—Sí, desde luego. Pero tal vez… si escribieras algunas baladas líricas más…
—Permíteme informarte, mi querido Erwin —y aquí Cadogan le dio al editor varios golpecitos admonitorios en el pecho—, que me he tirado dos meses empantanado en una balada lírica porque no se me ocurría una buena rima para la palabra «británico».
—Pánico… —sugirió el señor Spode con un murmullo.
Cadogan le lanzó una mirada de desprecio.
—Aparte de eso —continuó—, me siento completamente asqueado; estoy cansado de tener que ganarme la vida con esas malditas baladas líricas. Puede que no me quede más remedio que seguir financiando a mi anciano editor —y volvió a darle un par de golpecitos en el pecho al señor Spode—, pero todo tiene sus límites.
El señor Spode se secó el sudor de la cara con un pañuelo. Su perfil era casi un semicírculo perfecto: su frente se elevaba y retrocedía hacia su coronilla calva, la nariz se curvaba hacia delante como un garfio, y la barbilla se replegaba hacia atrás, frágil y lamentable, hacia el cuello.
—Quizá… —se aventuró—, ¿veinticinco libras…?
—¡Veinticinco libras! ¡Veinticinco libras! —Cadogan sacudió el revólver ante su cara con gesto amenazante—. ¿Cómo demonios me voy a ir de vacaciones con solo veinticinco libras? Me estoy haciendo viejo, mi buen Erwin. Estoy asqueado ya de St. John’s Wood. Hace tiempo que no se me ocurre ni una sola idea nueva. Necesito un cambio de aires: gente nueva, emociones, aventuras. Soy como Wordsworth en sus últimos años. Estoy viviendo de mi exiguo capital espiritual.2
—Wordsworth en sus últimos años… —dijo entre risillas el señor Spode, y luego, sospechando que había incurrido en una falta de educación, enmudeció de repente.
Pero Cadogan continuó su homilía sin prestarle atención.
—En realidad, lo que me apetece es escribir una novela. ¡Por eso es por lo que estoy aprendiendo a disparar un revólver! Y por eso también es por lo que probablemente te dispararé con él si no me haces caso de una vez y me das mis cincuenta libras. —El señor Spode retrocedió aterrorizado—. Noto que me estoy convirtiendo en un vegetal. Me estoy haciendo viejo antes de tiempo. Incluso los dioses envejecieron cuando Freyja3 fue secuestrada y no pudo cuidar de las manzanas de oro. Y tú, mi querido Erwin, deberías financiarme unas vacaciones de lujo, en vez de andar regateándome cincuenta libras de ese modo tan miserable.
—A lo mejor te gustaría venir a pasar conmigo unos días en Caxton’s Folly.
—¡Caxton’s Folly! ¿Puedes proporcionarme aventura, emoción y mujeres bonitas?
—Qué picarón… —dijo el señor Spode—. Hombre, está mi mujer… —Bien pensado, no habría sido completamente reacio a sacrificar a su mujer con el fin de propiciar la regeneración de un eminente poeta; o, si le apuraban, a sacrificarla a cualquier persona por cualquier otra razón. Elsie podía ser a veces una mujer de lo más difícil…—. Y luego —añadió esperanzadamente—, está lo de esa gira de conferencias por América…
—Erwin, ya te he dicho que no me vuelvas a mencionar eso. ¡No voy a dar conferencias! ¡Ni hablar! —Cadogan comenzó a caminar a grandes zancadas, arriba y abajo, por el césped. El señor Spode se percató tristemente de que una pequeña coronilla calva empezaba a asomar entre la densa mata de pelo oscuro del poeta—. Sencillamente no me apetece dar conferencias. Me niego a dar conferencias. No es América lo que necesito; es Poictesme, o Logres.4 Repito: me estoy haciendo viejo, veo que voy directo a la decrepitud. Que conste que actúo lo más reflexivamente que puedo. Solamente estoy pensando en mi futuro. Esta misma mañana, sin ir más lejos, me he sorprendido a mí mismo pagando una factura en cuanto me la pusieron delante. ¡Esto no puede continuar! En otra época me habría comido el corazón vivo de un niño por recuperar mi juventud perdida. Pero tal y como están las cosas… —se detuvo junto al señor Spode, y le dio un palmetazo en la espalda con tanto entusiasmo que el desafortunado caballero estuvo a punto de caer de bruces al suelo—, ¡creo que me iré a Oxford!
—Oxford… Oh. —El señor Spode recobró momentáneamente su presencia de ánimo. Se alegraba de aquel aplazamiento temporal de las embarazosas exigencias comerciales que Cadogan le imponía—. Magnífica idea. A veces me arrepiento de haber trasladado el negocio a Londres, aunque hace ya un año de eso… Uno no puede por menos que sentir un poco de nostalgia después de haber vivido tanto tiempo en esa ciudad. —Se dio unos golpecitos complacientes en el elegante chaleco de color petunia que encorsetaba su pequeña y rolliza figura, como si aquel sentimiento de algún modo redundara en su propio crédito.
—Y tienes buenas razones para ello. —Cadogan frunció sus patricios rasgos en una mueca de enorme severidad—. ¡Oxford, flor de las ciudades todas! ¿O era Londres? Bueno, no importa, da igual.
El señor Spode se rascó la punta de la nariz con gesto dubitativo.
—Ah, Oxford —continuó Cadogan con aire de rapsoda—; ciudad de campanarios de ensueño, donde resuena el eco del cuco, preñada de campanas (hasta el punto de volver loco al más pintado), encantada por las alondras, atormentada por los grajos y rodeada de ríos. ¿Te has parado a pensar alguna vez hasta qué punto el genio de Hopkins consistía precisamente en colocar las palabras en un orden equivocado?5 Oxford… guardería de la florida juventud. No, esa era Cambridge, pero lo mismo da. Por supuesto —Cadogan agitó su revolver con gesto didáctico delante de los aterrorizados ojos del señor Spode—, yo odiaba Oxford cuando vivía allí, en mi época universitaria. Me resultaba una ciudad triste, infantil, mezquina e inmadura. Pero estoy decidido a olvidarme de todo eso. Regresaré a sus brazos con una mirada plena de lacrimógena melancolía, y emocionadamente boquiabierto. Para todo lo cual —su voz se tornó acusadora— ¡necesitaré dinero! —El alma se le vino a los pies al señor Spode—. Cincuenta libras.
El señor Spode tosió.
—Realmente no creo que…
—¡Don Murgas Nutling…! ¡Don Desaparecido Orlick…! —exclamó Cadogan con entusiasmo. Agarró al señor Spode por el brazo—. Iremos dentro y lo hablaremos con un trago de por medio para tranquilizarnos un poquito. Dios, voy a hacer la maleta, a coger el tren. ¡Me voy a Oxford! ¡Otra vez…!
Lo discutieron. El señor Spode era bastante sensible al alcohol y además, detestaba discutir de dinero. Cuando finalmente se fue, en el registro de su chequera constaba la suma de cincuenta libras, pagaderas al señor Richard Cadogan. Así que el poeta se salió con la suya en aquella ocasión, como cualquiera que no estuviera absolutamente ciego por los prejuicios podría haber imaginado.
Cuando su editor se marchó, Cadogan amontonó algunas cosas en un maletín, dio instrucciones implacables a su criado y partió hacia Oxford sin dilación, a pesar de que ya eran las ocho y media de la tarde. Como no podía permitirse el lujo de mantener un coche, viajó en metro hasta Paddington, y una vez allí, después de consumir varias pintas de cerveza en el bar de la estación, se montó en el tren con dirección a Oxford.
No era un tren directo, pero no le importó. Estaba exultante por el hecho de que, durante un tiempo, podría librarse de las agónicas y odiosas incursiones en la Edad Media, del aburrimiento vital en St. John’s Wood, de la pesadez de las veladas literarias, de los inanes cotilleos de sus conocidos. A pesar de su fama literaria, lo cierto es que la suya era una existencia solitaria y, así le parecía en ocasiones, incluso inhumana. Desde luego, no era tan optimista como para creer, en lo más profundo de su corazón, que aquellas vacaciones, con sus placeres y sus disgustos, serían muy distintas a otras cualesquiera de que hubiera disfrutado antes. Pero se alegró al descubrir que no había ido tan lejos en la sabiduría y la desilusión como para ser completamente inmune a los dulces encantos del cambio y la novedad. Fand todavía le hacía señas desde las blancas crestas del océano; al otro lado de las distantes montañas aún florecían las rosaledas de las Hespérides, y las flores-doncellas cantaban en el jardín encantado de Klingsor.6 Así que sonrió alegremente, lo cual motivó que sus compañeros de viaje lo observaran con recelo, y, cuando el compartimento quedó vacío, cantó y dirigió orquestas imaginarias.
En Didcot, un mozo de estación recorrió todo el andén junto al tren gritando: «¡Fin de trayecto!». Así que se apeó. Ya era cerca de la medianoche, y sobre el cielo lucía una luna pálida, con algunas nubecillas hechas jirones que deambulaban por delante de ella. Después de preguntar, se enteró de que poco después saldría un tren que le llevaría a Oxford. Algunos otros pasajeros, pocos, se habían quedado abandonados a su suerte en la estación, igual que él. Deambulaban arriba y abajo por el andén, hablando en voz baja, como si estuvieran en una iglesia, o se arracimaban en los bancos de madera. Cadogan se acomodó sobre un montón de sacas de correo hasta que vino un mozo y lo hizo levantar de allí. La noche era cálida y apacible.
Después de un rato que se le hizo eterno, un tren llegó a la estación, y todos los pasajeros se subieron a él. Pero entonces otro mozo de estación volvió a gritar: «¡Fin de trayecto!», así que los mismos que habían subido se bajaron de nuevo y observaron cómo las luces del tren se iban apagando, vagón por vagón. Cadogan preguntó a un mozo a qué hora se esperaba que llegara el tren para Oxford, y el mozo le remitió a otro mozo, al parecer más veterano. Esta autoridad, a la que encontró tomando té en la oficina, afirmó —sin mostrar ningún signo aparente de vergüenza— que aquella noche no saldría ningún otro tren para Oxford. La declaración provocó cierta controversia en un tercer mozo, que mantuvo que el convoy de las 11.53 aún no había llegado, pero entonces el mozo que bebía té señaló que desde el día anterior ya no circulaba el convoy de las 11.53, y, es más, que ya no volvería a circular nunca. Mientras hablaba, daba reiterados y violentos puñetazos en la mesa para enfatizar aquel detalle. El tercer mozo, aun así, no parecía muy convencido. En cualquier caso, Cadogan encomendó a un muchacho bastante canijo y de ojos soñolientos que fuera a consultar tal extremo con el maquinista del tren que acababa de llegar, y este confirmó que ya no saldrían más trenes hacia Oxford aquella noche. Además el muchacho añadió, con poco ánimo de servicio, que ya hacía dos horas que todos los autobuses habían dejado de circular.
Frente a aquellos desagradables imponderables, el entusiasmo de Cadogan por sus vacaciones comenzó a desvanecerse a ojos vista; pero rápidamente se sacudió aquel sentimiento, que representaba la vergonzante constatación de un deseo medieval de comodidades y bienestar. Los otros pasajeros, protestando amargamente, habían partido en busca de habitación en algún hotel, pero él decidió dejar en la estación su bolsa de viaje y enfilar la carretera de Oxford con la esperanza de que un coche rezagado o un camión le acercara a su destino. Mientras caminaba admiró el efecto de la débil palidez de la luz de la luna en las feas casas de ladrillo, con sus diminutos caminillos asfaltados, sus verjas de hierro, y sus cortinas de ganchillo, y en las estrelladas ventanas de las capillas metodistas. Sintió, también, algo de aquella elevación del espíritu, extrañamente desapasionada, que él sabía que significaba la poesía, pero era consciente de que tales emociones son como bestias asustadizas, y por el momento no les prestó ninguna atención, por temor a espantarlas.
Tanto los coches como los camiones, al parecer, se mostraban reacios a detenerse —esto ocurría en 1938, y los británicos motorizados sufrían una de sus periódicas y características olas de temor respecto a los robos de vehículos—, pero sucedió que un enorme cuatro ejes se detuvo ante sus gestos, y Cadogan se subió a él. El conductor era un hombre alto y taciturno, de ojos enrojecidos y cansados previsiblemente de tanta conducción nocturna.
—Me temo que el Viejo Marinero era mejor que yo en esto —dijo Cadogan alegremente mientras reiniciaban la marcha—. Al menos él se las arregló para parar a uno de cada tres que pasaban.7
—Algo leí yo de eso en la escuela —contestó el camionero después de una considerable pausa para pensarse la respuesta—. «Y mil, mil cosas asquerosas seguían vivas y yo también.»8 Y a eso lo llaman poesía… —dijo, y escupió despectivamente por la ventanilla.
Un tanto desconcertado, Cadogan evitó contestar. Ambos permanecieron en silencio mientras el camión cruzaba a toda pastilla las afueras de Didcot y se adentraba en campo abierto. Unos diez minutos después…
—Libros —continuó el camionero—. Yo soy un gran lector, ¿sabe usted? Lo soy. Poesía no. Me gustan más los libros de historias de amor y de crímenes. Soy socio de una de esas… —lanzó un gran suspiro; con un enorme esfuerzo sufrió los trabajos del parto mental y finalmente dio a luz—: ¡una biblioteca ambulante de esas! —Súbitamente se puso melancólico—. Pero estoy harto ya de eso. Ya me he leído todo lo bueno que tienen.
—¿Son libros un poco engreídos a lo mejor?
—El otro día pillé uno bueno, vaya que sí. El amante de ladyNosequién. Ese era de los buenos, de los de antes, ya me entiende… —Se dio una palmada en el muslo y resopló lascivamente.
Algo asombrado ante aquellas demostraciones de alta cultura, Cadogan volvió a quedarse sin palabras. Continuaron su marcha, con las luces frontales resaltando matemáticos fragmentos de los setos que pasaban veloces a ambos lados. En una ocasión, un conejo, deslumbrado por el resplandor, se quedó quieto y los miró asombrado durante tanto rato que a duras penas pudo escapar de las ruedas.
Al final de otra larga pausa —quizá de un cuarto de hora—, Cadogan dijo con alguna reticencia:
—He tenido un viaje espantoso desde Londres. Un tren muy lento. Se paraba en cada poste de telégrafo… como un perro.
Al oír aquello, el camionero, tras una pausa de sincera concentración, comenzó a reírse. Se rio tan inmoderadamente y durante tanto rato que Cadogan temió que fuera a perder el control del vehículo en alguna curva. Antes de que aquello pudiera ocurrir, en todo caso, afortunadamente llegaron al cruce de Headington, y se detuvieron con un violento chirrido de frenos.
—Tengo que dejarle aquí, amigo —dijo el camionero, aún hipando con carcajadas silenciosas—. No entro en la ciudad. Si baja usted caminando la cuesta de ahí, se plantará en Oxford en medio minuto.
—Gracias —dijo Cadogan. Descendió a la calzada—. Muchas gracias. Y que tenga buena noche.
—Buenas noches —dijo el camionero—. Así que como un perro, ¿eh? Ja, ja, eso es bueno, muy bueno. —Apretó el acelerador de un modo que produjo un ruido como el de un elefante aplastando un árbol, y se largó, riéndose a carcajadas.
El cruce, con sus luces dispersas, se quedó de lo más solitario después de que el ruido del camión hubiera dejado de oírse. Por primera vez se le pasó por la cabeza a Cadogan que no tenía ni idea de dónde iba a dormir aquella noche. Los hoteles estarían atendidos solo por los porteros de noche y los colleges estarían cerrados. Entonces, de repente, sonrió. ¿Quedarse sin alojamiento? ¡Esas cosas no ocurrían en Oxford! Lo único que tenía que hacer era escalar la tapia de su college (lo había hecho muy a menudo en los viejos tiempos, bien lo sabía Dios) y echarse a dormir en el diván de la sala de estar de cualquier estudiante. A nadie le importaría; el propietario de la estancia ni se sorprendería ni se enfadaría. Oxford es el único lugar de Europa donde un hombre puede hacer cualquier cosa e incurrir en cualquier excentricidad, y no despertar ningún interés ni emoción en absoluto en nadie. ¿En qué otra ciudad —se preguntó Cadogan, recordando sus tiempos de licenciatura— puede uno endilgarle a un policía un discurso sobre epistemología a altas horas de la noche y ser escuchado sin un ápice de indignación ni suspicacia?
Emprendió la marcha, dejó atrás las primeras tiendas, pasó por delante de un cine tras cruzar por un semáforo que parpadeaba, y de ese modo descendió la larga y tortuosa cuesta. A través de un claro entre los árboles tuvo su primera visión del Oxford que él recordaba: a la dudosa luz de la luna, parecía una ciudad sumergida en una sima, con sus torres y sus campanarios erguidos fantasmagóricamente como los túmulos funerarios de los atlantes perdidos, sumidos en las profundidades. Una diminuta lucecita amarilla centelleó durante unos segundos, parpadeó y se apagó. En la callada atmósfera escuchó débilmente el sonido de una solitaria campana dando la una; fue la precursora de otras muchas que se unieron en un carillón fantasmal, como las campanas de la catedral hundida del mito bretón, mecidas momentáneamente por las verdosas y profundas corrientes oceánicas. Y luego, el silencio.
Extrañamente satisfecho, continuó caminado a paso vivo, canturreando suavemente para sí… Liberado su pensamiento de cualquier idea, solo miraba a su alrededor y le gustaba lo que veía. Una vez en las afueras de Oxford se perdió un poco, y tuvo que emplear unos minutos en volver a encontrar el camino correcto. ¿Dónde estaba exactamente, en Iffley Street o en Cowley Street? Nunca había sido capaz de tenerlo claro, ni siquiera cuando era estudiante. Siempre se hacía el mismo lío. No importaba; al final de la calle estaba el Magdalen Bridge, y High Street, la calle principal de la ciudad, y un poco más allá del St. Christopher’s College, santo patrón de los viajeros.9 Se sintió un tanto defraudado de que su viaje concluyera con tan pocas aventuras.
Durante su caminata desde Headington, no había visto ni a un peatón ni se había cruzado con ningún vehículo; y en aquel barrio de Oxford, ciertamente respetable y bastante remilgado, los ciudadanos hacía ya mucho rato que debían de haberse ido a dormir. Atestada de tiendas a ambos lados de la acera, la calle se extendía interminable y vacía ante él. Se había levantado una leve brisa que se arremolinaba en pequeños torbellinos en las esquinas de los edificios, y que hacía ondular y agitaba delicadamente un toldo blanco que algún comerciante descuidado había dejado desplegado en la fachada de su tienda. Cadogan se fijó inopinadamente en aquel toldo mientras caminaba, entre otras cosas porque era el único que estaba así. Cuando llegó a su altura intentó descubrir a distancia el nombre del negocio, pero quedaba oculto bajo la oscuridad del toldo. Entonces le echó un vistazo a la tienda en sí. Los dos escaparates que flanqueaban la puerta de entrada tenían las persianas echadas, así que no pudo distinguir qué clase de negocio era. Movido por una tonta curiosidad, caminó hasta la puerta y la empujó. Estaba abierta.
Entonces se detuvo en seco y se pensó dos veces qué hacer a continuación. No era normal, desde luego, que un comerciante dejara su tienda sin cerrar por la noche. Por otra parte, ya era bastante tarde, y si los ladrones se le habían metido dentro, ciertamente era una desgracia, pero desde luego no era nada de su incumbencia. Probablemente el propietario viviera en la planta superior de la tienda. En ese caso, puede que agradeciera que lo despertaran y le dijeran que se había dejado la puerta abierta. O a lo mejor no. Cadogan sentía un horror reverencial a inmiscuirse en asuntos ajenos; pero al mismo tiempo notaba que la curiosidad lo estaba carcomiendo por dentro.
Retrocedió hasta la mitad de la calzada, observó los escaparates ciegos bajo el toldo durante unos instantes, y luego, tomando repentinamente una decisión, regresó junto a la puerta. Después de todo, se había embarcado en aquellas vacaciones con el deseo expreso de experimentar nuevas emociones, y la puerta de la tienda, si no era exactamente un preludio novelesco, al menos presentaba un enigma lo suficientemente extraño como para que mereciera la pena investigarlo. La empujó hasta abrirla casi por completo, y sintió un temeroso vacío en la boca del estómago cuando escuchó cómo las bisagras chirriaban ruidosamente. Era posible que acabara sorprendiendo a un ladrón en su faena, pero más probablemente, bien pensado, acabaría siendo arrestado él mismo cuando lo confundieran precisamente con un ladrón. Cerró la puerta de nuevo, tan suavemente como pudo, y luego se quedó allí dentro, en la oscuridad, completamente quieto, escuchando.
Nada.
La luz de la linterna que llevaba en el bolsillo iluminó el interior de una pequeña tienda de juguetes. Era un lugar bastante convencional, con su mostrador, su caja registradora, y sus juguetes dispersos por todo el local… Mecanos, coches, muñecas con casas y sin ellas, cubos de colores e interminables batallones de soldaditos de plomo. Se internó un poco más en la tienda, maldiciendo su propia locura, y de pronto tropezó con una caja de pelotas grandes medio desinfladas. En sus oídos, el estruendo de las pelotas rebotando por el suelo resonó como una espantosa deflagración.
De nuevo se quedó tieso como un palo, sin atreverse apenas a respirar.
Y aun así, nada.
Al otro lado del mostrador había tres escalones que conducían a una puerta. Cadogan se acercó de puntillas y, al abrirla, se descubrió a los pies de un corto tramo de escaleras sin barandilla que conducían al piso superior. Comenzó a ascender lentamente maldiciendo para sus adentros, tanteando cada pisada, haciendo crujir cada peldaño, trastabillándose y tropezando continuamente. Desembocó, exhausto y con los nervios prácticamente destrozados, en un pequeño pasillo que tenía el suelo cubierto con sintasol. Había dos puertas a cada lado, y una más al final. Estaba convencido de que en cualquier momento aparecería el propietario armado con una escopeta, y se concentró en inventar alguna explicación que pudiera tranquilizarlo. Después de todo, era razonable que cualquiera que encontrara la puerta de una tienda abierta entrara para asegurarse de que todo iba bien… Aunque quizá no con aquellos elaborados y ridículos procedimientos para evitar hacer ruido.
Sin embargo, una vez más, comprobó que el silencio era absoluto.
«Esto es ridículo», se dijo Cadogan con irritación. «Las habitaciones que dan a la fachada serán probablemente las salas de estar. Entrarás en una de ellas y te asegurarás de que todo está bien. Después de hacer eso, tu valor habrá quedado ampliamente demostrado, y te podrás batir en retirada tan rápido como te sea posible.»
Haciendo acopio del poco valor que le quedaba, avanzó de puntillas y accionó el picaporte de una de las puertas. El pequeño círculo blanquecino de su linterna deambuló por unas cortinas completamente cerradas, por encima de un aparador lacado barato, un aparato de radio, una mesa y unas incómodas butacas de piel con unos enormes cojines de un estridente raso malva y naranja; no había cuadros en las paredes empapeladas. Era una salita de estar, claro. Pero había algo más, algo que le obligó a exhalar un audible suspiro de alivio y a relajarse un poquito. El olor a cerrado y la gruesa capa de polvo que lo cubría todo mostraban que el piso llevaba bastante tiempo desocupado. Avanzó unos pasos y entonces tropezó con algo. Instintivamente bajó la linterna para iluminarlo. En ese momento silbó brevemente y dijo: «Vaya, vaya» varias veces.
Porque lo que yacía en el suelo era el cuerpo de una mujer de edad provecta, y no cabía ninguna duda de que estaba absolutamente muerta.
Curiosamente, no se sorprendió: todos los fantasmas de la noche se habían disipado, y el misterioso atractivo de la tienda de juguetes yacía, exorcizado y explicado, a sus pies. Entonces pensó en sí mismo; la aparición de aquel cuerpo no permitía un análisis a la ligera. Dándose cuenta de que la linterna constituía un engorro, retrocedió unos pasos y pulsó el interruptor que había junto a la puerta. Pero ninguna luz se encendió porque no había bombilla alguna en la lámpara, bajo aquella tulipa barata y ondulada. Ahora que recordaba, ¿no había visto una vela en la mesa del pasillo? Sí, allí estaba, y fue cosa de un instante encenderla. Dejó la linterna sobre la mesa, regresó a la salita e inclinó la vela sobre el cuerpo de la mujer.
Yacía sobre el costado derecho, bajo la mesa, con el brazo izquierdo doblado a la espalda y las piernas estiradas. Sería una mujer de unos sesenta años, le pareció, porque tenía casi todo el pelo ya gris, y la piel de las manos arrugada y salpicada de pequeñas manchas marrones. Iba vestida con un abrigo de tweed, y con una falda y una blusa blanca que enfatizaba su corpulencia. Se fijó en que también lucía unas medias baratas de algodón y unos zapatos marrones. No llevaba anillo en la mano izquierda, y la escasez de sus pechos le sugirió que no estaba casada. A su lado, bajo la mesa, había algo blanco en el suelo. Cadogan lo recogió y descubrió que era un recorte de papel con un número escrito a lápiz. La caligrafía era muy suelta y femenina. Después de echarle un vistazo, se guardó el papel en el bolsillo. Luego volvió a detenerse en el rostro de la mujer.
No fue una visión agradable, porque la piel había adquirido un color púrpura negruzco, como el de sus uñas. Había una leve espumilla en la comisura de la boca, que permanecía abierta, mostrando un empaste de oro que brilló débilmente a la luz de la vela. Alrededor del cuello tenía incrustado un cordel fino, muy tirante por detrás. Se le había hundido tanto que la carne se había vuelto a cerrar sobre el cordel haciéndolo casi invisible. Había un charco de sangre seca en el suelo, junto a la cabeza, y Cadogan encontró una explicación en la feroz contusión que tenía justo debajo de la coronilla. Creyó adivinar el hueso del cráneo, pero si tuviera que decir algo al respecto, habría podido asegurar que no estaba fracturado.
Hasta ese momento, solo había experimentado la desapasionada curiosidad propia de un chiquillo, pero la acción de tocar a aquella mujer provocó en él una repentina sensación de repugnancia. Se limpió rápidamente la sangre de los dedos y se levantó. ¿Algo más que tuviera que observar? Ah, sí, había unos quevedos dorados, rotos, en el suelo, junto a… Y entonces, de repente, se quedó rígido, con los nervios hormigueándole por todo el cuerpo como si estuvieran conectados a unos cables eléctricos.
Había oído un ruido en el pasillo.
Fue un ruido minúsculo, un ruido indefinido, pero bastó para que su corazón se desbocara violentamente y las manos le empezaran a temblar. Cosa curiosa y extraña, no se le había ocurrido que la persona que había matado a aquella mujer pudiera estar todavía en la casa. Volviendo la cabeza, miró con ansiedad por la puerta entreabierta, hacia la oscuridad del exterior, y aguardó, absolutamente inmóvil. El silencio volvió a ser total. En aquel silencio mortal el reloj de su muñeca sonaba de un modo tan estruendoso como las manecillas de un avisador de cocina. Se percató de que si había alguien allí afuera, todo se reduciría a una cuestión de resistencia, a una lucha de nervios: el que primero se moviera le concedería al otro una ventaja decisiva. Transcurrieron los minutos… tres, cinco, siete, nueve… Pasaron eones de tiempo cósmico. Y la razón comenzó a inmiscuirse amablemente en su cerebro. ¿Un ruido? Bueno, ¿y qué? La casa, como la isla de Próspero,10 estaba llena de ruidos. Y, en cualquier caso, ¿qué iba a conseguir quedándose allí, en una postura antinatural, petrificado como si fuera una estatua de cera? Los músculos doloridos añadieron su queja, y al final decidió incorporarse, cogiendo la vela de la mesa y asomándose, con infinitas precauciones, al pasillo.
Estaba vacío. Las otras puertas seguían cerradas. La linterna permanecía en la mesa, en el mismo sitio donde la había dejado. En cualquier caso, lo que tenía que hacer era salir de aquella maldita casa y plantarse en la comisaría de policía tan rápidamente como le fuera posible. Cogió su linterna, sopló la vela, y la dejó en la mesa. Accionó el botón de la linterna y…
No se hizo la luz.
Violenta, inútilmente, Cadogan luchó durante casi medio minuto con el interruptor, hasta que al final se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo: la linterna le resultaba demasiado ligera en sus manos. Presa de una enloquecida premonición desenroscó la tapa de atrás y tanteó la pila. No estaba.
Atrapado en la completa oscuridad de aquel pasillo que apestaba a cerrado, de repente el dominio de sí mismo se resquebrajó. Se dio cuenta de que unas leves pisadas avanzaban hacia él. Lanzó la linterna vacía a un lugar indefinido, a ciegas, y oyó cómo se estampaba contra la pared. E intuyó, mas que verlo, el deslumbrante centelleo de luz que brilló tras él. Entonces sintió en la nuca un golpe sordo y violento, su cabeza pareció explotar en una llamarada de cegador color escarlata, y luego… nada, salvo un pitido espantoso, como el zumbido en unos altavoces enloquecidos, y un globo verde brillante que caía haciendo piruetas y deshinchándose, hasta sumirse en las más profundas tinieblas.
Se despertó con dolor de cabeza. Tenía la boca seca y pegajosa, y solo un instante después se incorporó. Le vino una arcada a los labios y tuvo que apoyarse en la pared. «Soy un tonto de remate», murmuró para sí. Al poco su cabeza se despejó hasta el punto de que fue capaz de mirar a su alrededor. El espacio en que se hallaba era minúsculo, apenas más ancho que la caja de un armario, y contenía una variopinta colección de objetos de limpieza: un cubo, una fregona, varios cepillos y una papelera de latón. La débil luz que se distinguía a través de la pequeña ventana le obligó a mirar el reloj. Las cinco y media de la madrugada: llevaba inconsciente cuatro horas, y estaba a punto de amanecer. Sintiéndose algo mejor, intentó abrir la puerta con cautela. Estaba cerrada. Pero la ventana… se asombró… la ventana no solo no estaba cerrada, sino que estaba abierta de par en par. Con alguna dificultad se encaramó en un cajón de embalaje y atisbó al exterior. Vio que estaba en la planta baja. Enfrente de él se extendía una diminuta parcela de jardín abandonado y descuidado, con unas vallas de madera barnizadas con creosota que discurrían a ambos lados y una cancela, que permanecía entreabierta, al final. Incluso en las lamentables condiciones en que se encontraba, le resultó relativamente fácil trepar y saltar fuera. Una vez que cruzó la cancela, las náuseas lo atenazaron de nuevo, la saliva fluyó hasta su boca, y comenzó a vomitar violentamente. Solo entonces se sintió mejor.
Dobló a la izquierda y se encontró en una callejuela que lo devolvió a la calle por la que había llegado caminando cuatro horas antes… Sí, indudablemente era la misma calle. Vio que se encontraba apenas tres tiendas más arriba de la juguetería —las había contado—, por el lado más cercano al Magdalen Bridge. Deteniéndose únicamente para intentar orientarse y fijar su situación en la mente, se encaminó apresuradamente hacia la ciudad, en dirección a la comisaría de policía. La creciente luz diurna le permitió ver una placa que ostentaba las palabras «Iffley Road», precisamente en el instante en que llegaba a un cruce donde se alzaba el antiguo abrevadero de piedra para los caballos. Así que ya estaba en la ciudad. Luego vendría el Magdalen Bridge, gris y ancho, y ya estaría a salvo. Miró hacia atrás y vio que nadie lo seguía.
Oxford se despereza tarde, a no ser que sea May Morning.11 La única persona a la vista era un lechero, que se quedó observando con los ojos como platos la figura ensangrentada y desaliñada de Richard Cadogan, que subía tambaleándose por la larga curva que forma High Street; y luego, seguramente, dejaría de prestarle atención, tomándolo por un parrandero de última hora. El frescor gris del nuevo día repintó los muros del Queen’s y del University College. La última luna de la noche era una moneda deslustrada estampada en el cielo matutino. El aire era frío y resultaba agradable sentirlo en la piel.
La cabeza de Cadogan, si bien aún le dolía espantosamente, ahora al menos le permitía pensar con algo de claridad. La comisaría de policía, le parecía recordar, estaba en St. Aldate, cerca de la oficina de Correos y del Ayuntamiento, y fue en esa dirección hacia la que se encaminó entonces. Una cosa le desconcertó. Había encontrado su linterna en el bolsillo, completa, con su pila y todo, y lo que era aún más raro: conservaba su cartera, con el cheque del señor Spode perfectamente doblado en su interior. Había ido a dar con un criminal muy considerado, evidentemente… Entonces recordó a la mujer mayor con el cordel rodeando violentamente su cuello, y su alegría se esfumó de un plumazo.
La policía se mostró de lo más amable y cordial. Un agente le escuchó atentamente y sin interrumpirle, a pesar de la incoherencia de su relato, y le planteó algunas preguntas sobre él mismo, por puro formulismo. Luego, el sargento de guardia del equipo nocturno, un hombre robusto de rostro colorado y con un amplio bigote negro, dijo:
—Bueno, señor, me temo que lo mejor que podemos hacer ahora es vendarle ese golpe que tiene en la cabeza y traerle una taza de té bien caliente, y una aspirina. Debe de encontrarse usted bastante mal…
Cadogan se mostró ligeramente frustrado ante su incapacidad para comunicar la urgencia de la situación.
—¿No debería llevarles allí de inmediato…?
—Bueno, con calma. Si ha estado usted inconsciente cuatro horas, como dice, no creo que hayan dejado el cadáver allí para que nosotros lo encontremos, como puede usted imaginar. ¿Y dice que las habitaciones de arriba no estaban ocupadas?
—Creo que no.
—No. Bueno, eso significa que podremos llegar allí antes de que abran la tienda, y echar un vistazo. Curtis, límpiale la cabeza al caballero y ponle un vendaje. Aquí está su té, señor, y su aspirina. Enseguida se sentirá mejor.
Pero Cadogan, habida cuenta de las circunstancias, se encontraba en la gloria. Descubrió que se sentía mejor no solo por la aspirina que le habían dado y por el ungüento que le habían puesto en su cráneo magullado, sino también por la amable robustez de los agentes del orden. Pensó con ironía en el deseo de emociones del que había hablado con el señor Spode la tarde anterior, en el jardín de St. John’s Wood. Aquello había sido realmente emocionante, decidió, pero de todo punto suficiente. Tal vez era una suerte que aún no supiera lo que le aguardaba.
Ya era completamente de día, y los multitudinarios relojes de Oxford estaban empezando a marcar las seis y media, cuando Cadogan y los agentes se montaron en el coche de policía y emprendieron la marcha por High Street. El lechero de antes, que aún estaba haciendo su ronda de reparto, sacudió la cabeza con lúgubre resignación cuando vio a Richard Cadogan ataviado con un turbante como si fuera un potentado oriental, y escoltado por dos policías de uniforme. Pero Cadogan no se fijó en él. Estaba tomándose un momento de respiro respecto a la juguetería fatídica para disfrutar del hecho innegable de estar en Oxford. Apenas había tenido tiempo de mirar a su alrededor antes, pero ahora, mientras avanzaba tranquilamente entre los nobles edificios de la ciudad en dirección a la esbelta torre del Magdalen College, inspiró profundamente y se deleitó en estar allí. ¿Por qué… por qué, maldita sea, no se habría mudado a la ciudad cuando aún tenía ocasión? Aquel iba a ser un hermoso día…
Cruzaron el puente, tomaron la bifurcación donde se alzaba el abrevadero de piedra de la antigua parada de carruajes, y enfilaron hacia Iffley Road. Escudriñaron atentamente la calle.
—Vaya —dijo Cadogan—, deben de haber subido el toldo.
—¿Está usted seguro de que es por aquí, señor?
—Sí, desde luego. El lugar que yo digo está enfrente de una iglesia de ladrillo rojo… dedicada a no sé quién… creo que es un templo de protestantes inconformistas, o algo parecido.
—Ah, sí, señor. La iglesia baptista.
—Todo a la derecha, chófer. Puede parar aquí ya —dijo Cadogan con nerviosismo—. Aquí a la derecha está la iglesia, y ahí está el callejón por el que salí, y ahí…
El coche de policía se detuvo junto al bordillo. Cadogan se incorporó en su asiento y gradualmente fue adoptando una expresión de supina estupidez. Delante de él, con el escaparate repleto de latas, sacos de harina, barreños de arroz y lentejas, tiras de tocino, y cajas con frutas y verduras elegantemente dispuestas, había una tienda que ostentaba el siguiente letrero:
Winkworth’s
Ultramarinos en General y Minorista de Abastos
Miró desesperadamente a derecha y a izquierda. Una farmacia y una tienda de retales. Más allá, por la derecha, había una carnicería, una lechería y una papelería; y, a la izquierda, un minorista de cereales, una sombrerería y otra farmacia…
La juguetería había desaparecido.
2. El episodio del profesor Problemático
Cuando se disipó la mortecina luz gris, se quedó una mañana resplandeciente en tonos dorados. Las hojas estaban comenzando a caer de los árboles en los parques y en St. Giles, pero aún ofrecían un fabuloso espectáculo de bronces, amarillos, y pardos marrones cerveceros. El grisáceo laberinto de Oxford comenzaba a desperezarse. Las estudiantes eran las primeras en aparecer, circulando en sus bicicletas en tropel, absurdamente ataviadas con sus togas y aferradas a sus enojosas carpetas, o haciendo cola en las bibliotecas en espera de que abrieran las puertas y las acogieran una vez más para estudiar los divinos misterios que se desprenden del elemento cristiano del Beowulf, de la fecha del Urtristan (si es que la hay), de las complejidades de la hidrodinámica, de la teoría cinética de los gases, de la ley de ofensas y agravios o de la situación y las funciones de la glándula paratiroides. Los muchachos se levantaban mucho más tarde, se ponían un par de pantalones, una chaqueta y una bufanda por encima del pijama, arrastraban los pies hasta los claustros para firmar y luego regresaban a sus habitaciones arrastrando los pies y se volvían a meter en la cama. Aparecían entonces los estudiantes de arte, mortificando sus frágiles cuerpos en su vano intento por encontrar una buena luz, tan esquiva y prácticamente tan inencontrable en la ciudad como el mismísimo Grial. El Oxford comercial también se levantaba a aquellas horas; las tiendas subían sus cierres y los autobuses comenzaban a circular; las calles se veían atestadas de tráfico. Por toda la ciudad, en los colleges y en los campanarios, los mecanismos de los relojes giraban, hacían saltar los resortes metálicos y marcaban las nueve en punto en una enloquecedora y repiqueteante sincronización de tempos y tonos en conflicto.
Un objeto rojo surcó como una bala Woodstock Road.
Era un coche deportivo extremadamente pequeño, ruidoso y destartalado. A lo largo del capó se habían garabateado con grandes letras blancas las palabras Lily Christine III. Un sugerente desnudo en cromo se inclinaba hacia delante en peligroso ángulo desde la cubierta del radiador. Alcanzó el cruce de Woodstock con Banbury, giró temerariamente a la izquierda y se internó a toda pastilla en el callejón que corre paralelo al St. Christopher’s College, consagrado al patrón de los viajeros (para los no iniciados, conviene indicar aquí que St. Christopher se encuentra puerta con puerta con St. John). Entonces viró para colarse por la puerta de hierro forjado y, a una velocidad de unas cuarenta millas por hora, procedió a recorrer la pequeña avenida de grava bordeada por rectángulos de césped y arbustos de rododendros, que concluía en una especie de curva ceñida donde resultaba prácticamente imposible girar un coche a esa velocidad sin matarse. Era evidente que el conductor solo tenía sobre su vehículo un control limitado. La suya era una lucha desesperada con los mandos. El coche avanzó recto hacia la ventana donde el presidente del college, un hombre delgado y recatado, de gustos ligeramente epicúreos, estaba tomando el sol, ajeno a lo que se le venía encima. Al percatarse del peligro, retrocedió apresuradamente con cara de terror cerval y se quedó con la espalda pegada a la pared. Pero el coche evitó milagrosamente empotrarse contra sus dependencias, viró en redondo y se lanzó en picado hacia el muro que delimitaba la avenida, donde el conductor, con un tremebundo derrape y levantando pedazos enteros de césped, consiguió dar una vuelta completa al vehículo. En ese momento parecía que no podía haber nada capaz de detener su regreso incontrolado por el mismo camino por el que había venido, pero, desafortunadamente, al enderezar el volante, al conductor se le fue el pie al acelerador y el coche atravesó bramando la franja de césped, enterró su morro en un enorme seto de rododendros, se atascó, perdió velocidad y finalmente se detuvo en seco.