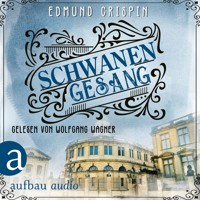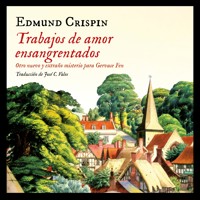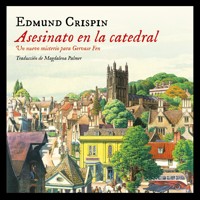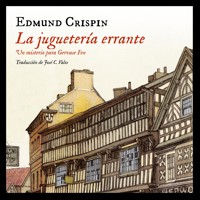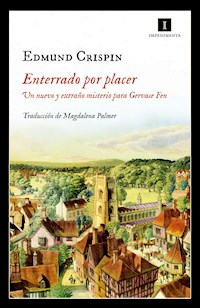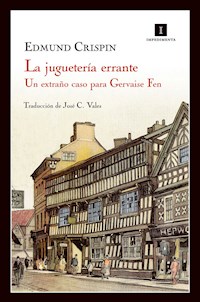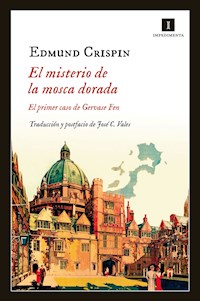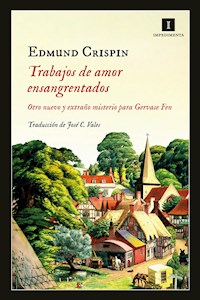
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
La escuela Castrevenford está inmersa en los preparativos para celebrar el fin de curso, y el excéntrico profesor de Oxford y detective aficionado Gervase Fen (al que ya conocimos en "La juguetería errante" y "El canto del cisne"), liberado de sus obligaciones laborales, ha sido convocado a entregar los premios a los discursos más brillantes. Sin embargo, la noche previa al gran día, extraños sucesos acontecen en el colegio, y dos profesores son asesinados. Mientras intenta desentrañar el misterio, Fen se ve obligado a resolver un secuestro con la ayuda de un sabueso con demencia senil, a apaciguar a una plétora de colegialas enloquecidas y, de paso, a averiguar el paradero de un manuscrito perdido de Shakespeare que se demuestra letal en extremo. "Trabajos de amor ensangrentados" es un clásico de la Edad Dorada de la novela de detectives inglesa, llena de referencias literarias y persecuciones en bólido por la campiña inglesa, con una trama policiaca perfecta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trabajos de amor
ensangrentados
Edmund Crispin
Traducción del inglés a cargo de
José C. Vales
Dedicado al Carr Club1
1.Lasciva Puella
El director dejó escapar un suspiro. Estaba dispuesto a reconocer que era un gesto lastimero y poco varonil, pero en aquel momento se sintió incapaz de reprimirse. Y esbozó una disculpa.
—Este calor… —dijo a modo de explicación, y agitó la mano lánguidamente en dirección a las ventanas: al otro lado de los cristales una considerable extensión de césped se agostaba al sol de media mañana—. Es este calor…
Como excusa, resultaba poco creíble. El día había amanecido tórrido, casi tropical, e incluso en aquel despacho sombrío, de techos altos, con las cortinas medio corridas para evitar que a los tejidos y las maderas les diera el sol, la atmósfera era demasiado opresiva como para que nadie pudiera sentirse cómodo. Pero el director hablaba sin convicción y su visita no se dejó engañar.
—Siento incomodarle con mis asuntos —dijo la mujer en tono cortante—. Me hago cargo de que preferiría ocupar su tiempo preparando la jornada de entrega de premios y diplomas. Por desgracia, no he tenido opción en este caso… Los padres están insistiendo en que se lleve a cabo algún tipo de investigación y…
El director asintió con gesto sombrío. Era un individuo bajito, enclenque, de unos cincuenta años, barbilampiño, y con una nariz larga e inquisitiva, un pelo negro que comenzaba a escasear y un engañoso semblante que traslucía apatía y despiste.
—Los padres…, los padres tenían que ser —dijo—. Una gran parte del tiempo que pierde uno en este trabajo se emplea en disipar los ingenuos terrores de los padres…
—Solo que, en este caso —contestó su visita, decidida a no ceder en el asunto que se traía entre manos—, parece que sí que ha ocurrido algo en realidad.
Desde el otro lado del escritorio, el director la observó con un gesto de grave pesadumbre. Siempre le parecía que la eficaz laboriosidad de la señorita Parry resultaba una pizca abrumadora. Tras aquella señorita Parry, ordenadas en implacables filas marciales, le pareció ver a todas esas mujeres de mediana edad, audaces, osadas, competentes, típicas de los estratos más altos de la burguesía inglesa, a quienes parece que no les interesa otra cosa en el mundo que organizar mercadillos de caridad, visitar a los enfermos y menesterosos, adiestrar a la juvenil servidumbre, y entregarse con fervor implacable a la jardinería. Alguna jugarreta del destino en la que nunca había tenido intención de indagar había impelido en algún momento a la señorita Parry a abandonar esa esfera social para buscar cómo ganarse la vida, pero de todos modos aquel ambiente seguía intuyéndose a su alrededor, como un aura intangible; y sin duda, el modo como llevaba la dirección del Instituto Castrevenford para chicas parecía confirmar esa opinión, más que contradecirla… El director, circunspecto, comenzó a cebar su pipa.
—¿Ah, sí? —dijo sin mucho interés.
—Información, doctor Stanford. Lo que necesito sobre todo es información.
—Ah… —El director retiró algunas hilas sobrantes de tabaco que colgaban de la cazoleta de su pipa, y asintió de nuevo, esta vez con más firmeza y seriedad—. ¿Le importa si fumo? —preguntó.
—Yo también fumaré —dijo la señorita Parry con decisión. Apartó la pitillera de cigarrillos para las visitas con una implacable seguridad, aunque educadamente, y sacó de su bolso una cajetilla de cigarrillos—. Prefiero los americanos —explicó—. Les ponen menos productos químicos.
El director encendió una cerilla y le dio fuego.
—Tal vez lo mejor sería que me contara lo que sabe desde el principio —sugirió.
La señorita Parry expulsó una gran bocanada de humo, casi como si tuviera en su interior alguna especie de sustancia nociva que hubiera que expeler tan rápida y vigorosamente como le fuera posible.
—Creo que no necesito decirle que el asunto tiene que ver con la obra de teatro…
Aquella información impactó de lleno sobre la mente del director. Curiosamente, y en términos generales, era más esperanzadora de lo que cabía esperar. Desde hacía algunos años, el Instituto Castrevenford para chicas había colaborado con su correlato masculino en la preparación de una obra de teatro que se representaba el día de entrega de premios y diplomas. Era una tradición que no acarreaba más que molestias e incomodidades para todos los implicados, y la única circunstancia que mitigaba aquellas molestias era precisamente que estas resultaban predecibles y discurrían por senderos suficientemente trillados como para hacerlas preocupantes. La mayoría de los conflictos tenían lugar durante los ensayos, y solían reducirse a ciertos abrazos clandestinos, más o menos consentidos, entre los miembros masculinos y femeninos del reparto: y respecto a dichos incidentes los castigos correspondientes se habían establecido desde hacía mucho tiempo y eran casi automáticos.
El director pareció animarse un poco.
—¿Entonces la chica actúa en la obra de teatro? Me temo que no he podido prestarle mucha atención este año. Se trata de Enrique V, ¿no es así?
—Sí. La elección de la obra no les gustó a mis muchachas. Muy pocos papeles femeninos.
—Sin duda nuestros chicos también se sintieron decepcionados…, diría que por la misma razón.
La señorita Parry dejó escapar una risita, sincera pero un tanto brusca; como si quisiera dar a entender que el sentido del humor, aunque era esencial en una conversación entre personas cultas, no tenía por qué usurpar el lugar a los asuntos de mayor importancia.
—Sí, muy enojoso para todo el mundo… —dijo la señorita Parry—. En fin, esta chica de la que le hablo interpreta el papel de Katharine. Se llama Brenda Boyce.
El director frunció el ceño mientras prendía una segunda cerilla y la acercaba a la cazoleta de su pipa.
—Boyce. ¿Es su familia de aquí? Hace un par de años tuvimos aquí a un chico con ese mismo apellido. Un muchacho bastante sofisticado, creo recordar.
—Sería su hermano —dijo la señorita Parry—. Desde luego toda la familia podría describirse como «sofisticada». Los padres son del tipo fiesta cara y coche cromado.
—Sí, los recuerdo… —El director depositó delicadamente la carga quemada en un cenicero montado en un elefante plateado—. Muy agradables, me parecieron… Bueno, en todo caso, eso no es relevante en estos momentos.
—En cierto sentido los padres sí que son relevantes. —La señorita Parry se recostó en su asiento y cruzó sus piernas, robustas, utilitarias y carentes de toda emoción—. Me refiero a su elegante sofisticación. Podría darnos alguna clave para desestimar según qué problemas. Brenda, como podrá imaginar por su educación, ha tenido una vida bastante ligera (tiene dieciséis años, por cierto, así que dejará el instituto al final del curso). Y para remate, es una niña bastante mona. De modo que muy probablemente no es de esas que se inquietan ante determinadas efusiones de…, bueno…, erotismo juvenil.
En ese momento la señorita Parry lanzó a su anfitrión una mirada de una notable severidad.
—Continúe, continúe —dijo el director. Era consciente de que la señorita Parry no necesitaba que él le dijera que siguiera porque de todos modos iba a hacerlo, pero los silencios en las conversaciones (incluso cuando se deben a la necesidad de respirar y coger aire para seguir) deben rellenarse de algún modo, tal y como exigen las leyes de la más elemental cortesía.
—Como usted sabrá —prosiguió la señorita Parry—, anoche hubo un ensayo de Enrique V. Fue aquí mismo, en el salón de actos. Después del ensayo, a eso de las diez y media, Brenda se fue a casa. Según nos han comentado sus padres, estaba muy rara.
—¿Rara? ¿Qué quiere decir exactamente?
—Evasiva. Nerviosa. Sí, y en cierto modo aterrorizada, también.
Se produjo un instante de silencio y ambos pudieron escuchar al secretario del director tecleando en la máquina de escribir, en la pequeña oficina de al lado. También se oía el intermitente zumbido de las moscas golpeándose contra los cristales de la ventana. Por lo demás, reinaba un absoluto silencio.
—Ni que decir tiene —continuó la señorita Parry tras una pausa—, sus padres le preguntaron qué le ocurría. Y…, para ser concisa al respecto…, la chica no les dio ninguna explicación en absoluto. Ni a mí tampoco, cuando le pregunté esta mañana.
—¿Sus padres se lo comunicaron a usted por teléfono?
—Sí. Obviamente estaban preocupados… y eso, doctor Stanford, es lo que me preocupa a mí. Cualesquiera que sean sus defectos, no son del tipo de gente que hace una montaña de un grano de arena.
—¿Qué le dijo la chica a usted?
—Me dio a entender que sus padres se estaban imaginando cosas, y me aseguró que no había nada que explicar. Pero saltaba a la vista que la chica estaba fuera de sí. De hecho, estoy bastante segura de que estaba mintiendo. De lo contrario, no habría venido a molestarle por este asunto…
El director meditó el caso brevemente, escudriñando mientras tanto todos y cada uno de los objetos —de sobra conocidos para él— que poblaban su despacho: la mullida alfombra Aubusson de un intenso color azul, las reproducciones de Constable y Corot colgadas en las paredes, los cómodos sillones de piel y la gran mesa de madera maciza que presidía la estancia.
—Sí —murmuró pensativamente—. Ahora entiendo por qué dice que su educación familiar es relevante. Lo que usted me quiere decir, señorita Parry, es que si alguien hubiera…, en fin… —aquí vaciló—, si alguien se hubiera sobrepasado con esa joven…
Se detuvo en mitad de aquella frase y comprendió que se estaba expresando de forma meliflua y vulgar. La señorita Parry se ocupó de completar la frase.
—… no le habría causado ninguna angustia. Exactamente. De hecho, muy probablemente le habría causado precisamente el efecto contrario.
—Ya. —Pareció como si el director se hubiera detenido a meditar sobre aquella muestra de precocidad femenina—. Entonces, usted cree —dijo al final— que hay en juego algo más serio que eso.
La señorita Parry asintió.
—En cierto sentido.
El director la miró con aprensión; habían hablado de asuntos sexuales con anterioridad, pero en general se habían mantenido en los límites de los términos generales e hiperbólicos. En ese momento, sin embargo, se hacía necesario hablar clara y directamente.
—¿Cree usted que la engañó para…? —murmuró el director entre titubeos.
La señorita Parry replicó sin dudar.
—Eso fue lo que pensé en un primer momento —admitió, y luego se echó hacia delante con un gesto que denotaba cierta impaciencia—. Pero ahora estoy inclinada a descartarlo. ¿Me permite hablarle francamente?
—Se lo agradecería —dijo el director con generosa amabilidad. También se echó hacia delante.
La señorita Parry sonrió… y fue una pequeña sonrisita nerviosa, tan rara en ella que para el director constituyó casi una revelación; de repente se dio cuenta de que aquella mujer consideraba algunos temas un tanto comprometidos, y no por mojigatería u oscurantismo, sino porque aquella conversación suponía una verdadera derogación de los ideales reconocidos de decencia que ella profesaba con rigor implacable. Al director le caía bien la señorita Parry y la respetaba precisamente por eso, así que le devolvió la sonrisa.
—Existen dos posibilidades —dijo la señorita Parry—. Una violación, que la muchacha no pudo evitar; o bien una seducción, de la que luego se arrepintió. —La señorita Parry titubeó—. Sé que es difícil asumir que de quien estamos hablando en estos términos es de una niña de dieciséis años —añadió—, pero no veo cómo podemos afrontarlo de otro modo… Si fue una violación, me cuesta creer que uno de sus chicos pudiera ser responsable…
—Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo —dijo el director—. Hasta donde yo sé, no conozco a ningún chico en este colegio que tuviera la sangre fría para hacer algo tan repugnante.
—Y por lo que toca al engaño… Bueno, en primer lugar, Brenda es una niña muy segura y muy consciente. Es bastante capaz de cuidar de sí misma solita. Y en segundo término…
—¿Sí?
—En segundo término…, le pregunté directamente esta misma mañana si había ocurrido algo de ese tipo. Su reacción fue de sorpresa, nada más. Y estoy seguro de que esa reacción de sorpresa era auténtica.
—Me alivia oírlo… —El director sacó un pañuelo del bolsillo superior de su chaqueta y se enjugó el sudor de la frente—. Pero entonces… no entiendo qué pudo poner tan nerviosa a esa chica, ni por qué se ha mostrado tan taciturna al respecto.
La señorita Parry se encogió de hombros.
—Yo tampoco. Por lo que yo puedo llegar a colegir, el sexo no tiene nada que ver aquí, y aunque hay muchas alternativas posibles, no cuento con ninguna prueba tangible en este caso.
—Entonces, ¿cómo puedo ayudarla?
—Lo único que necesito es que se determine, en tanto sea posible, que no sucedió nada impropio e indecente durante el ensayo, ni en ningún rincón de este instituto. Mi responsabilidad concluye ahí.
—Entiendo… Bueno, eso podría conseguirse fácilmente. Hablaré con Mathieson. Es él quien dirige la obra… Si quiere usted, puedo llamarlo ahora mismo. Creo que tiene clases ahora, así que podremos dar con él sin dificultad.
—No es necesario que se precipite —dijo la señorita Parry mientras se levantaba y apagaba su cigarrillo—. Seguramente todo este asunto no es más que un ignis fatuus. Tal vez, si pudiera telefonearme más tarde…
—Naturalmente. —El director también se había levantado. Señaló con la boquilla de la pipa una estatuilla de Afrodita que se encontraba en una mesita de palisandro, junto a la puerta—. En cierto modo me alegra que esa mujer de ahí no sea la responsable. Siempre que tenemos problemas con la obra de teatro damos por hecho que ella anda detrás.
La señorita Parry sonrió.
—Los amores platónicos, ya se sabe… —dijo.
—Los amores platónicos es mejor mantenerlos a raya hasta que los amantes platónicos abandonan el instituto —dijo el director con firmeza—. Por otra parte, una pequeña abstinencia obligatoria hace que la impresión final sea mucho más impactante y excitante… —De repente se dio cuenta de que se había olvidado de poner en práctica las obligaciones mínimas que dictaba la hospitalidad—. ¿Quiere quedarse a almorzar?
—No, gracias. Tengo que estar de vuelta antes de que concluyan las clases matinales.
—Una lástima. Pero vendrá usted… —vaciló— a la fiesta de mañana, ¿no?
—Desde luego. ¿Quién entregará los diplomas?
—Tendría que haber sido lord Washburton —dijo el director—, pero se ha puesto enfermo en el último momento. Así que no he tenido más remedio que buscar a un sustituto de última hora: un profesor de Lengua y Literatura, un conocido mío. Pensé que podía interesarle… De hecho, mi único temor es que pueda interesarle demasiado. No estoy muy seguro de que sea capaz de mantenerse en los límites de la estricta hipocresía que requiere el acontecimiento.
—En ese caso, no faltaré. Como sabe, suelo evitar ese tipo de ceremonias por norma.
—Ojalá yo pudiera librarme —dijo el director—. No en este caso particular, digo, sino en general… Bueno, en fin. Supongo que estos inconvenientes justifican las tres mil libras anuales de mi sueldo.
Acompañó a la señorita Parry a la puerta y luego regresó a estudiar la correspondencia que tenía sobre el escritorio. Una tal señora Brodribb, al parecer, tenía mucho que decir respecto al tema de los resultados del Henry’s School Certificate: un asunto sobre el cual el director apenas si estaba al tanto. Iba a haber un congreso de directores al cabo de quince días. Alguien deseaba instaurar un premio para el mejor trabajo anual sobre el tema «El futuro del Imperio Británico». El director gruñó y si hubiera habido alguien en el despacho, lo habría oído. Ya había demasiados premios. Había premios de sobra. Los muchachos empleaban una gran parte de su tiempo compitiendo para ganar dichos premios, y los profesores empleaban demasiado tiempo del suyo en orientarlos y corregirlos. Desafortunadamente, el donante en esta ocasión era demasiado eminente como para ofenderlo con una negativa; el único rayo de esperanza era que con un poco de suerte podrían inducirlo a que leyera él mismo los trabajos y que él mismo se encargara de conceder el premio.
El director echó un vistazo rápido al resto de las cartas y luego las apartó. El problema de aquella lasciva puella, Brenda Boyce, había despertado en él una ligera curiosidad… Y puesto que tendría que enfrentarse al asunto de todos modos, lo mejor era hacerlo cuanto antes. Se acercó a un archivador de metal verde oscuro y escudriñó su contenido; los documentos revelaron que efectivamente Mathieson estaba en aquel momento dando clases de inglés a los de quinto de Lenguas Modernas. El director cogió la toga y el birrete y, metiéndoselos debajo del brazo, salió de su despacho.
2. Busca cuándo hay luna
—Pues he aprendido —dijo Simblefield, un muchacho pequeñajo, con pinta de cobardica y con la cara llena de granos— a observar la naturaleza, no como en los lejanos tiempos de mi inconsciente juventud, sino escuchando siempre que puedo la triste música callada de la Humanidad, sin estridencias ni disonancias, sino con el fabuloso poder para castigar y humillar.2
Se detuvo, y una expresión de placer iluminó sus facciones poco agraciadas. El objetivo máximo de Simblefield, en lo que al recitado de poesía se refería, era llegar a ese fragmento de la poesía sin omitir ninguna palabra; y lo había conseguido. Apenas era vagamente consciente de que hubiera sutilezas interpretativas más allá y por encima de aquella simple ambición, pero en el torbellino del triunfo ni siquiera las tuvo en cuenta.
En el silencio posterior a aquella salmodia sin respiro, se pudo oír en el aula de al lado al señor Hargrave, que era el ordenancista más virulento del colegio, tronando en latín a su modo, vacuno y remilgado. El joven Simblefield observó expectante al señor Mathieson, que estaba de espaldas a él, con los brazos cruzados, junto a las ventanas del aula. Como era un muchacho excepcionalmente ingenuo y estúpido, Simblefield supuso que el señor Mathieson estaba buscando las palabras adecuadas para encarecer su actuación, pero Simblefield estaba muy errado en su diagnóstico, pues lo cierto era que el señor Mathieson llevaba un buen rato sumido en una aparente ensoñación transitoria y ni siquiera se había percatado de que Simblefield había concluido ya su perorata. Mathieson era un individuo de aspecto desaliñado, corpulento, de mediana edad, de movimientos torpes; y llevaba un viejo chándal con coderas, y un par de pantalones grises dados de sí.
El murmullo de los alumnos lo despertó, y su ensoñación desembocó de modo inmisericorde en la austera realidad del aula. Era un lugar amplio, casi un cuadrado perfecto, y la franja inferior de las paredes aparecía decorada generosamente con trazos de tinta y huellas dactilares negras. La mesa del profesor, maciza, pesada y anticuada, se encontraba sobre una tarima, a un lado de la pizarra picada y llena de marcas y cicatrices. Había unas cuantas láminas de aspecto desangelado con escenas imprecisas referentes a la vida rústica y a ciertos episodios clásicos. Una delgada película de tiza lo cubría todo: paredes, techo, suelo, pupitres, todo. Y sentados tras aquellos pupitres presuntamente plegables, alrededor de unos veinte muchachos ocupaban su breve descanso de distintas maneras, todas ellas más o menos destructivas y poco provechosas.
Mathieson observó que Simblefield ya no estaba dándole a la sin hueso, sino que, por el contrario, lo escrutaba con sobrada complacencia.
—Simblefield —dijo—, ¿tiene usted la más ligera idea de lo que significa este poema que acaba de recitar?
—Oh, señor… —contestó Simblefield débilmente.
—¿Cuál diría usted que es nuestra actitud hacia el mundo en nuestra «inconsciente juventud», Simblefield? Yo diría que usted es el más cualificado de entre los presentes para responder a esa cuestión.
Hubo algunas risas, todas ellas poco naturales.
—Simblefield es un cabeza hueca —dijo alguien.
—¿Y bien, Simblefield? Estoy esperando una respuesta.
—Bueno, señor…, no sé…, señor.
—Por supuesto que lo sabe, Simblefield. Piense, muchacho, piense. No le presta usted mucha atención a la naturaleza, ¿verdad?
—Oh, sí, señor.
—No, claro que no, Simblefield. Para usted, solo es el escenario por el que usted deambula. Sin rumbo fijo.
—Sí, señor, entiendo, señor —dijo Simblefield tal vez demasiado apresurado.
—Tengo muy serias dudas de que realmente lo entienda, Simblefield. Pero tal vez algunos de sus compañeros sí puedan comprenderlo.
Se produjo un breve alboroto.
—Yo sí lo entiendo, señor.
—Solo un idiota como Simblefield no lo entendería.
—Señor, es como cuando vas a dar un paseo, señor, y no te fijas en los árboles.
—Señor… ¿por qué razón tenemos que leer a Wordsworth, señor?
—¡Silencio! —dio el señor Mathieson con firmeza. A continuación recorrió la clase una inquieta orden de silencio con un siseo—. Ahora bien, ese es precisamente el sentido en el que Wordsworth no observaba la naturaleza.
—Wordsworth era un loco pirado —dijo alguien sottovoce.
El señor Mathieson, tras considerar brevemente la posibilidad de rastrear aquel comentario hasta sus indignas fuentes, y decidir dejarlo pasar, añadió:
—Es decir, para Wordsworth la naturaleza era algo más que un mero escenario.
—¡Señor!
—¿Sí?
—¿No estuvieron a punto de cortarle la cabeza a Words-worth en la Revolución Francesa, señor?
—Es verdad que estuvo en Francia poco después de la Revolución. Como les estaba diciendo…
—Señor, ¿por qué en Francia cortaban las cabezas a los condenados y en Inglaterra los colgamos?
—¿Y por qué en América los electrocutan, señor?
—¿Y por qué en Rusia los fusilan, señor?
Se desató una espantosa babel.
—En Rusia no los fusilan, idiota, les cortan la cabeza con un hacha.
—Señor, ¿es cierto que cuando se ahorca a un hombre su corazón sigue latiendo durante mucho tiempo después de que se muera?
—Bah, Bagshaw, eres un soberano idiota.
—Sí, menudo memo, ¿cómo vas a estar muerto si te sigue latiendo el corazón?
Mathieson dio una vigorosa palmada sobre su mesa.
—Si alguien vuelve a hablar sin mi permiso —dijo—, se lo comunicaré al jefe del internado.
Aquello surtió un efecto inmediato, porque era en realidad un remedio infalible contra cualquier clase de desorden. En Castrevenford era un asunto muy serio que una conducta negativa llegara a oídos del jefe del internado.
—Y ahora volvamos al asunto que teníamos entre manos —dijo Mathieson—. A ver, Simblefield, ¿qué cree usted que quería decir Wordsworth con la expresión «la triste música callada de la Humanidad»?
—Bueno, señor… —A Simblefield se le veía claramente aturdido ante aquel nuevo esfuerzo que se exigía a sus escasos recursos intelectuales—. Bueno, señor, yo creo que significa… Verá, señor, imaginemos una montaña, o un pájaro, o…
Afortunadamente para Simblefield, cuya escasa habilidad para camuflar su ignorancia fue justo motivo de desprecio para toda la clase, no tuvo necesidad de concluir: porque en ese preciso instante el director del instituto les interrumpió a todos entrando en el aula.
Los muchachos se apresuraron a ponerse de pie, organizando un tremendo escándalo de pupitres y mesas arrastrándose. Era raro que el director visitara un aula durante las horas lectivas, así que la curiosidad de los muchachos solo se vio un poco mermada por la necesidad de hacer un temeroso recuento mental de sus recientes fechorías.
—Siéntense, caballeros —apuntó el director majestuosamente—. Señor Mathieson, ¿podría dedicarme un par de minutos solamente?
—Por supuesto, señor —dijo Mathieson; y luego se volvió hacia los muchachos—: Seguid leyendo hasta que regrese.
Los dos hombres salieron al pasillo. Estaba completamente vacío, aunque se oían ecos distantes, y el achacoso entarimado crujía. Y puesto que el bloque de aulas no había sido diseñado para dicho propósito, sino que en realidad era parte de las dependencias de un manicomio reformado (una circunstancia que de vez en cuando provocaba remesas de chistes malos), la luz era también escasa. En cualquier caso, en aquellos momentos, el pasillo contaba con la ventaja de mantenerse relativamente fresco.
—Aequam memento rebus in arduis servare mentem —bramaba el señor Hargrave en un aula cercana— ¡no significa «Acuérdate de reservar agua para un mes de camino», y solo un tarugo como usted, Hewitt, se atrevería a atribuir a Horacio una observación tan estúpida!3
El director fue directo al grano:
—¿Qué tal los ensayos de ayer por la noche, Mathieson?
—Oh…, bastante bien, director. Creo que este año conseguiremos una representación razonablemente aceptable.
—¿No hubo problemas ni altercados de ningún tipo?
—No, creo que no, señor.
—Ah. —El director pareció detenerse a escuchar atentamente los sonidos que procedían del aula de quinto: repentinos crescendos de cotorreos alternaban como en las viejas antífonas con estallidos de siseos aterrorizados que sugerían la necesidad de un silencio inmediato. El director se llevó el dedo índice al labio superior con gesto pensativo.
—La chica que interpreta el papel de Katharine —añadió—, ¿qué le parece?
—Actúa bien —dijo Mathieson.
—Pero aparte de eso…, su personalidad…
Mathieson titubeó antes de contestar.
—Para serle franco, señor director, creo que es una jovencita bastante sensual.
—Sí, claro. Me alegro de que me confirme eso. El asunto es que ayer, después del ensayo, regresó a su casa en un estado de considerable agitación, y no hemos podido averiguar la causa de esa excitación suya…
—Por lo que yo recuerdo, se encontraba perfectamente mientras duró el ensayo —dijo Mathieson—. Incluso singularmente alegre, diría yo.
—Sí. Ya. Bueno, me alegra oírlo. Eso reduce nuestra responsabilidad en cierta medida… ¿Sabe usted si tiene… —aquí titubeó—, si alberga interés por algún muchacho en particular?
—Puede que esté equivocado, pero diría que Williams…
—¿Williams? ¿Qué Williams? ¡Hay miles de Williams!
—J. H., director. Está en sexto de Lenguas Modernas. Hace de Enrique.
—Ah, sí, claro. Creo que lo mejor será que tenga unas palabritas con el tal Williams… Por cierto, el ensayo con vestuario es esta misma tarde, ¿verdad?
—Sí, señor.
—Intentaré ir y echar un vistazo —dijo el director—. Si tengo tiempo.
Después, Mathieson regresó a la tarea de inocular la metafísica wordsworthiana en los yermos intelectos de los atolondrados alumnos del quinto curso de Lenguas Modernas, y el director por su parte se encaminó hacia la oficina del bedel, donde dejó una nota con la orden imperiosa de que Williams, J. H. Williams, se presentara inmediatamente en su despacho tan pronto concluyeran las clases matinales.
Cuando Wells, el bedel del instituto, entró en el aula de sexto, diez minutos antes de que concluyera la última clase, se encontró al señor Etherege explicando a sus sorprendidos alumnos las principales técnicas de la demonología y la magia negra.
Wells no se sorprendió demasiado. El señor Etherege era uno de esos sonados excéntricos que a veces se encuentra uno en los grandes colegios públicos ingleses. Llevaba tanto tiempo en Castrevenford que ya no se ceñía a ninguna orden superior, salvo a la suya propia, tanto en lo referente a las materias que enseñaba como en lo referente a su manera de impartirlas. Tenía cierta manía por lo esotérico y lo exótico, y entre sus obsesiones más recientes se encontraba el yoga, el estudio de las enseñanzas de Notker Balbulus,4 el análisis de la obra de un oscuro poeta del siglo xviii llamado Samuel Smitherson, la búsqueda del continente perdido de la Atlántida y el ensalzamiento de la importancia artística del blues. No había muchacho que pasara por sus manos que no adquiriera en cierto modo un modesto conocimiento sobre alguno de aquellos temas raros e inútiles que —siempre de modo caprichoso— al señor Etherege le interesaban en un momento dado.
Los legisladores de las leyes educativas tienen poco que hacer en los territorios dominados por gentes como el señor Etherege; pero de esto, como de otras muchas cosas, apenas se enteran. El hecho es que en todos los grandes institutos hay un advocatus diaboli, y en Castrevenford ese importante cargo había recaído en el señor Etherege. Carecía absolutamente de espíritu social. Nunca acudía a los grandes encuentros deportivos. No le interesaba en absoluto el bienestar espiritual de sus muchachos. Demostraba un desprecio absoluto por el colegio en tanto institución. En resumen, era un individualista impenitente. Y si a primera vista estas características no parecían especialmente encomiables, debe recordarse el contexto. En un colegio como Castrevenford buena parte de su prestigio reside en sus actividades sociales, y es muy posible que si estas no se regularan, acabarían convirtiéndose en monótonas costumbres fetichistas. El señor Etherege contribuía a mantener ese peligro a raya, y en consecuencia el director lo valoraba tanto como a sus colegas más estrictos y obedientes. Sus divagaciones y excursiones lejos del plan de estudios aprobado eran el precio que había que pagar en aras de una mayor variedad de los contenidos, y los desastres educativos se habían ido minimizando poco a poco mediante la eliminación de su trabajo docente en cualquier labor relacionada con los exámenes importantes.
Esquivando prudentemente el maléfico signo del pentagrama diabólico que alguien había trazado con tiza en el suelo, Wells entregó el mensaje del director al señor Etherege, que se lo entregó a su vez a J. H. Williams con un gesto de resonancias funestas. Wells se fue entonces, y el señor Etherege habló brevemente sobre el GrandGrimoire hasta que un violento timbre eléctrico, que conmovió los cimientos de todo el edificio, indicó que las clases matutinas habían concluido. Al oírlo, el profesor profirió un conjuro, destinado, según dijo, a proteger a J. H. Williams de cualquier daño corporal durante su entrevista con el director, y luego dio por concluida la clase. Williams, un muchacho de dieciséis años moreno, atractivo e inteligente, prestamente se abrió paso entre los gritos y empujones de compañeros, y se dirigió raudo al despacho del director, aunque la promesa de protección sobrenatural que le había dispensado el profesor Etherege no evitó que sintiera en el estómago ciertos temores.
Encontró al director mirando por la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda.
—Williams —dijo el director sin más preámbulos—. He de advertirle que no debe mantener más citas secretas con jovencitas.
Unos instantes de reflexión lo habían convencido plenamente de que ese era el ataque más efectivo para dar comienzo a aquella conversación. Sabía que Williams era un muchacho inocente y sensible, que negaría semejante acusación solo si era incierta.
Williams se puso colorado como un tomate.
—No, señor —dijo—. Lo siento, señor.
—¡Sea más preciso en su modo de hablar, Williams! —exclamó el director en tono admonitorio, pero amable—. Si a su edad ya se lamenta de haber concertado citas con una muchacha atractiva, entonces creo que debería examinarlo un médico… La frase que debe utilizar en estas circunstancias es: «Le pido disculpas».
—Sí, señor —asintió Williams, bastante humillado.
—¿Y puede saberse dónde tuvo lugar exactamente esa cita?
—En el pabellón de ciencias, señor.
—Ah. Entiendo, entonces, que la cita tuvo lugar durante el ensayo de la pasada noche.
—Sí, señor. El ensayo terminó a las diez menos cuarto. Así que disponíamos de un cuarto de hora antes de que ella tuviera que regresar a su casa.
El director tomó nota mental de que no debía permitir que se produjera ese vacío temporal el año siguiente.
—¿Y esa cita se produjo a iniciativa suya, Williams?
—Bueno, señor… —Williams ensayó una mueca de disculpa—, yo diría que fue el resultado de una cierta colaboración, más bien.
—Naturalmente, naturalmente. —El director sopesó el caso durante unos instantes—. ¿Tiene alguna excusa?
—Bueno, señor, no sé si ha visto usted últimamente a Brenda, señor…
El director le interrumpió.
—Sí, claro, esa es obviamente la única justificación que puede ofrecer usted. Vénus tout entiere à son Williams attachée.5 Estando en sexto de Lenguas Modernas debería conocer usted a Racine.
—Todo esto es natural a mi edad, señor —murmuró Williams esperanzado—, como acaba de decir usted.
—¿Yo? —preguntó el director—. Ha sido una indiscreción por mi parte. Pero si todos diéramos rienda suelta a nuestros naturales impulsos cuando y donde nos apeteciera, no tardaríamos en regresar derechitos a la Edad de Piedra… ¿Qué ocurrió exactamente durante su encuentro con esa jovencita?
Williams pareció sorprendido.
—Nada, señor. De hecho yo no pude presentarme.
—¿Qué? —exclamó el director.
—El señor Pargiton me descubrió, señor, justo cuando estaba saliendo del teatro. Como usted sabrá, señor, se supone que debíamos regresar a la habitación inmediatamente después del ensayo, aunque acabara un poco antes… —Su tono revelaba bien a las claras un sincero arrepentimiento—. Y, claro, yo me dirigía en ese momento en la dirección contraria al edificio Hogg. Entonces el señor Pargiton me cogió y me llevó directamente ante el señor Fry.
El director pensó que la oficiosidad de Pargiton, que normalmente resultaba un engorro y una molestia, resultaba útil después de todo.
—¿Y estaría dispuesto a jurar usted que después del ensayo no vio en ningún momento a esa jovencita? —preguntó el director.
—Sí, señor. Esa es la verdad.
El director se desplomó en la silla giratoria que tenía delante de su escritorio.
—Aunque, como le he dicho antes, no debe mantener encuentros secretos con jovencitas.
—No, señor.
—Y cuando abandone este despacho no quiero oír que anda usted por ahí quejándose de la represión de los deseos juveniles y del oscurantismo de esta institución.
—No, señor, ni se me ocurriría…
—Su cerebro, Williams, seguramente está atestado de ideas freudianas a medio digerir.
—Bueno, la verdad, señor…
—Olvídelo. Dios le prohíbe que mantenga para siempre el celibato. Pero el curso concluye en apenas unas semanas, y si no puede evitar mantener contacto con el sexo opuesto durante ese período de tiempo sin sufrir daños psicológicos, entonces su cerebro es un órgano decididamente más débil de lo que yo había pensado hasta este momento.
Williams no dijo nada: su lógica adolescente era incapaz de lidiar con todo ese batiburrillo en aquellos precisos momentos.
—Y como conclusión final —remarcó el director—, tenga la bondad de recordar que tendrá graves problemas si intenta encontrarse otra vez con esa chica… Y ahora, lárguese de aquí.
Williams se levantó y se fue, encantado tanto de la eficacia del sortilegio del señor Etherege como de la sinceridad y buen juicio del director. No sospechaba que la franqueza del director y su buen juicio se habían calculado cuidadosamente para apelar a su juvenil mezcla de idealismo y cinismo. El director tenía una considerable experiencia a la hora de conseguir los resultados que necesitaba obtener.
Viendo que Pargiton andaba holgazaneando enfrente del pabellón de las aulas, el director fue en busca de la confirmación del relato de Williams, y la encontró. Luego telefoneó a las dependencias del Instituto Castrevenford para chicas y le proporcionó a la señorita Parry un resumen conciso de todo lo que había averiguado.
—Entiendo —contestó la señorita Parry—. En ese caso, volveré al ataque. ¿Cuánto cree usted que pudo estar Brenda esperando en el pabellón de ciencias?
—Hasta las diez y media, supongo. Es cuando Wells lo cierra cada noche.
—De acuerdo, pues. Muchas gracias.
—Por cierto… —añadió el director antes de que ella colgara—, le agradecería que me hiciera llegar los resultados que obtenga de su indagación.
—Naturalmente —dijo la señorita Parry—. En cuanto sepa algo le llamaré por teléfono.
«En cuanto sepa algo» resultó ser diez minutos antes del comienzo de las clases vespertinas.
—Escúcheme… —le dijo la señorita Parry al otro lado de la línea—, ¿está usted absolutamente seguro de que ese muchacho dice la verdad?
—Bastante seguro —replicó el director—. ¿Por qué?
—Brenda niega que estuviera ayer ni siquiera cerca del pabellón de ciencias…
—Ay, Dios mío… Bueno, ¿no podría significar eso simplemente que estuvo esperando a Williams en el camino del jardín?
—Puede. Lo desconozco.
—Pero ¿niega que hubiera concertado una cita con Williams?
—No, no… Trató de negarlo al principio, pero creo que solo lo hizo para intentar proteger al muchacho. Mantiene que se lo pensó mejor y que en vez de ir al pabellón de ciencias se fue directa a casa.
—Ya, entiendo… ¿No hay nada más?
—Nada más. Esa muchacha es terca como una mula… Solo hay una cosa de la que estoy segura.
—¿De qué?
—De que vio algo que la aterrorizó —sentenció la señorita Parry.
3. Los ladrones rompen las puertas y roban
El recinto de la escuela Castrevenford es esencialmente un rectángulo, que linda por el oeste con el río Castreven y por el este con una carretera nacional. Los límites de los otros dos lados están algo más difuminados: hacia el norte los campos de deporte se extienden indefinidamente hasta confundirse con los sembrados, mientras que justo en su extremo sur se alza un confuso abigarramiento de edificios escolares que se apiñan junto a un abigarrado grupo de casas que recibe el nombre de Snagshill, que es un barrio tanto de Castrevenford como —más exacta y concretamente— de la propia escuela. El primer bloque de aulas —un edificio grande pero incómodo y poco práctico de ladrillo rojo, cubierto de hiedra, y conocido por ser una especie de reserva de caza de ratones— se yergue aislado en el extremo occidental, con su torre con reloj y su techumbre de cobre oxidado. Desde allí, una ligera ladera de olmos y hayas, acribillada por madrigueras de conejos, desciende hacia la ribera del río. Allí se encuentra el cobertizo para las traineras de la escuela, y un gran embarcadero. Al otro lado del río se extienden los campos de labranza, los bosques y a lo lejos una granja; y por detrás aún se pueden divisar las torres y campanarios de la ciudad de Castrevenford, tres millas corriente arriba.
Los edificios del internado eran siete y aparecían dispersos todo a lo ancho del perímetro del colegio. En el ángulo noreste se hallaba la capilla, una reliquia especialmente horrorosa de los últimos años del reinado de Victoria, erigida con tal escasez de medios y tan apresuradamente que las autoridades siempre estaban temerosas de que se resquebrajara en cualquier momento o incluso de que se derrumbara por completo. Las puertas del colegio daban a la carretera principal. Desde allí partía un largo sendero, flanqueado de robles, que desembocaba en el edificio de las aulas, que más propiamente podríamos llamar el edificio Hubbard. Junto a las puertas estaba el teatro, un edificio cuadrado, funcional y austero. El edificio de ciencias, la cabaña de exploradores, la armería y la biblioteca se agrupaban en la parte sur, junto al Davenant, que era el edificio más grande del internado residencial. Aquí estaba situado el despacho del director, pues su casa particular se encontraba a media milla de allí, fuera del recinto escolar.
El resto de las instalaciones lo ocupaban los campos de deporte, las canchas de squash y de fútbol-cinco, el gimnasio, la piscina, la tienda y el taller de carpintería. Toda esa parte estaba surcada por una geométrica red de caminos asfaltados diseñados específicamente, a juicio de los chicos, para hacerlos caminar la distancia máxima posible entre las residencias y el edificio Hubbard.
Tal era el paisaje —o en todo caso, una parte de él— que el director contemplaba mientras permanecía de pie junto al ventanal de su despacho, dándole vueltas al problema de Brenda Boyce. A las dos menos cinco la campana del colegio comenzó a repicar furiosamente, y el director, consciente de que sus elucubraciones carecían de todo sentido, se planteó seriamente si, a pesar de la opinión de los miembros más conservadores de la plantilla de profesores, no debería silenciarse de una vez y para siempre aquel espantoso estrépito. Se hacía sonar de aquel modo, por supuesto, para obligar a los alumnos a que fueran puntuales; pero lo cierto es que se había dejado de utilizar durante la guerra, y el hecho de haber vuelto a instaurar la práctica de aquel molesto campanilleo diario no había producido una reducción significativa de estudiantes tardones, que seguían conformando una minoría constante y permanente a lo largo de los años. En términos generales podía decirse que en Castrevenford tanto campanilleo sonaba exagerado. Estaban, por un lado, las campanas del reloj, que daban las horas, las medias y los cuartos con pertinaz insistencia; luego estaban las campanas del edificio de ciencias; el timbre eléctrico que señalaba el principio y el final de las clases; las campanas particulares de las residencias; la campana de la capilla, que obviamente había sufrido algún contratiempo grave durante su fundición, así sonaba…
En aquel momento todo el recinto bullía de grupos de muchachos que deambulaban perezosos, convergiendo en el edificio Hubbard con sus libros y carpetas bajo el brazo. Entre ellos, el director observó al señor Philpotts, trotando por la hierba seca en dirección al edificio Davenant.
El señor Philpotts era profesor de química y su principal característica era una especie de vehemencia incontrolada, resultado con toda probabilidad de una superabundancia de energía natural. Era un hombrecillo pequeño y nervudo, de unos cincuenta años, con unas gafas enormes de pasta, una nariz grande y afilada, y una inusual capacidad para la verborrea incoherente. No había ninguna razón para preocuparse o sorprenderse ante aquel apresuramiento momentáneo: siempre iba corriendo a todas partes, al parecer porque prefería correr a caminar. Pero por desgracia tenía un talante bastante quejumbroso; la más mínima incomodidad o molestia era suficiente para que acudiera corriendo al despacho del director, rebosante de furia y de ofendida dignidad; y el director, viendo que se aproximaba, no tuvo ninguna duda de que al cabo de un par de minutos el señor Philpotts irrumpiría en su despacho y haría retumbar sus tímpanos con una retahíla de desgracias.
La perspectiva de tener que aguantar al señor Philpotts no le deprimía excesivamente, pues los males y las afrentas que sufría este generalmente no requerían más que un poco de tacto para llegar a un acuerdo. Y así, cuando el señor Philpotts llamó a la puerta de su despacho, el director optó por utilizar un tono de voz amable y alegre para invitarle a entrar.
No tardó en hacerse evidente, de todos modos, que el señor Philpotts tenía que contarle algo más importante de lo habitual.
—¡Un escándalo, director! —dijo sin resuello—. ¡El acto más peligroso y despreciable que pueda imaginarse!
El director le invitó a tomar asiento, pero el señor Philpotts declinó su ofrecimiento con una inclinación de la cabeza.
—Debe averiguarse quién ha sido el perpetrador y ha de ser castigado —añadió—. ¡Severísimamente castigado! Jamás en mi vida, a lo largo de mi prolija experiencia como docente…
—Pero ¿qué ha ocurrido, Philpotts? —interrumpió el director, con alguna brusquedad—. Comience por el principio, por favor.
—¡Un robo! —dijo el señor Philpotts con énfasis—. Ni más ni menos: ¡un robo!
—¿Y qué han robado, si puede saberse?
—Esa es la cuestión, precisamente —farfulló el señor Philpotts—. No lo sé. ¡No hay modo de saberlo! No puedo estar toda la vida haciendo inventario. No tengo tiempo. Y luego, con los exámenes de ingreso, la jornada de entrega de premios y diplomas, las calificaciones trimestrales…
—¿Entonces es que alguien se ha llevado algo del laboratorio de química o…? —preguntó el director tras unos instantes de evaluación previa de la situación.
—Han forzado un armario para abrirlo —explicó el señor Philpotts con violenta indignación—. ¡Forzado y destrozado! Le advierto, señor director, que no puedo hacerme responsable de ello. Ya le he dicho muchas veces que las cerraduras me parecían como poco inadecuadas. Ya le he dicho muchas veces que…
—Nadie pretende echarle la culpa de nada, Philpotts —dijo el director amablemente—. ¿Qué había en el armario?
—Ácidos —contestó el señor Philpotts con una rara precisión—. Sobre todo, ácidos.
—¿Sustancias peligrosas, quiere decir?
—Exactamente. Eso es lo que convierte esta intrusión en un asunto muy grave. —Y el señor Philpotts inspiró violentamente, como si quisiera demostrar su indignación—. Naturalmente, usted comprenderá también que se trata de un asunto muy grave, ¿no?
—Por supuesto que lo comprendo, Philpotts, por supuesto —dijo el director con considerable aspereza—. Milagrosamente, mis facultades intelectuales aún están operativas… ¿Entonces no tiene ni idea de lo que se han llevado?… Si es que se han llevado algo, claro
—Yo supongo que algo se habrán llevado —respondió el señor Philpotts con acritud—. De lo contrario no tendría mucho sentido que hubieran reventado el armario… Lo único que puedo decirle, sin ninguna duda, es que no se han llevado mucho material.
—Muy bien —asintió el director—. Pensaré qué es lo mejor que puede hacerse en este caso. Mientras tanto, ¿querría encargarse de asegurarse de que el laboratorio de química permanece cerrado cuando no se está utilizando? Ya resulta bastante tarde para tomar esas precauciones, pero no podemos permitirnos el lujo de cometer el mismo error dos veces… Por cierto, ¿cuándo descubrió usted que habían forzado el armario?
—Esta mañana, en la última hora de clase, director. No tuve clase hasta ese momento, ¿sabe usted? Además, puedo garantizarle que el armario estaba en perfectas condiciones ayer a las cinco de la tarde, porque yo mismo tuve ocasión de guardar allí algunos instrumentos.
—De acuerdo, señor Philpotts, de acuerdo —dijo el director—. En cuanto decida qué pasos conviene dar, se lo comunicaré.
El señor Philpotts asintió ostentosamente, se dio la vuelta, salió del despacho y se alejó a grandes zancadas en dirección al edificio de ciencias. Cuando el director regresó a la ventana, el tañido de la campana escolar cesó de golpe y todos los muchachos que iban caminando cansinamente comenzaron a correr. Unos instantes después, cuando el reloj dio las dos, el director oyó la lejana vibración del timbre eléctrico del edificio Hubbard. Un alumno sofocado y desesperado cruzó el patio a toda velocidad, y tras un último acelerón frenético desapareció de su vista. Todo quedó en silencio.
Pero el director apenas pudo degustar esa calma. Un ladrón de ácidos peligrosos y venenosos… Aunque el robo solo fuera posibilidad, era una cuestión muy seria, tal y como el señor Philpotts había apuntado en su patulea de tópicos. Es más, resultaba francamente complicado decidir qué hacer exactamente. El culpable no tenía por qué ser necesariamente un muchacho: de hecho, el director se inclinaba —a falta de una prueba reveladora— a desestimar tal hipótesis. Pero ahí estaban los encargados de mantenimiento, los miembros del claustro, la propia gente del pueblo —que podía entrar y salir con relativa libertad del recinto educativo—, y, por supuesto, la dichosa Brenda Boyce, que, siempre según la versión de Williams, habría estado sin ninguna duda en el edificio de ciencias la noche anterior…
Hincó los dientes con nerviosismo en la boquilla de su pipa. Aunque era contrario a dar parte a la policía, obviamente era su deber hacerlo. A regañadientes y de mala gana levantó el auricular del teléfono, marcó el número y esperó.
En esos momentos, más o menos, el señor Etherege abandonaba la sala de profesores acompañado de Michael Somers. Y como ambos iban en la misma dirección, entablaron una conversación.
Somers era el miembro más joven del claustro de profesores de Castrevenford. Era un hombre alto, esbelto, enjuto, bien parecido, salvo por un cierto afeminamiento en la pequeñez y la regularidad de sus facciones. Tenía una suave cabellera negra, y una voz de tenor cuyas agradables modulaciones sugerían sospechas de artificiosidad y vanagloria. Impartía clases de lengua, y tenía formación y talento para ello, pero los chicos no lo apreciaban mucho, y el director, que tenía cierto respeto por la implacable perspicacia de los chicos, se sentía inclinado en privado a desconfiar de él en el campo de la docencia. La experiencia le había enseñado al director que la razón principal —si no la única— de la impopularidad de un profesor era la falsedad. La mera severidad en el trato nunca afectaba de modo trascendental a los juicios de los muchachos, a menos que estuviera asociada a un cierto grado de hipocresía; y la benevolencia —Somers era conocido por ser exagerado en este sentido— se consideraba un mero soborno que por sí mismo no garantizaba el afecto de los alumnos.
Los colegas de Somers mostraban hacia su persona sentimientos encontrados; el torrente de su vanidad, aunque subterráneo, era lo suficientemente fuerte como para que todos lo percibieran. Pero el señor Etherege, al que con justicia se le consideraba carente tanto de moralidad como de capacidad de sentir afecto, apreciaba a sus semejantes exclusivamente de acuerdo con el criterio de su aptitud para ejercer de audiencia a sus propios discursos; y como Somers se mostraba atento y era capaz de apreciar los parlamentos ajenos, el señor Etherege lo consideraba un hombre impecable.
—Pero ¿qué le ocurre a Love? —le estaba preguntando el señor Etherege. No se estaba refiriendo a la pasión que llevó al fondo del mar a Leandro, sino a uno de sus veteranos colegas del claustro.6
Somers pareció sorprendido.
—¿Que qué le ocurre? —dijo—. No sabía que le estuviera ocurriendo algo. ¿A qué se refiere, Etherege?
Evidentemente aquella respuesta pareció decepcionar al señor Etherege. Aparte de todas sus excentricidades, Etherege funcionaba como una especie de depósito general bancario de todos los escándalos de Castrevenford. De algún modo inevitable, conseguía hacerse con la información más íntima de todo el mundo, y siempre estaba dispuesto a difundirla. Pero en ese momento, dado que aquella previsible fuente se había secado, se sentía un tanto meditabundo, como resentido o traicionado. Desde luego, si Somers ignoraba los desórdenes emocionales de Love, no había que esperar que nadie le proporcionara mucha más información al respecto. Love había sido profesor intendente de Somers en el internado en Merfield, y en buena medida se consideraba que Somers era su protégé. El señor Etherege suspiró.
—Me imaginé que se habría dado cuenta… —dijo a modo de reproche, mientras ascendían un tramo de escaleras de piedra.
—Apenas si lo he visto la semana pasada —explicó Somers.
—Pues parece consumido por una especie de furia interna —dijo el señor Etherege—. Está susceptible, irascible e insociable. Love nunca ha sido un hombre muy expansivo, eso lo admito; su puritanismo innato es demasiado fuerte. Pero parece estar sufriendo un episodio de abatimiento raro incluso en él. Obviamente, algo hay que le ha molestado muchísimo.
—Tiende a enfurruñarse —dijo Somers— siempre que las cosas no son como a él le gustan.
Al señor Etherege le pareció que aquel comentario era tan obvio y tan escasamente interesante que no requería ni confirmación ni aceptación ninguna. En realidad, no precisaba siquiera una contestación de ningún tipo.
—El caso —prosiguió— es que el instituto está abrumado por los misterios en este momento… Por cierto, ¿qué tal la muñeca? —Y señaló la mano derecha de Somers, que la llevaba en cabestrillo.
—Ya casi está curada, gracias. Pero ¿qué es eso que decía de los misterios?
—Ya se habrá enterado de que robaron en el laboratorio de ciencias.
—Ah, eso. Sí. Philpotts me lo contó de camino a clase esta misma mañana.
—¿Y lo de la chica del instituto femenino?
—No. ¿Qué chica?
—Al parecer tenía una cita a escondidas con J. H. Williams en el edificio de ciencias —dijo el señor Etherege—. Eso, en sí mismo, no significa nada, desde luego. Pero al parecer Williams no se presentó, porque fue interceptado por Pargiton, el bedel; y, para remate, parece que la chica llegó a casa en un estado de nervios espantoso. ¿Qué le sugiere?
Habían llegado al aula de Somers. En el interior podía oírse un murmullo de conversaciones nerviosas.
—¿Cree que esa chica tuvo algo que ver con el robo?