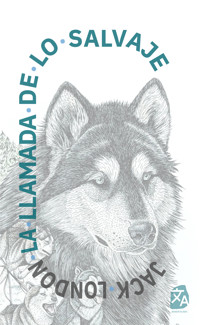
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rosetta Edu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Clásicos en español
- Sprache: Spanisch
La llamada de lo salvaje, escrita por Jack London, es una novela clásica de aventuras que narra la historia de Buck, un perro domesticado que vive en California, que es robado y vendido al brutal mundo de las tierras salvajes de Alaska durante la fiebre del oro de Klondike a finales del siglo XIX. A medida que Buck se ve obligado a adaptarse a su nuevo entorno y a las duras exigencias de su nueva vida como perro de trineo, empieza a explorar sus instintos primitivos y a abrazar su naturaleza salvaje. Aprende a navegar por el traicionero terreno, a luchar por la supervivencia y a formar poderosos lazos con los otros perros y los humanos que encuentra por el camino. A través de la transformación de Buck de mascota mimada a criatura salvaje feroz e independiente, La llamada de lo salvaje explora temas de supervivencia, instinto y el impulso primario de libertad. Se trata de un relato poderoso y cautivador que ha inspirado la imaginación de los lectores durante más de un siglo y sigue siendo un apreciado clásico de la literatura estadounidense. Ahora, el texto ha sido bellamente traducido al español para que lo disfrute una nueva generación. Esta nueva entrega presenta una traducción fresca y moderna que se mantiene fiel al espíritu y al estilo del texto original, al tiempo que lo hace accesible al público hispanohablante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jack London
La llamada de lo salvaje
Nueva traducción al español
Traducido del inglés por Guillermo Tirelli
Rosetta Edu
Título original: The Call of the Wild
Primera publicación: 1903
© 2023, Guillermo Tirelli, por la traducción
All rights reserved
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente provistos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Primera edición: Abril 2023
Publicado por Rosetta Edu
Londres, Abril 2023
www.rosettaedu.com
ISBN: 978-1-915088-62-8
Rosetta Edu
CLÁSICOS EN ESPAÑOL
Rosetta Edu presenta en esta colección libros clásicos de la literatura universal en nuevas traducciones al español, con un lenguaje actual, comprensible y fiel al original.
Las ediciones consisten en textos íntegros y las traducciones prestan especial atención al vocabulario, dado que es el mismo contenido que ofrecemos en nuestras célebres ediciones bilingües utilizadas por estudiantes avanzados de lengua extranjera o de literatura moderna.
Rosetta Edu
Londres
www.rosettaedu.com
INDICE
CAPÍTULO I — HACIA LO PRIMITIVO
CAPÍTULO II — LA LEY DEL GARROTE Y EL COLMILLO
CAPÍTULO III — LA BESTIA PRIMORDIAL DOMINANTE
CAPÍTULO IV — QUIÉN HA GANADO A LA MAESTRÍA
CAPÍTULO V — EL TRABAJO DE RASTRO Y HUELLA
CAPÍTULO VI — POR EL AMOR DE UN HOMBRE
CAPÍTULO VII — EL SON DE LA LLAMADA
CAPÍTULO I — HACIA LO PRIMITIVO
«Los viejos anhelos saltan nómadasrozando la cadena de la costumbre;De nuevo, de su sueño brumoso,despierta la ferina tensión».
Buck no leía los periódicos, o habría sabido que se avecinaban problemas, no sólo para él, sino para todos los perros de agua, fuertes de músculos y de pelo largo y abrigado, desde Puget Sound hasta San Diego. Porque los hombres, buscando a tientas en la oscuridad ártica, habían encontrado un metal amarillo, y porque las compañías de barcos de vapor y de transporte estaban haciendo alarde del hallazgo, miles de hombres se abalanzaban sobre las tierras del norte. Estos hombres querían perros, y los perros que querían eran perros pesados, con músculos fuertes con los que trabajar y pelajes que les protegieran de las heladas.
Buck vivía en una gran casa en el soleado valle de Santa Clara. «La casa del Juez Miller» era llamada. Estaba apartada de la carretera, medio oculta entre los árboles, a través de los cuales se podían vislumbrar la amplia y fresca veranda que la rodeaba por los cuatro costados. A la casa se accedía por caminos de grava que serpenteaban a través de amplios céspedes y bajo las entrelazadas ramas de altos álamos. En la parte trasera las cosas eran aún más espaciosas que en la parte delantera. Había grandes establos, donde una docena de mozos de cuadra y muchachos ejercían su oficio, hileras de casitas de servicio revestidas de enredaderas, una interminable y ordenada serie de dependencias, largos parrales, verdes pastos, huertos y campos de bayas. También estaba la planta de bombeo del pozo artesiano y el gran tanque de cemento donde los niños del Juez Miller se daban su chapuzón matutino y se mantenían frescos en las calurosas tardes.
Y sobre este gran dominio gobernaba Buck. Aquí había nacido y aquí había vivido los cuatro años de su vida. Era cierto, había otros perros, no podía sino haber otros perros en un lugar tan vasto, pero no contaban. Iban y venían, residían en las populosas casetas o vivían oscuramente en los recovecos de la casa a la manera de Toots, el carlino japonés, o Ysabel, la mexicana sin pelo, extrañas criaturas que rara vez sacaban la nariz o ponían pie a tierra. Por otro lado, estaban los fox terriers, una veintena de ellos al menos, que aullaban temerosas promesas a Toots e Ysabel asomados a las ventanas y protegidos por una legión de criadas armadas con escobas y fregonas.
Pero Buck no era ni perro de casa ni de caseta. Todo el reino era suyo. Se zambullía en el tanque de natación o salía de caza con los hijos del Juez; escoltaba a Mollie y Alice, las hijas del Juez, en largos paseos crepusculares o mañaneros; en las noches de invierno se echaba a los pies del Juez ante el crepitante fuego de la biblioteca; cargaba a los nietos del Juez a la espalda, o los revolcaba en la hierba, y vigilaba sus pasos a través de aventuras salvajes hasta la fuente del patio del establo, e incluso más allá, donde estaban los prados y los campos de bayas. Entre los terriers acechaba imperiosamente, y a Toots e Ysabel los ignoraba por completo, pues él era el rey… el rey sobre todas las cosas rastreras, reptantes y voladoras del terreno del Juez Miller, incluidos los humanos.
Su padre, Elmo, un enorme San Bernardo, había sido el compañero inseparable del Juez, y Buck parecía seguir el camino de su padre. Él no era tan grande —sólo pesaba ciento cuarenta libras—, pues su madre, Shep, había sido una perra pastor escocesa. Sin embargo, las ciento cuarenta libras, a las que se añadía la dignidad que dan la buena vida y el respeto universal, le permitían desenvolverse con toda realeza. Durante los cuatro años transcurridos desde que era un cachorro había vivido la vida de un aristócrata saciado; tenía un fino orgullo de sí mismo, era incluso un poco egoísta, como a veces se vuelven los caballeros del campo debido a su situación insular. Pero se había salvado de convertirse en un mero perro doméstico mimado. La caza y los placeres afines al aire libre habían mantenido baja la grasa y endurecido sus músculos; y para él, al igual que en las carreras de agua fría, el amor por el agua había sido un tónico y un conservador de la salud.
Y así era Buck, el perro, en el otoño de 1897, cuando la huelga del Klondike arrastró a hombres de todo el mundo al helado Norte. Pero Buck no leía los periódicos y no sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, era un conocido indeseable. Manuel cometía un pecado fatal. Le encantaba jugar a la lotería china. Además, en su juego, tenía una debilidad fatal: la fe en un sistema; y esto hizo que su condenación fuera segura. Porque para jugar según un sistema hace falta dinero, mientras que el salario de un ayudante de jardinero no alcanza para cubrir las necesidades de una esposa y una prole numerosa.
El Juez estaba en una reunión de la Asociación de Productores de Vino, y los muchachos estaban ocupados organizando un club de atletismo, en la memorable noche de la traición de Manuel. Nadie les vio a él y a Buck alejarse por el huerto en lo que Buck imaginó que era un simple paseo. Y con la excepción de un hombre solitario, nadie les vio llegar a la pequeña estación de banderas conocida como College Park. Este hombre habló con Manuel, y entre ellos tintineó el dinero.
«Podrías envolver la mercancía antes de entregarla», dijo bruscamente el desconocido, y Manuel dobló un trozo de cuerda resistente alrededor del cuello de Buck, por debajo del collar.
«Retuérzala más y lo ahogarás, pero bueno», dijo Manuel, y el desconocido gruñó una rápida afirmativa.
Buck había aceptado la cuerda con tranquila dignidad. Sin duda, era un acto poco habitual: pero había aprendido a confiar en los hombres que conocía y a darles crédito por una sabiduría que superaba la suya propia. Pero cuando los cabos de la cuerda fueron colocados en las manos del desconocido, gruñó amenazadoramente. Se había limitado a insinuar su desagrado, pues en su orgullo creía que insinuar era mandar. Pero para su sorpresa la cuerda se tensó alrededor de su cuello, cortándole la respiración. Con rápida rabia se abalanzó sobre el hombre, que se encontró con él a medio camino, le agarró por el cuello y con un hábil giro le tiró de espaldas. Entonces la cuerda se tensó sin piedad, mientras Buck luchaba con furia, con la lengua fuera de la boca y su gran pecho jadeando inútilmente. Nunca en toda su vida había sido tratado tan vilmente, y nunca en toda su vida había estado tan furioso. Pero sus fuerzas menguaron, sus ojos se vidriaron y no supo qué ocurrió cuando el tren se detuvo y los dos hombres le arrojaron al vagón de equipaje.
Lo siguiente que supo fue que era vagamente consciente de que le dolía la lengua y de que le estaban sacudiendo en algún tipo de medio de transporte. El chillido ronco de una locomotora silbando por un cruce le indicó dónde se encontraba. Había viajado demasiadas veces con el Juez como para no conocer la sensación de viajar en un vagón de equipaje. Abrió los ojos y en ellos apareció la ira desatada de un rey secuestrado. El hombre se lanzó a por su garganta, pero Buck fue demasiado rápido para él. Sus mandíbulas se cerraron sobre la mano, y no se relajaron hasta que sus sentidos volvieron a quedar ahogados.
«Sí, tiene ataques», dijo el hombre, ocultando su mano destrozada al encargado del equipaje, que había sido atraído por los sonidos de lucha. «Me lo llevo para el jefe a ’Frisco. Un médico de perros de allí cree que puede curarle».
Sobre el paseo de esa noche, el hombre habló con la mayor elocuencia por sí mismo, en un pequeño cobertizo detrás de un salón en el paseo marítimo de San Francisco.
«Todo lo que conseguí son cincuenta por él», refunfuñó; «y no lo volvería a hacer ni por mil, en efectivo».
Tenía la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado y la pernera derecha del pantalón desgarrada desde la rodilla hasta el tobillo.
«¿Cuánto se llevó el otro rufián?», preguntó el tabernero.
«Cien», fue la respuesta. «No quería ni un céntimo menos».
«Eso hace ciento cincuenta», calculó el tabernero; «y lo vale, o soy un cabeza cuadrada».
El secuestrador deshizo el envoltorio ensangrentado y se miró la mano lacerada. «Si no agarro la rabia…».
«Será porque naciste para ser ahorcado», rió el tabernero. «Toma, échame una mano antes de tirar de tu carga», añadió.
Aturdido, sufriendo un dolor intolerable de garganta y lengua, con la vida a medio estrangular, Buck intentó enfrentarse a sus torturadores. Pero le tiraron al suelo y le asfixiaron repetidamente, hasta que consiguieron limarle el pesado collar de bronce del cuello. Entonces le quitaron la cuerda y lo arrojaron a un cajón parecido a una jaula.
Allí permaneció tumbado el resto de la fatigosa noche, alimentando su ira y su orgullo herido. No podía entender lo que significaba todo aquello. ¿Qué querían de él estos hombres extraños? ¿Por qué le mantenían encerrado en este estrecho cajón? No sabía por qué, pero se sentía oprimido por la vaga sensación de una calamidad inminente. Varias veces durante la noche se puso en pie de un salto cuando la puerta del cobertizo se abrió con estrépito, esperando ver al Juez, o al menos a los muchachos. Pero cada vez era el abultado rostro del tabernero el que se asomaba hacia él a la enfermiza luz de una vela de sebo. Y cada vez el alegre ladrido que temblaba en la garganta de Buck se convertía en un gruñido salvaje.
Pero el tabernero le dejó en paz, y por la mañana entraron cuatro hombres y recogieron el cajón. Más atormentadores, decidió Buck, pues eran criaturas de aspecto malvado, harapientas y desaliñadas; y se ensañó con ellos a través de los barrotes. Ellos sólo se rieron y le clavaron palos, que él rápidamente atacó con los dientes hasta que se dio cuenta de que eso era lo que querían. Entonces se tumbó hoscamente y permitió que subieran el cajón a un vagón. Entonces él, y la caja en la que estaba aprisionado, comenzaron un pasaje por muchas manos. Los empleados de la oficina de correos se hicieron cargo de él; fue transportado en otro vagón; un camión lo llevó, con un surtido de cajas y paquetes, a un vapor transbordador; fue bajado del vapor a un gran depósito ferroviario, y finalmente fue depositado en un vagón de correos.
Durante dos días y dos noches este vagón expreso fue arrastrado a la cola de locomotoras chillonas; y durante dos días y dos noches Buck ni comió ni bebió. En su ira había respondido a los primeros avances de los mensajeros del expreso con gruñidos, y ellos se habían vengado burlándose de él. Cuando se arrojó contra los barrotes, temblando y echando espumarajos, se rieron de él y se burlaron. Gruñían y ladraban como perros detestables, maullaban, agitaban los brazos y cacareaban. Era todo muy tonto, lo sabía; pero por ello ultrajaba aún más su dignidad, y su ira crecía y crecía. No le importaba tanto el hambre, pero la falta de agua le causaba un gran sufrimiento y avivaba su ira hasta el punto de fiebre. En efecto, nervioso y finamente sensible, los malos tratos le habían sumido en una fiebre alimentada por la inflamación de su garganta y lengua resecas e hinchadas.
Se alegró por una cosa: la cuerda ya no estaba alrededor de su cuello. Eso les había dado una ventaja injusta; pero ahora que estaba fuera, les enseñaría. Nunca volverían a ponerle la soga al cuello. Eso estaba decidido. Durante dos días y dos noches no comió ni bebió, y durante esos dos días y noches de tormento, acumuló un fondo de ira que presagiaba mal para quien primero cayera en sus garras. Sus ojos se volvieron sanguinolentos y él se metamorfoseó en un furioso demonio. Tan cambiado estaba que el propio Juez no le habría reconocido; y los mensajeros del expreso respiraron aliviados cuando le bajaron del tren en Seattle.
Cuatro hombres cargaron con cautela la caja desde el vagón hasta un pequeño patio trasero de paredes altas. Un hombre corpulento, con un jersey rojo abierto generosamente por el cuello, salió y firmó el libro para el conductor. Ese era el hombre, adivinó Buck, el próximo atormentador, y se lanzó salvajemente contra los barrotes. El hombre sonrió sombríamente y trajo un hacha y un garrote.
«¿No va a sacarlo ahora?», preguntó el conductor.
«Claro», respondió el hombre, clavando el hacha en el cajón para hacer palanca.
Hubo una dispersión instantánea de los cuatro hombres que la habían transportado y, encaramados en lo alto del muro, se prepararon para contemplar la representación.
Buck se abalanzó sobre la madera astillada, hincándole el diente, arremetiendo y forcejeando con ella. Dondequiera que cayera el hacha en el exterior, él estaba allí en el interior, gruñendo y gruñendo, tan furiosamente ansioso por salir como el hombre del jersey rojo estaba tranquilamente decidido a sacarle.
«Ahora, demonio de ojos rojos», dijo, cuando hubo hecho una abertura suficiente para que pase el cuerpo de Buck. Al mismo tiempo soltó el hacha y cambió el garrote a su mano derecha.
Y Buck era realmente un diablo de ojos rojos, mientras se preparaba para el salto, con el pelo erizado, la boca espumeante, un brillo loco en sus ojos inyectados en sangre. Directamente hacia el hombre lanzó sus ciento cuarenta libras de furia, cargadas con la pasión contenida de dos días y dos noches. En el aire, justo cuando sus mandíbulas estaban a punto de cerrarse sobre el hombre, recibió una descarga que puso en jaque su cuerpo y juntó sus dientes con un agonizante chasquido. Giró sobre sí mismo, tirándose al suelo de espaldas y de costado. Nunca en su vida le habían golpeado con un garrote y no lo entendió. Con un gruñido que era parte ladrido y más grito se puso de nuevo en pie y se lanzó al aire. Y de nuevo llegó el golpe y fue llevado aplastantemente al suelo. Esta vez era consciente de que se trataba del garrote, pero su locura no conocía la cautela. Una docena de veces atacó, y otras tantas el garrote lo interceptó y lo derribó.
Tras un golpe particularmente feroz, se arrastró hasta ponerse en pie, demasiado aturdido para lanzarse. Se tambaleó cojeando, la sangre manando de la nariz, la boca y las orejas, su hermoso pelaje salpicado y moteado de escoria ensangrentada. Entonces el hombre avanzó y le asestó deliberadamente un espantoso golpe en la nariz. Todo el dolor que había soportado era nada comparado con la exquisita agonía de éste. Con un rugido casi leonino en su ferocidad, se lanzó de nuevo contra el hombre. Pero el hombre, cambiando el garrote de derecha a izquierda, le agarró fríamente por debajo de la mandíbula, al tiempo que tiraba hacia abajo y hacia atrás. Buck describió un círculo completo en el aire, y la mitad de otro, y luego se estrelló contra el suelo sobre la cabeza y el pecho.
Por última vez se lanzó. El hombre asestó el golpe astuto que había retenido a propósito durante tanto tiempo, y Buck se desplomó y cayó, completamente sin sentido.
«No se queda atrás a la hora de domar perros, eso es lo que yo digo», gritó con entusiasmo uno de los hombres en la pared.
«Druther preferiría domar potros de los indios cayus a diario, y el doble los domingos», fue la respuesta del conductor, mientras subía al carro y echaba a andar los caballos.
Buck recuperó los sentidos, pero no las fuerzas. Se tumbó donde había caído y desde allí observó al hombre del jersey rojo.
«“Responde al nombre de Buck”», soliloquizó el hombre, citando la carta del tabernero que había anunciado el envío de la caja y su contenido. «Bueno, Buck, muchacho», prosiguió con voz amable, «hemos tenido nuestra pequeña bronca y lo mejor que podemos hacer es dejarlo ahí. Tú has aprendido cuál es tu lugar y yo conozco el mío. Sé un buen perro y todo irá bien y marchará sobre ruedas. Sé un perro malo y te daré una paliza. ¿Entendido?».
Mientras hablaba, palmeó sin miedo la cabeza que tan despiadadamente había golpeado, y aunque el pelo de Buck se erizó involuntariamente al contacto con la mano, lo soportó sin protestar. Cuando el hombre le trajo agua bebió con avidez, y más tarde devoró una generosa comida de carne cruda, trozo a trozo, de la mano del hombre.
Estaba derrotado (él lo sabía); pero no estaba destrozado. Supo, de una vez por todas, que no tenía ninguna posibilidad contra un hombre con un garrote. Había aprendido la lección, y no la olvidó por el resto de su vida. Aquel garrote fue una revelación. Fue su introducción al reino de la ley primitiva, y se encontró con la introducción a medio camino. Los hechos de la vida adquirieron un aspecto más feroz; y aunque se enfrentó a ese aspecto sin inmutarse, lo hizo con toda la astucia latente de su naturaleza despierta. Con el paso de los días, llegaron otros perros, en jaulas y al extremo de cuerdas, algunos dócilmente y otros furiosos y rugientes como él había llegado; y, a todos y cada uno, los vio pasar bajo el dominio del hombre del jersey rojo. Una y otra vez, mientras contemplaba cada brutal actuación, la lección se le clavaba en la cabeza a Buck: un hombre con un garrote era un legislador, un amo al que obedecer, aunque no necesariamente rendirse. De esto último Buck nunca fue culpable, aunque sí vio perros apaleados que adulaban al hombre, movían la cola y le lamían la mano. También vio a un perro, que ni se rendía ni obedecía, finalmente muerto en la lucha por el dominio.
De vez en cuando llegaban hombres, extraños, que hablaban animadamente, con insistencia y de todas las maneras posibles con el hombre del jersey rojo. Y en las ocasiones en que pasaban dinero entre ellos, los extraños se llevaban a uno o más de los perros. Buck se preguntaba adónde iban, pues nunca volvían; pero el miedo al futuro era fuerte en él, y se alegraba cada vez que no lo seleccionaban.
Sin embargo, su hora llegó, al final, en forma de un hombrecillo cansado que escupía un inglés entrecortado y muchas exclamaciones extrañas y groseras que Buck no podía entender.
«¡Sacredam!», gritó, cuando sus ojos se iluminaron sobre Buck. «¡Ese maldito perro bravucón! ¿Eh? ¿Cuánto?».
«Trescientos, y es un regalo», fue la pronta respuesta del hombre del jersey rojo. «Y como parece que es dinero del gobierno, no se va a quejar, ¿eh, Perrault?».
Perrault sonrió. Teniendo en cuenta que el precio de los perros se había disparado por la inusitada demanda, no era una suma injusta por un animal tan fino. El Gobierno de Canadá no saldría perdiendo, ni sus envíos viajarían más despacio. Perrault conocía a los perros, y cuando miró a Buck supo que era uno entre mil… «Uno entre diez mil», comentó mentalmente.





























