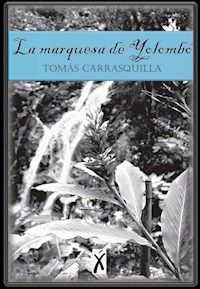
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xingú
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Finales del siglo xviii y las minas antioqueñas producen oro en grandes cantidades. La joven Bárbara Caballero y Alzate se hace con una concesión que con su empuje y fuerza de voluntad la conduce al éxito y la lleva a ser una figura preeminente en un mundo en que conviven criollos, indios y esclavos negros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LA MARQUESA DE YOLOMBÓ
por
Tomás Carrasquilla
Edición basada en las siguientes ediciones:
Librería de A.J. Cano, Medellín, Colombia1928.
Imagen de portada: USA-Reiseblogger
Nota del editor: el autor utiliza «tener de». En esta edición se ha corregido, salvo en el habla de los yolomberos.
De esta edición: Licencia CC BY-NC-SA 4.0 2021 Xingú
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
A José Félix Mejía Arango1
Pepe:
Te dedico este mamotreto, ya que tanto me has empujado para que lo escriba.
A ti, caricaturista y dibujante de tan subido modernismo y partidario de los figurones estilizados y contrahechos, que hoy privan en las pinturas decorativas, no deben disgustarte del todo los mamarrachos tan acentuados y los fondos tan escandalosos, que saco en estos cronicones. Puede que no te fastidie, tampoco, la manera ordinaria y tosca de que me he valido, en esta vez más que en otras.
En todo caso, ahí te va esto, con la estimación de tu tío y amigo,
Tomás Carrasquilla
1José Félix Mejía Arango (Antioquia, Colombia 1895-1978), arquitecto de profesión, dibujante y caricaturista que formó parte del grupo de los Panidas.
Índice
A GUISA DE PRÓLOGO
— I —
— II —
— III —
— IV —
— V —
— VI —
— VII —
— VIII —
— IX —
— X —
— XI —
— XII —
— XIII —
— XIV —
— XV —
— XVI —
— XVII —
— XVIII —
— XIX —
— XX —
— XXI —
— XXII —
— XXIII —
— XXIV —
— XXV —
— XXVI —
— XXVII —
A GUISA DE PRÓLOGO
El Yolombó actual es caso peregrino de resurrección. Helo ahí desenvolviéndose por lo pecuario, por lo agrícola y lo minero; helo ahí con su cabecera de traza y aire urbanos, con buenas construcciones, con palacio municipal, de materiales y estilo arquitectónicos, con planta eléctrica y tubería de hierro; con Gota de Leche, teatro y hospital; helo con prensa, con gentes laboradoras y enérgicas, con ediles estudiosos y progresistas; helo ante una perspectiva de prosperidades más o menos cercanas, más o menos seguras.
Pues, ahí donde le veis, era, cincuenta años atrás, una región medio desierta. ¿Qué son, para un territorio tan extenso, uno que otro fundo, tal cual laboreo aurífero, en reducida escala, dispersos y alejados unos de otros? Lo que era la población daba grima: dos o tres casas desvencijadas y roñosas, dos o tres sostenidas por puntales, ruinas y asientos, cubiertos de rastrojo y habitados por murciélagos, barracas improvisadas con escombros y hojarasca. En un tinglado, de cuyo techo colgaban dos campanas, se decía la misa, si había cura, pues este llegó a faltar en ocasiones. Los restos de altares, las imágenes, los ornamentos y demás enseres rituales se guardaban por ahí en cualquier parte, lo mismo que una custodia, de diseño ingenuo y bronca hechura, pero de oro macizo y cerco de esmeraldas.
Con decir que Yolombó era, en ese entonces, fracción insignificante de un municipio de quinto orden, están dichos su inopia y acabamiento por aquel tiempo.
Tamaña desolación tenía detalles dolorosos al par que pintorescos; un viejo trémulo cavando unos matojos; negritos tuntunientos, tendidos a la vera, que, en su mudez, imploraban la limosna, con la miseria de sus harapos y la tristeza de sus ojos agrandados; gallinas flacuchentas persiguiendo saltones y gusarapos; perros tirados al sol, rascándose la sarna, más por espantar el hambre que por la pica; caras rugosas, asomadas en ventanillos, en atisba del viandante, pues ha de saberse que aquello era camino real, ni más ni menos, aunque no siempre fuera transitable. Gente moza no se veía ni para muestra: unos se alquilaban en alguna finca, otros en alguna mina; estos, monte adentro, buscaban con su escopeta con qué llenar la olla de su prole; aquellos, metidos en riachuelos o a su orilla, zarandeaban la circular batea, medio colmada de agua, de arena y de cascajo.
Este último trabajo daba a muchos proletarios montañeros la mazamorra cotidiana; y de ahí le viene, probablemente, a labor tan primitiva, el nombre de «mazamorreo», aceptado en la terminología mineralogista. Es de verse en las regiones auríferas de Antioquia cómo escarban en ríos o en vetas abandonadas, hombres y mujeres, niños y ancianos, en busca del granillo codiciado.
A l atardecer, apenas si se turbaban aquellas soledades yolomberas, con el regreso de uno que otro; y, cuando la noche se echaba encima, con todas sus tristezas, era el único consuelo ver la candela de Dios, en aquellas cocinas sin paredes, plantadas en aquellos predios sin cercados. Mas, si la noche era estrellada, no sería para afligirse, ante estas ruinas de la tierra, sino para
alabar al Creador con las obras de su firmamento, porque desde esta breña de los Andes, donde se emplaza Yolombó, se destapa el cielo a la redonda que es una gloria; ninguna silueta altanera sobresale demasiado de la línea que cierra aquel horizonte: al redor del lugar se agrupan, como cabezas de espectadores que lo contemplasen, un sistema de collados, de forma y de tamaño casi iguales. En sus encañadas y vericuetos corren muchas aguas, de donde se saca algún oro, mucho paludismo y muchísima anemia tropical. Llaman a esta formación «Las Lomas» y sus flancos están cubiertos de pastos naturales.
Si aquellos testimonios de otra época y otras gentes daban mucho en qué pensar en las claridades del meridiano, mucho más daban, todavía, a la luz de las estrellas, oyéndole contar a cierta vieja, memoriosa y colorista, las grandezas de aquel Yolombó del siglo antepasado, de su amo el rey, de los capitanes a guerra, de la sangre azul, de las fiestas y galas, de tantas damas y tantísimos caballeros.
Confirmaban aquellas narraciones los pedazos de muro de algún templo, trozos de columnas, capiteles, puertas y muebles historiados, fragmentos de altares; confirmábanlas los derrumbamientos, enmarañados con la maleza, cascotes de tejas y de loza, vigas maestras, dispersas acá y allá y que aún respetaba el hacha del labriego.
Según tradición y deducciones, era Yolombó, desde los comienzos del siglo xviii, villa muy importante e infanzona, con tres iglesias, casa consistorial, cárcel, habitaciones cómodas y las grandes oficinas de las rentas reales. Cobrábase en estos despachos el impuesto de los indios, los quintos del rey, o sea el del producto de las minas, y todas las otras alcabalas de su Sacra
Real, cuyas eran estas Indias. Y lo eran, no tanto por derecho de conquista, cuanto por donación que de ellas le hicieron Su Santidad Alejandro VI2 y Su Santidad Julio II3 para difusión de la santa fe y exterminio de las idolatrías.
Sí, señor: del rey era este mundo de acá; del rey solo, no de España, como algunos suponen.
Cobrábase, asimismo, en aquellas colecturías, el permiso para comer carne, en tiempo de cuaresma, témporas y adviento, merced a la obligación que tenía todo cristiano de comprar anualmente la bula de la Santa Cruzada. ¡Y guay del que se mostrase remiso a la tal compra! Cepo y azotes era lo
menos que le sobrevenía. El producto de esta dispensa iba a las arcas particulares de Su Majestad, pues en virtud del patronato que le concedió la Santa Sede, tenía en España y sus colonias, gajes, intervenciones y mandos, en muchas fosas eclesiásticas. A más de estos reales publicanos, tenía asiento en esa villa —que debió ser cabecera de cantón— todo el tren de empleados que su administración requería, a saber:
El alcalde mayor o regidor, que, por ser capitán a guerra, tenía, a más de las ejecutivas y policiales, atribuciones militares, con todo el rigor y disciplina del ramo, entonces más severo y draconiano que lo ha sido después. Aquel era un poder dictatorial de hecho; y los mandones coloniales, de todo tiempo y lugar, se han pintado solos para el caso, fuera de que los españoles nunca fueron mansos pastores con el rebaño de estas sus Américas. A cualquier indio o zambo, mulato o negro que le oliese a rebeldía o pillaje, a su alteza el alcalde, le mandaba colgar de la horca, así fuese en las benignidades de aquella paz casi imposible de turbar.
En Yolombó dizque hubo, según relatos, varios ahorcados por hurtos de oro, en vetas y aluviones. ¡Horrible era este delito que menoscababa las rentas del rey!
Había también el escribano letrado, que anotaba y redactaba los magnos autos; que interpretaba la enredada jurisprudencia española de aquel tiempo, a más de las leyes que Su Majestad y el Consejo de Indias fueron expidiendo, para estas colonias.
Había dos jueces de toga u oidores, uno para lo criminal y otro para lo civil, de cuyas sentencias podía apelarse ante el virrey o ante el rey mismo. Unidos a los dos dignatarios anteriores, formaban audiencia, que solo se reunía en los casos graves y delicados. Sus decisiones estaban sometidas a la Audiencia General de Santa Fe. Este empleo de jueces, que siempre implica honor y conocimientos, se remuneraba con largueza y recaía entre los más granados valvasores y casi siempre entre los nacidos en la Península; pues a criollos o canarios se les tenía por inferiores a los peninsulares. Los puestos de cobradores, pagadores de empleados y vendedores de la bula consabida recaían, asimismo, en varones de alta prosapia, de reputación y hombría de bien esclarecidas. Lo cual no impedía que metiesen la uña en el real erario. Apoyábanlos, más que a los otros magistrados, una taifa de alguaciles, corchetes y paniaguados, más o menos onerosos, a fin de que ningún indio ladino o criolletas ventajoso fuera a hacer trampa en lo que debían al rey.
Al par que estas entidades, regía, por lo legislativo, el Cabildo o asamblea de notables; pues Su Majestad, con tal que no le tocasen sus dineros ni le regateasen su mando, dejaba a sus súbditos, hasta en las mismas colonias, la facultad de hacer y deshacer, en los asuntos de vecindario. Bastante sangre había costado a la Península el triunfo de los fueros municipales, para que su Sacra Real fuera a escatimárselos a unos vasallos tan poco temibles como remotos. Pero a los zambos no hay que dejarles ningún postigo abierto, porque se cuelan hasta la alcoba; ya ven lo que pasó, años después, con los tales Cabildos: abiertos o sin abrir, fueron factores iniciales en la emancipación hispanoamericana.
Elegíanse los cabildantes por votación popular, igual que en estas calendas democráticas, y, como ahora, era el tal cargo obligatorio y oneroso. Sabe Dios lo que se entendería por pueblo en el Yolombó de aquel entonces, como no fueran negros esclavos o indios de encomienda. Los magnates se elegirían unos a otros, cual acontece siempre en achaques de sufragio, pero sin el aparato legal, sin las trampas y engañifas que se estilan en nuestras actualidades.
En cuanto al clero de aquella época, y muy especialmente del de Yolombó, habrá bien poco que encomiar, si no mienten la historia y la conseja. Los sacerdotes apostólicos y heroicos de que se ocupan los historiadores son contados; a la mayoría nos los pintan harto preocupados de sus intereses propios y temporales, y harto desentendidos de los de Cristo. La cura de almas no se cifraba tanto en el precepto y en el ejemplo cuanto en obligar a los indios, mediante cárcel y azotes, a cumplir con los preceptos de la misa dominical, la comunión por Pascua y el pago de diezmos y primicias.
El curato en referencia dependía directamente del arzobispo de Santa Fe. A tamañas distancias, sin caminos expeditos, sin correos periódicos ni prensa eclesiástica, no era para esperar demasiado de los ministros de ninguna religión. Según fama, los dos o tres sacerdotes que ejercían en Yolombó no daban el precepto, ni mucho menos el ejemplo: como los perros mudos del Evangelio, obraban según la voluntad de los magnates, autorizándoles sus abusos y despreocupaciones.
Aparte de las oficinas de recaudación, existía la del estanco del papel sellado, de aguardiente y de tabaco; y el almacén real de los artículos españoles, ya por cuenta de la corona, ya por alguna compañía o individuo peninsular, a quien se hubiese concedido el monopolio, pues en la colonia no había libertad de comercio ni de industria.
Nadie ignora cómo se administraban estos dominios reales, residiendo el amo en el otro hemisferio y teniendo los subalternos facultades casi dictatoriales sobre este rebaño aborigen, criollo y esclavo. Nadie ignora que, si menos cruentas y frecuentes que en la conquista, hubo en la colonia muchas atrocidades, entre los mismos mandones, por rivalidades en todo campo. Nadie ignora aquella sed de oro de los españoles, ante la cual nada eran los lazos del compañerismo ni de la sangre. Y, si en los centros más adelantados y populosos de la colonia reinaban la crueldad y la codicia, ¿qué no sería en un rincón, tan obscuro y tan remoto como Yolombó?
De riñas entre los mandones no se hace memoria en las tradiciones de esta población; mas sí de tremolinas entre gobernadores y gobernados, por el recibo, cómputo y tasa de los oros que le correspondían a su Majestad. Varios mineros de esta región, por el hecho de ser ricos, le harían cara arrogante a los publicanos reales; y estos por aumentar y aquellos por disminuir, habría, a cada liquidación de esos quintos áureos, sabe Dios cuántas contiendas y astucias, si no componendas y trampas, por las que se transarían las dos partes.
Cuéntase, también, que había allí algún señorón con encomienda de indios y todo un caballero de Santiago. Por contar estas cosas unas viejas ignaras, que no podían tener noción libresca de linaje alguno, por no saber leer ni tener quien les hubiese leído un renglón de nada, ni tener quien les sugiriese algo que oliera a realidad histórica o europea, cabe suponer que eso de las encomiendas no sean ficciones de fantasías ilustradas. Todas estas últimas circunstancias, así como alguna parte de los sucesos que pretendemos referir, se conocen por tradición verbal, únicamente. Sobre ello nada se ha escrito, que sepamos, al menos; ni existen, tampoco, por acá, archivos ni cosa tal, en qué documentarse lo más mínimo. Todo el papelorio oficial, lo mismo que los libros parroquiales del antiguo Yolombó, desaparecieron como celajes del ocaso. Algo de ellos debe existir en la ciudad de Antioquia, en Bogotá, en la misma España. A esos tres «algos» debe acudir quien pretenda escribir la historia verdadera de esta población. Cumple a nuestro intento las muchas referencias que de viejos — y muy especialmente de viejas— hemos oído y acumulado. Así es que en este escrito «La verdad... queda en su lugar», como dicen nuestros campesinos.
No se sabe, siquiera, a ciencia cierta, cuándo y por quién fue fundado Yolombó. Suponen algunos que, mucho antes de la fundación de Remedios, existía en aquel punto un tambo de indios sometidos y pacíficos, y que, merced a los minerales que lo circundan, fue creciendo a la buena de Dios, sin formalidades de fundación ni nada que le valga; y que, cuando menos se lo
percataba, se vio hecho un señor pueblo, con todo y templo.
Tiene este su leyenda sobrenatural y poética, cual otras muchas de nuestra religión de Estado. Hela aquí, tal como la narraba doña Rudesinda Moreno de Gómez:
Un señó Lorenzo de Tal, mestizo muy formalote y devoto, yéndose de madrugada con su batea y su coca de tarralí, a mazamorrear al río San Lorenzo, saca a las veintidós bateadas otras tantas libras de un oro, el más grueso y relumbrante que en Yolombó se viera. Llena la batea vigésima tercia y... ¡nada! Ni lo negro de la uña asoma en ese disco de madera, pando y bruñido como una patena. Llena otra y ... lo mismo; y así, sucesivamente, hasta que lo coge la noche en la faena. Guarda, entonces, todo el oral en su capisayo y tira para su rancho, por senda extraviada, para que nadie vaya adarse cuenta de tantísima riqueza. Métese por una roza y, al pasar junto a una cepa carbonizada…, ¡tilín!, ¡tilín!, ¡tilín!, ¡tilín! ¡Qué són tan lindo y tan religioso! Es ahí cerca, en la misma cepa. Quiere huir, pero se siente como clavado en el suelo; y, de presto, sale de la cepa una luminaria de lo más hermosa. Dentro de ella se le presentó, muy patente, un señor muy acuerpado y respetable. Tiene en la mano una como balanza, que, en vez de platillos, lleva dos campanillas iguales; y sigue repicando, repicando, como un monacillo primerizo. De pronto cesa y le dice al mazamorrero: «No te dé recelo, tocayito. Yo soy aquel Lorenzo a quien asaron en parrilla, por Nuestro Señor Jesucristo. Atiende bien lo que voy a decirte: te he dado veintidós libras de oro de mi río, porque eres cristiano humilde, fervoroso e incapaz de quitarle a nadie un pelo de la ropa; mas no quiero que las riquezas te dañen el corazón. De este oro no darás el quinto al rey, porque no es justicia. Gastarás dos libras en tu familia; pero con tal disimulo, que nadie note que las tienes. Las veinte restantes las guardarás, de tal modo que nadie sepa su existencia. Con ellas y con las limosnas que recojas en mi nombre, me levantarás un templo aquí, en este mismo punto en donde estamos. Mandarás a labrar mi imagen a Quito, y que le pongan en las manos las insignias de mi martirio y estas dos campanillas que te entrego». Recíbelas señó Lorenzo; y santo y luminaria desaparecen, al punto.
Ahí está la imagen quiteña que confirma este prodigio. Verdad que no es tan acuerpado ni tan respetable, como lo viera su tocayo: mas lleva la parrilla en la siniestra, y en la diestra la palma y las campanillas armoniosas. Por supuesto que son de plata maciza los tres utensilios. De la iglesia surgió el pueblo. Llamósele, por esto, San Lorenzo de Yolombó.
Aseguran otros que no hubo tales Lorenzos ni tales garambainas; que esta fundación fue posterior a la de Nuestra Señora de los Remedios, que se hizo con todas las reglas, usanzas y solemnidades españolas; que Su Majestad blasonó a Yolombó con escudo emblemático; que la diputó, luego al punto, por «villa muy noble y muy leal», como a la más pintada de su monarquía; y que se dedicó a San Lorenzo, más en recuerdo de El Escorial que por honrar al
santo.
Sea lo que fuere, no cabe duda de que, por ser región muy rica en minerales, a ella cayeron los chapetones, como gallinazos a la carroña. Desde el siglo xvi debió de ser Yolombó lugar de cita de mineros y vivanderos, a más de punto obligado de tránsito, entre Remedios y el centro de la Provincia. De aquí el que fuese, desde sus comienzos, población de relativa importancia.
Sabido es que la quimera áurea, más que las guerras y el yugo de los Austrias, despobló la Península en el siglo xvii. Por esa época, según la tradición, vinieron a Yolombó esas tandas hidalgas de Caballeros y Oíanos, de Morenos y González, de Jaramillos y Romeros, de Ceballos y Obregones, de Layos y de Vieiras, de Viecos y de Montoyas, con su cola de aventureros, galeotes y demonios coronados.
A varios de ellos les cumplió la quimera sus promesas. Lejos de tornar a España, con el riñón bien cubierto, cual lo hizo doña Ana de Castrillón4, cuyo nombre lleva uno de los riachuelos más auríferos de ese municipio, sentaron en Yolombó sus reales; y, hoy uno, mañana dos, se le fueron agregando otros varios más o menos principales, hasta formar un núcleo de mucho fuste y muchas campanillas. Y, como según cuentan, había en esa agrupación andaluces y levantinos, y, como nunca fueron casas de ejercicios loyolescos las poblaciones mineras, hubo, en aquel rincón de estas montañas, rumbo y francachela, disipación y diabluras.
Los Morenos, que eran de origen sevillano, fueron desde el comienzo los más alborotados y garladores. De sus tacos, inverecundias y dicharachos cuentan horrores, sin que tampoco fueran ningunos santos eremitas los demás chapetones y criollos que ahí campaban por sus respetos.
Yolombó tenía en el siglo xviii la iglesia de su patrón San Lorenzo, hacia el sur y en la parte más alta de la plaza; la de Chiquinquirá, al oriente de la misma; y la de Santa Bárbara, al nordeste de la población. En sus aledaños se emplazaban las casas de los caciques. Chiquinquirá, El Tigre, El Hoyo y El Retiro eran sus puntos más principales y socorridos. No sería villa muy ingente por la sencilla razón de que no había ni local ni habitadores para tanto: el paraje elegido por San Lorenzo, no es de los más a propósito para metodizar un centro urbano. Abrupto y agrio, apenas si puede extenderse en patas curvas y onduladas; y ello a mucho costo, muchísimo espíritu público y gente invencionera.
Así y todo, fue cosa importante en aquel tiempo. ¿Por qué se acabó tan tristemente? «Castigo de Dios, porque ahí vivía gente muy caloria5 y caudilla», asegura la señora que narra el prodigio del santo titular.
Castigo o premio, este acabe no es ningún arcano. Vetas, aluviones y medios para explotarlos se fueron agotando; el oro fue bajando hasta valer menos que la plata; Cancán, que por entonces florecía, y Remedios, que estaba en su apogeo, supeditaron luego a la villa de San Lorenzo. Aquellas gentes, según los principios económicos de la época, solo tenían por riqueza oro, plata y pedrería: los demás tesoros de la madre tierra, que en esta región abundan, nada eran para el más sutil y entendido.
Muerto el ahijado, acabado el compadrazgo; unos tomaron soleta hacia el valle de Corpus-Christi; otros hacia el centro de la Provincia, algunos fueron a parar a Ocaña, al Socorro y a Santa Fe de Bogotá. La independencia, un incendio, la invasión arrasadora de Warleta6, un conato para atajarla, la abolición de la esclavitud, el aburrimiento, la incuria del caído, el abandono, acabaron con lo poco que ahí quedaba.
Tal fue el Yolombó a que pretendemos referirnos en estos cronicones. Serán ellos una novela o cosa así; y, aunque tengan personajes que existieron con el mismo nombre que aquí llevan y los hayamos ajustado al carácter y hechos que les dan la leyenda y la tradición, no es esta, en ningún concepto, más que una conjetura sobre esa época y sus gentes.
Advierto que a una señora le cambio el nombre; y a cierto sacerdote no solo le cambio el apellido, sino que lo hago figurar diez años antes de su tiempo. A un malagueño lo convierto en zaragozano. Su índole es aragonesa, y, según contaba su nieto, muy mi bisabuelo, vivió mucho en Aragón, de donde partió para estas Indias. A la criolla de su mujer la habilito de española, por descender de andaluces y por justificarle el mote de la Sevillana, con que la apellidaban, por su desenfado y regocijo.
Me he permitido tamañas licencias, por tratarse, tan solamente, de evocar una faz de la colonia, en estos minerales antioqueños.
Tomás Carrasquilla.
2 Alejandro VI (1431-1503): nacido Rodrigo de Borja, fue papa entre 1492 y su muerte. Suya es la la bula Inter Cætera (1493), que sancionó el reparto de las tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal.
3Julio II (1443-1513): nacido Giuliano della Rovere fue papa desde 1503 a 1513 y se significó por su actividad político-militar y como mecenas de artistas.
4 Ana de Castrillón (Santa Fe de Antioquia, Colombia 1645-Medellín, Colombia 1712): terrateniente, empresaria y cofundadora de la ciudad de Medellín.
5 Iracunda, vulgarismo colombiano.
6 Francisco de Paula Warleta y Franco (1786-después de 1829): coronel español que luchó en el bando imperial en la guerra de Independencia y perdió en Chorros Blancos, Antioquia.
— I —
«Mucho amor, mucho
viento y mucho frío»
... y Campoosorio.
Es en los promedios del siglo xviii.
Entre las familias españolas establecidas en San Lorenzo de Yolombó, descuella en primera línea la de don Pedro Caballero y doña Rosalía Alzate.
Él es rubio y aragonés; ella, morena y andaluza; ambos, apuestos y aventajados de figura, amables al par que imponentes en su trato. Don Pedro viene desde España nombrado, por compra que hizo del puesto, regidor mayor y capitán a guerra de esta villeja minera, que tanto promete. Pronto se hace notar por sus enérgicas actitudes, por su carácter ecuánime y francote, si no por sus aires e ínfulas de gran señor. No le va en zaga la esposa: es dama medio pulida, de mucho adobo y muchas galanuras; cantora, guitarrista, maestra de bailes y diversiones, hábil en labores caseras, y, sobre todo esto, virtuosa y abnegada. Tanta cosa es la Sevillana que medio sabe leer y echar la firma. Desde su llegada se propone disipar las nostalgias, con todas las alegrías que su alma, cristiana y recursada, pueda extraer de estas montañas.
Allí encuentra a su paisano don José María Moreno, casado y establecido, hace algún tiempo, y, según pública voz y fama, podrido en oro. Los dos prenden candela bajo el agua, con regocijos y chuscadas del género inocente, con ser que el Sevillano es pillastrón, tomatragos, malquerido y peor hablado.
Don Pedro y doña Rosalía han traído consigo varios esclavos y sendas ejecutorias de nobleza. De tales pergaminos, levantados en Zaragoza y en Sevilla, respectivamente, resulta: la heráldica de ambas familias con todo y pintura; la reseña y descripción de ambos solares; y la constancia fehaciente de que ni gota de sangre morisca o judaica circula por las venas de Caballeros y Alzates. Los dos mamotretos se guardan en una caja muy labrada, con grandes cerraduras y enchapados de plata. Eso es como el Arca de la Alianza.
A doña María de la Luz, la primogénita de don Pedro, la casan con don Vicente, hijo de don José María. Los nietos van viniendo, por sus pasos contados; y Caballeros y Morenos se vinculan en un mismo compadrazgo.
Como don Pedro es hombre de buenas agallas, no se atiene a los gajes y granjerías oficiales. Sin largar la vara de autoridad mayor, la depone, por meses, en el sustituto, para habérselas con esos aluviones de San Lorenzo, San Bartolomé y Doñana, apenas medio explotados, y de donde provienen las riquezas de don Chepe.
En verdad que este es el hombre de las minas. Unas las trabaja por su cuenta; otras las ha cedido a sus dos hijos mayores, a quienes presta auxilios para trabajarlas; las restantes las tiene arrendadas. Asociase a su compadre Caballero, no solo por espíritu de compañerismo, sino por probar la combinación de su suerte con la de su asociado, porque los mineros, a semejanza de los tahúres, buscan la resultante de dos o más suertes.
Con próspera o con adversa, por cuadrillas de esclavos, que van trayendo de las Antillas, como Dios, la tradición y la propia experiencia les dan a entender, explotan esos aluviones, durante doce años. Al cabo de ellos se liquida la compañía. Siéntese don Chepe muy cansado, con estos quebraderos de cabeza; su mina de Doñana le da con qué vivir, muy holgado, sin tocar la cata. A más de eso, él tiene la minita de Santa Polonia. Y, si en el pueblo no le juegan demasiado, porque le conocen su suerte loca, a los mineros de Remedios, que allí pernoctan con frecuencia, les gana hasta la camisa. Don Pedro, empecinado y terco, como buen zaragozano, prosigue las labores, por su sola cuenta. Cual si la fortuna lo favoreciera a él, exclusivamente, saca en pocos años lo que no sacara en tantos, con su compadre.
Ya, por ese entonces, don Vicente y doña Luz les han traído seis vástagos; y la fecundidad no mengua.
Este don Vicente, siendo alegre y decidor, no es arrebolado e inverecundo como su padre. Quiere a la familia de su mujer, más que a la suya propia, y, con el tiempo, se va acendrando este cariño hasta convertirse en fanatismo. Y eso que doña María de la Luz en nada se parece a su madre. Es rubia y fea; y, con esa maternidad sin tregua, ha adquirido una gordura fofa, mucha indolencia y muchísimo capricho. A poco es una verdadera madre de caracol, muy bien comida. Tiene dos negras nodrizas que le amamantan los hijos, con esa sangre africana que tanto robustece.
Se le han ido pegando las palabrotas de su suegro, y echa cada parrafada por esa boca, que se afrentan los perejiles. Su mayor encanto es estarse en su silla, entre almohadas, bajo su pabellón de lienzo, con una mochila henchida de plata, jugando al tute o al quinqueño, a la ropilla o al tururo, entre jícaras de chocolate, atracones de longaniza, gruñidos y alegatos. Hombres o mujeres, adultos o pequeños, tienen que sostenerle la perpetua jugadera. Las pocas veces que se ve sin compañía, saca solitarios, porque la baraja es su segunda naturaleza. A las veces combina el juego con alguna otra diversión musical y bailable, en que apenas es espectadora mientras se baraja. No quiere perder ningún paseo; mas, como vive tan impedida por la obesidad y otras causas, tiene que arbitrar don Vicente uno como palanquín toldado, que cargan cuatro negros; y héteme a doña María de la Luz, campo arriba y campo abajo, como Virgen en procesión. Por fortuna que don Vicente toma a broma todas las genialidades de su mujer.
Doña Rosalía, que en medio de su alegría es el señorío y la formalidad en persona, vive atribulada con esta su hija, a quien no sacan de sus caprichos y ociosidades, de su indolencia y desentendimiento, ni consejos, ni sugestiones, ni súplicas. Viendo el desorden y desbarajuste que en esa casa reinan, determina intervenir en ella, sin descuidar la suya, en cuanto le sea posible.
Su hija Bárbara, muchísimo menor que doña Luz, es la llamada a ayudarla en tamaña intervención. Es una chicuela precoz, despierta y hacendosa, a quien le alcanza el tiempo para todo, sin que cosa alguna se le dificulte. Con su carácter servicial, complaciente y adaptable, es la única de la familia que satisface a doña Luz y la única que conjura, un tantico, sus brusquedades y rabietas. Por algún tiempo es, en casa de don Vicente, cirineo y pararrayos más que eficaces; pero he aquí que las mocosuelas de sus sobrinas dan en suponer que esta su ayuda y aquella su influencia son cosa mala: que quiere rivalizarlas en el corazón de la madre, que es una intrusa, que pretende imponerse en casa ajena y que esto y lo otro y lo de más allá; en fin, una de esas conjuras que urden las chicas cavilosas y mal aconsejadas. ¿Y qué hace la tía combatida? Pues voltear cola y volverse a su casa, muy a disgusto de sus padres, de don Vicente y de doña Luz. Mas, como esta suele llamarla muy perentoriamente, tiene que acceder en ocasiones, y arrostrar las malas caras y los saetazos de sus sobrinas.
Don Pedro se ausenta con frecuencia, unas veces solo y otras con su yerno, a sus trabajos de minería, y, aunque en ellos mantiene negras que le sirven con toda fidelidad, doña Bárbara se da a entender que, a pesar de ello, todo debe de andar por allá, si no manga por hombro, de modos muy ordinarios y poco gratos; que ayuda y asistencia de esclavas no bastan a la categoría y a la delicadeza de su padre y su cuñado; y que, siendo ella una moza hecha y derecha, facultativa para todo, que, por tener varias hermanas, no hace mayor falta a su madre, debe irse con ellos a las minas, para ver de endulzarles en algo esa vida de destierro. Decláralo así, se ríen de su ocurrencia, la tratan de novelera, le aseguran que no aguanta aquel viaje, ahora a pie, ahora en silleta; le pintan las incomodidades a que va a someterse y los peligros de enfermar en esos hoyos monteses, donde miasmas y mosquitos envenenan hasta los mismos animales. ¡Lo que le valen tales reparos a esta moza de sangre aragonesa!
Tan solo por matarle el antojo, se la llevan consigo los mineros, pensando que no aguanta una semana en aquellos vericuetos tan lóbregos. Cuenta, a la sazón, diez y seis años; y vieras cómo, luego al punto, se van despertando en ese medio, rudo e inclemente, las energías de aquel carácter y los recursos de aquella cabeza. Espíritu de sacrificio, de orden, de disciplina, de administración, va sacando, uno tras otro, así en lo grande como en lo pequeño, lo mismo en lo moral que en lo físico, y todo con un brío y una jovialidad que más parece cosa de diversión que de ayuda. Interviniendo en todo lo doméstico hace de aquellos ranchos, a veces trasladables y siempre improvisados, algo limpio e higiénico; de aquella culinaria primitiva, platos sazonados; de trapos en jirones, ropa llevadera; de esa negrería negligente y desidiosa, servicio ordenado y distribuido por capacidades.
En llegando se hace construir, para su dormitorio o dormidero, uno como zarzo muy discreto, muy abrigadito con encerados y esteras; y pone a su inmediato servicio a la negra Chepa, esforzada como el negro más atlético, y traída por ella desde Yolombó, y a cuyas espaldas ha salido de los malos pasos. Con tablones y traviesas inventa un estrado, donde se sienta a coser, a hilar y a zurcir. Las hamacas, los toldillos y los troncos de árbol, que sirven de asientos, tienen su método y simetría; los tienen costales y mochilas, las cuerdas tendidas que hacen de roperos, las perchas de horquetas, las cuatro petacas de cuero y los baúles cerrados, donde se guardan los papeles, el peso y los dineros. Un armatoste, más banco de carpintero que mesa, tiene, de ahí adelante, mantel para las comidas y bayetón doblado para el tute y la ropilla. Las cucarachas, arañas y demás bichos, que colonizan esos parajes interiores y aquellas paredes de guadua abierta, huyen como hordas espantadas, ante esa escoba conquistadora que todo lo toma a sangre y fuego. La Virgen del Pilar, un mamarrachito al óleo, a cuyo amparo ha puesto con Pedro sus trabajos, asciende a tabla, con paño repulgado, a cacharro con flores y a vaso con llama perpetua de aceite, amén de las muchas avemarías y las frecuentes e improvisadas jaculatorias, que la devota joven le reza.
Es este recinto lo que se llama «la mayoría»; a su frente, campea por su largura, bajeza y torcimiento, «la proveeduría», donde, a más de los víveres, se guardan herramientas y enseres. Del lado izquierdo, alza su penacho la cocina; del opuesto, y a bastante distancia, se agazapa el cuartel de la peonada. Por una canoa de guaduas, empatadas sobre horquetones, viene el agua; cubre el suelo, en redor de las cuatro barracas, ese astillero menudo y malsano que va dejando el corte de la leña; higuerillos y cargamantas, a la redonda y en primer término; malezas, troncos y cepas, en segundo; monte espeso, en tercero y último. Solo se ve, por ahí, un par de barbacoas con algún sembrado. Está todo en un morrillo, retirado del río y no muy cerca del actual laboreo. doña Bárbara, como piensa volver a la mina, a cada permanencia de don Pedro, se propone, si ese aplazamiento de los ranchos es durable, extirpar del suelo la sutil astilla, demarcar patios limpios, sembrar el resto y cercar el todo.
A poco más le toma el pulso a la proveeduría: al recibo, peso y medida de los víveres, a la salazón y ahumada de las carnes, al despacho de las raciones, al carácter y a la condición de los contratistas proveedores, al manejo del negro despensero. Pronto se impone de los respectivos oficios, que en la cocina le corresponden a las dos negras y al garitero; de cuántas y de qué porte son las arepas, cuántas las ollas, cómo y cuándo el reparto de las comidas.
Mediante buen salario, desempeña la cocina como mandataria y jefe, la fogonera Sacramento. Es una liberta de Remedios, que, en los tiempos de su servidumbre, dio varios hijos a sus diversos amos. Libre del yugo y de la procreación, rescató al mulato Guadalupe, veinticinco años menor que ella; y, hechizándolo con sus embrujos y buenos servicios, elevólo a la categoría de esposo idolatrado.
Sacramento goza de gran renombre como curandera mágica o cosa tal. Cuéntase que, en sus andanzas de Remedios a Zaragoza, hoy en una mina, mañana en otra, se ha hecho a muchísimos secretos, ya de indios, ya de africanos, ahora en bebedizos, ahora en sortilegios. Cuéntase, asimismo, que viene de una raza predestinada a la magia más aguda y extraordinaria; que su madre, la insigne María de la O Quintana, de gratísima memoria, era una zahorí tan formidable que ni el pliegue más arcano del futuro se le ocultaba a su adivinatoria omnipotencia. Mas, como su hija Sacramento no había nacido en Jueves Santo, cual le acontecía a ella, no pudo transmitirle este privilegio, concedido únicamente a las hembras nacidas en tal día.
Sea casualidad, sea que los males que no han de matar tienen de aliviarse o de curarse del todo, es lo cierto que la negra, con sus andróminas y agüeros, levanta enfermos muy postrados, propinándoles cualquier porquería de las suyas. Lo que son el carate rojo y morado los cura a maravilla, mientras que al blanco no le valen todas sus sapiencias. Sobre sus filtros y enyerbos, para producir amor volcánico u odio implacable, cuentan y no acaban. Esto le da más pesetas que sus mejores curaciones. ¿Quién puede dudar de tantos prodigios? Ahí está su mulato Guadalupe, tan buen mozo y tan plantado; y ni la hembra más linda y tremenda se lo ha quitado, a ella tan viejorra y tan cuajuda.
Si es o no bruja escobera o voladora, se discute; ¿mas, cómo no creer que es una ayudada de siete suelas? Todos le han notado el monicongo familiar, que guarda en el seno como una reliquia. Es el tal un negrito de palo, de tres pulgadas de alto, con ojos de cuencas blancas y dientes de albayalde; cabezón él, bracicruzado y patiabierto. Se lo levantaron en Zaragoza y le costó dos onzas, por más señas.
Tal es la soberana del fogón, en la mina de don Pedro Caballero. Sirve la garita su carísimo y entongado Guadalupe. Disfrutan, a más de la paga, las sisas y gangas, consiguientes a todo gobierno, las dichas del mando y de sentirse necesarios. Cuando ven que la intervención de doña Bárbara puede menoscabarles la privanza y el merodeo, arman viaje. Mas ella les declara, muy tranquila, que se larguen con viento fresco, cuando a bien lo tengan; que, para el fogón, ahí está la negra Chepa; y que cualquier negrito inútil puede pilar el maíz y rajar la leña; pero que, si quieren ver cómo se maneja ella con sus inferiores, demoren el viaje una semana, por vía de ensayo. Tragando hiel y vinagre se quedan. ¿Y qué sucede? Que a los pocos días la llaman mi amita de oro, la Madrecita de sus negros; y que, libres y todo, se quedan con ella para siempre, cual si fuesen sus esclavos más adictos.
Su primera asomada a los trabajos es una complicación de sorpresas y entusiasmos, a cual más nuevo. Esa fila de negros que cavan en la playa, esos que llenan con las palas los zurrones aquellos, que se los echan al hombro, unos que van jadeantes, otros que vuelven descansados, le parecen algo así como banda de brujos simpáticos y bondadosos. ¡Pobres negritos! Cargaban como animales. ¡Y tan zarrapastrosos, tan hilachentos! ¡Si casi andaban en cueros! ¡Cómo les brillaba al sol el pellejo trasudado! Cuán divertidos quedaban con esos sombrerones de palma, tan altos y puntudos de copa. Estos sí eran los verdaderos monicongos. ¿Pues y la tal cinta? Esta sí era la brujería grande. ¿Quién podía suponer que de ese pedregal, tan feo, tan empegotado y tan suelto, pudieran sacar el oro? Pues a ver cómo es esa saca milagrosa.
Y bordeando por lo seco, la llevan a donde vea...
¿Conque ese era el canalón tan mentado? Y don Vicente, seco de risa, le va explicando, mientras los negros se encantan con la zandunga de la nueva amita. ¡Ah, sí! Va entendiendo ese lavatorio al revés: lo lavado de nada servía y se botaba; en la mugre que iba largando estaba la sustancia. Y no pierde pie ni patada, en aquel procedimiento que a ella le parece el colmo de las humanas invenciones. Toda se vuelve ojos. ¡Qué cuadro y qué maniobras! Aquel chorro tan lindo, que saltaba de la canoa; los zurronados que al pie le iban echando; el agua que se volvía sucia y espesa; ese canal inclinado que iba arrastrando tanta cosa; aquellos negros que revolvían la corriente, con esos almocafres; aquellos que, con el par de cachos, iban cogiendo las piedras limpiecitas, para botarlas de lado y lado. Y luego esos tablones atravesados en el canal y que atajaban. ¡Cómo sabían los hombres! Pero... ¿y el oro? Allí estaba la brujería máxima. La ciencia de don Vicente le explica. El oro era tan esquivo y tan astuto que hasta desentrañado de la tierra bregaba por volver a esconderse: se iba al fondo, al asiento del punto en donde cayera, envuelto y solapado en su manto de arena. Ahí estaba asentado, en la cabecera del canalón, acaso un poco más abajo, en algún atajadero. Pero, si él era ladino y ardidoso, más lo era el minero, que le ponía tales trampas. A la prueba se remitía; y, tomando la circular batea, la hunde en la cabecera, la saca colmada, y empieza.
Derrame aquí, derrame allá, botadura de un lado, botadura del otro, baile va, meneo viene, lo craso se va eliminando, lo delgado se va quedando. ¡La boca que abre doña Bárbara! ¡Y qué manos las de su cuñita Vicente! Tomando agua con los dedos, inclinando la bacía, goterea, con femenil sutileza, por aquí, por allá, por acullá. Bota, luego, con el índice, el ruedo claro, que viene hasta el borde; torna al giro; pule el manipuleo; inclina el disco de presto, y, en una como gama, surge, allá en el confín, con albor de aurora, la ceja rubia, que tanta sangre cuesta. Separarla enterita es coser y cantar.
Doña Bárbara siente como un escalofrío que le sale del corazón, que se le sube a la cabeza, que la enfiebra y la perturba. ¡Valiérale el Señor con esas tentaciones tan malas, en una niña de su clase y condición!
De ese en adelante, casi todos los días, va a los trabajos, sea a pie o a espaldas de la negra; y no solo a observarlo e inquirirlo todo, sino al delicioso aprendizaje del lavado. Las horas se le van con esa batea indómita, en esas manos tan inhábiles; pero ella se llama doña Perseverancia. Don Pedro no sabe si reírse o admirarse de este entusiasmo irremitente, y la deja obrar a su sabor y talante. Con algo bueno habría de salir el diantre de la Chata.
En estos minerales tan ricos se lavaba casi siempre diariamente; mas, como en el canalón no hubiera riesgo de hurto, esta operación se hacía, en ocasiones, con intervalo de dos o cuatro días. No por ello interrumpe doña Bárbara sus estudios. Hasta en casa emprende los lavatorios, adoctrinada por don Vicente y por don Sebastián Layos, capataz de la cuadrilla y director inmediato de los trabajos. Sirve a sueldo; es experto en su oficio, de probidad rayana en ridiculez, muy ajonjeado por los patrones, respetado y obedecido por la negrería.
Si a él le rinden fueros, a la Madrecita de sus negros la veneran; la maga Sacramento y su hechizado Guadalupe han transmitido su amor por la chica, a todos esos corazones africanos. Razón les sobra para tanto culto: doña Bárbara los trata a todos con esa benevolencia, hija de la caridad y madre de la nobleza. Quiere y exige que todos estén bien comidos, llenos, hartos, si es posible; que los alimentos se preparen con buena sazón y mejor aseo; que los platos y las cucharas de palo, así como los cocos y las totumas, brillen como unas platas; y, para que así le resulte, inspecciona el despacho de las raciones, la preparación y el reparto de la comida, la limpieza y arreglo de los trastos. Cuando hay matanza de cerdo, interviene en el aderezo de morcilla, tamales y chorizos; y lo distribuye todo, boca por boca. Los sábados, día en que les pagan el jornal, les da, encima, chicha, miel o dulce de guayaba. ¡Amita más llena y más bizarra! Que Su Divina Majestad la coronara de gloria desde esta vida. Pues ¿y cuando alguno estaba enfermo? Sin ascos, sin extremos, por lasacres emanaciones de la raza de Cam7 y de todo cuartel o enfermería, se apersona allá, con la insigne curandera, sin que nadie la ataje, para todoremedio o tratamiento que el caso demande. Y ella misma, con esas manitas marfileñas, tiene cara de aplicar emplastos y cataplasmas, sobre esos pellejos tenebrosos y ardidos por la fiebre. Ni las súplicas de Sacramento, ni la vergüenza del paciente, ni los gruñidos del padre son poderosos a impedir las obras de este Pedro Claver8 con enaguas.
Guardando la distancia con mucha discreción, se divierte con los negros bozales y les busca palique, con cualquier pretexto. En cuanto a los cantores y guachistas, los llama a cada atardecer; les escucha con franco deleite y hasta les acompaña esos aires tristes, hondos y añorantes, de los cuales se ha derivado el bambuco. Y ¡cosa rara!, doña Bárbara, demócrata y niveladora por temperamento, es, desde ese entonces, más realista que el rey, su Amo y Señor, igual en la tierra al Dios del cielo.
Las veladas son variadas y para ella más que gratas. No bien anochece, se prende la hoguera y cuatro negros la sostienen, por turno, hasta el alba, no vaya a ser que Tío Tigre, tan ladino como alevoso, invada los ranchos, no contra el hombre, a quien no ataca, a devorar las bestias o a romper la proveeduría y a acabar con todo. Frente a la candelada, después del rosario, juegan los negros al machete, con arma de madera, por supuesto, no sea que, en el asalto, se hieran, y se pierdan unas cuantas peluconas. Sus brincos y cabriolas de micos hacen desternillar de risa a la amita, así como los bailoteos con que, previa tregua, terminan la diversión. Tras esta viene la merienda y, tras la merienda, al cuartel.
Adentro, a la luz crepitante de una candileja, juegan los blancos, unas veces ropilla, otras tute, mientras emerge de las cocinas ese olor cazuelero, anunciador de la cena. En cuanto prenden los patrones sus churumbelas de plata, cargadas con tabaco de La Virginia y las bocanadas salen y el humero se difunde, narra Layos aventuras de caza, su chifladura, su vanidad y la disculpa de esas sus mentiras cazaderiles, tan gordas como inofensivas. ¡Los tigres, las serpientes, las tominejas que ha matado! Porque... ¡después de Dios, su puntería! Y mira, como testigo que no le dejaría mentir, a su escopeta milagrosa, aunque inglesa, muy tendida y horizontal, allá en la espetera, de muesca labrada, hechura de sus manos. En ocasiones interviene, en estas proezas, algún genio montuno que, por impedirle el triunfo, le hace jugarretas y malas partidas. Pero con él no valían astucias ni sinvergüenzadas diabólicas: pieza que él persiguiera, condenada estaba a muerte, de antemano.
Algunas noches dan de mano a la baraja, por los relatos de cosas sobrenaturales. Don Pedro, evocando su Aragón y la tierra de su esposa, cuenta los milagros más sonados de la Virgen del Pilar, y hechos de armas, heroicos y extraordinarios. Alterna el yerno repitiendo las versiones de su padre. Sesión por sesión, van sacando lo superhumano de esa España milagrosa. Tantas apariciones de la Virgen; las bajadas desde el cielo del apóstol Santiago, caballero en su corcel de guerra, para vencer a la morisma; el campo cubierto de estrellas donde yacían sus huesos sacrosantos; su templo construido por los ángeles; tantos puentes y castillos levantados, en una noche, por el diablo; aquellos aquelarres de Barahona y Somorrostro, adonde acudían las brujas por legiones; aquellas monjas, poseídas del demonio, que garlaban en todos los idiomas; aquellas que huían del convento y dejaban a la Virgen en su reemplazo; aquel rey injusto, emplazado por tres de sus víctimas inocentes y por término perentorio, ante el propio tribunal divino; aquel pecador, de varios nombres y lugares, que volvió a Dios por haber presenciado sus exequias; tanta gesta, tanto portento, tantísima maravilla.
Doña Bárbara se va desvaneciendo en un vértigo de prodigio. Pide más y más relatos, más y más comentos. Pero he aquí que una cosa, que nada tiene de milagro, por más romancesca que por sí sea, le llena la cabeza de ensueños: las aventuras mineras de doña María del Pardo9 y sus tesoros recogidos en estas encañadas antioqueñas.
En las noches de luna, cuando las copas de los árboles se ven medio azules y sus troncos se perfilan casi albos, salen, hasta una cuadra, más allá de la puerta de trancas, para ver y escuchar el monte. Los cuatro, cual más cual menos, creen en esos seres maléficos que lo pueblan. Esto mismo da mayores atractivos a sus nocturnos trasiegos.
En verdad que son del alma atravesada. Los terribles genios del África no dejan en paz a los negros, arrancados de su suelo por los civilizados, cazadores de hombres. Con los barcos negreros han atravesado el Atlántico Océano para venir a colonizar estos montes intertropicales de los Andes, a oír sus nombres traducidos al castellano, a mezclarse con las deidades indígenas. Aquí habita lo más ínclito de su corte infernal y selvática.
Aquí habitan los ilusiones, esos duendecillos incorpóreos, que se van a las orejas de los inocentes y les revelan secretos feos y pecaminosos. Antes somos buenos los americanos, para las cosas tan horrendas que los olusiones nos enseñan, desde la cuna.
Aquí habita el Patasola, que, disparándose del monte, en tres zancadas, desgaja los frutales, rompe cercos, hunde techos y cuanto topa, con su única pezuña, hendida como la de un marrano babilónico. No se conoce contra que le valga.
Aquí, la Madremonte, musgosa y putrefacta, que, al bañarse en las cabeceras de los ríos, envenena sus aguas y ocasiona calenturas y tuntún, llagas y carate, ronchas y enconos. Tampoco tiene «contra», la maldita.
Aquí, el Patetarro, un gigantón que solo tiene una pierna de carne y hueso. Para poder andarse en sus fechorías, se acomoda en el muslo mocho un trozo de guadua, un tarro de esos horadados en el interior de sus divisiones, en que cargan agua algunos montañeses de nuestras alturas. No bien lo llena con sus líquidos pestilentes, se sale a las sementeras y en ellas los derrama, el muy cochino. En la parte que coge se secan hasta los árboles, si no resultan gusaneras de cosecha y hormigueros que todo lo arrasan. ¡Horribles son los líquidos de el Patetarro! Si no fuera porque el grandísimo sinvergüenza se muere de miedo con las calaveras de vaca, no quedara a vida ni un papayo, en estos sembrados montañeros.
Aquí, el más funesto y espantoso de estos enemigos: el Bracamonte, incógnito y misterioso. Ningún ojo humano le ha visto, porque nunca sale de sus espesuras; mas desde ellas hace sus estragos; sus bramidos y baladros son tan pavorosos que, en oyéndolos, se echan a temblar los ganados y perecen, entre horribles convulsiones. De cuanta peste sobrevenga en hatos y en corrales tiene la culpa el Bracamonte. ¿Qué contra puede tener este malvado?
Ante estos montes, habitados por estos genios siniestros, se detienen los tres mineros y la heroica niña, casi en reto. Ninguno de los cuatro los tiene por mitos bárbaros.
No empecen estas creencias a su fe acendrada de católicos: en su misma religión las engloban. ¿No era un dogma la existencia del diablo? Pues todos esos brujos malvados, del monte o de la ciudad, eran agentes especiales de Satanás, para perturbar las almas y ver de perderlas por completo. Y, si hacer pactos y negocios con él era un pecado, mal podía serlo el creer en sus asechanzas y en sus encargados.
Doña Bárbara, más supersticiosa que ellos, a fuer de joven y de hembra, opone, a estos temores de las cosas y gentes demoníacas, su misma confianza en lo divino. Ignorante en religión, como en todo, bien se le alcanza, por la poca doctrina parda que le han enseñado, que en esa mina no corre peligro de ningún linaje. Ni el diablo ni los diabiitos pueden arrimar por ahí, de ningún modo, porque arribita del cuartel, en una cuchilla desmontada, está el cementerio, sembrado de cruces, sin contar la de mayo, renovada cada tres del mismo, y que se alza, frente a los ranchos, junto a la puerta de trancas de la entrada.
La Virgen del Pilar era, por otra parte, patrona poderosa de la mina; y, a más de todo esto, su devota llevaba en el pecho el preservativo con que su madre la dotara, al despedirla de la casa: un óvalo de oro, legado de una su trisabuela, con santa Justa por un lado y santa Rufina por el otro, el cual óvalo encierra, entre los vidrios convejos, briznas milagrosas de las túnicas de ambas santas.
Ni a animal alguno tenía que temerle: siempre reza al dormir y al despertar esta jaculatoria:
San Pablo: si Dios te hizo
tan grande y tan milagroso,
líbrame de las culebras
y de animal ponzoñoso.
Y, si era cierto que lo que no podían los santos lo podía el diablo, cual repetía don Pedro, también estaba segura por esta parte. ¿Cómo no?
La ayudada Sacramento le tiene prometido no dejarla enfermar, de ningún modo; y le propina unos resguardativos de yerbas, que ella prepara para los blancos, exclusivamente. No entran en su composición ni el tal colmillo ni la tal uña, ni la sustancia que largan, en el agua hirviente, «las tres chagualas mágicas» de oro, plata y tumbaga, porque eso solo se usaba para males feos, de la gentuza y la negrería, nunca para precaver a las niñas principales y bonitas de tabardillos, causones y descensos. Y tan eficaces eran las tomas de Sacramento que ni siquiera le había amagado el diantre de la chapetonada, que a nadie perdonaba.
No tiene, pues, por qué temer a los enemigos del alma ni del cuerpo. Tan segura se siente de su inmunidad que, a pesar de los encargos de doña Rosalía y de los gruñidos de don Pedro, no se guarda de sereno ni de humedades.
Eso es lo de menos: contempla el monte, ese cuartel de tantos soldados del demonio, y no se asusta. Lo contempla con una cosa allá, no sabe si triste o alegre, pero siempre agradable y tan difícil de entender, que la hace pensar, suspirar y estremecerse, ¡Cosa más rara sentir todo eso, por un monte endemoniado! ¡Y si fuera eso solo! ¿Pues no le daban ganas de volar hasta él, lo mismo que un pájaro y meterse bien adentro? Embrujamientos o tentaciones del diablo tenían que ser estos antojos tan particulares. Y, viéndolo bien, todo lo que salía del monte era como embrujado: esas flores de yedras, tan parecidas a cosas de verdad o a animales; esas bandadas de cotorras y aquellas de pericos, que armaban una chillería tan alegre. Hasta los plumajes que le conseguían sus negritos, y esas guacamayas, de tantos colores casados, tenían su cosa allá, miedosa de puro linda. La tenían, también, de puro fea, las guaguas, tatabras y esos pájaros cenizos que cazaba Sebastián. Pues ¿y los micos? ¡Ay señor! Al verlos salir en montonera, trepar a los árboles, anudarse por las colas, dar tantos brincos y hacer tantas pruebas, con aquellos chiflidos y aquellas muecas tan particulares, no sabía si reírse o asustarse; y pensaba cosas tan sumamente malucas que hasta pecado serían. Le parecía, unas veces, que los micos se iban a volver cristianos; y, otras veces, que los cristianos iban a volverse micos. ¡Si no eran ellos una brujería muy enredada viniera Dios y se lo dijera!
¡Pero no! Con todo esto ella no incurría en ningún pecado. Todo era bobadas y ociosidades que ella sacaba de su cabeza, sin quererlo ni pensarlo. Bien decía su madre que ella era una loquita tolerada. En fin, embrujado o no todo lo del monte, ella no tenía por qué temerlo ni a cosa alguna diabólica, fuese del pueblo, de ranchería o de montaña. La Virgen del Pilar, las cruces, su reliquia, el ángel de su guarda, el rosario y el persignarse cada rato, la libraban de todo mal y peligro.
No contaba con la huéspeda; no contaba con esos duendecillos matinales, sutiles y capciosos; con esos ilusiones, los más terribles agentes del Enemigo Malo. Uno de ellos, un ilusión de tomo y lomo, de lo más elocuente y sabido, da en la flor de soplarle en los oídos y no al amanecer, tan solamente, sino a todas horas, no cosas malas ni pecaminosas sino muy bellas y de provecho, no para conturbar inocentes sino para halagar entendidos: doña María del Pardo, con sus heroicas andanzas de aluvión en aluvión; doña María, con sus ingentes tesoros, arrancados a los pedriscos ribereños; doña María, fundando y quemando poblaciones, actúa, a cada paso, en estos soplos trastornadores. Y ¿por qué no había de ser doña Bárbara Caballero y Alzate, si no tan andariega y denodada como esa española venturosa, tan constante como ella? ¿No vencía la constancia lo que la dicha no alcanzaba? Y el demontres del ilusión, empecinado en su engatusamiento, va levantando de cascos a la alentada joven. Y tal, que va apurando, día por día, su aprendizaje del lavado y sus observaciones, en todo procedimiento y trabajos mineros, hasta acabar por formarse, por su propio dictamen, todo un sistema de laboreo, tan armónico en el conjunto como seguro en sus detalles.
Hace casi cuatro meses que están en las minas y ya don Pedro y don Vicente han dado, en este espacio, sus asomadas a Yolombó; han invitado a la chica a asomarse con ellos; pero ¿iba ella a someterse a que la dejaran allá? No, en sus días. Razones y encargos a la madre, y de ahí no la sacan.
Las temporadas de don Pedro en San Bartolomé son más por placer que por necesidad: Layos es un director de toda su confianza, así por lo hábil como por lo honrado. Esta vez ha permanecido más que de costumbre, no solo por entretener ahí al yerno y tenerlo alejado del pueblo, en donde bota el dinero a chorros, en jaranas y jugarretas, sino también, porque la compañía, el regocijo, las gentilezas y formalidades de la hija hacen de ese monte una fiesta perpetua.
En esta estadía, junto a ella, a toda hora, se le ha ido revelando una mujer rara, una dama en quien se aduna lo útil con lo agradable, lo imaginario con lo positivo. Su entusiasmo minero, que tomara al principio por novelería de muchacha, le va pareciendo cosa seria y consciente; algo así como una vocación.
¿Por qué no? Las mujeres, a pesar de estar sometidas al macho, servían en ocasiones mejor que el más bragado. Casos sabía él de mineras, de trabajadoras, de negociantas que podían darle quince y raya al varón más competente.
Don Pedro poseía el sentido de la realidad, sus miajas de apreciativa y de inteligencia, en general. Con el correr y el rodar de España a América, había adquirido ese saber práctico de la vida que vale más que los aprendizajes doctos y académicos. Sin ser ilustrado ni mucho menos, no era hombre tan obscuro, que digamos, en su época y en su medio. Lo que era su puesto, casi vitalicio, de jefe supremo de Yolombó, lo desempeñaba siempre sin inventar leyes de encaje, ni cometer abusos de monterilla, con ser que sus facultades, como capitán a guerra, eran bastante más amplias que restringidas, más de criterio personal que de texto escrito.
Así es que sus ideas, acerca de su hija, no han de tomarse a optimismo paterno. El ilusión tenaz, que a ella inspiraba tan halagüeños pensamientos ¿influyó en él, por ley de simpatía? ¿Por alguna telepática, acaso? ¡Sabrálo el diablo! Es lo cierto que, como en esta vida sin lagunas todo se enlaza, lo mismo que los micos con sus colas, el padre le dijo un día:
7 Cam: hijo de Noé y padre de Canáan. Noé maldijo a Cam, lo que, según algunas tradiciones, explicaría la piel negra y la esclavitud.
8 San Pedro Claver (Verdún, España, 1580-Cartagena de Indias, Colombia, 1654): misionero y sacerdote que se entregó a aliviar el sufrimiento de los esclavos.
9 María Centeno o María Zafra o María del Pardo (Colombia, 1558-1645): heredó de su padre y sus esposos varias minas de oro, que se dedicó a explotar con una cuadrilla de esclavos.





























