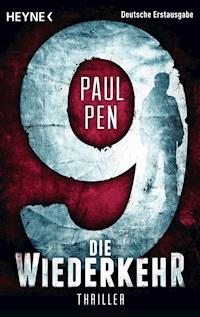7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se llama Alegría. Tiene diecinueve años y toda la vida por delante. Esta noche ha quedado para salir con sus compañeras de academia. Se viste frente al espejo con la camiseta extragrande que deja al descubierto su hombro, mostrando el tatuaje de su mariposa favorita. En la cocina, se despide de su madre. Viven solas en un apartamento de la periferia, el primer hogar que han logrado construir tras un pasado marcado por la violencia. Ahora, después de muchos años, por fin están en paz. Lo que ninguna de las dos sabe es que el beso con el que se despiden en la cocina es el último que van a darse. Volviendo a casa de madrugada, Alegría se encuentra con un grupo de hombres en un callejón. Un supuesto coqueteo escala hasta la agresión. En el hospital, la madre de Alegría tan solo llega a tiempo de escuchar el sonido más terrible al que puede enfrentarse una madre: el último latido del corazón de su hija. La muerte de Alegría sacude a un país indignado con el asesinato de otra mujer. Masivas manifestaciones piden una pena ejemplar para los Descamisados, apodo con el que la prensa ha bautizado al grupo de agresores. Pero el juicio culmina con una injusta sentencia. Esta vez, la madre de Alegría no va a agachar la cabeza frente a la violencia. Otra vez no. Sola, planea una venganza contra los asesinos, inspirada en el fenómeno natural que tanto fascinaba a su hija: la metamorfosis de las mariposas. Para llevarla a cabo, necesitará ayuda. Y la encontrará en un grupo de desconocidos con los que mantiene un vínculo tan inesperado como asombroso. Paul Pen cuenta en su quinta novela la historia más desgarradora de toda su bibliografía. Sin dejar de lado la tensión habitual en sus tramas, el autor profundiza en el retrato emocional de unos personajes que conquistarán el corazón del lector para después destrozarlo. Y volver a reconstruirlo. Quienes hayan leído a Paul Pen volverán a experimentar en La metamorfosis infinita el duradero impacto emocional que provocan sus historias. Quienes lo lean por primera vez descubrirán la absorbente voz y el peculiar universo de un autor español de éxito internacional cuya trayectoria empieza a rebelarse contras las etiquetas. "Una historia de amor y venganza protagonizada por una madre coraje inmensa." Alejandro Palomas "Esta historia te atrapa desde su cautivador arranque y no te suelta hasta su trepidante final". Sónsoles Ónega
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La metamorfosis infinita. Anatomía de una venganza
© Paul Pen, 2022
Representado por la Agencia Literaria Dos Passos
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Artista imagen de cubierta: Samuel de Sagas
I.S.B.N.: 978-84-9139-754-0
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Parte I. Lo más bonito de las mariposas
Parte II. El reencuentro
Aire
Luz
Vida
Hiel
Pío
Parte III. La labor de un corazón
Parte IV. Actias alegria
Para mi hija Alegría:
Tu muerte no fue un final, sino el inicio de una bella metamorfosis.
Para mis otros hijos, a los que conocí gracias a ti:
Aire, Luz, Vida y Pío.
Parte I Lo más bonito de las mariposas
No voy a empezar esta historia contando cómo mataron a mi hija. Ni voy a limitarme a contar lo relativo a mi venganza. Aunque sé que es lo que ahora interesa a todo el mundo, para mí, esa historia de venganza es mucho menos importante que la historia de mi hija. Si todos los libros que leí en mi vida han enseñado a esta mujer que no acabó sus estudios de secundaria hasta los treinta a juntar palabras con cierta armonía, y si al leer estas palabras alguien siente que ha conocido, no a mí ni a mi venganza, sino a mi hija Alegría, entonces leer, estudiar y decidirme a escribir este libro habrán sido decisiones acertadas. Porque el público, los medios, lo que quieren saber ahora es dónde conseguí el arma, cómo planeé matarlos. Me preguntan si era necesario hacerlo delante de tanta gente, si realmente me provoca algún alivio saber que han muerto. Si ha merecido la pena. Se cuestiona qué sería del mundo si otras personas me tomaran como ejemplo, qué pasaría si la sociedad al completo empezara a corromper la justicia recurriendo a violentos correctivos ajenos al sistema. Algunos, los más retorcidos, me preguntan por el olor de la sangre, por el fragor de la estampida. Seguramente acabe respondiendo a todas esas preguntas en estas páginas, pero no pienso empezar por ahí. Porque me niego a que la vida de mi niña quede reducida a mi venganza. O a su muerte, a su asesinato, a lo más horrible que le pasó nunca. Eso es lo peor que se le puede hacer a una víctima, reducirla a algo que nada tiene que ver con ella. Mi hija no fue un cuerpo abandonado en un callejón, por mucho que así la describieran tantas palabras escritas sobre ella. Tantas noticias, tantas imágenes recordándome día tras día, año tras año, que mi hija fue un cuerpo abandonado en un callejón.
Pero mi hija no fue eso. Mi hija fue los mejores diecinueve años de mi vida. Mi hija fue la mariposa más bonita que haya existido nunca. Y eso que, como ella misma me enseñó, existen mariposas en este mundo con tantos colores que ni siquiera tenemos palabras para describirlos. Mi hija fue la dueña de unos hoyuelos que sigo echando de menos cada día, los que aparecieron en sus mejillas la primera vez que me dijo su nombre. Mi hija fue una manita buscando la mía bajo la colcha cuando seguía teniendo pesadillas con lo que nos hizo su padre, fue la dueña de los mechoncitos puntiagudos que formaban sus pestañas mojadas después de llorar. Fue también la niña de la que se enamoró este país gracias al fenómeno viral del vídeo en el que aparecía bailando como Shakira, con cuatro años, mientras comía patatas fritas sobre la barra del Burger King en el que yo trabajaba por aquel entonces. Morirse fue lo menos importante que mi hija hizo en su vida, aun cuando su muerte transformó la vida de tantas personas.
Se supone que somos las madres las que enseñamos a vivir a nuestras hijas, pero a mí fue Alegría la que me enseñó el mundo. La que me hizo verlo de una manera que jamás hubiera imaginado, tan lleno de cambio, de posibilidades, de renacimiento. La que me hizo entender la vida como una constante e interminable transformación. Mi hija solía contar que entendió lo que era la belleza la primera vez que vio emerger una polilla del capullo en el que había entrado un gusano de seda. Lo vio ocurrir en una simple caja de zapatos en la que yo había metido cuatro gusanos que me había regalado una de sus tías del centro de acogida, pero Alegría aseguraba que ser testigo de aquella metamorfosis a quien transformó de verdad fue a ella.
Así era mi hija, capaz de identificar la belleza aunque se manifestara dentro de una vieja caja de cartón. Esa tarde, mientras ella observaba fascinada el milagro de la metamorfosis, señalándome con su dedito la mariposa blanca que extendía sus alas en una esquina de la caja, yo le dije que el verdadero milagro de mi vida era ella. Y, al besar su manita, noté el sabor de las moras que había comido, cogidas del mismo árbol del que arrancábamos las hojas para alimentar a los gusanos, como si ella también fuera una oruga destinada a convertirse en mariposa. Algo que, de alguna manera, acabó haciendo. Y que supone el único final feliz que puedo encontrarle a esta historia que no lo tiene.
* * *
Alegría fue un milagro desde su nacimiento. Es más, desde su concepción, porque me quedé embarazada de ella incluso tomando la píldora. De alguna manera, ella decidió que tenía que existir y ninguna barrera o tratamiento hormonal iba a impedírselo. Al segundo mes de falta, comprobé con una prueba rápida de farmacia lo que supuestamente era imposible que ocurriera. Antes de decirle nada al padre, esperé a que un análisis de sangre y una ecografía confirmaran lo imposible. Para mí fue una sorpresa. Para mi ginecóloga, una rara excepción. Y para el padre de Alegría, una tragedia. La responsabilidad del embarazo, además, recayó en mí, porque el padre sospechó que yo me había olvidado de tomar la pastilla o que, incluso, la había dejado de tomar a propósito, para engañarle. El mismo día en el que se enteró de la noticia, fue cuando el muy cerdo —a quien voy a referirme como Cerdo a partir de ahora—, me retorció la muñeca por primera vez con sus dedos manchados del hollín del taller. Sus manos eran grandes, el dorso y los dedos cubiertos de vello negro hasta los nudillos. También fue la primera vez que me pidió que me deshiciera del bebé, gritando que no estábamos preparados para traer un crío al mundo. Amenazó con dejarme si seguía adelante con el embarazo, amenazó con dejarme cuando Alegría nació y siguió amenazando con dejarme cada día de la vida de nuestra hija. Yo por aquel entonces era tonta, tenía que serlo, porque aún pensaba que me quería. A su manera. Sobre todo cuando me pedía perdón y me besaba los moretones que él mismo me había provocado. Yo estaba o muy enamorada o muy sola, una de dos. Escapé de casa con catorce años y viví en la calle durante otros tres, hasta que conocí a Cerdo y me acogió en la nave donde dormía, compartida por vagabundos, camellos y drogadictos. Para mí, que él me ofreciera cobijo fue una de las mayores muestras de amor que había recibido en la vida, por eso todo lo que me hizo luego —incluso cuando me dislocaba algún hueso, el hombro se me desencajaba fácilmente— acababa perdonándoselo. Tampoco nadie me había dicho nunca que quería vivir en mi boca, y él me lo dijo al amanecer de la primera noche que pasamos juntos. Lo hizo con sus labios pegados a los míos, nuestros alientos excitados mezclándose al hablar:
«Quiero vivir en tu boca».
Y yo, como una idiota, caí rendida. Hizo otras cosas buenas por mí, como convencerme de que tener un empleo —y no andar pidiendo limosnas o robando carteras— era necesario para vivir dignamente. Él lo había aprendido cuando entró a trabajar a media jornada en el taller de un conocido. Decía que el trabajo le había enseñado lo que significa ser una persona decente, aunque después descubrí que en otros asuntos la decencia no le preocupaba tanto. A base de insistir, me convenció para pedir trabajo en un Burger King del barrio. Allí, el día de la entrevista, una encargada me miró de arriba abajo, haciéndome sentir con su mirada más flaca de lo que ya era, más fea de lo que ya me consideraba, y menos válida de lo que ya me hicieron sentir mis padres. Yo me limité a sonreír a la encargada, como si conseguir aquel puesto para juntar panes con carne y lechuga dependiera de caerle bien o no. Y debí de caerle bien porque me dio el empleo. O quizá se lo hubiera dado a cualquiera.
Teniendo dos sueldos a compartir, Cerdo y yo decidimos alquilar algo donde pudiéramos vivir a solas sin que ningún colgado nos vomitara de madrugada mientras dormíamos —algo que nos sucedió dos veces en la nave—. Tras una búsqueda rápida de piso, nos quedamos con el alquiler más barato que encontramos, un cuchitril con más cucarachas que ventanas. En un colchón en el suelo de ese piso fue donde concebimos a Alegría sin esperarlo. Y también fue en ese piso, en todas sus esquinas, donde Cerdo amenazó tantas veces con dejarme. Al final tardó cuatro años en cumplir sus amenazas, nos abandonó una noche en la que mi hija volvió a convertirse en un milagro, porque fue ella la responsable de que yo milagrosamente salvara la vida.
Esa madrugada, Cerdo llegó borracho del bar y entró en casa repitiendo por millonésima vez que él nunca quiso tener un hijo, que yo le engañé, que esta no era su vida, que debí haber abortado, que todo era una estrategia mía para atraparlo. Cada acusación fue seguida de un puñetazo a una puerta, una patada a la pared o la explosión de algún vaso. Aquel cuchitril se recorría en tres zancadas, así que al inicio de una frase Cerdo se encontraba en la cocina rompiendo un plato y al final de esa misma frase ya estaba en el dormitorio, agarrando mi tobillo bajo la sábana para tirarme al suelo desde la cama. Después derribó la columna de libros que yo siempre formaba en mi mesilla —leer era la manera en que, desde pequeña, aprendí a escapar de la realidad—. Comenzó a lanzármelos uno a uno, sin detenerse, aunque yo le gritara que dolía de verdad, que me había dado en el ojo con la esquina de una cubierta dura, o que no podía respirar del miedo. Mientras me los lanzaba, Cerdo preguntaba si por leer me creía más lista que él, si era de esas páginas de donde había sacado la idea de engañarlo haciéndole creer que no iba a quedarme embarazada. Que no soportaba la forma en que esos libros me hacían hablar, usando palabras raras, frases largas, que a quién pretendía engañar creyéndome una mujer educada cuando no lo era. Que solo era una mentirosa. Una imbécil a la que ni siquiera sus padres querían. Que solo él me quería y mira cómo se lo pagaba yo, con engaños, mentiras, niños sorpresa. El lomo de uno de los libros más gordos abrió un agujero en una pared, la que daba a una despensa reconvertida en dormitorio en la que dormía Alegría. Esos frágiles tabiques permitieron seguro que los vecinos escucharan todo lo que estaba pasando, y cómo la niña rompía a llorar, pero ninguno de ellos llamó a nadie —en el edificio vivíamos un hatajo de parias que procurábamos no meternos en los problemas de los demás, bastante teníamos ya con los nuestros—.
Aunque traté de calmar a Alegría diciéndole a través del agujero en la pared que no pasaba nada, que siguiera durmiendo, que papá estaba un poco enfadado, pero que ahora se metería en la cama conmigo y mañana desayunaríamos galletas los tres juntos, la niña vino a la habitación. Llegó justo cuando Cerdo me agarraba del pelo y me arrastraba al baño. Después me metió la cabeza en el retrete y tiró de la cadena tantas veces como tuvo paciencia. Me atraganté en el agua, que también me taponó los oídos. Alegría trató de detener a su padre, le dio inútiles puñetazos que se estrellaron contra sus piernas, hasta que Cerdo se la quitó de encima y la llevó de vuelta a la despensa. La dejó encerrada allí, poniendo una silla bajo el picaporte.
Cuando regresó a por mí, yo había huido del baño al salón. Allí usé como arma un ventilador de pie al que le faltaba la malla protectora. Al embestir a Cerdo con el ventilador, las aspas que giraban, afiladas como cuchillas, le abrieron un corte profundo en la mejilla. Tras limpiarse con el brazo la sangre que brotó de su herida, me gritó que me preparara, que iba a enredarme el pelo en las aspas hasta que me arrancara el cuero cabelludo. Que yo podía estar muy orgullosa de esa melena que me llegaba hasta la cintura, pero que a él le parecía un montón de asqueroso pelo negro. El aparato me sirvió de eficaz escudo hasta que cometí el error de alejarme demasiado, estirando el cable hasta que se desenchufó. En cuanto el ventilador se detuvo, Cerdo saltó a por mí y me llevó de vuelta al baño, gritando que le había desgraciado la cara, que tenía que pagar por ello. Atascó el váter con una esponja y una piedra pómez que encontró en la ducha. Comprobó que, al tirar de la cadena, el agua ya no corría, tan solo se llenaba la taza. Entonces bajó la cremallera de su bragueta y vació su vejiga, salpicándome las piernas con la espuma de su orina y llenando el baño de un olor a pis alcohólico que me hizo toser. Ese mismo pis lo acabé tragando cuando me metió de nuevo la cabeza en la taza, esta vez sin ánimo de dejarme sacarla. Mientras me ahogaba, tiró varias veces de la cadena hasta que el agua se desbordó, empujando mi cara contra la cerámica. Golpeé mis rodillas contra el suelo a modo de súplica para que me dejara respirar. Agité las manos contra todo lo que me quedaba al alcance —papelera, mampara de la ducha, escobilla, un rollo de papel— buscando algo con lo que defenderme, pero resultó inútil. Aquellas enormes manos llenas de vello me tenían sometida a su fuerza, completamente a su merced. Y su voluntad fue mantenerme debajo del agua y del pis hasta que me sentí morir. La última imagen que vi antes de creer que me despedía del mundo fue la carita de Alegría arrugada contra mi pecho el día que la di a luz.
Cerdo desapareció del piso sin más. Sin preocuparse por lo que pudiera pasarme dejándome como me dejó. O quizá deseando que pasara. Fue Alegría quien, con sus propias manos —las mismas que años después me sabrían a mora—, empezó a romper la pared de aquella despensa que usábamos como improvisado dormitorio para ella. A partir del agujero que había abierto el libro lanzado por Cerdo, pudo ir desbaratando una pared que en realidad era un falso tabique de cartón y yeso levantado por el dueño de la propiedad para inventarle estancias a un cuchitril. Tras abrir con sus manitas un hueco lo suficientemente grande, Alegría se coló, como se colaba en los tubos del parque de juegos del Burger King, en el dormitorio contiguo. Desde allí fue a buscarme al baño y me encontró con la cabeza aún metida en el retrete. Años después, ella diría no recordar nada de todo aquello, incluso me acusaba en broma de estar inventando la historia para hacerla sentir como una heroína, pero ninguna madre debería necesitar contarle un cuento tan horrible a su niña. Alegría tiró de mi pelo empapado hasta conseguir sacarme la cabeza de la taza, momento en que mi cuerpo se venció hacia atrás, dejándome desplomada en el suelo, pero proporcionándome al menos la posibilidad de respirar. Y no fue eso lo único que hizo Alegría. A sus cuatro años, pensó también en buscar mi teléfono móvil. Fue tan lista de desbloquearlo usando mi contraseña. Ella solita presionó el número de emergencia y explicó a la operadora que su madre estaba inconsciente, consiguiendo que viniera la ayuda que finalmente me salvó la vida. Sin la reanimación que me practicaron allí mismo, en el suelo del baño y fuera de todo plazo recomendado, yo no estaría hoy escribiendo esto.
A veces me pregunto si salvar la vida esa noche mereció la pena para acabar sufriendo mucho más cuando a la que mataron fue a ella. El dolor de lo que hicieron a mi hija acabó con mi vida de una forma mucho más dolorosa de lo que supuso ahogarme en el pis de Cerdo. En ocasiones pienso que, a mis cuarenta y nueve años, yo he vivido solo diecinueve, los mismos que vivió mi hija. Primero, porque su nacimiento quitó valor a todos los años que hubo antes de ella, ni siquiera entiendo qué sentido tenía vivir en un mundo en el que Alegría no había nacido, quién era yo en ese entonces. Y después, porque su muerte ha quitado valor a todos los años que han venido detrás. Durante meses tras su asesinato, cuando por fin conseguía dormir alguna hora suelta gracias a alguna pastilla, siempre soñaba con la manita caliente de Alegría buscando la mía bajo la colcha. Solía despertar justo antes de que ella por fin me agarrara, como si ni siquiera en sueños se me pudiera conceder el deseo de volver a tocar a mi niña. Una noche del primer invierno sin ella, creí que no podría soportarlo más. Desperté apretando el puño en el aire, como siempre agarrando la nada que dejaba la mano de Alegría al desvanecerse en el sueño. La sensación de pérdida fue tan demoledora, tan devastadora la añoranza de algo imposible de recuperar, que supe que, si volvía a sentirla en otro despertar, no superaría ese invierno. Moriría de pena allí mismo, en la cama, o acabaría ahorcándome con las sábanas o lanzándome por el balcón. Bajé de la cama tan triste como para buscar alivio en las medidas más desesperadas. Me dirigí al fregadero. De debajo, cogí un guante de goma y lo llené de agua caliente, cerrándolo con un nudo. Después lo metí en otro guante, uno de lana que Alegría usó durante sus últimos años. Todavía olía a ella. Volví a la cama y entrelacé los dedos con aquella cosa en el intento desesperado de luchar contra el vacío que me mataba por dentro.
Después del incidente del váter, mi hija y yo no volvimos a vivir en el cuchitril que compartíamos con Cerdo. Aquella agresión tan salvaje cambió algo en mí para siempre, decidí que jamás permitiría que ningún hombre volviera a ponerme ni un solo dedo encima, ni una sola vez. A Cerdo se lo permití desde el principio, porque comenzaron como pequeñas faltas de respeto que no parecían tan graves. A las primeras agresiones físicas también les busqué enfermizas justificaciones. Pero que te ahoguen en un váter es una lección definitiva para aprender que la violencia tiende a escalar y que es mejor cortarla de raíz. La médico y el enfermero que me salvaron la vida en el baño ya me preguntaron si pensaba denunciar al agresor. Después, me instaron a hacerlo todas las mujeres del centro de acogida al que nos derivaron. Pero lo que terminó de convencerme fue ver el bracito herido de Alegría mientras le ponía el pijama unas noches después —se le había amoratado, casi ennegrecido, por la fuerza con la que Cerdo se la había arrancado de las piernas antes de llevársela a la despensa—, y el desconcierto que anidó en su rostro al no entender por qué papá le había hecho eso a mamá y por qué éramos nosotras las que nos quedábamos sin casa. También me confesó que le daba mucho miedo que papá volviera a por ella, que la encerrara en la despensa otra vez o la ahogara en el baño como a mamá. Esa noche, tumbadas en la cama de aquel piso de acogida, las cabezas en la almohada y mirándonos de frente bajo la manta con la que nos cubríamos cada vez que queríamos hablar en secreto, posé dos dedos en el pijamita de mi hija a la altura de su corazón, sintiéndolo latir bajo mis yemas, y le hice una promesa:
«Nunca permitiré que nadie vuelva a hacerte daño».
Fue al día siguiente de aquella promesa cuando denuncié por primera vez a Cerdo. Lo que no previmos es que él también desaparecería. No volvió nunca al cuchitril y no respondió a ninguna de sus citaciones judiciales. Llegó a estar en búsqueda y captura, pero a las autoridades les resultó imposible dar con él, o quizá no se esforzaron tanto. Fue necesario que muriera otra mujer, otra pareja de Cerdo, para encontrarlo.
Esa nueva novia corrió peor suerte que yo, pero también supo pelear mejor: defendiéndose con un cuchillo, logró herir tanto a Cerdo que el muy idiota no pudo ni escapar de la escena del crimen. Lo detuvieron allí mismo, junto al cadáver de esa víctima que murió peleando. Que murió matando, mejor dicho, porque Cerdo tampoco sobrevivió a sus heridas. Lo ocurrido con esa mujer a la que nunca conocí acabó marcando mi vida más de lo que fui consciente en ese momento. Primero, porque me enseñó que, a veces, la única manera de responder a la violencia es con violencia —a lo mejor nos hemos pasado de la raya con tanta educación, tanto control, tanta vanagloria del perdón y de la caridad, condenando por defecto lo que no deja de ser una básica norma de supervivencia: matar al que te mata, o al que quiere hacerlo—. Y segundo, porque la muerte de esa otra mujer inocente ha pesado en mi conciencia desde entonces. Mi cobardía, mi falta de acción durante tantos años, concedió a Cerdo la libertad necesaria para acabar matando a otra mujer que lo merecía tan poco como yo. Por el contrario, la valentía que esa víctima sí mostró, la forma de defenderse con la misma agresividad con la que la atacaron, no logró salvar su propia vida, pero sí salvó la de otro montón de mujeres a las que Cerdo ya nunca tendría acceso. En varios artículos que se escribieron sobre el suceso y en programas matinales de televisión, se repitió la opinión de que Cerdo había burlado al sistema judicial de este país, muriendo a manos de su víctima antes de poder ser juzgado por ese asesinato y por maltratos anteriores como el mío. Pero yo me pregunto, ¿acaso existe sentencia más justa para un asesino que la que decide imponerle su víctima? A mí ese supuesto sistema judicial que imparte justicia me falló por completo. Nos ha fallado a mucha gente. Todas las víctimas de todos los asesinos que han existido en la historia de la humanidad seguirían vivas si se hubieran defendido matándolos. Ojalá Alegría pudiera haberse defendido como se defendió esa mujer que acuchilló a Cerdo, y ojalá los cinco salvajes que mataron a mi hija hubieran acabado muertos en el mismo callejón que ella.
* * *
A veces un nudo de ansiedad me ahoga en el pecho cuando siento que estoy olvidando a mi niña. Que ya no recuerdo su rostro feliz, sus labios rosa pálido enmarcando la blanca amplitud de su sonrisa. O los dos colmillos superiores ligeramente torcidos. O sus hoyuelos. O la melena rubia de la que tan orgullosa estuvo desde los cuatro años, tras pedirme por favor que no le volviera a cortar el pelo. De pequeña le encantaba hacerse dos coletas a los lados, ya de mayor lo llevaba casi siempre suelto, con la raya en medio. A los quince, probó a teñírselo de negro para parecerse más a mí, con dieciséis le dio por llevarlo azul y, tras unos meses verdes que nunca me gustaron, regresó finalmente a su rubio natural. Así es como aparece en el último retrato suyo que me regaló, una foto en blanco y negro que tenía enmarcada en el salón.
Eran muchos los recuerdos de Alegría a los que recurría cuando sentía que la rabia me iba a consumir. Las mariposas eran el alivio más inmediato. Me ponía en el ordenador documentales sobre su metamorfosis o releía los libros sobre lepidópteros —así las llamaba ella a veces— que fue acumulando en sus estanterías. Lo que Alegría presenció de pequeña con los gusanos de seda realmente la dejó marcada, y su fascinación por esos insectos creció hasta convertirse en su principal afición. Por Internet compraba huevos de una u otra especie de mariposa y ansiosa esperaba a verlos eclosionar en casa. Después alimentaba a las orugas semana tras semana, fascinada con su crecimiento. Cada especie necesitaba comer un tipo de planta diferente, y también las orugas de cada especie eran diferentes, así que en primavera me llenaba la casa de floreros con ramas de aligustre habitadas por enormes orugas amarillas con rayas azules y un rabito al final —de estas yo decía que parecía que iban en pijama—, y en verano los cambiaba por tallos de hinojo que devoraban unas orugas verdes con puntitos naranjas. Alegría conocía el nombre científico de las decenas de especies diferentes que acabó criando en casa, sabía que las amarillas eran Acherontia atropos y las verdes Papilio machaon. Para mí, eran todo gusanos que se transformaban en mariposas. «Y polillas», me recordaba siempre Alegría. A ella le gustaban especialmente las polillas. O mariposas nocturnas, como prefería llamarlas. Porque las que le gustaban a ella no eran las polillas pequeñas que se comen la ropa en los armarios, sino especies enormes de exóticos colores y apariencias, poco conocidas por la gente no aficionada. Su favorita era la familia de los satúrnidos —con ejemplares grandes como cometas—, pero le atraían todas las especies nocturnas, le resultaba fascinante la idea de una mariposa volando en la oscuridad, guiada por la luz de la luna.
Año tras año, mantuvo por la metamorfosis la misma fascinación que demostró la primera vez que asistió a ella en la caja de cartón del piso de acogida. Cuando las orugas completaban su ciclo vital y salían de sus crisálidas convertidas en mariposa, Alegría me las traía para enseñármelas, para que compartiéramos lo que a ella no dejaba de parecerle un milagro. Con la boca abierta me explicaba que aquellas orugas a las que yo veía vestidas en pijama se habían convertido en estas polillas oscuras que parecían tener una calavera dibujada en el tórax. Y que las preciosas orugas verdes del verano ahora eran estas espectaculares mariposas amarillas con colas como de golondrina y unos diseños en las alas que parecían trazados por un artista. Entre confundida y conmovida, Alegría me preguntaba una y otra vez cómo era posible, cómo dentro de una crisálida podían reorganizarse los tejidos de una oruga rechoncha y terrestre para crear una criatura voladora, tan bella y tan diferente. Ella sabía la respuesta científica —venía explicada en los libros de su estantería—, pero Alegría prefería dejarse asombrar por el prodigio, instándome sin cesar a maravillarme con ella. Decía que no existen en el mundo seres tan variados y de tanta belleza como las mariposas, pero para mí lo más bonito de las mariposas será siempre la manera en que mi hija las miraba. Después tenía que mirarlas yo sola, experimentando cierto alivio a mi ansiedad mientras veía un documental sobre satúrnidos o cuando pasaba las páginas de los viejos libros de Alegría —aunque terminara llorando cada vez que aparecía la foto de una oruga amarilla con su pijamita de rayas—.
También seguía mirando el vídeo viral de Alegría de niña, que aún estaba en todas las plataformas. Se hicieron incluso remixes. Eran treinta segundos que grabé con el móvil una tarde al final de mi jornada en la hamburguesería. Cuando acababa el turno, solía regalarle a ella unas patatas fritas, de las pequeñas, a las dos nos encantaban con kétchup y mucha sal. Era la recompensa con la que la premiaba por haberme esperado pacientemente en el coche, o escondida en el almacén. Ese día ella estaba subida al mostrador mirando cómo cerraba la caja. Las de la tarde eran las horas más tranquilas en el establecimiento, apenas había jefes o clientes que nos pudieran llamar la atención, así que los trabajadores podíamos hacer cosas como freírnos unos aros de cebolla, o subir el volumen de la música y bailar en la cocina con coronas de papel en la cabeza. Alegría estaba comiendo sus patatas sobre el mostrador cuando uno de mis compañeros hizo precisamente eso, subir el volumen del hilo musical en el que sonaba una canción de Shakira. Entonces mi hija empezó a bailar moviendo las caderas como habría visto hacer a la propia Shakira en el videoclip. La imagen resultó tan cómica, tan encantadora, que tuve que grabarla con el móvil.
En el vídeo, Alegría movía la cintura como si de verdad estuviera replicando los movimientos de la cantante, su cara mostrando un regocijo tal que miles de comentarios repetirían después que lo mejor de las imágenes era las ganas que daban de regresar a una edad en la que los placeres se disfrutaban con tanto abandono. Para colmo, Alegría se las ingeniaba para comer una patata sin dejar de bailar, potenciando aún más la sensación de puro disfrute. El vídeo culminaba con una sonrisa plena de la niña, mostrando un montón de dientes llenos de kétchup. También arrugaba la naricita como si fuera consciente de su travesura, los ojos cerrados entregada a su particular éxtasis. Al terminar de grabarlo, se me ocurrió subirlo a la única red social que yo usaba, pensando que solo lo verían los veinte conocidos que tenía en ella. Pero una de las antiguas compañeras del piso de acogida lo volvió a compartir iniciando un fenómeno viral que acabó llevando el vídeo incluso a la televisión. Cuando mi encargada lo vio en un programa de entretenimiento, me comunicó que iba a tener que despedirme por hacer un uso inadecuado de las instalaciones del restaurante al haber permitido subir a mi hija al mostrador, con el agravante de haber tenido la osadía de compartir públicamente las imágenes. Pero al día siguiente, cuando el vídeo alcanzó millones visitas con el título de La niña de Burger King, algún jefe superior de la empresa decidió indultarme a cambio de la promoción gratuita que la viralidad de mi hija estaba proporcionando a la cadena, en concreto a sus patatas fritas. No existe mejor campaña publicitaria que la de ver cómo un producto hace sonreír tanto a una niña.
La gente conectó en masa con Alegría, quizá no exista nada más sencillo de entender que la sonrisa de un niño. Los más exagerados dijeron que era un contundente manifiesto en favor de la humanidad, puesto que en apenas medio minuto el vídeo dejaba claro que, si era posible para una persona experimentar siquiera un momento de tanta felicidad, entonces la mera existencia del ser humano quedaba justificada. Dijeron que el vídeo de mi niña era el sentido de la vida en sí mismo. A mí esas lecturas me parecían muy rebuscadas, yo en realidad solo veía a mi hija bailando, pero para mí eso sí que era suficiente para justificar mi mera existencia. Más descorazonador fue observar cómo, algunos años después, la propia Alegría veía ese vídeo y se ponía triste. Ocurrió durante el curso escolar más duro para ella, el primero del instituto, cuando experimentó el acoso, el abuso y las burlas de sus compañeros. Al regresar de clase, Alegría se ponía en casa las imágenes de ella misma bailando de niña y, con los ojos llorosos, me preguntaba:
«¿Cómo hago para volver a ser tan feliz?».
Aquello dotó al vídeo de un cariz triste que me dificultó volver a verlo de la misma manera durante ese tiempo tan complicado para Alegría, pero tras su muerte volví a ver las imágenes sin cesar, como si fuera una medicación en forma de cápsula que contenía toda la felicidad de mi hija. Entonces era yo quien le preguntaba al móvil cómo hacer para que la niñita que bailaba tras la pantalla regresara a mi lado.
* * *
Quizá la última vez que fui feliz, la última vez que sonreí de verdad, fue la tarde del mismo jueves en el que, por la noche, mataron a Alegría. Sonreí llena de orgullo por algo que me contó que había visto en la calle, mientras volvía a casa al terminar las clases en la academia de peluquería en la que estudiaba. La casa era la misma en la que vivimos después de pasar por dos centros de acogida, tras un oportuno y ya merecido golpe de suerte al ganar un sorteo que nos procuró una vivienda de protección oficial. Era un piso de dos dormitorios, en la decimoprimera planta de un edificio recién construido en la ampliación de un barrio obrero, al otro lado de la carretera de circunvalación de la ciudad. Allí nos instalamos antes de que Alegría cumpliera los seis, y en esa misma casa celebré yo sola los veinte años que no llegó a cumplir. Ni los veintiuno, ni los veintidós, ni los veintitrés. Ni los treinta y uno, que eran los que hubiera cumplido el pasado mes de junio.
Aquella tarde yo estaba preparando ya la cena, aunque faltaba mucho para que anocheciera, cuando Alegría anunció su llegada con un portazo. La regañé como siempre que dejaba caer la puerta de esa manera, igual que la regañaba por dejar encendidas las luces de toda la casa, dos hábitos suyos que nunca logré erradicar. Sin pararse siquiera a responder a mi regaño, me besó en la mejilla por detrás, su barbilla sobre mi hombro, como hacía desde que empezó a superarme en altura. Parecía que iba a contarme algo muy importante, lo anunciaban la profundidad de sus hoyuelos y la manera en que mostraba los colmillos cuando sonreía del todo. Yo le pregunté qué le pasaba, y ella me explicó que su emoción venía porque había visto a un señor mayor en la calle, esperando a cruzar en el lado opuesto de un paso de cebra, caminando a solas mientras se comía un helado. Dijo que el hombre paseaba tranquilo, que andaba con facilidad a pesar de tener una edad que superaría los ochenta, y que, cada vez que saboreaba la bola de chocolate sobre el cucurucho, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Mi respuesta no fue muy entusiasta al escuchar aquella descripción de una escena de lo más cotidiana, y le pregunté por qué me lo contaba tan emocionada. Ella me respondió que las diminutas sonrisas que se le escapaban al señor al saborear el helado le habían dejado claro que la vida es algo que siempre se puede disfrutar. Dijo que ese hombre, que a su edad habría atravesado seguro épocas difíciles, que habría conocido el dolor de la muerte y la enfermedad, que habría sufrido el duelo de mil pérdidas distintas, de trabajos, de amores, de sueños, aún caminaba una tarde de verano de mil batallas después sonriendo al sabor del chocolate de una heladería de barrio. Que un placer tan insignificante era para él de lo más significativo en ese momento. De todo ello, Alegría concluyó: «Quizá vivir no sea más que eso, mamá. Ser capaz de sonreír al final del día y sentirte medianamente contento». Añadió que ella podía hacer eso, y que yo también podía. Y que entonces nada de lo malo que nos había pasado, o que nos pasara nunca, tendría ninguna importancia. Yo le pregunté si no era acaso un truco demasiado fácil para aprender a conformarse con lo que uno tiene, y la mirada de Alegría brilló con serena profundidad antes de contestar:
«Es justo eso, mamá. Ser feliz con lo que se tiene en el momento que se tiene. ¿Te parece poco?».
Fue en ese momento, viendo a mi hija llegar a conclusiones profundas sobre la vida y el dolor a partir de un encuentro casual con un señor mayor comiendo un helado, cuando le dediqué la que hoy recuerdo como mi última sonrisa feliz. Una sonrisa que no se parecía en nada a las sonrisas que he aprendido a impostar desde entonces al responder que estoy bien cada vez que alguien me lo pregunta. Y también ahora sé que no, que lo que decía Alegría no era poco. Que ser feliz con lo que se tiene no significa conformarse, significa valorar lo que se tiene porque en cualquier momento se puede dejar de tener.
Esa última noche mi hija no cenó conmigo. En la mesa serví un solo plato, el mío, dejándole su pollo con puré de patata dentro del microondas, para que lo recalentara cuando volviera, si venía con hambre. Yo comí mi plato mientras Alegría terminaba de arreglarse en el baño. Era el último jueves del curso de peluquería, que acabaría al miércoles siguiente, a finales de junio. Y, como todos los jueves desde que lo empezara, había quedado para salir con las compañeras de la academia. En realidad en el grupo había tres chicos, pero todos usaban siempre el genérico en femenino, a ellos no les importaba. Alegría abrió la puerta del baño dejando escapar una cálida corriente de aire húmedo con olor a cereza —ese era el olor de mis noches desde que ella descubriera, de niña, su champú favorito—. Después escuché durante varios minutos el secador de pelo alternando velocidades, culminando con el largo siseo del pulverizador de laca. Desde el baño me gritó que había vuelto a equivocarse y se había depilado las piernas con mi cuchilla. Que, de todas formas, había que comprar cuchillas nuevas porque estas, que no tenían banda hidratante, le dejaban la piel más irritada. Y que hoy, que quería ponerse el short vaquero, al final iba a tener que ponerse pantalón largo. También me pidió que no dejara mis tampones tan a la vista. Al final, cuando el remolino de olores, temperaturas y tarareos en que se convertía mi hija al arreglarse, apareció de nuevo en la cocina, lo hizo vestida con el short —la supuesta irritación al depilarse no habría sido para tanto—. Mientras en la mesa yo pelaba una naranja como postre, Alegría acometió en la puerta el giro habitual con el que me enseñaba el estilismo que hubiera decidido ponerse. Además del pantaloncito vaquero, llevaba unas zapatillas blancas con el acento de la marca en rosa y una camiseta gris estampada que le quedaba grande a propósito, de tal forma que el cuello caía por un brazo, mostrando el hombro. Las mangas las llevaba enrolladas y el bajo metido por el pantalón. Desde que se había hecho un tatuaje un año atrás, Alegría se esforzaba por vestir ropa que le permitiera mostrarlo. Tirantes, escotes, cuellos palabra de honor y barco inundaron su armario desde ese día, prendas que dejaban al descubierto la parte trasera de su hombro derecho, donde decidió tatuarse su especie de mariposa favorita. Que en realidad era una polilla.
Alegría había querido tatuarse una mariposa desde el día en que celebró su décimo cumpleaños, celebración que, al coincidir con el día en que comienza el verano, yo siempre trasladaba a la piscina pública del barrio. Aquella mañana en que mi hija completaba su primera década de existencia, íbamos buscando sitio para extender la toalla en el césped cuando pasamos junto a una joven que tomaba el sol bocabajo, en bikini. El tatuaje de una mariposa adornaba su hombro. Alegría se acuclilló a observarlo sin que la chica, que escuchaba música en su móvil, se diera cuenta. Tras unos segundos de examen, mi hija llamó su atención tocándola con un dedo. Creí que iba a felicitarla por el tatuaje, pero cuando la joven se apoyó en los codos y se quitó los auriculares, lo que Alegría le dijo fue que era guapísima y tenía una piel preciosa, pero que le habían hecho mal el dibujo. Que sentía muchísimo tener que decírselo, pero que esa mariposa no existía en realidad. Que se parecía mucho a una que llamaban pavo real, pero que la verdadera pavo real no era así. Que los ocelos no eran de ese color. Y que a lo mejor a ella no le importaba, pero que tenía que saber que llevaba grabada en la piel una mariposa mal dibujada. La joven sonrió a las primeras palabras de Alegría, pero no entendió muy bien lo que le decía sobre la mariposa, así que pedí disculpas en su nombre y tiré de ella instando a que nos marcháramos. Al voltearme, ya lejos, vi cómo la joven le pedía a una amiga que le revisara el tatuaje y cómo esta encogía los hombros y hacía con el pulgar un gesto de que todo estaba en orden. Esa misma tarde, Alegría decidió que quería tatuarse una mariposa. Pero que la suya tenía que ser una fiel reproducción de una especie real, no cualquier fantasía inexacta dibujada por la imaginación y falta de conocimiento de un tatuador. Me dijo que le preocupaba cómo y dónde íbamos a encontrar a un buen artista que copiara con exactitud la ilustración de alguno de sus libros y yo le respondí que, de momento, encontrar a ese tatuador no era preocupación ni suya ni mía, porque todavía no había cumplido los once y hasta que no fuera mayor de edad no pensaba dejar que se hiciera ningún tatuaje. Tampoco me sobraba el dinero, así que no teníamos forma de pagar a un tatuador de alta precisión como el que ella quería —por aquella época, en la mente infantil de Alegría nos estábamos haciendo ricas, porque me habían ascendido a encargada de un nuevo Burger King que abrieron en el barrio, más cerca de casa—. Aunque en esos momentos pensé que el tatuaje sería un capricho pasajero, la idea no se le fue de la cabeza. Y además empezó a fijarse en que los tatuajes inexactos de mariposas abundaban en las pieles de la gente. Se ponía muy pesada cada vez que nos topábamos con alguno —de repente en el autobús alguien se agarraba a la barra superior y una manga larga caía desvelando un tatuaje científicamente incorrecto en un antebrazo— y yo le decía que se lo tomara con calma, que no todo el mundo era una entomóloga repelente como ella. Entonces Alegría arrugaba la nariz, se hacía la ofendida y decía que alguien tenía que poner un poco de orden en aquel caos de mariposas inventadas. Que por eso era tan necesario que ella se tatuara cuanto antes una especie de verdad. Con cada cumpleaños, cada inicio de verano o cada visita que hiciéramos a la piscina, el recuerdo de la joven de los auriculares regresaba a su mente y, con él, renacían y aumentaban los deseos de tatuarse. A base de mucho insistir, consiguió que yo le concediera el permiso que necesitaba para tatuarse un año antes de lo acordado, cuando cumplió los diecisiete. Aunque, al final, casi le dieron los dieciocho mientras decidía qué especie tatuarse. Siendo algo que quería hacer desde pequeña —y para lo que había ahorrado las pagas de sus últimos cumpleaños—, pensé que habría tomado ya la decisión de qué especie quería tatuarse exactamente. Pero cuando supo que de verdad iba a llevar para siempre en su cuerpo el dibujo de una misma mariposa, sin posibilidad de cambio, le atacaron las dudas y los nervios. Dudó si elegirla basándose solo en una mera cuestión estética, en cuál era más bonita o quedaría mejor al tono pálido de su piel, pero le pareció un motivo demasiado superficial. Entonces se convenció de elegir alguna especie con un significado más profundo, pero llegaron nuevas dudas sobre cuál debía ser ese significado. Valoró una Bombyx mori, por ser la primera especie cuya metamorfosis había visto en su vida, la del gusano de seda en el piso de acogida —los nombres científicos de las especies me los acabé aprendiendo de tanto oírselos nombrar a ella—. También valoró una Danaus plexippus, porque la clásica monarca simbolizaba con su migración el deseo de Alegría de conocer el mundo. Pensó en una Ornithoptera alexandrae, la mariposa diurna más grande que existe, o una Chrysiridia rhipheus, una de las especies más coloridas, pero ambas le parecieron un tanto presuntuosas, y mi hija solía identificarse más con aquello que no era lo favorito, con las cosas y personas que menos llamaban la atención. Por eso, de las opciones anteriores, se fue al extremo opuesto, y durante unos días pareció que había decidido tatuarse una Orgyia detrita, una especie que desafiaba todos los tópicos de los lepidópteros, pues la hembra ni siquiera tiene alas, ni ningún color diferente del blanco. Representa sin duda a la gran perdedora del mundo de las mariposas, y a Alegría le parecía bonito dedicarle su tatuaje a una especie que nunca nadie se habría tatuado, ni querría tatuarse jamás. Si la idea de que mi hija se hiciera un tatuaje no terminaba de hacerme gracia, la posibilidad de que acabara eligiendo a la mariposa hembra más fea que existe —me enseñó una foto y parecía más bien una araña— me horrorizó, pero no dije nada porque sabía que si me oponía, entonces ella la defendería con más ganas. Así que solo asentí cuando me enseñó la foto de aquella criatura que parecía cualquier cosa menos una mariposa y le dije que la decisión era suya. Por suerte, mi estrategia surtió efecto y Alegría acabó decidiéndose por una especie realmente bonita. De las más bonitas que existen, o quizá yo así la vea porque Alegría me enseñó a apreciar su belleza. Y también por todo lo que ha significado después.
«Actias luna, mamá, mi tatuaje será una Actias luna».
Me lo dijo mostrándome en su móvil la imagen del insecto. Era una polilla grande —siempre supe que acabaría eligiendo una mariposa nocturna— de color verde pálido, con un punto en cada ala, patas rosas y dos curiosas colas embelleciendo las alas inferiores. Le dije que era preciosa, de verdad lo era, y que parecía sacada de un cuento de hadas, como si brillara en la oscuridad. Ella, como siempre, adornó la descripción aún más, explicándome que la inspiración lunar de su nombre científico, unida a la forma tan curvada de sus alas y el verde fantasmal de su color, le hacían pensar que esas polillas eran en realidad espíritus que nos visitaban del más allá, que por alguna razón veía en ellas a novias no correspondidas que murieron de falta de amor y regresaban desde la luna al mundo de los vivos para espiar a sus amantes. A mí la historia me resultó muy evocadora —la clásica exaltación de la belleza que Alegría hacía de las cosas más mundanas—, pero cuando ella misma se la repitió al tatuador, tumbada ya en la camilla del estudio, este le avisó de que él tan solo iba a replicar exactamente el dibujo de la mariposa que aparecía en el libro que le habíamos llevado. «La luna, las novias y los espíritus seguirán estando solo en tu cursi imaginación», avisó el tatuador antes siquiera de coger la aguja y encender la máquina. Lejos de ofenderse, Alegría respondió que eso era justo lo que quería. Le explicó que habíamos venido a este estudio por la recomendación de una chica con la que había contactado por Internet tras ver la fiel reproducción que le había tatuado en el brazo de una Morpho azul. Alegría se lanzó entonces a soltar su manifiesto en contra de los tatuajes de especies de lepidópteros que no existen, pero calló a mitad de palabra cuando sintió el dolor de la aguja posándose en su piel, no como una mariposa, sino como una avispa de afilado aguijón. Yo me salí del estudio, a la calle, porque no soportaba ver sufrir a mi niña.
Así que el tatuaje que Alegría dejaba al descubierto al girar en la cocina frente a mí, ajustando su amplia camiseta mientras yo pelaba mi naranja con los pulgares, era el de una Actias luna. Lo primero que me preguntó es si se veía bien el tatuaje con el cuello de la camiseta a un lado y le respondí que sí. Me preguntó si la camiseta gris pegaba con el acento rosa de sus zapatillas deportivas y le dije que también. Si le quedaba bien metida por dentro. Me preguntó si el short vaquero era demasiado corto y le dije que no, que ella tenía unas piernas y una figura que merecía la pena lucir. Me preguntó si se había pasado con los colores de su nueva paleta de maquillaje y le dije que tampoco, que ojalá yo supiera hacerme los ojos tan bien como ella. Entonces anunció con una sonrisa que estaba lista, que se iba, y me dio las gracias por ser su consejera de moda. Se despidió de mí rogándome que durmiera tranquila, que a lo mejor volvía tarde, pero que no tenía de qué preocuparme, porque iba a estar en todo momento con sus amigas. Y que al volver a casa calentaría la cena que yo le había dejado en el microondas. Que no se acostaría con el estómago vacío. Después me besó en la mejilla. De camino a la salida, se volteó para dedicarme la última mirada que me dedicaría nunca, justo antes de cerrar la puerta con uno de sus clásicos portazos, como el que me había hecho regañarla horas antes. A solas en la cocina, terminé de comerme la naranja y tiré los restos de cáscara a la basura sin saber que mi hija se había marchado para siempre.
* * *
Cuando volví a ver el short vaquero y la camiseta grande que Alegría vestía, fue dentro de una bolsa de plástico que me entregaba una doctora en el hospital. Desde allí me habían llamado media hora antes para informarme del ingreso urgente de mi hija, admitida en estado crítico. No guardo ningún recuerdo de cómo llegué desde mi casa al hospital, pero luego supe que un camillero tuvo que retirar mi coche de la zona de ambulancias donde lo dejé tirado sin más, aún en marcha y con la puerta abierta. A la Unidad de Cuidados Intensivos me dejaron entrar tan solo unos minutos. Alegría aún seguía viva en ese momento, pero la médico me advirtió de lo delicado de su situación y me preparó para lo peor.
En la bolsa con su ropa que después me reclamaría la policía, algunas prendas estaban rajadas por la mitad porque el personal de la ambulancia había tenido que cortarlas con tijeras para asistir a Alegría. Cuando ella me las había enseñado en la cocina esa tarde, las prendas olían al suavizante de flores blancas que más le gustaba, el que yo le compraba en el supermercado de la esquina. Era ropa que yo misma había metido en la lavadora el día anterior, separando las prendas de color oscuro de las de color claro. Prendas que había tendido a mano en cuanto se acabó el ciclo de lavado, para que no se arrugaran de más, apretujadas en el tambor. Prendas que había planchado al volver a casa por la noche —después de un turno de cena especialmente duro en el restaurante—. Las había doblado, una por una, para después colarme en la habitación de Alegría, pasada la medianoche, y distribuirlas en las perchas y cajones de su armario, a oscuras y en silencio, tratando de no despertarla. Ahora, en la bolsa, la ropa rasgada no olía a flores blancas, sino a cerveza y sudor. A miedo. Al pis que se le escapó a mi niña aterrorizada. Revisando las prendas, sentí en la punta de mis dedos el latido fantasma del corazón de mi hija, recordando la noche en que posé las yemas sobre su pijamita y le prometí que jamás permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Pero en la camiseta había manchas de sangre, huellas de pisadas, polvo de asfalto. Las bragas, desgarradas de algún tirón, tenían también restos de sangre seca. Y semen. Antes de desplomarme en la sala de espera en la que me entregaron aquella bolsa, vi cómo se iba extinguiendo una ráfaga de imágenes formada por los hoyuelos de Alegría despidiéndose de mí con una sonrisa horas antes, el beso que me había dado en la mesa de la cocina, la mirada que me dedicó antes de salir y, al final, su carita arrugada contra mi pecho el día que la di a luz, que fue la misma imagen que vi cuando me creí morir ahogada a manos de Cerdo. Será porque también en ese momento sentí que me moría.
Poco después de recuperar la consciencia, me comunicaron que mi hija había fallecido. Apenas recuerdo nada de aquellas primeras horas, y lo que recuerdo es una fabricación de mi mente en la que el hospital se cubrió de niebla. Sé que es imposible que ocurriera, pero el recuerdo que guardo tras escuchar la confirmación de su fallecimiento es el de una densa niebla inundando la sala de espera, cubriendo las sillas, la máquina expendedora de café, la puerta de acceso al aseo en el que vomité la cena nada más llegar. La niebla alcanzó mis tobillos y ascendió a mis rodillas, mi cintura, mis hombros y mis ojos hasta envolverme por completo y dejarme flotando en un blanco vacío al que lancé una pregunta:
«¿Qué le han hecho?».
Y después otra:
«¿Por qué?».
Desorientada en esa niebla que inundaba el hospital, exigí a gritos hablar con el equipo médico. Tenía algo importante que decirles. A la doctora la encontré entre la niebla, de la que también emergieron, por lugares que nunca esperaba, una enfermera preguntándome si estaba bien, otra gritándome que me relajara, una tercera haciéndome firmar papeles que no era capaz de leer, un médico que me miró desde arriba porque me había caído otra vez al suelo, alguien abriéndome una vía en el antebrazo… Recuerdo también un amargo sabor a naranja, un desagradable regusto de fruta podrida que me acompañó durante todo el trance, como si la muerte de una hija supiera a naranja putrefacta. Supongo que debió de quedarse adherido a mi garganta cuando, nada más llegar, vomité la cena y la naranja del postre en el aseo de la sala de espera.
Esas primeras horas son meras imágenes inconexas surgiendo de la nada, como si el mundo se hubiera quedado vacío al perder a mi niña. A ella me dejaron verla en algún momento, un instante en el que se disipó la niebla para mostrarme el rostro herido de mi hija. La besé como si estuviera en la cama y no en una camilla, y le susurré la misma frase con la que siempre la arropaba al final de cada día, como si me estuviera despidiendo de ella solo por esa noche y no para siempre:
«Eres mi alegría».
Las primeras informaciones de lo que le había ocurrido a mi hija me llegaron poco a poco, como caían con un plip las gotas del suero y la medicación conectadas a la vía en mi brazo. Plip. Un médico me confirmaba que las lesiones eran las propias de una agresión múltiple. Plip. A mi móvil llamaba una compañera de academia de Alegría preguntándome qué había pasado. Plip. Otro amigo me contaba por mensaje que no entendía nada, que se despidió de ella muy cerca de casa. Plip. El conductor de la ambulancia dejaba unos papeles en el mostrador de enfermería y yo le preguntaba a gritos si podía contarme qué había visto, a lo que él respondía negando con la cabeza, retirándome la mirada con unos ojos llorosos que delataban que nada bueno. Plip. Yo reclamaba a gritos la presencia de alguien que me explicara qué había pasado. Plip. Plip. Plip.
Cuando una de las bolsas de medicación se vació y dejó de gotear, una pareja de jóvenes accedió a la zona de espera de Urgencias donde me encontraba, en una silla de ruedas. Por mi estado de desconcierto, o por el dolor en mis ojos, dedujeron que lloraba ante una tragedia de la gravedad de la muerte de una hija, no al fallecimiento previsto de un padre o un abuelo. Me preguntaron si era la madre de la chica atacada en la calle. Asentí mientras secaba las lágrimas de mis labios con la muñeca. La joven, no mucho mayor que Alegría y aún arreglada como si hubiera salido a cenar —su raya del ojo se alargaba hasta la sien—, se sentó a mi lado y me dijo que había sido ella quien había llamado a la policía y a la ambulancia. Regresaba a casa tras una cita con su novio —al nombrarlo, acarició la pierna de él a su lado— cuando escuchó gritos saliendo de un callejón. El callejón que me describió se encontraba muy cerca del paso de cebra donde Alegría había visto cruzar al señor mayor esa misma tarde. Dijo que el barullo de voces masculinas acallando los gritos y gemidos de una chica la llevaron a imaginarse lo peor, y por eso llamó enseguida a la policía. Después se quedó allí, esperando escuchar la sirena de alguna ambulancia o coche patrulla, que tardaron unos cinco minutos en aparecer. La joven se emocionó al relatar ese espacio de tiempo, al recordar los gemidos de la chica, que le sonaron como los de un animal herido. También me pidió perdón por no haber reunido el valor necesario de acercarse a la esquina del callejón, que quizá si esos hombres la hubieran visto habrían salido corriendo y la agresión hubiera durado menos. Pero que la violencia del alboroto la asustó. Y que por eso esperó agazapada en un soportal, a oscuras. Que siguió oyendo golpes, alguna risa, insultos. Que hubo uno en particular que gritaron sin parar, pero que no podía ir dirigido a Alegría, así que quizá se estuvieran peleando también entre ellos. Fue cuando la sirena resultó audible en las cercanías del callejón cuando los atacantes huyeron, corriendo en estampida por la misma calle en la que se encontraba la joven, que pudo ver entonces que eran varios hombres. En la sala de espera, me mostró una mano extendida para aclarar que eran cinco, y esos cinco dedos me enfrentaron por primera vez a la brutal realidad de la muerte de mi hija, asesinada a patadas por cinco salvajes. Después la joven me explicó que había venido al hospital porque necesitaba saber si su llamada había servido de algo. Y me preguntó cómo estaba mi hija.
«Se llamaba Alegría», contesté.
La joven me abrazó, disculpándose por no haber evitado la tragedia, por no haber hecho algo más, por no haberse acercado al callejón. Yo, sin embargo, le di las gracias por haber hecho todo lo que podía. Y le hice ver que, de haberse enfrentado a esos hombres, quizá ella también estaría muerta en una camilla de ese mismo hospital. Su novio le masajeó la espalda mientras ella se derrumbaba, llorando rímel sobre mi hombro como lloraba yo sobre el suyo. Claro que todo eso lo dije antes de saber lo que había ocurrido exactamente en el callejón, porque pronto supe que a esa joven probablemente no la hubieran matado. Y que el asesinato de mi hija fue un tipo muy concreto de crimen.
* * *
Alegría se había despedido de sus compañeras de academia en la puerta del último bar que visitaron esa noche. Habían quedado un grupo de once amigas, ocho chicas y tres chicos, para cenar en un restaurante japonés del barrio, aunque la autopsia de mi hija revelaría después que ella tenía el estómago vacío. Sus amigas me confirmaron que no había cenado nada —tan solo bebió mientras las demás compartían sushi y yakisobas—, porque dijo que prefería cenar cuando llegara a casa, que su madre le había dejado un plato de pollo en el microondas. Tras la cena, visitaron varios bares en la calle por la que salen la mayoría de jóvenes del barrio, todos hacen un circuito parecido yendo a los mismos locales a las mismas horas. Del grueso del grupo, Alegría se despidió sobre las dos de la mañana en el último bar. Varias de las compañeras se quedaron dentro, tenían ganas de seguir bailando. Otras, que también decidieron irse en ese momento, se separaron de Alegría en la puerta, tomando direcciones diferentes para volver a sus casas. El portero de ese local declaró más tarde que le llamó la atención lo guapa que era la chica del tatuaje de la mariposa. Solo uno de los chicos compartió camino de vuelta con mi hija, no para acompañarla específicamente —ella nunca iba con miedo por la calle—, sino porque sus casas estaban en la misma dirección. De él se separó en una esquina con un rutinario beso de despedida en la mejilla y la promesa de verse al día siguiente en la academia. Alegría caminó sola durante el último tramo, dejando atrás el casco central del barrio a medida que callejeaba hacia lo que aún se conocía como la zona nueva, la ampliación donde se levantaron varios edificios de protección oficial como en el que vivíamos nosotras. Minutos después se encontraría en el callejón con el grupo de asesinos, quienes hacían en ese momento el viaje contrario a ella, regresando al barrio en busca de una discoteca tras una visita a un coche que tenían en un descampado que se solía usar como aparcamiento. El porqué de esa visita al coche en mitad de la noche de fiesta explica mucho del estado en el que se encontraban cuando se cruzaron con mi hija.