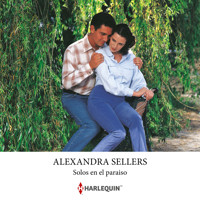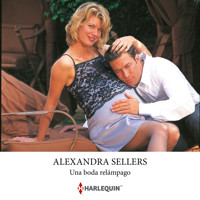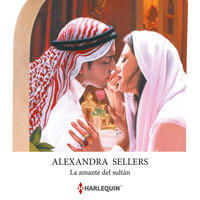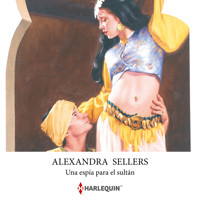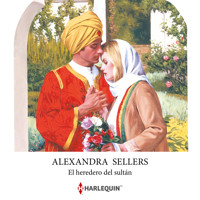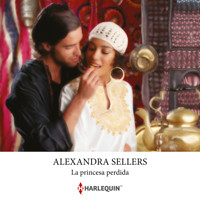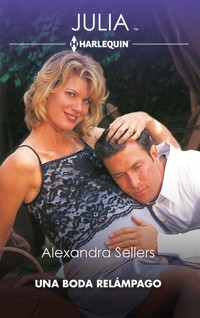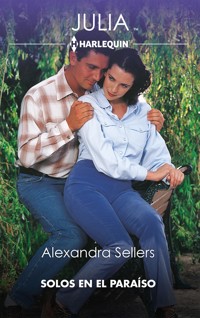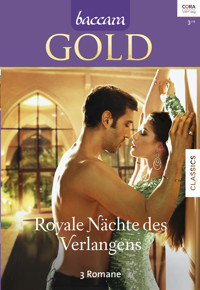2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Tenía que llevarla a su país, pero lo que realmente quería era quedársela para él solo... La misión era sencilla; sólo debía encontrar a la desaparecida princesa de Bagestan y devolverla a su país ahora que su familia había recuperado el trono. Pero cuando la encontró, el jeque Sharif Azad al Dauleh se quedó prendado de la seductora sonrisa de la princesa Shakira y del aura de misterio que la rodeaba. Ella era todo lo que siempre había creído que no deseaba en una mujer, y sin embargo sabía que junto a ella tendría una vida llena de pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Alexandra Sellers. Todos los derechos reservados.
LA PRINCESA PERDIDA, Nº 1405 - abril 2012
Título original: The Fierce and Tender Sheikh
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0047-2
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
1
Hani
El sueño de Hani
En el sueño tenía un nombre. Su nombre verdadero. En el sueño sabía quién era.
En el sueño no estaba sola. Tenía una casa y familia, su familia. Los rostros queridos que había perdido tanto tiempo atrás le eran devueltos en otros rostros que de algún modo le pertenecían.
En el sueño no tenía hambre y le decían que nunca volvería a tenerla. No dormía en el barro en una tienda sucia ni en una habitación pequeña y agobiante con barrotes en las ventanas. No, tenía una cama tan grande, cómoda y limpia que su frescura le impedía dormir y una habitación tan aireada y hermosa que al verla lloraba en el sueño.
En el sueño su familia le decía que aquello le pertenecía por derecho y que no volvería a estar sola. En el sueño la gente la llamaba «princesa», como si fuera alguien importante, a quien valía la pena amar.
En el sueño era una mujer.
Capítulo Uno
El desierto ardía bajo el sol, duro y poco acogedor hasta las lejanas montañas. La carretera que lo cruzaba formaba una cinta gris de asfalto que se prolongaba despiadadamente; lo hostil conspiraba con lo inflexible para producir una indiferencia total a las necesidades humanas.
Un camión grande, con la carga cubierta por una lona de color azul brillante y atada con sogas, rugía por la carretera desierta y levantaba nubes de humo a su paso, como si el asfalto prendiera fuego a sus neumáticos y tuviera que seguir moviéndose si no quería ser consumido.
Muy por detrás, el jeque Sharif Azad al Dauleh, que ocupaba un coche plateado brillante, levantó la vista del mapa que apoyaba en el volante y miró por la ventanilla. Aún no había ni rastro de su destino. Sus ojos sólo encontraban un desierto desnudo y también extraño. Allí no se sentía en casa.
Su punto de destino estaba marcado en el mapa con bolígrafo. Las palabras Centro de Internamiento Burry Hill aparecían escritas al lado de una X cerca de la línea que formaba la carretera, a unos cuantos kilómetros de la ciudad más cercana. Miró el paisaje, buscando señales de alguna otra carretera lateral. Según su información, no estaría marcada. No se alentaba al público en general a visitar los campamentos de refugiados.
Dejó el mapa en el asiento y suspiró. El sultán le había dicho que sería una misión difícil, pero ni Ashraf ni él mismo habían tenido idea de la naturaleza de las dificultades a las que se enfrentaría. El encargo de buscar a un miembro perdido de la familia real en el mundo de los campos de refugiados no era sólo una pesadilla logística, sino también un agujero negro a nivel de emociones, ya que no estaba preparado para la escala del sufrimiento que había visto.
El camión escupía un humo gris espeso. El jeque pisó el acelerador con fuerza y se dispuso a adelantar.
En la parte de atrás del camión, detrás del velo que formaba el humo, se agitaba salvajemente un bulto envuelto en una tela grisácea que parecía a punto de salir despedido: un niño se agarraba con fuerza a las sogas. El camión llevaba un polizón.
Un polizón delgado, hambriento, que bajaba de la parte alta de la carga con una audacia que hacía que a Sharif se le encogiera el estómago. Miró al chico estirar una pierna escuálida hasta que el pie desnudo tocó el parachoques. Después miró por encima de su hombro para ver la carretera detrás de él. Sharif comprendió horrorizado que su coche debía quedar fuera de su ángulo de visión, ya que el chico se inclinó hacia el lado del camión opuesto al del coche y se agarró sólo con una mano, como si se dispusiera a saltar.
Sharif lanzó una maldición. ¿Estaba contemplando un suicidio? Pero cuando llevaba la mano al claxon, el polizón levantó un brazo y arrojó algo bajo las ruedas del camión.
El sonido de la explosión ahogó el del claxon. El camión frenó y se detuvo. Sharif giró el volante para evitar el choque y vio a la figura pequeña que corría por la carretera directamente hacia él.
Sólo entonces descubrió el chico su presencia. Miró horrorizado el coche que se acercaba, cayó de costado, hizo una mueca de dolor y rodó por el suelo en un intento desesperado por quitarse de en medio.
Los neumáticos del coche mordieron con fuerza el asfalto, gritando su protesta cuando Sharif pisó los frenos al tiempo que giraba el volante. La grava golpeó la carrocería y los cristales con un ruido como de disparos y el olor agudo y caliente a goma quemada llenó el aire.
El coche plateado quedó cruzado, con el morro a menos de medio metro del borde de la cuneta. Delante de él, el camión se inclinaba al otro lado y formaba una V ancha con el coche. Entre ellos estaba el chico, con los brazos en la cabeza y jadeando con fuerza. A su alrededor había objeto caídos… chocolatinas, un juguete que emitía un brillo patético bajo el sol implacable… Una naranja rodaba con calma por el asfalto.
Sharif abrió la puerta y salió. Era alto, tanto como el sultán, con cuerpo de guerrero y figura orgullosa, que algunos llamaban arrogante. Su rostro largo estaba marcado por una mandíbula cuadrada y una nariz recta heredada de su madre extranjera. El labio superior estaba bien formado, y el inferior, muy sensual, indicaba una naturaleza profunda y apasionada que pocos llegaban a ver. Los ojos oscuros bajo unas cejas rectas dejaban entrever la inteligencia de la mente que había detrás. Sus pómulos eran altos y su piel suave. Llevaba el pelo corto y el flequillo rizado apartado de la frente.
El chico se sentó en el suelo y luchó por respirar. Por lo demás, parecía ileso.
–¡Eres un tonto! –le gritó Sharif.
–¿De… de dónde… ha salido usted? –jadeó el chico.
Su pelo espeso y quemado por el sol estaba cortado a trasquilones. La estructura ósea del rostro era fina, la mandíbula era cuadrada, pero delicada para un chico, y terminaba en una barbilla puntiaguda. Su boca amplia y llena era demasiado grande para su rostro delgado. Y los ojos también. Era muy joven para la edad que mostraban sus ojos, pero en los campamentos todos lo eran. Sharif le echó unos catorce años.
Soltó una carcajada seca.
–¿De dónde he salido? ¿Qué te crees que hacías? Tienes suerte de estar vivo.
El chico miró un momento con ojos muy abiertos su chilaba y pañuelo árabe, tan extraños en aquella zona.
–Sí, gracias –dijo.
Aquello fue tan inesperado que esa vez la risa de Sharif resultó genuina. Sacó una cajita de oro del bolsillo de su chilaba, extrajo un puro negro fino y se lo puso entre los dientes. El chico, que seguía jadeando, se incorporó de rodillas, tendió la mano hacia una de las chocolatinas, hizo una mueca de dolor y se agarró el tobillo.
Sharif detuvo el acto de sacar el encendedor.
–¿Estás herido?
–No –mintió el chico, como si fuera peligroso admitir alguna debilidad. Apretó los dientes y volvió a la tarea de reunir su botín.
Sharif sujetó con el pie un bulto azul de plástico hacia el que tendía la mano el chico. Éste lo miró a los ojos con cierto desafío.
–¿Duele mucho? –preguntó Sharif.
El chico se encogió de hombros.
–¿Es grave? –insistió Sharif.
–¿A usted qué le importa? ¿Se siente mejor si piensa que le importa? Cuando siga su camino en su coche brillante, ¿le gustará saber que ha preguntado por mi salud?
Era un cinismo brutal, porque transmitía años de sufrimiento y era todavía un niño. A Sharif le pareció trágico que pudiera caber tanta desconfianza en un pecho humano. Y de pronto le pareció importante que aquel chico entendiera que en el mundo también había bondad.
Se riñó interiormente por aquel sentimiento. En las últimas semanas había visto muchas escenas infernales y conseguido no sumergirse en ellas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquel chico delgado que no se fiaba de nadie? No quería verse arrastrado. El suyo era un viaje de ida. Si empezaba a tomarse el sufrimiento como algo personal, aquello sería interminable. Al igual que un cirujano, tenía que mantener una distancia clínica.
–No seas tonto. Sube al coche y te llevaré a un médico.
El chico se encogió visiblemente.
–No, gracias. ¿Quiere levantar el pie? Necesito eso –intentó sacar el bulto de debajo del pie de Sharif, pero sólo consiguió romper el paquete.
Los dos habían olvidado al camionero, que había conseguido salir de su vehículo y se acercaba a ellos a un trote furioso.
–¡Maldita escoria! –gritó–. ¿A qué estabas jugando? Eres uno de esos malditos refugiados, ¿verdad?
Agarró al chico por la muñeca y lo levantó, tirando de nuevo sus posesiones por el suelo. El chico aulló de dolor.
–¿Refugiados? –preguntó Sharif Azad al Dauleh con suavidad.
Hubo una pausa en la que el camionero miró la postura orgullosa y la ropa de otro desierto situado a un mundo de distancia.
–Allí está Burry Hill –señaló unas hileras de alambre de espino apenas visibles en la distancia, sin hacer caso de los esfuerzos del chico por soltarse–. No es tan seguro como los demás. La gente puede entrar y salir, pero no hay adónde ir, por lo que tienen que volver. Había oído hablar de este truco… te tiran algún tipo de pólvora en las ruedas y cuando para saltan y se largan por el desierto antes de que puedas atraparlos –miró al chico–. Pero esta vez no, ¿eh?
–Suélteme, relleno apestoso de camello –gritó el chico, que abandonó de pronto el inglés para usar una jerigonza entre la que había palabras de bagestaní y otros dialectos árabes. Siguió una ristra de insultos.
Sharif encendió el encendedor con una sonrisa ante la inventiva del chico, que decía al camionero que era un hombre que no diferenciaba un extremo de la cabra del otro y además le daba igual. Se inclinó un instante hacia la llama y cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos se posaron en el rostro crispado del chico y se quedó un momento petrificado.
–Ven aquí, granuja… –el camionero intentaba darle una patada, pero, a pesar de su tobillo herido, el chico era muy ágil. Y parecía un insecto palo al lado del camionero.
–¡Comedor de vómito de perros!
El encendedor se cerró con un ruido caro y Sharif Azad al Dauleh levantó la cabeza y se quitó el puro de la boca.
–Suéltelo.
El camionero lo miró con incredulidad.
–¿Qué?
–Usted es más grande que él. Y recuerda cuándo comió por última vez.
–¿Y qué tiene que ver eso? Ha podido matarnos a los dos. Y además, es un ladrón. Mire todo eso, robado, desde luego –gritó el camionero.
–Suéltelo.
–Usted no…
El camionero miró los ojos del jeque y vaciló. Sharif sonrió con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos achicados por el humo. El chico aprovechó el momento para soltarse e ir cojeando hasta detrás de la puerta abierta del coche.
–Creo que está confundido. Ha pasado por encima de una botella de plástico –dijo Sharif.
Hubo un momento de reto. El camionero miró los ojos oscuros del jeque y del chico e hizo una mueca.
–Entiendo, es uno de los suyos, ¿eh?
–Sí –repuso Sharif con suavidad–. Es uno de los míos.
Algo en su rostro hizo retroceder al otro.
–Bueno, yo no tengo tiempo para esto –musitó–. Tengo que cumplir un horario –escupió con violencia en las posesiones esparcidas del chico, se volvió y echó a andar hacia su vehículo.
Un momento después, el camión se alejaba rugiendo como si intentara escapar del humo de su tubo de escape.
Sharif miró un momento el alambre de espino distante, intentando comprender lo que creía haber visto. A lo mejor había tomado mucho sol.
–Sal de ahí –ordenó sin levantar la voz.
La figura delgada salió muy tiesa de detrás de la puerta.
El chico parecía muerto de hambre. Los brazos desnudos bajo la camiseta ancha, el cuello largo y las mejillas huecas intensificaban aún más la impresión de que necesitaba una buena comida. Pero el parecido era inconfundible.
–¿Cómo te llamas? –preguntó con suavidad en árabe.
El chico lo miró respirando con fuerza, como un animal que sólo espera recuperar su fuerza para largarse. No contestó.
–Tengo un motivo para preguntarlo –musitó Sharif con voz urgente.
El chico lo insultó en la misma jerigonza que había usado con el camionero.
–Dime el nombre de tu padre.
Por un momento, el rostro del muchacho se convirtió en una máscara de dolor. Luego se volvió inexpresivo, se encogió de hombros y se acercó cojeando a buscar una naranja. Sharif levantó el pie para liberar lo que quiera que fuera el juguete y el chico lo miró temeroso, como si el movimiento fuera un preludio de violencia. Se fiaba de él tan poco como del camionero.
Sharif se agachó a recoger el objeto y el chico guardó las demás cosas en los bolsillos debajo de la camiseta suelta y se acercó.
–Es mío. Démelo.
Sharif se quitó el puro de la boca.
–¿No lo has robado?
–¿Y a usted qué le importa? Lo he robado yo, no usted. Es mío. Si se lo queda, es también un ladrón. Démelo.
Movía el pie con tanto cuidado que Sharif adivinó que tenía un hueso roto. Lo importante era llevarlo al médico; ya se preocuparía de lo demás más adelante.
Le lanzó el objeto y movió la cabeza.
–Sube al coche.
Pero el chico atrapó el objeto en el aire y avanzó hacia la cuneta.
–¡No seas tonto! –le gritó Sharif–. Estás herido. Déjame llevarte a un médico.
El muchacho volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa burlona. Y en esa posición, sus mejillas y sus ojos revelaron de nuevo la forma que Sharif conocía tan bien.
–¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu familia?
Pero el chico bajó la cuesta que separaba la carretera del desierto y echó a correr casi antes de llegar al suelo. Un momento después, se había confundido con el paisaje.
Capítulo Dos
–¿Eres tú, hijo mío? ¿Dios te ha dado suerte?
Farida yacía en la cama al lado de su bebé, con el pelo empapado en sudor atado por un pañuelo e intentando consolar al niño con un nudo de tela empapado en azúcar. Cuando entró Hani, levantó la vista y se pasó la mano por el rostro húmedo. En la habitación hacía mucho calor, aunque la única luz procedía de una ventana pequeña con barrotes demasiado alta para asomarse por ella.
El chico se acercó y empezó a sacar cosas de debajo de la camiseta. Chocolatinas, una pulsera, un aro de los que muerden los bebés cuando echan dientes, naranjas… La joven madre sonrió y tocó los artículos uno por uno.
–¿Cómo lo haces? –preguntó con admiración.
El chico se encogió de hombros y sacó más objetos… algunos útiles en sí mismos, otros que habría que cambiar. Era una pregunta estúpida. Hani se las arreglaba para conseguir cosas que los demás no podían ni soñar. Era un recolector nato. Quizá por su delgadez, o quizá fuera cuestión de experiencia y de suerte, pero procuraba cosas para su familia de las que otras carecían. Había sido un día feliz para Farida el día en que el chico se unió a ella, porque, aunque era joven, había pasado años en los campamentos y era muy duro, con la inteligencia de un hombre mucho mayor. Su rapidez y su astucia los protegían a menudo más que la fuerza de un hombre adulto.
Seguramente usaba su buen inglés para engañar a la gente en las tiendas. En el campamento nadie conocía ese talento suyo. Y era muy útil. Hani siempre sabía lo que ocurría en el campamento por el simple procedimiento de escuchar cerca de la oficina administrativa. Él había sido el primero en oír la noticia del emisario de sultán.
El chico sacó un último objeto del bolsillo y lo dejó en la cama: un billetero de piel negra.
Farida abrió mucho los ojos. Hani no solía ser carterista. El billetero era obviamente caro, de piel fina y suave. Farida lo tomó y sacó el dinero que contenía. Lo contó rápidamente y sonrió. Ese dinero les facilitaría mucho la vida durante semanas enteras.
Pasó el dinero a Hani, quien tomó el contenedor de yogur donde había un estropajo viejo, una pastilla de jabón verde y una esponja, colocado en un saliente entre un barreño de fregar y un cubo de agua. Levantó el recipiente interno y metió el dinero en el otro más largo. Volvió a colocarlo todo como estaba antes. Aquél era su banco.
–¿Qué es esto? –murmuró Farida. Miraba el sello dorado y la caligrafía delicada de la tarjeta que había encontrado en el billetero–. Su excelencia Sharif Azad al Dauleh… –abrió mucho la boca–. ¿Le has robado a un diplomático bagestaní? –susurró–. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo has podido acercarte?
Hani echó agua del cubo en el barreño para lavar el anillo infantil de morder y se lavó luego la cara y el cuello con manos huesudas. Tendió el aro al bebé.
–En la carretera. Su coche estaba detrás del camión en el que he vuelto. Ha estado a punto de matarme, pero tenía bueno reflejos.
–¿Estás herido? –preguntó Farida preocupada.
El chico se encogió de hombros.
–Dime lo que ha pasado.
Se levantó y paseó por la pequeña estancia mientras escuchaba. El niño mordía el anillo y miraba a Hani con ojos muy abiertos y curiosos.
–¡Oh, Hani! Pero debe ser él. El enviado del sultán Ashraf.
Hacía días que el campamento hervía con los rumores de que iba a llegar un alto oficial de Bagestán. Se desconocía el motivo de su visita, pero los bagestaníes del campamento confiaban en que estuviera relacionada con su repatriación ahora que el nuevo sultán estaba seguro en su trono. Y hasta los pobres refugiados de otra media docena de naciones destrozadas por la guerra confiaban también en que aquello los llevara a la salvación.
–Viajaba solo, sin chófer. Los diplomáticos que van de misión a los campamentos de refugiados no van sin ayudantes y sin periodistas –repuso el chico con cinismo.
–Quizá su entorno venga más tarde. ¿Qué va a hacer un hombre como él por aquí? ¡Imagínate!
¡Un Compañero de Copa del sultán! Espero que no se dé cuenta de que tú eres el ladrón. ¡Hani! ¿Crees que te reconocerá si vuelve a verte?
Llamaron a la puerta con brusquedad y Farida apretó el billetero. El niño abrió la boca, soltó el anillo y empezó a llorar.
–¿Qué hacemos? –preguntó ella.
–Dámelo –Hani le quitó el billetero de la mano temblorosa y lo hizo desaparecer debajo de su camiseta.
Se repitió la llamada y Farida abrió la puerta con ansiedad.
Era uno de los «guardas» de la comunidad de refugiados que tenían la misión de hacer de intermediarios entre los empleados oficiales y los refugiados. Lo que las autoridades del campamento no entendían, o no querían entender, era que esos guardas formaban una mafia despiadada a la que nunca le faltaba comida.
Miró a Hani con el ceño fruncido.
–Hoy has ido a la ciudad –gruñó. Miró la cama, donde estaba el fruto de su expedición–. Déjame ver.
Hani saltó hacia él y le agarró el brazo en su afán por proteger los tesoros tan duramente adquiridos. Pero el guarda era fuerte y cruel y se limitó a empujarlo a un lado, donde cayó contra el barreño y permaneció un momento semiarrodillado tocándose el tobillo herido.
Maldijo al guarda con el desprecio fiero de los impotentes.
–¡Un anillo de bebé! –gritó éste–. ¿Querías morderlo? ¿Crees que te van a salir otros dientes nuevos?
Hani se levantó y saltó a la espalda del bruto cuando se inclinaba sobre la cama. Golpeó la oreja del hombre con el puño y éste le agarró la muñeca y se la retorció brutalmente. Lo echó a un lado como a un saco de basura.
Los ojos del guarda se habían posado en el brillo del brazalete. Lo agarró y tomó también dos chocolatinas.
–Mi parte –dijo sonriente. Levantó el brazalete para admirarlo–. Seguro que le gusta a alguna.
–¡Ojalá Dios te la ponga blanda y no puedas disfrutarla! –le gritó Hani.
–¿Qué más? –preguntó el guarda, con un brillo de avaricia todavía en los ojos. Tendió la mano hacia el chico y Hani y Farida se esforzaron por no mirar el contenedor de yogur.
–Dame.
Unos pasos fuera de la puerta rompieron la tensión.
–Farida, ¿te has enterado? Por fin ha llegado el enviado del sultán. ¡Un Compañero de Copa nada menos! Dicen que busca a alguien –gritó una voz desde el exterior–. Está visitando todos los cuartos. Ven a ver.
Farida miró a Hani con ojos aterrorizados. Pero ya era imposible librarse del billetero.