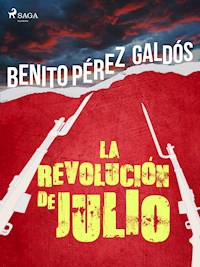
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Los Episodios Nacionales es una serie de novelas de Benito Pérez Galdós. Novelizan la historia de España desde 1805 hasta 1880, incluyendo todos los acontecimientos relevantes del S.XIX en España y separándolos por capítulos, desde la Guerra de la Independencia a la Restauración Borbónica, mezclando personajes reales con ficticios en una monumental obra de la literatura española. La revolución de julio es el cuarto volumen de la cuarta serie.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
La revolución de julio
Saga
La revolución de julio
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495461
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
- I -
—5→
Madrid, 3 de Febrero de 1852.- En el momento de acometer Merino a nuestra querida Reina, cuchillo en mano, hallábame yo en la galería del Norte, entre la capilla y la escalera de Damas, hablando con doña Victorina Sarmiento de un asunto que no es ni será nunca histórico... La vibración de la multitud cortesana, un bramido que vino corriendo de la galería del costado Sur, y que al pronto nos pareció racha de impetuoso viento que agitaba los velos y mantos de las señoras, y precipitaba a los caballeros a una carrera loca tropezando en sus propios espadines, nos hizo comprender que algo grave ocurría por aquella parte... «Ha sido un clérigo», oí que decían; y en efecto, recordé yo haber visto entre el gentío, poco antes, a un sacerdote anciano, cuyas facciones reconocí sin poder traer su nombre a mi memoria... Hacia allá volé, adelantándome a los que iban presurosos, o tropezando con damas que aterradas volvían, y lo —6→ primero que vi fue un oficial de Alabarderos que a la Princesita llevaba en alto hacia las habitaciones reales. Luego vi a la Reina llevada en volandas... ¡Atentado, puñalada... un cura! ¿Había sido herida gravemente? Muerta no iba. Creí oírla pronunciar algunas palabras; vi que movía su hermoso brazo casi desnudo, y la mano ensangrentada. Rápida visión fue todo esto, atropellada procesión de carnes, terciopelos, gasas, mangas bordadas de oro, tricornios guarnecidos de plata, Montpensier lívido, el infante don Francisco casi llorando... Al Rey no le vi: iba por el lado de la pared, detrás del montón fugitivo... Vi a Tamames; creo que vi también a Balazote...
Mi fogosa curiosidad de lo anormal, de lo extraordinario, de lo que borra y destruye la vulgar semejanza de todas las cosas, me abrió paso, a codazo limpio, hacia el grupo donde esperaba ver al criminal. No sé cómo llegué: vi la cabeza cana de Merino, a la altura en que vemos la cabeza del que está de rodillas; la vi luego subir, y tras ella negras vestiduras nada pulcras... Apenas distinguí el rostro... Llevaban al reo hacia la Sala de Alabarderos, por detrás empujado, por delante a rastras. Entre tantas manos que querían conducirle, y al son confuso de las imprecaciones y denuestos, se me perdió aquella figura que yo quería ver en los instantes que siguen al punto trágico, ya que en este punto mismo no logré verla. Quise entrar; no me dejaron. En aquel momento —7→ me sentí cogido por el brazo, y volviéndome encaré con mi suegro, el señor don Feliciano de Emparán, en quien reconocí la imagen del terror: su boca era como la de una máscara griega, de la guardarropía de Melpómene, y sus cabellos, si no los empobreciera la calvicie, habrían estado en punta como las crines de un escobillón... «Figúrate -me dijo-, que lo he visto tan de cerca, tan de cerca, que más no cabe... Pasó Su Majestad... la vi pararse, la vi sonreír mirando hacia atrás, como si llamara a una persona de la comitiva: esta persona era el Nuncio... el Nuncio de Su Santidad, que se adelantó pegándome un codazo por esta parte. Y cuando me volví, por esta otra parte me dieron otro codazo. Era el maldito clérigo, que se abalanzó, se arrodilló como para dar un memorial... le vi asestar la puñalada... Creí que la tierra se abría para tragarnos a todos... No sé si la Reina cayó o no cayó... Nos abalanzamos al criminal... Yo le oí decir... no sueño, no; yo le oí decir, no una vez, sino dos: Ya tienes bastante».
Llegose a nosotros un gentilhombre regordete y chiquitín, a quien no conozco. Hoy me ha dicho mi suegro su nombre; pero ya se me ha ido de la memoria. Conservo en ella lo que aquel buen señor, tan corto de presencia como largo de alientos vengadores, nos dijo con caballeresca indignación: «Yo no entiendo estas pamplinas de la ley... ¡Cuidado con los trámites! ¿Procedía, sí o no, que le descuartizáramos aquí mismo? —8→ ¿Pues no le vimos todos asestar el golpe, como una fiera? ¿Qué duda puede haber? ¿A qué vienen esos interrogatorios y esos dimes y diretes? ¡Si él no niega sus perversas intenciones! ¿Saben lo que dijo cuando le levantábamos del suelo? Pues dijo: ¡Oh, si hubieraen Europa doce hombres como yo! Por lo visto, su idea es matar a todos los Reyes y al mismo Papa... ¡Qué vergüenza, señores, para nuestra Nación, donde jamás hubo regicidas!
-Perdone usted -estuve por decirle- Regicidas hemos tenido en nuestra Historia, y regicidas que han sido reyes, de lo cual resulta algo que parece como un suicidio del Principio Monárquico». Digo que estuve a punto de expresar esta idea; pero me la guardé, observando que no era prudente apear al buen señor de su remontada fiereza. Y él siguió así: «No sé qué daría por que ese hombre no resultara español. Un español puede ser todo lo depravado que se quiera; pero jamás atentará con mano aleve a la vida de sus queridos Monarcas... Y al fin, contra un Rey, pase; pero contra una Reina, contra esta bondadosa Reina, toda candor... Lo que yo digo: es una furia del Averno vestida de cura...
-¡Y qué deshonra para el sacerdocio! -exclamó entonces mi suegro echando toda su alma en un suspiro-. Daría yo... no sé qué, porque resultaran disfraz la sotana y hábitos de ese bandido; disfraz también la corona que lleva en su cabeza. No pierdo la —9→ esperanza de que el asesino haya tomado figura eclesiástica para poder engañarnos a todos, y asestar el golpe con la más sacrílega de las traiciones. Y si no es extranjero, téngolo por extranjerizado. Lo que yo vengo diciendo, señores; lo que a ti te he dicho mil veces, Pepe: he aquí el fruto de tanto folleto, de tanto virus demagógico; he aquí lo que nos traen esos malditos periódicos, donde meten la pluma pelafustanes cuya ciencia no es más que unas miajas de francés... eso... y vengan acá cuantos delirios corren por el mundo... todo ello sin censura, sin permiso del Ordinario ni nada... Así está España medio loca ya, y así nos llega cada día una calamidad, primero enciclopedistas, luego la gaita esa de que la propiedad es un robo; y, por fin, estos monstruos... el Apocalipsis...».
Cedió la palabra don Feliciano a un alabardero, que con noticias frescas del asesino, por haber oído sus primeras declaraciones, fue acometido por los curiosos insaciables. «Es español -nos dijo-, riojano por más señas, y cura. Se llama Martín Merino; dijo misa esta mañana. Al salir de su casa juró que no volvería sin matar a la Reina, o a la Reina madre, o a Narváez...». Nada consternó tanto a mi señor suegro como que el asesino fuera real y efectivo sacerdote, con la agravante sacrílega de haber celebrado aquella mañana; y cuando el alabardero, y otro que vino detrás, dijeron que Merino era exclaustrado y había vivido en Francia —10→ muchos años, desempeñando un curato, rompió en estas o parecidas exclamaciones: «¿No lo decía yo? ¡Enciclopedia, demagogia, con su poco de Espíritu del Siglo, cosas que no existían en España cuando ésta era una Nación de caballeros, que no mataban a sus reyes, sino que por ellos morían!»
Nos dirigimos luego a la Saleta, y en ella el mismo gentilhombre iracundo y enano, de cuyo nombre no puedo acordarme, vino a decirnos que la herida de la Reina no era de cuidado; que el puñal sólo penetró tanto así... que habiendo sufrido Su Majestad un desvanecimiento, los médicos procedieron a sangrarla, y... en suma, que tendríamos Reina para un rato. Con esto nos volvió el alma al cuerpo a mi padre político y a los que con él estábamos. Frenéticos vivas a Isabel sonaron en la Saleta y Antecámara, y a la consternación sucedieron esperanza y regocijo, sólo turbados por el anhelo que a muchos abrasaba de la inmediata matazón del malvado clérigo.
Vimos llegar jadeantes y ceñudos al Presidente del Consejo, Bravo Murillo, y a González Romero, Ministro de Gracia y Justicia, que estaban en Atocha esperando a Su Majestad; y recibido allí por veloces correos el jicarazo de tan descomunal crimen, corrieron a Palacio en ansiedad mortal. Fue su primer cuidado visitar a la Reina en su cámara; y una vez informados de que mayor daño había recibido de la emoción del lance que del puñal de Merino, se encaminaron —11→ a donde éste aguardaba que le cayera encima la nube de jueces y escribanos para decirles: «Caballeros, mátenme de una vez, pues yo no he venido a otra cosa, y cuanto menos conversación, mejor». Poco después de ver entrar a los dos Ministros en la Sala de Alabarderos, corrió de boca en boca, por la galería, una opinión que pronto tuvo adeptos, inclinándose a ella los mismos partidarios de la venganza instantánea. «No se le puede matar sin proceso, y el proceso no puede ser corto, porque ha de haber cómplices... Esto no es un hecho aislado...
- Yo abundo en esa idea -me dijo mi suegro-, y no dudo que en ella abundarás tú también. Aquí hay complot... y complot de ramificaciones muy obscuras». Con el honrado objeto de adquirir mayores luces sobre el particular, quise penetrar en la Sala, pegado a los faldones de un alabardero amigo mío. Pero se me negó la entrada, y de aquí tomó pie don Feliciano para decirme: «Ya nos lo contarán, hijo. Vámonos a casa, que a estas horas habrá corrido por todo Madrid, como reguero de pólvora, la noticia de esta hecatombe, y Visita y tu mujer estarán con cuidado».
5 de Febrero.- He creído siempre que el pueblo español ama verdaderamente a su Reina. Pero hasta hoy, ante el reciente suceso que mi suegro llama hecatombe, no había yo visto clara la exaltación de ese cariño, que raya en idolatría. Hay que leer las manifestaciones de los pueblos, que nos trae — 12→ la Gaceta, y el lenguaje que emplean algunos alcaldes en sus protestas contra el atentado. Uno empieza diciendo: «¡Qué horror! ¿Y aún vive el regicida?» Luego llama a éste «monstruo vomitado del Infierno», y pide que le maten a escape. Domina en todas las protestas, al lado de las imprecaciones violentísimas, la implacable sentencia popular: «Matarle, descuartizarle, hacerle polvo». Y otro funcionario exclama, dejando caer sus lagrimones sobre el papel de oficio: «¡Querer quitarnos la mejor de las Reinas, la joya, la prenda más querida de todos!» Y esto es sincero, esto sale de los corazones, y nos retrata al pueblo español como un enamorado de su Reina: Isabel es hija, hermana y madre en todos los hogares, y como a un ser querido y familiar se le rinde culto. Sábelo, Isabel; hazte cargo de que este sentimiento lo tienes por ti sola, no por tu padre, que se pasó la vida haciendo todo lo posible para que le aborreciéramos, ni por tu madre, más admirada que amada; acoge en tu corazón este sentimiento y devuélvelo, como un fiel espejo devuelve la imagen que recibe. Consagra tu vida y tus pensamientos todos a satisfacer a este sublime enamorado y a tenerle contento. Aprovecha este amor purísimo, el mejor de los innumerables dones que has recibido de la Divinidad, y no lo menosprecies ni lo arrojes en pedazos, como la cabeza y las manos de las lujosas muñecas con que jugabas cuando eras niña. Esto no es cosa de juego. —13→ Eres muy joven, y tu juventud vigorosa te anuncia un largo reinado. Mira lo que tienes, mira lo que haces, y mira con lo que juegas.
Pues en Madrid no hay más tema de conversación que los partes de la Facultad de Palacio, anunciando que la Reina se restablece del sofoco y de la puñalada, y la sabrosa comidilla del proceso de Merino, sobre cuya criminal cabeza sigue la opinión arrojando los anatemas más horribles. Hasta los niños le llaman ya monstruo abortado y oprobio de la Naturaleza. Todos sus dichos y actitudes en la cárcel son comentados como nuevos signos de perversión; a su serenidad se la llama insolencia procaz; a sus graves ratificaciones de responsabilidad, brutal cinismo. Al juez instructor respondió, entre otras cosas abominables, «que había ido a Palacio a lavar el oprobio de la Humanidad, y a demostrar la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar la infidelidad y el perjurio de los Reyes». A su abogado le dijo que no buscara motivos de defensa, porque no los había; que si se empeñaba en defenderle por loco, él se encargaría de demostrar lo contrario. No estaba arrepentido; no tenía cómplices, ni recibía inspiraciones más que de su propia inquina, del aborrecimiento de toda injusticia y del mal gobierno de la Nación. Era una víctima de las leyes mentirosas que desamparan al débil; había sufrido ultrajes y reveses sin que nadie le amparase; detestaba toda autoridad; —14→ no tenía rencores contra Isabel; pero sí contra la Reina por serlo, y contra Narváez, que nos había traído innumerables ignominias y desventuras. No temía la muerte, y al notificársele la sentencia, decía: «Pues encarguen que el patíbulo sea muy alto». Al subir a él diría: «Imbéciles, os compadezco, porque os quedáis en este mundo de corrupción y de miseria».
Estos dichos y réplicas comenta la gente, dándoles un sentido de infernal depravación. Ya echan también su cuarto a espadas los poetas. Uno de éstos nos habla del Tártaro, el cual, no sabiendo qué hacer un día, se distrae abortando alsacrílego, el cual sale de allí, armada la mano impía, sin más objeto que arruinar a España... Otro ve venir a un tigre disfrazado - con el sacro vestido- delsacerdote del Señor Eterno; y sospechando por su actitud sus dañadas intenciones de matar a la tierna cordera, empieza a dar gritos llamando al León deEspaña para que saque la garra y... etc. Al son de la Poesía, aunque no con acentos tan roncos y desatinados, viene la Política, que ante este grave suceso, que parece un aviso de la Fatalidad, ha borrado la vana diferencia y mote de partidos, fundiéndose todos en la emoción unánime por la Reina en peligro, por Isabel amenazada de un puñal alevoso... Da gusto ver los periódicos clamando contra el delincuente, y ofreciendo al ídolo nacional los homenajes de respeto y amor más ardientes y sinceros. Sobre todo interés de bandos o grupos — 15→ está la salud y la vida de la Soberana. Por esto dice muy bien El Heraldo que se ha suspendido la oposición.
¿Ves, Isabel? Todos te quieren, así los que están de servilleta prendida en la mesa del Presupuesto como los que ha largos años contemplan lejos del festín las ollas vacías. Todos te aman; en todo corazón español está erigido tu altar. Míralo bien y advierte lo que esto significa, lo que esto vale. Considera, Isabel, a cuánto te obliga ese amor, y con qué pulso y medida has de ejercer el poder, la autoridad y la justicia que tienes en tus bonitas manos. Aviva el seso, Reina, y no juegues.
- II -
7 de Febrero.- A mi dulce amiga invisible, la indulgente Posteridad, doy anticipada explicación de los vacíos o faltas que notará en mis vagas Memorias cuando llegue a leerlas, si tal honra merezco al fin. Creerá que es mi correo el viento; que a él las confío en descosidas hojas, y que algunos puñados de éstas se le van cayendo en su carrera por los espacios. Pues no es así, que buen cuidado pongo en que todo vaya bien ordenadito, no por caminos del aire, sino por manos de depositarios y conductores diligentes. La causa de estos vacíos debe buscarse en la —16→ propia morada y época del autor, que ha visto perseguido y condenado a destrucción su trabajo, fruto de tantas observaciones y vigilias. Sepa la Posteridad que ha dos años padecí alteraciones de mi salud, cuyo proceso y síntomas fueron gran confusión de los médicos de casa; y tan desconcertado me puse, que mi amada esposa y mi bendita suegra llegaron a creer que yo había perdido el juicio, o que mis tenaces melancolías y desgana de todo me llevarían pronto a perderlo. Inquietísimas las dos señoras, como el buen don Feliciano y las damas mayores, no sabían qué hacer para mi asistencia; todo su tiempo y su atención eran para vigilarme y no perder de vista la más insignificante acción mía, por donde pudieran descubrir mis alocados pensamientos. En aquellos trances me vino una crisis de flojedad de todo mi cuerpo y de fatigas intensas, que me tuvieron preso y encamado largos días; y en lo que duró mi quietud hubo tiempo sobrado para que María Ignacia y doña Visita, que veían en mis persistentes lecturas y en mis nocturnas encerronas para escribir la causa inmediata de mis achaques, discurrieran algo semejante a lo que el ama y sobrina de don Quijote imaginaron para cortar de raíz el morboso influjo de los libros de Caballerías. Registraron mi cuarto, y una vez sustraídos bastantes libros de los que más me deleitaban, abrieron con traidora llave uno de los cajones en que guardaba yo mis papeles, y todo lo que allí encontraron — 17→ perteneciente a mis Memorias fue reducido a cenizas. Me ha dicho después María Ignacia que no fue ella, sino su madre, la verdadera inquisidora de aquel auto; que había intentado salvar algunas piezas de mi escritura; pero que doña Visita y don Feliciano se las arrebataron al instante, pronunciando la terrible sentencia: «¡Al fuego, al fuego!»
Sin tratar de averiguar quién tuvo más culpa en aquel desaguisado, me limité a llorar la pérdida de todo lo que escribí en el 50 y en parte del 51, porque en ello puse, a mi parecer, pensamientos muy míos que no merecían fin tan desastrado. Lo restante del 51 lo pasamos en Italia, y allí nada escribí, porque mi mujer me quitaba de la mano la pluma siempre que yo intentaba contarle algún cuentecillo a mi amiga la Posteridad. Permita Dios que esta nueva ristra de memorias sea más afortunada, y permanezca segura de incendios. Así lo espero, alentado por María Ignacia, que, oídas mis explicaciones, me ha prometido respetar mi trabajo siempre que observe yo dos reglas de conducta por ella impuestas. La primera es que no consagre a este recreo cerebral más que hora y media, a lo sumo dos horas en cada veinticuatro; la segunda, que no reserve de su curiosidad mis papelotes, reconociéndole el derecho de revisión, censura y aun de enmienda si fuere menester... Mi amada mujer, a quien he confiado mis pensamientos más íntimos, no me tiene por lunático, y —18→ a cuantos en la Posteridad me leyeren les aseguro que no lo soy ni jamás lo he sido. Divago a mis anchas, eso sí, y digo todo lo que me sale de dentro, sin que me asuste la chillona inarmonía entre mis ideas y las de mis contemporáneos.
Si con los más suelo estar en desacuerdo, con mi señor padre político desentono horrorosamente, pues jamás dice él cosa alguna que a mí no me parezca un disparate. Al propio tiempo, cuanto sale de mi boca es para él herejía, delirio, necedad garrafal. Vaya un ejemplo: ayer mismo, hallándonos de sobremesa del almuerzo, con dos convidados, mi hermano Agustín y don Clemente Mier, dignidad de Capiscol de la catedral de Toledo, sacó mi suegro un papel y nos leyó la sentencia del cura Merino: «Fallamos: que por fundamentos y artículos tal y tal... debemos condenar y condenamos... tal y tal... a la pena de muerte en garrote vil... que el reo sea conducido al patíbulo con hopaamarilla y un birrete del mismo color, una y otro con manchas encarnadas...».
Al oír esto, dije tales cosas que don Feliciano me quería comer, y salió con la tecla de que no sigo bien del caletre. «¿Qué razón hay -añadí-, para que se vista de máscara, con escarnio repugnante, a un pobre reo, que bastante castigo tiene ya con la muerte?» Y como el clérigo comensal y mi hermano afirmasen que ello era formas y ritualismo de la ley, para inspirar más horror del crimen que se castigaba, y mi suegro —19→ triunfante nos leyese que lo de la hopa amarilla con llamas rojas lo disponía el Código en su artículo 91, sostuve que somos un país bárbaro, donde la justicia toma formas de Inquisición, y los escarmientos de pena capital visos de fiesta de caníbales. Dentro de cada español, por mucho que presuma de cultura, hay un sayón o un fraile. La lengua que hablamos se presta como ninguna al escarnio, a la burla y a todo lo que no es caridad ni mansedumbre. Aún despotriqué más; pero ahogaron mis expresiones con risas, saliendo por un registro que iniciaba siempre mi mujer: «Cosas de Pepe». Yo tengo cosas, y con este comodín puedo dar suelta, sin gran escándalo, a cuantos absurdos bullen en mi mente. El canónigo Mier, hombre ilustrado y tolerante, fue de los que más celebraron mis ocurrencias, y a renglón seguido me dijo que, designado por el arzobispo Bonell y Orbe para asistir a la ceremonia de la degradación del cura Merino, la cual había de ser muy interesante y patética, me proponía llevarme consigo, si yo lo deseaba. Aunque ordena el Concilio de Trento que estos ejemplares actos sean públicos, en el caso presente no se abrirán las puertas de la cárcel más que a los que asistan por ministerio eclesiástico, y a contadas personas que quieran presenciar la ceremonia, no por curiosidad, sino por edificación. Me apresuré a contestarle afirmativamente, y quedamos de acuerdo en hora y punto de cita para el mismo día.
—20→
Agustín, que a más de hermano mío lo es de la Paz y Caridad, contonos ayer que, habiendo visto en su calabozo al monstruo del Averno, salió de allí escandalizado y horrorizado de un cinismo tan infernal. No se contenta Merino con repetir que quiso matar a la Reina por vengar en ella las iniquidades de losque mandan, y por aversión al género humano, sino que ha declarado con el mayor descoco que desde su entrada en el convento, siendo aún niño, leyó cuantas obras prohibidas le vinieron a las manos, filosofismos y herejías de lo peor que abortan las prensas francesas. Luego se dejó decir que en su juventud estuvo enamorado de la Libertad; que por huir de persecuciones se largó dos veces a Francia el 41, empleó en préstamos el dinero de sus ahorros y algo que ganó en la Lotería, siendo tan desgraciado en sus negocios, que los acreedores, sobre no pagarle, le pegaban... Sufrió vejaciones, malos tratos, estafas y vituperios mil, con lo que se le fue corrompiendo la sangre, y se llenó de hiel.
En sus últimos años, no tenía trato de gentes; se pasaba el día echando amargos ayes de su boca; quejábase continuamente de enfermedades efectivas y de otras imaginarias. Su genio era tan agrio, que no había cristiano que le aguantase... Dormía tan poco, que sus descansos salían a hora y media no más por noche, y entretenía los —21→ insomnios con lecturas continuas de cuanto papel en sus manos caía... En la cárcel afecta fría tranquilidad, desprecio de la vida, desdén de escribanos y jueces, de su propio defensor, y hasta del señor Presidente del Tribunal Supremo, don Lorenzo Arrazola, lo que verdaderamente revela un orgullo más que satánico...
Mucho agradecí al buen amigo señor Mier que me facilitara ocasión de ver al preso en acto tan imponente y severo. Consistía la degradación en despojarle de la investidura carácter sacerdotal, para que pudiera ceñir sin mengua de la Iglesia la hopa amarilla que ordena la etiqueta del cadalso, según los artículos 160 y 91 de nuestro benigno Código penal. A la hora designada para degradar entramos en el Saladero el señor Mier y yo, y nos encaminaron a una sala baja con rejas a la calle: en el testero principal vimos un altar, y sobre éste ropas litúrgicas, un cáliz, un crucifijo y dos velas. No tardó en llegar el señor Cascallana, Obispo de Málaga, con media docena de graves sacerdotes, que habían de asistirle, y casi al mismo tiempo se personaron el juez señor Aurioles, los Gobernadores civil y militar, el Fiscal, escribanos y algunas personas que no llevaban más cargo que el de mirones, ni otro fin que el de saciar su curiosidad ardiente. En la calle, numeroso gentío ansiaba ver cosa tan extraordinaria. Pocos eran los que algo podían vislumbrar pegados a las rejas; muchos los que empujaban disputando — 22→ sitio a los que habían madrugado para cogerlo; muchísimos los que renegaban de no ver más que la pared, detrás de la cual pasaba algo terrible. Juntándose al murmullo y risotadas de los menos el mugido displicente de los más, resultaba un coro de crueldad y grosería que nos daba la sensación de los autos de fe.
El Obispo se revistió de medio pontifical rojo, con báculo y mitra, y ocupó un sillón de espaldas al altar; los demás curas situáronse a izquierda y derecha; yo me agazapé en sitio donde pudiera ver quedándome casi invisible, y ya no faltaba más que el reo, parte o figura indispensable del edificante espectáculo que debíamos presenciar.
Tras una breve espera, vimos aparecer la figura escueta y pavorosa de don Martín, alto, rígido, el cuerpo todo negro de la sotana, amarillo el rostro de las hieles que le andaban por dentro, la mirada viva, la expresión desdeñosa. Traía las manos atadas atrás, y del nudo que las enlazaba partían dos cuerdas, una para cada pie. Con esta sujeción su paso era lento, como el de un gran buitre que, inutilizado de las alas, se viera en la penosa obligación de hacer su camino por el suelo. Cuando pude verle de perfil y de frente, reconocí la fisonomía del clérigo que en 1848 prestó los auxilios espirituales a la pobre Antoñita en la triste casa de la plaza Mayor. Él no me vio a mí, y aunque me viera, no me habría reconocido. Diré con toda verdad que su presencia —23→ en la sala del Saladero levantó en mi espíritu el terror más que la compasión; casi casi encontré apropiadas a su persona las calificaciones de monstruo abortado, tigre, y demás remoquetes que la Prensa había hecho populares. El maestro de ceremonias, con su libro en una mano y el puntero en la otra, se adelantó hacia el reo y desabridamente le dijo: «Tiene usted que vestirse». Y el reo, más desabrido aún, contestó: «¿Y cómo? ¿con las manos atadas?» Los alguaciles desliaron la cuerda de sus manos; y en cuanto éstas estuvieron libres, llegose el hombre al altar y empezó a vestirse con pausa y método, sin la menor alteración en los ademanes, lo mismo que si se vistiera para decir misa, pronunciando con voz segura la frase de ritual que el celebrante dice a cada prenda que se pone. El amito, el alba, el cíngulo, la estola, el manípulo, tienen simbólica significación, que el sacerdote va expresando al tomar la figura de Cristo en aquella oblación pura, que no se puede manchar por indignos y malvados que sean los que la hacen. Sereno estaba el hombre, repitiendo en tan lúgubre ocasión lo que hacía todas las mañanas en San Justo o en otras iglesias; y como el acólito se equivocara queriendo ponerle el manípulo en el brazo derecho, le dijo pronta y secamente: «Al brazo izquierdo».
Vestido, el reo parecía otro. Su rostro huraño y repulsivo recibía no sé qué vislumbre apacible de la casulla que cubría su cuerpo. —24→ Se le mandó que se arrodillara, y obedeció al instante, hincándose frente al Prelado. «Más cerca, más cerca», le ordenó el maestro de ceremonias. Obedeció tan vivamente Merino, andando de hinojos hacia Cascallana, que llegó hasta tocarle las rodillas. Asustado el Obispo de aquel bulto que se le iba encima con salto parecido al del cigarrón de zancas aceradas, rebotó en su silla, se puso en pie, tuvo miedo. Pensó quizás que el asesino de Isabel sacaba de la casulla otro puñal de Albacete... El Gobernador, don Melchor Ordóñez, se arrimó a Su Ilustrísima, que tranquilizado recobró su asiento. En esta parte de la escena advertí un ligero matiz cómico, que anoto aquí para que nada se me escape. Pasó como una fugaz mueca de Melpómene, si en el momento de su actitud más trágica la picara una pulga. Inmediatamente después de esto, Merino se fijó en las caras de chiquillos, de descocadas mujeres y pálidos hombres que aparecían en las rejas, y en el siniestro rumor del pueblo ansioso. «¿Hay alguna rúbrica -dijo- que disponga que estos actos se celebren a la luz del día y con los balcones abiertos?» Nadie le dio respuesta ni explicación. Un señor que a mi lado estaba, viendo que el reo se encogía de hombros y alargaba el labio inferior con un expresivo ¿a mí qué?, me dijo: «Pero ¿ha visto usted qué monstruo de frescura?»
Empezaron sus terribles funciones los que degradaban, y lo primero fue ponerle a —25→ don Martín en las manos un cáliz con vino y agua, que al punto le arrebató el Obispo, dándole después el copón, que con la misma prontitud le fue quitado. El señor Cascallana pronunció la fórmula en latín, que traducida fielmente dice: Te quitamos la potestad de ofrecer a Dios sacrificio, yde celebrar la misa tanto por los vivos como por los difuntos. Inmediatamente cogió Su Ilustrísima un cuchillito que le dieron los acólitos, mandó a don Martín que alargase los dedos y se los raspó suavemente, acompañando el acto de estas desconsoladoras palabras: Por medio de esta rasura te arrancamos la potestadde sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos ylos dedos. Luego se le quitó la casulla, y el Obispo dijo: Te despojamosjustamente de la caridad, figurada en esta sacra vestidura, porque la perdiste, yal mismo tiempo toda inocencia. Y al arrancarle la estola: Arrojaste la señal delSeñor, figurada en esta estola: por esto te la quitamos...
Como el ceremonial que describo es a la inversa de la imposición del Sacramento del Orden, deshaciendo y desbaratando todo lo que éste significa, hasta privar al condenado de la dignidad, carácter y oficio sacerdotales, para entregarlo abiertamente al fuero de los legos, luego que se le quitó a Merino la calidad de Presbítero la emprendieron con el Diácono. Revestido con la dalmática, y puesto el libro de los Evangelios en las —26→ manos pecadoras, lo arrebató de ellas el Obispo con estas aterradoras palabras: Te quitamos lapotestad de leer el Evangelio, porque esto no corresponde a los indignos. Y al despojarle de la dalmática: Te arrancamos con justicia la cándida vestidura querecibiste para llevarla inmaculada en la presencia del Señor, porque no lo hicisteasí conociendo el misterio, ni diste ejemplo a los fieles para que pudieranimitarte como consagrado a Dios. Al desnudar al Subdiácono, la tremenda voz de la Iglesia dijo: Te desnudamos de la túnica subdiaconal, porque el casto ysanto temor de Dios no domina tu corazón y tu cuerpo. Arrebatado le fue el manípulo con esta cláusula: Deja el manípulo, porque no combatiste lasasechanzas del enemigo por medio de las buenas obras; y el amito con ésta: Porque no refrenaste tu voz, te quitamos el amito.
Aún no había concluido la terrible escena. Vi que por las mejillas del Prelado resbalaban dos gruesos lagrimones. Las de Merino estaban secas: su cara, como una escultura tejida con esparto, imitaba la impasibilidad del cadáver que no chilla ni remuzga cuando le pinchan y le sajan en la sala de disección. El señor que a mi lado estaba me dijo: «Esto no es un hombre, ni siquiera una fiera: esto es un árbol. Fíjese usted: Su Ilustrísima llora; yo, que no soy aquí más que meroespectador, lloro también... no puedo contenerme, y él como si tal cosa... Vea usted, es un árbol...». Nada pude contestar —27→ a mi vecino: tales eran mi emoción y el ansia que yo sentía de que la desgarradora escena terminase.
- III -
Como dije, aún faltaban los últimos trámites para despojar al reo de las insignias de los grados menores y de la primera tonsura. El despiadado simbolismo era largo como toda la carrera eclesiástica... al revés. La Iglesia había de borrar hasta la última señal de unción divina en el réprobo que expulsaba de su seno. Cuando, puestas y quitadas las insignias de estos grados, quedó el reo con sobrepelliz, al despojarle de ésta se levantó el Obispo, y entonando la voz todo lo que le permitía su emoción vivísima, pronunció este tremendo anatema: Por la autoridad de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yla muestra, te deponemos, te despojamos y te desnudamos de todo orden,beneficio y privilegio clerical; y por ser indigno de la profesión eclesiástica, tedevolvemos con ignominia al estado y hábito seglar. Acto seguido, los acólitos le quitaron la sotana y el alzacuello, y el hombre quedó en chaquetón, figura lastimosa. Permaneció inmóvil, como esperando que le arrancaran también el pellejo. El señor Cascallana, armado de tijeras, le cortó un mechón —28→ de cabellos, y al punto uno de los alguaciles trasquiló la parte superior de la cabeza, hasta borrar en lo posible el redondel de la corona. El chis-chas de las tijeras me daba frío, como si me estuvieran trasquilando a mí. Aún no se aplacaba la terrible indignación de la Iglesia, que con iracundo estilo pronunció este anatema al compás de los tijeretazos: Te arrojamos de la suerte del Señor, como hijo ingrato,y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de lamaldad de tu conducta.
Ya parecía que todo terminaba. Oí suspiros y toses de los concurrentes, autoridades o curiosos; oí el mugido del pueblo que no veía nada desde la calle (salvo algunos privilegiados adheridos a las rejas) y que se conformaba con aspirar la trágica emoción rezumándola al través del espeso muro del Saladero.
Merino, requiriendo las solapas de su chaquetón, dijo de mal talante: «Despachemos, que me voy quedando frío». El mísero reo no podía abrocharse, porque al ingresar en la prisión, los guardianes le habían arrancado los botones del chaquetón: parece que es costumbre carcelaria, para evitar el suicidio, que algunos reos han consumado tragándose los botones. Apenas dijo esto, resonó un estruendoso ¡viva la Reina! en la plaza, y después otro en los patios del edificio. Don Martín permaneció impasible ante las exclamaciones: sólo sentía frío... Cuando le vi salir, de nuevo maniatado, el horror que al entrar me había inspirado dio —29→ paso a la compasión más viva. En su impavidez no vi cinismo, ni en su frialdad insolencia, sino más bien una entereza estoica de que yo no he conocido hasta hoy ningún ejemplo. Ansiaba ya dar espacio refrigerante a mi espíritu lejos de aquel ambiente inquisitorial, patibulario. Los eclesiásticos degradadores, y los acólitos y alguaciles que desnudaban y trasquilaban al reo, traían a mi mente imágenes, no sé si soñadas o reales, de las más siniestras figuras de la Edad Media. Salí con un remolino de confusiones en mi cabeza, y tan pronto me parecía natural, justo y humano que a Merino se le indultase después de la feroz ejecución espiritual de aquel día, tan pronto anhelaba su muerte, viéndola como un holocausto grande y bello; pero no se le había de matar en garrote ni por los medios usuales, sino con hacha... La comparación con un árbol expresada por el caballero desconocido, no se apartaba de mi mente. Yo quería ver si el estoico, como el tronco herido, crujía y soltaba un ¡ay! al recibir el hachazo.
Despedime del señor Mier, a quien el Obispo llevaba en su coche, y a mí me ofreció el suyo y su grata compañía don Melchor Ordóñez, que iba al Gobierno Civil. Acepté, y rodando por el pedernal de estas malditas calles me dijo el simpático Gobernador: «Pero ¿ha visto usted qué tío? No creo que exista en el mundo otro con más agallas. El Obispo se hacía cruces viendo la fibra de este hombre. Me ha contado que —30→ en tiempos antiguos hubo clérigos delincuentes que ante la espantosa sofoquina de la degradación perdieron el conocimiento, y uno hubo, en Italia o no sé dónde, que cayó patas arriba y le recogieron cadáver... Pero este tío, ya usted le vio: como si estuviera el sastre tomándole medida de un traje nuevo». Dije yo que, en efecto, es un caso estupendo de dominio sobre sí mismo. Y él a mí: «¡Ah! Pero ¿no sabe usted lo mejor? Esta peña, este tronco de acebuche, era un manojito de sensibilidad cuando estuvo enamorado del ama que le sirvió hace algunos años... ¡Oh! había usted de ver las cartas, Aurioles las tiene. En algunas hay frases tan apasionadas que no las escribiera más sentidas el mejor poeta. Oiga usted: «Cuando en la misa me vuelvo a decir Dominus vobiscum y no te veo, como antes, ni la Virgen en su soledad pasaba la tristeza que yo». ¿Qué tal? ¡En qué estaría pensando el hombre cuando celebraba!... Pues otra: ¿no sabe usted que el año 22 estuvo al lado de los milicianos en la acción del 7 de Julio? Sí, hombre, y en ese mismo mes quiso matar al Rey; al menos se abalanzó al coche con todas las de Caín, gritando: «¡Mueran los perjuros!» Sí, hombre: ahora lo hemos descubierto... Bragado es el tío, como hay Dios, y de un temple que ya no se estila... ¡Vaya, que si llega a darle de veras a Fernando VII, la que se arma! ¿Qué sería hoy de España? Acá parainter nos, creo que le habríamos quedado muy agradecidos... — 31→ Pues verá usted lo que me contó anoche. El año pasado, solía ir al gabinete de lectura de San Felipe Neri, y allí se daba unas atraquinas de periódicos españoles y extranjeros que Dios temblaba... Dice que, a pesar de sus amarguras y de su odio al género humano, se mantenía tranquilo y sin idea de matar; pero que al enterarse del golpe de Estado de Napoleón, y ver la nube de despotismo que se venía encima en toda Europa, se fue del seguro y dijo: «aquí hay un hombre...». Querido Beramendi, yo he visto locos en la política; pero como éste ninguno, ni creo que haya venido al mundo un alma más fanática».
Terminó Ordóñez así: «Tengo que poner un bando en las esquinas; está el pueblo muy excitado contra el asesino, y tan condolido de nuestra Reina, que ni aun sabiendo que la herida es leve se da por satisfecho. Me dice la policía que entre la gente del bronce hay elementos decididos a dar un golpe el día de la ejecución, arrancando al reo de manos de la justicia para escabecharlo por manos de la plebe... Figúrese usted, ¡qué carnicería, qué barbarie! Esto no es propio de un pueblo culto... Conozco yo a esos elementos: son los que alborotan siempre, hoy en este sentido, mañana en otro, y al fin en el sentido de la poca ilustración... Pero ellos también conocen a Melchor Ordóñez. Pregunten al pueblo de Madrid quién es Melchor Ordóñez, y dirá: un hombre que sabe respetar y hacerrespetar». —32→ Y era verdad. Por la fama de su probidad y rigidez, acreditadas en otras provincias, le trajeron a este Gobierno civil, en el cual ha emprendido con fortuna el escarmiento de pícaros, el acoso de vagabundos y la corrección de revolucionarios de oficio. Pero quien manda, manda. No obstante la rectitud y nobles alientos de Melchor Ordóñez, en algún caso, que he de contar si Dios me da salud, no le han dejado ser tan rígido como él quería.
Llegué a mi casa con dolor de cabeza, desconcertado de todo el cuerpo, amarga la boca y los espíritus muy caídos. El frío que cogí en la odiosa cárcel me molestaba menos que el recuerdo de lo que allí vi, la vileza y procederes bajunos del brazo secular, por una parte; por otra, el bárbaro formalismo del brazo eclesiástico. ¡Con tales brazos, valiente tronco social nos hemos echado!.. Prolijamente lo referí todo a María Ignacia, que, al verme arrumbado en un sofá, no se separó de mí en lo restante de la tarde. Horrorizada con mi relato, me autorizó para que lo escribiese, recomendándome que en lo sucesivo huya de impresiones patibularias, y consagré mis Memorias a cuadros y tipos placenteros, proscribiendo todo lo dramático. La misma sociedad me indica el camino que debo seguir, pues ella no quiere ya cuentas con el género trágico, y se ha hecho pura comedia, con sus puntas de sátira, y la exhibición de pasiones tibias, de caracteres excéntricos o graciosos. Esto vino a —33→ decirme mi cara esposa, aunque no con los términos que yo empleo, sino más a la pata la llana. La tragedia no existe ya más que en el pueblo bajo, y en los ladrones y bandidos. Debo, pues, concretarme a las clases superiores, que no quieren ver sangre más que en casos de recetar el médico sangría o sanguijuelas. Para mi salud es conveniente que yo ponga un freno a esta recóndita querencia mía de las cosas trágicas, volviendo mis ojos a la sociedad alta y media, y a la política, que también es ya comedia pura, de enredo muchas veces, otras de figurón. Prometí a María Ignacia seguir el camino que su buen sentido me indicó, y aquí me tenéis en plena vulgaridad social.
¿Recuerdas ¡oh Posteridad benigna! a las dos lindas muchachas, Virginia y Valeria, hijas de mi amigo don Serafín del Socobio, con las cuales honestamente me divertía yo allá por los años 48 y 49, jugando con ellas a los novios, y tratándolas siempre como si fuesen una sola mujer con dos cuerpos distintos, aunque muy semejantes? Creo haberte dicho también que les salieron efectivos novios, uno para cada una, dos tenientes, que también a mí me parecieron duplicadas imágenes de un teniente solo. Pues se casan; uno de estos días serán llevadas al altar, no por aquellos pretendientes que las cortejaban el año 50, sino por otros, militar el de Valeria, civil el de Virginia. Ambas, según me cuenta mi mujer, están rabiando por cambiar de estado, ansiosas de pasar de señoritas — 34→ a señoras, con casa propia, libertad, y hombre a quien poner las enaguas para hacer de él un monigote. Me figuro que estas dos bodas son algo precipitadas, y que los padres, aunque aparezcan satisfechos, han consentido en colocar a las niñas, por no poder aguantar ya sus vehementes ganas de emancipación. Valeria ha escogido por sí su hombre, el cual es un capitancito de buenas prendas, hijo del coronel don Felipe Navascués, que figuró en la guerra civil; entra Virginia en la coyunda, más que por designio propio y libre, por la persuasión amorosa y tenaz de sus padres, que han visto la felicidad de la niña en el orondo y fresco joven Ernesto de Rementería, hijo de un señor que pasa por millonario. Dios las haga felices, y a ellos también, pues, aunque apenas los conozco, merecen mi respeto y la sana compasión que debemos a todo cristiano que se embarca para cruzar el engañoso piélago del matrimonio. Así lo llamo, porque si a mí me ha salido este mar totalmente limpio de sumideros y escollos, otros que entraron en la nave con el corazón lleno de alegrías, navegan desesperados entre bravísimas olas, y no saben en qué peña irán a estrellarse.
La educación de mis amiguitas Virginia y Valeria no las eleva mucho, por más que otra cosa creyera yo, sobre el común nivel de nuestras señoritas de la clase media tirando a superior. Poseen, eso sí, su caudal de saber religioso, todo de carretilla, sin enterarse —35→ de nada; escriben muy mal, con una ortografía que parece el carnaval del Alfabeto; en Aritmética no pasan de las cuatro reglas, practicadas con auxilio de los rosados dedos; en Historia, fuera de la de José vendido por sus hermanos, y de la de Moisés recogido en el Nilo, están rasas, y sólo saben que hubo aquí godos muy brutos, y después moros que eran derrotados por Santiago. Todo lo que saben de Geografía no vale un comino: se reduce a nociones vagas de la superficie del planeta, y al conocimiento de que es forzoso embarcarse para ir a las Américas descubiertas por Colón. En Literatura moderna y clásica están a la altura de su cocinera; no les ha entrado en el entendimiento más que la comedia o el drama del día que han visto en el teatro, y algún novelón sentimental, tal vez empalagosa leyenda de caballeros tontos y sultanas redichas, que han leído en el Semanario Pintoresco, o en el folletín del periódico de la casa. Poseen unas cuantas fórmulas de francés para sociedad, y en el piano aporrean furiosamente valses y polcas. No conocen nada de la vida; no se ha permitido que en sus espíritus, amañados para la elegancia, penetre parte alguna del prosaísmo con que tenemos que luchar. No conocen ni el valor de la moneda, ni las pesas y medidas; no tienen idea de lo que es una legua, un celemín, un quintal; apenas se hacen cargo de cómo se convierte el trigo en pan, las uvas en vino, y de cómo salen del cascarón los polluelos. Su corta —36→ vida y sus ingenuos caracteres se han desarrollado entre las primarias labores domésticas, y entre novenas y funciones de teatro, perfilando la educación social en tertulias insustanciales, academias de toda humana tontería.
Hablando yo de esta pobreza educativa con las propias Virginia y Valeria delante de su señora madre, ésta, que es una idiota muy honrada y muy buena, dijo que para ser mujeres de su casa no necesitaban las niñas saber más Historia Natural que la precisa para distinguir un canario de un burro, y que los que llamados Principios quedáranse para los que habían de ganarse la vida como catedráticos. Quizás aquella apreciable mula tiene razón, pensé yo al oírla, y traje a mi memoria el ejemplo de María Ignacia, que, si en estudios no estaba menos cerril que Virginia y Valeria, me salió excelente mujer, y ha sabido cultivar por sí, en la vida más que en los libros, sus nativas dotes, fundando fácilmente el nuevo saber sobre el raso de su ignorancia. Esto pienso que harán mis amiguitas, guiadas por su despejo natural y por la sana índole de sus corazones. Amén.





























