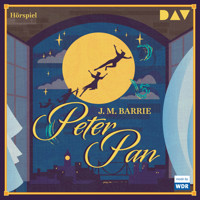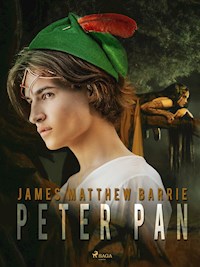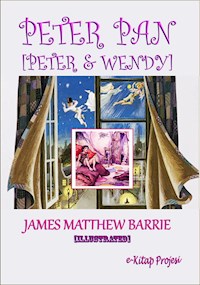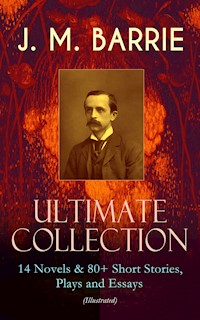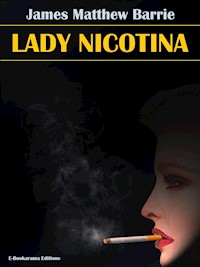
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Publicado en 1890, "Lady Nicotina" es el mejor ensayo sobre el tabaco que jamás haya existido. En una narración digresiva y divertidísima. El protagonista de esta historia ha quedado tristemente huérfano de su esclavitud, de los amigos verdaderos y de aquello que le permitía mirar el mundo desde la exquisita atalaya que proporciona el humo siempre ascendente del tabaco.
James Matthew Barrie, eternamente asociado a uno de sus personajes, Peter Pan, reafirma en "Lady Nicotina" su sabia visión desencantada de la vida adulta en una intensa e irónica alabanza a la tentación. Su lectura favorece seriamente la salud.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
LADY NICOTINA
Comparación del matrimonio y el hábito de fumar
Mi primer puro
La mezcla Arcadia
Mis pipas
Mi petaca de tabaco
Mi mesilla de fumador
Gilray
Marriot
Jimmy
Scrymgeour
Los puros de su esposa
La maceta de Gilray
La escena más grande de la historia
Mi hermano Henry
La casa-bote Arcadia
Arcadia, una vez más
El romance de un limpiapipas
¿Qué podía hacer?
Primus
Primus a su tío
Tabaco propio
Cómo fuman los héroes
El fantasma de Nochebuena
Sin Arcadia
Un rostro que embrujó a Marriot
Los arcadianos a la defensiva
El sueño de Jimmy
El sueño de Gilray
El sueño de Pettigrew
El asesinato en la posada
Los peligros de no fumar
Mi última pipa
Cuando mi esposa duerme y la casa está en silencio
LADY NICOTINA
James Matthew Barrie
Comparación del matrimonio y el hábito de fumar
Las circunstancias en las que dejé de fumar fueron las siguientes:
No era más que un soltero, encaminado hacia lo que ahora veo como una trágica mediana edad. Me había acostumbrado hasta tal punto a que mi boca expulsara humo, que me sentía incompleto sin él. Lo cierto es que llegó un momento en que podía abstenerme de fumar si no hacía nada más, pero me resultaba muy difícil en las horas más laboriosas. En cuanto dejaba de lado mi pipa me encontraba a mí mismo dando vueltas sin cesar alrededor de la mesa. Jamás mendigo ciego se vio tan abyectamente guiado por su perro, o más reacio a cortar la correa.
Estoy mucho mejor sin el tabaco y hasta tengo dificultades para simpatizar con aquel que fui. Incluso evocarlo, tal y como era, y observarlo sin prejuicios resulta tarea difícil, puesto que tendemos a olvidar las viejas facetas a las que hemos dado la espalda del mismo modo que olvidamos una calle que ha sido reconstruida. ¿Tiembla el esclavo liberado siempre que escucha el restallar de un látigo? Me parece que no, ya que sólo recuerdo vagamente, y sin un agudo sufrimiento, los horrores de mis días de fumador. Había noches en las que me levantaba con un dolor en el corazón que me hacía contener la respiración. No osaba hacer más. Tras, quizás, unos diez minutos de estupor, podía enderezar mi posición una pulgada en cada movimiento. Con menos frecuencia, sentía ese pinchazo durante el día, y creía que iba a morir mientras mis amigos me hablaban. Jamás compartí dichas experiencias con nadie; a decir verdad, aunque entre mis amistades se contaba la de un hombre perteneciente a la comunidad médica, le mentía sibilinamente en las escasas ocasiones en que me interrogaba sobre la cantidad de tabaco que consumía a la semana. A menudo, durante la noche, no sólo me prometía con toda solemnidad dejar de fumar sino que hasta me preguntaba por qué me gustaba. A la mañana siguiente iba directo del desayuno a mi pipa, sin el menor remordimiento. Más tarde me di cuenta, mientras me decidía a acabar con el hábito, que mejor hubiera empleado aquel tiempo en intentar dormir. Disponía de elaborados métodos para engañarme a mí mismo, puesto que descubrir la cantidad de onzas de tabaco que fumaba a la semana se convirtió en algo un tanto tortuoso. Con frecuencia fumaba cigarrillos para reducir el número de puros.
Por otro lado, con excepción de esos intensos dolores, me sentía bastante bien. Mi apetito era tan bueno como lo es hoy, trabajaba tan a gusto como ahora y, sin duda, de manera mucho más intensa. Estoy convencido de que, hasta cierto punto, experimenté los mismos dolores durante mi infancia, antes de empezar a fumar, y aún no me resultan del todo extraños. Aparecían con más frecuencia en mis días de fumador, pero no tengo motivos para atribuirlos al tabaco. Probablemente un médico también fumador les habría restado importancia. Sin embargo, en cuanto encendía la pipa, como diría, empezaba a escucharlos. Al primer síntoma de que estaban llegando, arrinconaba la pipa y paraba de fumar… hasta que cesaban.
No pretendo decir que no habría sido capaz de dejar el tabaco sin ayuda una vez convencido de que me perjudicaba; pero me negaba a convencerme. Me gustaría decir que dejé de fumar porque lo consideraba una mezquina forma de esclavitud, condenable por razones tanto morales como físicas; pero aunque ahora puedo ver clara como la luz del día la locura que supone fumar, estuve ciego ante ella durante algunos meses tras mi última pipa. Abandoné mi más delicioso solaz, tal y como lo veía, por la única razón de que la dama que se me entregaba en cuerpo y alma me hizo escoger entre el tabaco y ella. Este hecho retrasó nuestro matrimonio seis meses.
Ahora, como muy bien apreciarán los lectores, he llegado a ver el hábito de fumar con los ojos de mi esposa. Mis viejos amigos de soltería se quejan porque no consiento que se fume en casa, pero siempre estoy dispuesto a dar razón de mi postura, y no siento el mínimo resquicio de pena por ellos. Si yo no puedo fumar aquí, tampoco lo harán ellos. Cuando acudo a verlos a la antigua fonda se toman la pobre venganza de hacerme tragar sus anillos de humo. Ese afán por los anillos de humo es la más innoble habilidad del hombre. Una vez fui miembro de un club de fumadores en el que practicábamos cómo hacer anillos de humo. El mejor se llevaba como premio una caja de puros al acabar el año. ¡Qué tiempos aquellos! A menudo los recuerdo con melancolía. Nos reuníamos en una acogedora estancia en los alrededores del Strand. Aún la recuerdo muy bien, con esos calendarios colgados por todas partes con los que podíamos encender nuestras pipas. Algunos fumaban en pipas de arcilla, pero para la mezcla Arcadia no hay como una pipa de brezo. La mía era la pipa más dulce de cuantas ha habido jamás. Cuán extraño me resulta rememorar un tiempo en que una pipa parecía ser mi mejor amiga…
Mi actual estado es tan feliz que no puedo dejar de extrañarme ante mis titubeos de antaño para acceder a él. Adquirimos nuestra casa mientras todavía discutía lo pernicioso que podía resultar dejar el tabaco de golpe. En aquel momento mi ideal de la vida matrimonial no se correspondía con el que ahora tengo, y recuerdo a Jimmy intentando convencerme de instalarme en esta casa porque la gran galería de arriba con las tres ventanas era el sueño de cualquier fumador. Nos imaginaba allí a mí y a él, en verano, dibujando anillos de humo, sin nuestros abrigos y sacando los pies por las ventanas; y comentó cuán coqueto resultaría el gabinete del fondo, con vistas a un muro blanco, como salita para mi esposa. En aquel momento me dejé llevar por su entusiasmo, pero ahora puedo ver lo egoísta de mi comportamiento, y me resulta imposible dejar de pensar en la cara de Jimmy cuando nos visitó por primera vez y descubrió que el gabinete no albergaba la salita. Jimmy es un magnífico ejemplar del hombre que, aunque no carente de virtudes, ha sido destruido por la devoción a su pipa. Hasta el día de hoy sigue creyendo que los jarrones de la repisa de la chimenea han sido especialmente concebidos para contener las cerillas con que se encienden las pipas. Estamos casi seguros de que cuando se aloja en nuestra casa fuma en su habitación, una detestable práctica que no puedo tolerar.
Dos puros al día, a nueve peniques la pieza, dan 27 libras, 7 chelines y 6 peniques al año, y cuatro onzas de tabaco a la semana, a nueve chelines la libra, son 5 libras y 17 chelines al año, lo que hace un total de 33 libras, 4 chelines y 6 peniques. Cuando calculamos el desembolso anual en tabaco en estos términos, por supuesto que nos sorprende, y nuestra excentricidad aún nos resulta más chocante tras meditar sobre lo mucho más satisfactoriamente que podríamos haber empleado ese dinero. Con 33 libras, 4 chelines y 6 peniques se pueden comprar alfombrillas orientales nuevas para la salita, así como un sombrero de primavera y un bonito vestido, objetos todos ellos que producen un placer duradero, mientras que un puro, tras haber lanzado la colilla, pierde todo su interés. A juzgar por mi experiencia, debo decir que lo que convierte a muchos solteros en fumadores empedernidos se debe más a la falta de reflexión que al egoísmo. En cuanto un hombre se casa, sus ojos se abren a innumerables comportamientos que antes ignoraba, entre ellos, el placer de adornar la salita con una nueva pieza de mobiliario cada mes y el de poseer un dormitorio en rosa y oro cuya puerta permanece siempre cerrada. Si los hombres se pararan a pensar que cada puro que se fuman podría comprar parte de un taburete forrado en color terracota para el piano, y que por cada lata de tabaco consumida se va un jarrón para cultivar geranios muertos, a buen seguro vacilarían. Sin embargo, no se paran a pensarlo hasta que se casan, y luego, no tienen más remedio. Por mi parte, no consigo entender por qué a los solteros se les debe permitir fumar cuanto quieran cuando a nosotros se nos impide.
El solo olor del tabaco es abominable, puesto que es imposible eliminarlo de las cortinas, y la existencia no es muy placentera a menos que las cortinas se mantengan en perfecto estado. En cuanto al puro de después de la cena sólo sirve para hacer de ti un ser aburrido y somnoliento, poco predispuesto a participar en las actividades de las damas. Una manera mucho más agradable de disfrutar de la velada es pasar directamente de la mesa a la salita a escuchar un poco de música. Escuchar a la sobrina de tu esposa cantar «Oh, cuando tú y yo nos arrullábamos» relaja la mente. Incluso si no tienes oído para la música, como es mi caso, son innumerables los aspectos de la salita que producen sosiego. Están los abanicos japoneses, bellos objetos donde los haya, aunque tu gusto artístico no esté suficientemente educado para apreciarlos a menos que alguien lo indique, y es agradable sentir que se compraron con un dinero que, en los insensatos viejos tiempos, se habría malgastado en una caja de puros. De manera similar, cada bonita fruslería de la habitación invita a recordar lo muy sabio que eres ahora respecto a tiempos pasados. Incluso resulta gratificante permanecer, en verano, ante la ventana de la salita viendo pasar a los cocheros con un puro en los labios. Aunque, si estuviera en mi mano promulgar las leyes, prohibiría que la gente fumara en la calle. Si son hombres casados se están fumando las pantallas de las chimeneas de las salitas y los tapetes para las repisas de los hogares de las habitaciones rosa y oro. Si son solteros, es un escándalo que se queden siempre con lo mejor de todo.
Nada es más digno de lástima que la forma en que algunas de mis amistades se esclavizan al tabaco.
Y aún peor, el modo en que idolatran un tabaco en particular. Conozco a un hombre que considera cierta mezcla tan superior al resto, que caminaría tres millas para conseguirla. Todo el mundo, sin excepción, admitirá que se trata de un hecho lamentable. Ni siquiera es una buena mezcla, porque la probé en alguna ocasión, y si hay alguien en Londres que entienda de tabaco, ése soy yo. En Londres sólo hay una mezcla que merezca el apelativo de soberbia. No voy a decir dónde se puede conseguir porque el resultado sería que muchos insensatos fumarían más que nunca, pero jamás conocí nada comparable. Es deliciosamente suave aunque llena de fragancia, y nunca quema la lengua. Una vez se prueba no se fuma otra cosa. Despeja la mente y suaviza el temperamento. Siempre que salía de vacaciones, llevaba tanta cantidad de aquella saludable mezcla como pensara que fuera a necesitar durante mi estancia, pero siempre se me agotaba. Entonces telegrafiaba a Londres para que me enviaran más y me sentía desvalido hasta que llegaba. ¡Con qué ansia rasgaba el precinto de la lata! Ése sí es un tabaco al que consagrar la vida. Pero ahora estoy mejor sin él.
De vez en cuando aún me siento un poco deprimido después de la cena, sin saber muy bien por qué, y si mi esposa me deja solo, vago por la habitación sin descanso, como alguien a quien le falta algo. Sin embargo, normalmente me lleva con ella a la salita y me lee en voz alta las cartas que recibe de su familia, deliciosamente largas, o interpreta una suave música para mí. Si la melodía es dulce y triste, me transporta hasta la escalera de una fonda que subo con brío, abro con dificultad una pesada puerta en el último piso y subo la intensidad del gas. Vuelvo a una pequeña habitación en la que ya estuve, muy polvorienta. En la esquina más alejada de la puerta hay una pila de papeles y revistas tan alta como una mesa. La silla de mimbre tiene la huella exacta de la espalda de Marriot. Lo que ha quedado (tras encender el fuego) del marco de un cuadro descansa en la alfombrilla que hay delante del hogar. Gilray entra de improviso. Ha dejado dicho que envíen sus visitas aquí. La habitación se llena. Mi mano palpa la repisa de la chimenea en busca de una jarra marrón. La jarra entre mis rodillas, lleno mi pipa…
Después de un rato la música cesa y mi esposa pone una mano sobre mi hombro. Quizá yo sienta un ligero sobresalto, y entonces me dice que me he quedado dormido. Éste es el libro de mis sueños.
Mi primer puro
No fue en mis habitaciones donde aprendí a fumar, sino trescientas millas más al norte. Creo que podría asegurar que nunca antes se había fumado un primer puro en tales circunstancias.
En aquella época iba yo al colegio y vivía con mi hermano, que ya era un hombre. La gente interpretaba erróneamente nuestra relación y creía que era su hijo. Me preguntaban cómo era mi padre y si esto llegaba a sus oídos fruncía el entrecejo. Incluso hoy en día, debido a que tengo un aspecto tan juvenil, la gente que me recuerda de niño piensa que debo de ser el hermano pequeño de aquel muchacho. Más adelante referiré una curiosa confusión que tuvo lugar sobre este asunto, pero en este momento me hallo inmerso en la tarde en que nació la hija mayor de mi hermano; quizás la tarde más difícil que ambos pasamos juntos. Por lo que sabía del asunto fue todo muy repentino, y lo lamenté tanto por mi hermano como por mí.
Nos sentamos ambos en el estudio, él en un sillón que había acercado al fuego y yo en el sofá. Ahora no puedo recordar en qué momento empecé a tener el presentimiento de que algo iba mal. Me llegó poco a poco y me hizo sentir muy incómodo aunque, por supuesto, no lo dejé traslucir. Oí los pasos de gente subiendo y bajando las escaleras, pero en aquel momento no sentí inclinación natural a la sospecha. Me di cuenta de que mi hermano barruntaba algo más bien a primera hora de la noche. Por regla general, cuando nos dejaban solos, él bostezaba o tamborileaba con los dedos sobre el brazo de su sillón para hacerme ver que no se sentía incómodo, o yo hacía como si estuviera a gusto, jugando con el perro o diciendo que la habitación estaba cerrada. Luego, alguno de los dos se levantaba, comentaba que había olvidado su libro en el comedor, e iba por él, con cuidado de no regresar hasta que el otro se hubiera ido. De esta hábil manera nos ayudábamos mutuamente.
En aquella ocasión, sin embargo, no adoptó ninguno de los métodos habituales; y aunque subí a mi habitación varias veces y escuché a través de la pared, no oí nada. Al final alguien me prohibió subir al piso de arriba, y volví al estudio, con el presentimiento de que ya sabía lo peor. Él seguía sentado en el sillón, y yo volví al sofá. Por el modo en que me miraba por encima de su pipa supuse que se estaba preguntando si yo sabría algo. Creo que nunca me gustó tanto mi hermano como aquella noche, y quería hacerle comprender que, pasara lo que pasara, todo seguiría igual entre nosotros. Pero el asunto del piso de arriba era demasiado delicado para hablar de él y lo único que podía hacer era intentar que no siguiera dándole vueltas, incitándolo a que me hablara de política. Mi hermano es esa clase de hombre. Tiene un dominio asombroso de hechos y fechas y supongo que todavía no ha leído un solo libro, desde un anuario a un volumen de versos, en el que no haya encontrado un desliz del autor en algún punto. Lee sólo con ese fin. Tenía por costumbre evitar las discusiones con él, porque se sentía decepcionado si yo estaba en lo cierto e irritado si me equivocaba. Por lo tanto, era un tanto arriesgado empezar por política, pero pensé que las circunstancias lo requerían. Para mi sorpresa me contestó de manera vaga, y de vez en cuando interrumpía las frases a la mitad para pararse a escuchar algo. Lo tenté con historia, y mencioné el año 1822, Waterloo, para darle una oportunidad. Pero la dejó pasar. Tras aquello, silencio. Poco después se levantó de su asiento, aparentemente para abandonar la habitación, pero de repente se volvió a sentar, como si se lo hubiera pensado mejor. Volvió a hacer ademán de levantarse varias veces, mirándome de reojo en todas las ocasiones. Me preguntaba cómo podría suavizar la situación, así que cogí un libro y fingí leerlo atentamente para hacerle entender que si quería podía irse sin que yo me apercibiera. Al final se puso en pie con brusquedad y, tras lanzarme una mirada insolente, como para demostrar que la casa era suya y que podía hacer lo que le viniera en gana en ella, salió de la habitación lentamente. En cuanto estuve solo abandoné el libro. En aquel momento me encontraba en un estado lamentable de excitación nerviosa, aunque en apariencia me mostraba bastante sereno. Le eché una mirada mientras subía por las escaleras y me di cuenta de que había dejado los zapatos en el primer escalón. Acababa de abandonarle toda su altanería.
Regresó al cabo de un rato. Me encontró leyendo. Encendió su pipa y aparentó leer también. Jamás olvidaré que mi libro era Arme Judge, solterona mientras que el suyo era un volumen de Blackwood. Se le apagaba la pipa cada cinco minutos, y en ocasiones abandonaba el libro sobre sus rodillas mientras miraba el fuego. Entonces salía, y al cabo de unos cinco minutos volvía a entrar. Ya era tarde, y sentía que debía irme a mi cuarto y encerrarme en él. Pero habría sido egoísta por mi parte, así que nos sentamos en actitud desafiante. Al final se levantó sobresaltado de su asiento cuando alguien llamó a la puerta. Oí a varias personas hablando, y luego, más alto, por encima de aquellas voces, una más joven.
Cuando me recobré, lo primero que pensé es que me pedirían que lo cogiera. Después recordé, con otro estremecimiento en el corazón, que quizás querrían ponerle mi nombre. Eran éstas, por descontado, reflexiones egoístas; pero me encontraba en una situación muy delicada. La cuestión era: ¿qué resultaría más apropiado por mi parte? Me dije a mí mismo que mi hermano podría volver en cualquier momento y ya no pude pensar sino en lo que iba a decirle. Tenía la idea de que mi obligación era felicitarlo, pero se me antojó que sería de una extraordinaria crudeza. Todavía no me había decidido cuando oí que se acercaba. Reía y gastaba bromas con lo que a mí me parecieron modos sorprendentes dadas las circunstancias. Cuando su mano tocó la puerta, agarré el libro y leí tan intensamente como pude. Entró pavoneándose, pero el pavoneo desapareció en cuanto me tuvo ante la vista. Me imagino que había bajado a informarme, y ahora no sabía cómo empezar. Caminaba inquieto de un lado a otro de la habitación, mirándome cuando iba en una dirección mientras que yo lo miraba cuando iba en la otra. Finalmente se sentó de nuevo y cogió su libro. No intentó fumar. El silencio era demoledor; no se oía nada aparte de alguna ceniza que caía de la chimenea. Esto duró por lo menos unos veinte minutos, tras los que cerró el libro y lo arrojó sobre la mesa. Me di cuenta de que el juego había terminado, y cerré Anne Judge, solterona. Me abordó con alegría afectada:
—Bien, jovencito, ¿sabes que eres tío?
De nuevo silencio, puesto que aún estaba intentando dar con algún comentario apropiado. Dejé pasar un corto espacio de tiempo antes de preguntar con voz débil:
—¿Niño o niña?
—Niña —respondió.
Volví a pensar intensamente y de repente me acordé de algo:
—¿Están las dos bien? —musité.
—Sí —contestó, severo.
Sentí que se esperaba algo grande de mí, pero no podía saltar y ponerme a estrecharle la mano. Era tío. Alargué mi brazo hasta la cigarrera y encendí resuelto mi primer puro.
La mezcla Arcadia
Llega la oscuridad, y con ella el mozo encargado de encender la luz de nuestra escalera. Se desvanece en su garita. La fonda está tan tranquila que los suaves golpecitos de una pipa en el alféizar espantan a los gorriones del patio. Los hombres de mi escalera emergen de sus guaridas. Scrymgeour, en batín, empuja la puerta del gabinete del primer piso y sube perezosamente. La cara sentimental y la pipa de arcilla agrietada pertenecen a Marriot. Gilray, que ha estado ensayando su papel en la nueva y original comedia proveniente de Islandia, deja de rezongar y emprende el camino por su oscuro corredor. Jimmy cuelga en su puerta el cartel de «Ausente por negocios», y cruza hasta aquí. En breve estamos todos de nuevo reunidos en la vieja habitación, Jimmy sobre la alfombra delante de la chimenea, Marriot en la silla de mimbre; las cortinas unidas con un plumín, mientras los cinco fumamos la mezcla Arcadia.
Pettigrew sería bienvenido si viniera, pero es un hombre casado y ya son raras las ocasiones en que se deja ver. Otros serían considerados intrusos. Si fuman tabaco corriente, o bien se les permite probar el nuestro o se les invita a retirarse. No hay más que asomar la cabeza a mi habitación para darse cuenta de que los tabacos son de dos tipos, Arcadia y el resto. Nadie que fume Arcadia intentaría describir sus bondades, puesto que su pipa sería expulsada con total seguridad. Cuando iba al colegio, Jimmy Moggridge se fumó una silla de mimbre, y desde entonces afirma que no notó tanto el cambio del mimbre a las mezclas normales como de las mezclas normales a Arcadia. No le pido a nadie que lo crea, puesto que el fumador veterano de Arcadia detesta discutir con cualquiera sobre cualquier cosa. Si anhelara demostrar la afirmación de Jimmy, me limitaría a darles la única dirección en donde se puede conseguir Arcadia. Pero eso es algo que no voy a hacer. Resultaría tan precipitado como proponer para mi club a un hombre con el que no tengo relación. Podría no ser merecedor de la mezcla Arcadia.
Aunque usted y yo fuésemos conocidos, quizás no querría cargar con la responsabilidad de introducirle en los placeres de Arcadia. Esta mezcla actúa de manera extraordinaria sobre la personalidad, y probablemente prefiera usted permanecer como hasta ahora. Antes de descubrir Arcadia, y de comunicárselo a los otros cinco —incluido Pettigrew— teníamos todos nuestras propias peculiaridades, pero ahora, excepto en apariencia —y Arcadia también uniformiza el aspecto— somos como gotas de agua. Tenemos las mismas costumbres, la misma manera de ver las cosas, la misma autocomplacencia. No hay duda de que todavía no somos completamente idénticos, y de hecho tengo intención de probar este particular, pero en circunstancias similares actuaríamos presumiblemente del mismo modo y, lo que es más, de forma en que no lo haría ninguna otra persona. Por lo tanto, cuando estamos juntos, sólo se nos puede distinguir por nuestras pipas; pero cualquiera de nosotros, en compañía de personas que fuman otros tabacos, sería considerado asaz original. Como un oriental en Europa.
Si se encuentra en compañía de un hombre que tiene ideas propias y no es tímido, y sin embargo se niega rotundamente a ser arrastrado en la conversación, puede identificarlo, sin miedo a equivocarse, como uno de nosotros. De entre los primeros efectos de la mezcla Arcadia se encuentra el de poner fin inmediato a la cháchara. Gilray tuvo en un tiempo la reputación de ser un orador tan brillante que los arcadianos le cerramos nuestras puertas, pero ahora es un hombre al que se puede invitar a cualquier parte. Arcadia es la única responsable del cambio. Quizás sea yo mismo el más silencioso de todo nuestro grupo, y las camareras normalmente me creen tímido. Les piden a las damas que me tiren de la lengua, y cuando las damas me encuentran tan sin remedio como un tabernero huraño, me llaman idiota. La acusación bien pudiera ser fundada, pero no la tengo en cuenta porque fumo la mezcla Arcadia y soy, por tanto, indiferente al insulto.
Estaría dispuesto a ahorcarme con tal de mostrarles en cuán reticentes nos transforma la Arcadia. Acontece que tengo cierta relación con Nottingham, y cada vez que alguien me la menciona con un cierto brillo en los ojos sé que quiere hablar del comercio de encajes. Pero sucede siempre un hecho curioso, y es que el agresivo interlocutor confunde constantemente Nottingham con Northampton. «Oh, conoce Nottingham —comenta interesado—, y ¿qué tal Labouchere como diputado?»