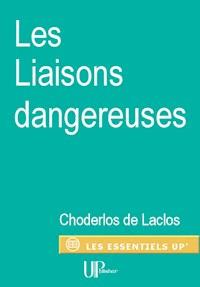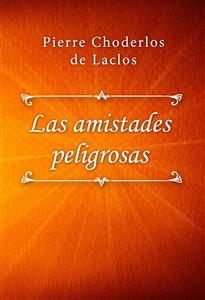
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las amistades peligrosas es una famosa novela epistolar escrita por Pierre Choderlos de Laclos, publicada en 1782. Obra maestra de la literatura francesa del siglo XVIII, fue prácticamente olvidada a lo largo de todo el siglo XIX, antes de ser redescubierta a principios del XX. Inscrita en la tendencia dieciochesca de la sátira licenciosa, así como de la novela psicológica, destaca también por la gran complejidad técnica que alcanza como novela epistolar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pierre Choderlos de Laclos
LAS AMISTADES PELIGROSAS
Copyright
First published in 1784
Copyright © 2019 Classica Libris
Carta 1
CECILIA VOLANGES A SOFIA CARNAY EN EL CONVENTO DE URSULINAS
Ya ves, mi buena amiga, que cumplo mi palabra y que los gorros y los perifollos no llenan todo mi tiempo; siempre me quedará un ratito para ti. Sin embargo, he visto sólo en este día más atavíos que en los cuatro años que hemos pasado juntas; y creo la orgullosa Tanville tendrá más pesar cuando haga yo mi primera visita, en que me propongo pedir el verla, que el que ha creído darnos ella siempre que ha venido a vernos in fiocchi. Madre me ha consultado, sobre todo; me trata mucho menos como educanda que antes; tengo una doncella a mi servicio, un gabinete y una pieza de que dispongo, y te escribo en una papelera muy bonita, de la cual tengo la llave y en la que puedo encerrar cuanto quiera. Me ha dicho mi madre que la veré todos los días cuando se levante; que bastará que esté peinada para comer, porque estaremos siempre solas, y que entonces me dirá a qué horas deberé pasar a verla después de mediodía. El tiempo restante queda a mi disposición, y tengo mi arpa, mi dibujo, y libros como en el convento, con la diferencia de que ahora no viene a reñirme la madre Perpetua, y que podría yo, si quisiese, estarme mano sobre mano; pero como no tengo conmigo a mi Sofía para hablar con ella y reír, es que tanto procuro ocuparme en algo.
Todavía no son las cinco; no debo ir a donde madre hasta las siete; tiempo me sobraría, si tuviese algo que decirte, pero no han dicho nada aún; y sin los preparativos que veo y la cantidad de oficialas que vienen, todas para mí, creería que no se piensa en casarme, y que es una nueva chochez de la buena Pepa. Sin embargo, me ha dicho madre tantas veces que una señorita debe permanecer en el convento hasta que se case, que, pues ahora me ha hecho salir, debe ser verdad lo que Pepa asegura.
Acaba de parar un coche a la puerta y madre me envía a decir que pase inmediatamente a su cuarto. ¿Si será aquel sujeto? No estoy vestida, mi mano tiembla y me palpita el corazón. He preguntado a mi doncella quién está con mi madre: “Seguramente es el señor C…” y se reía. ¡Oh, creo que es él! Volveré sin falta para contarte lo que haya pasado. No puedo hacerme esperar. Adiós, hasta un ratito.
¡Cómo vas a burlarte de la pobre Cecilia! ¡Qué vergüenza he pasado! Pero tú hubieras caído en el garlito como yo. Al entrar en el cuarto de madre he visto un sujeto vestido de negro y que estaba de pie cerca de ella; le he saludado lo mejor que he podido y me quedé después hecha una estatua. Ya puedes pensar cuánto le examinaría. “Señora, ha dicho a mi madre al saludarme, esto es lo que se llama una linda señorita, y aprecio más que nunca la bondad de usted.” Al oír esta expresión tan positiva me asaltó un temblor tal que no podía sostenerme; hallé una silla junto a mí y me senté, bien colorada y confusa. Apenas lo hice, vi a aquel hombre a mis pies; tu pobre Cecilia perdió entonces la cabeza; mi madre dice que estaba como espantada. Me levanté dando un grito muy agudo, mira, así como aquel día del trueno. Madre soltó una carcajada, diciéndome: “Y bien, ¿qué tienes? Siéntate y alarga el pie a este hombre.” En efecto, hija mía, este hombre era el zapatero. No puedo explicarte cuán corrida quedé; por fortuna sólo estaba allí mi madre. Creo que cuando esté casada no me calzará ese zapatero.
Convén conmigo en que sabemos mucho. Adiós. Van a dar las seis y mi doncella dice que es preciso que me vista. Adiós mi querida Sofía, te amo como si estuviese en el convento.
P. D. No sé por quién enviarte mi carta. Esperaré que venga Pepa.
París, 3 de agosto de 17…
Carta 2
LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DE VALMONT, EN LA QUINTA DE…
Vuelva usted, mi querido vizconde, vuelva usted. ¿Qué hace usted ahí? ¿qué puede hacer en casa de una tía anciana que le ha instituido a usted heredero de sus bienes? Parta usted al instante, que yo lo necesito. Me ha ocurrido una idea excelente y quiero confiarle su ejecución. Estas pocas palabras deben bastar a usted y, demasiado honrado con mi elección, debe venir ansioso a recibir mis órdenes a mis pies; pero usted abusa de mis bondades, aun después de que ha cesado de aprovecharse de ellas; y en alternativa de un adiós eterno o de una excesiva indulgencia, dicha de usted quiere que pueda más mi bondad. Deseo, pues, informarle de mis proyectos; pero júreme usted a fe de caballero fiel que no correrá ninguna aventura antes de haber dado fin a ésta; es digna de un héroe, servirá usted al amor y a la venganza, en fin, será como una hazaña más que añadirá a sus memorias; sí, a sus memorias, porque quiero que sean publicadas un día, y yo me encargo de escribirlas. Pero dejemos esto y vamos a la idea que me ocupa.
La señora de Volanges casa su hija: todavía es un secreto; pero ayer me lo ha confiado. ¿Quién cree usted que ha escogido para yerno suyo? El conde de Gercourt. ¿Quién me hubiera dicho que yo llegaría a ser la prima de Gercourt? Tengo una rabia… ¿qué? ¿no adivina usted todavía? ¡Oh, torpe entendimiento! ¿Le ha perdonado usted ya el lance de la intendenta? ¿y yo no debo quejarme aún más de él, monstruo? Pero me calmo, y la esperanza que concibo de vengarme tranquiliza mi espíritu.
Mil veces se ha fastidiado usted como yo con la importancia da Gercourt a la mujer con quien se casará, y con la necia presunción de creer que evitará la suerte que cabe a todos. Usted sabe su ridícula presunción en favor de la educación que se recibe en conventos, y su preocupación, todavía más ridícula, en favor del recato de las rubias. En efecto, apostaría yo que a pesar de sesenta mil libras de renta que tiene la joven Volanges, jamás hubiera casado con ella si se hubiese tenido el pelo negro, o no hubiese estado en el convento. Probémosle, pues, que es un tonto: los llevará un día, no es eso lo que me apura, pero lo gracioso sería que empezase por ello. ¡Cuánto nos divertiríamos al día siguiente oyéndolo jactarse! Porque se jactará, sin duda, y a más de esto llega usted a formar a esta muchacha, será gran desdicha si el tal Gercourt no viene a ser, como cualquier otro, la fábula de París. Por lo demás, la heroína de esta novela merece toda la atención de usted; verdaderamente bonita, no tiene más de quince años, es un botón de rosa, lerda, a la verdad, como ninguna, y sin la menor gracia, pero ustedes los hombres no temen esto; tiene, además, cierto mirar lánguido que seguramente promete mucho; añada usted que yo se la recomiendo, con lo que no tiene más que hacer que darme las gracias y obedecerme.
Recibirá usted esta carta por la mañana; exijo que a las siete de la tarde esté ya conmigo. No recibiré a nadie hasta las ocho; ni aun al caballero favorito: no tiene bastante cabeza para un negocio tan grave. Ya ve usted que no me ciega el amor. A las ocho daré a usted su libertad y a las diez volveré a mi casa para cenar con su hermoso objeto, porque la madre y la hija cenarán conmigo. Adiós; son más de las doce, pronto no me ocuparé más de usted.
París, 4 de agosto de 17…
Carta 3
CECILIA VOLANGES A SOFÍA CARNAY
Nada sé aún, querida amiga mía; madre tuvo ayer mucha gente a cenar. A pesar del interés que tenía yo en observar particularmente a los hombres, me aburrí. Hombres y mujeres, todos, me miraban mucho y después cuchicheaban. Yo notaba que hablaban de mí y esto me hacía saltar los colores a la cara; no lo podía remediar. Bien lo hubiera querido pues noté que cuando miraban a las otras mujeres, ellas no se sonrojaban, o tal vez el colorete que se ponen me impedía ver el que les daba su embarazo, porque debe ser cosa bien difícil no ponerse colorada cuando un hombre nos mira de hito en hito.
Lo que más me inquietaba era el no saber lo que pensaban de mí. Creo, sin embargo, haber oído dos veces la palabra “bonita”, pero bien ciertamente he escuchado también la de “torpe”; y es preciso que sea así, porque la señora que la decía es parienta de mi madre, y aun me pareció que se hizo inmediatamente amiga mía. Es la única que me ha dirigido algunas veces la palabra. Mañana debemos cenar en su casa.
Después de la cena he oído a un hombre que seguramente hablaba de mí, pues decía: “es necesario dejar madurar el asunto, veremos para el invierno”. Quizás es el que debe casarse conmigo; pero entonces esto no sería hasta dentro de cuatro meses, y mucho quisiera saber lo que hay sobre el particular.
Acaba de llegar Pepa, que dice estar de prisa; sin embargo, quiero contarte una de mis tonterías. ¡Ay! juzgo que esta señora tiene razón.
Pusiéronse a jugar después de la cena, coloquéme al lado de mi madre y, no sé cómo fue, pero yo me quedé al instante dormida. Una gran risotada me despertó. Ignoro si se reían de mí, pero me lo imagino. Mi madre me dio el permiso de retirarme, lo que me causó sumo gusto. Figúrate que eran ya más de las once.
Adiós, mi querida Sofía, ama siempre a tu Cecilia. Yo te aseguro que el mundo no es tan divertido como lo creemos.
París, 4 de agosto de 17…
Carta 4
EL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DE MERTEUIL, EN PARIS
Las órdenes de usted me encantan y el modo de darlas es aún más amable; haría usted amar el despotismo. No es la primera vez, lo sabe bien, que siento no ser ya su esclavo, y por más que me llame ahora monstruo, nunca recuerdo sin placer el tiempo en que me honraba con nombres menos duros. Y aun suelo desear a menudo volver a merecerlos y acabar por dar juntos, al mundo, un ejemplo de constancia. Pero mayores intereses nos llaman: el hacer conquistas es nuestro destino; debemos seguirle; quizás al cabo de nuestra carrera volveremos a encontrarnos; pues, sea dicho sin enfados, mi bella marquesa, usted me sigue a paso igual y desde que, separándonos por el bien del mundo predicamos la fe, cada uno por su lado, me parece que en esta misión de amor convierte usted más gente que yo. Conozco su celo y ardiente fervor y, si aquel Dios nos juzgare por las obras, sería usted un día la patrona de alguna ciudad grande, en tanto que su amigo sería, cuando más, el santo de un lugarejo. Este lenguaje la admira, ¿no es verdad? Pues de ocho días a esta parte ni hablo ni oigo hablar otro; y para perfeccionarme en él, me veo precisado a desobedecer a usted.
No se enfade y escuche, que como depositaria de todos mis secretos voy a confiarle el mayor proyecto de cuantos he formado en mi vida… ¿Qué me propone, seducir a una jovencita que no ha visto ni conoce nada; que, por decirlo así, me sería entregada sin defensa; a quien la rendición del primer obsequio no dejaría de cautivar, y a quien tal vez precipitará más pronto la curiosidad que el amor? Mil otros pueden lograrlo como yo. No así con empresa que medito; su logro me asegura tanta gloria como place El Amor, que prepara mi corona, duda él mismo entre el mirto y el laurel, o más bien los reunirá para honrar mi triunfo. Usted misma, mi bella amiga, usted misma, sentirá un santo respeto y dirá con entusiasmo: “He aquí el hombre que yo he soñado.”
Ya conoce usted a la presidenta de Tourvel, su devoción, su amor conyugal y sus principios austeros.
Todo eso es lo que me propongo atacar, ése el fin que pretendo conseguir.
Y si el premio no logro obtenerlo
Siempre el honor me cabe de emprenderlo.
Se pueden citar malos versos cuando son de un gran poeta.
Sepa, pues, que el presidente está en Borgoña siguiendo un gran pleito (espero hacerle perder otro un poco más importante); su mitad inconsolable debe pasar aquí todo el tiempo de su desagradable viudez. Una misa cada día, algunas visitas a los pobres del distrito, el rezo de mañana y tarde, algunos paseos a solas, conversaciones piadosas con mi vieja tía y alguna vez un triste whist debían ser sus únicas distracciones. Yo le preparo otras más eficaces Mi ángel bueno me ha traído aquí por su dicha y por la mía. ¡Loco! ¡Estaba yo lamentando las veinticuatro horas que sacrificaba a los miramientos del uso! ¡Buen castigo hubiera llevado si me hubiese forzado a volverme a París! Felizmente son necesarias cuatro personas para jugar al whist, y como aquí no hay más que el cura del lugar, mi tía me ha instado mucho para que le sacrifique algunos días. Ya imagina usted que he consentido; pero no puede figurar cuánto me mima desde aquel momento, y cuánto le edifica sobre todo verme asistir regularmente a sus oraciones y a su misa. No sospecha la divinidad que adoro allí. Véame, pues, de cuatro días a esta parte entregado a una violenta pasión. Usted sabe, cómo yo deseo vivamente, cómo devoro los obstáculos; pero lo que usted ignora es cuánto la soledad aumenta el ardor de los deseos. Ya no tengo sino una sola idea; en ella pienso durante el día y sueño con ella por la noche. Es preciso que yo logre a esta mujer para librarme de la ridiculez de amarla, porque, ¿a dónde no lleva un deseo contrariado? ¡Oh posesión deliciosa, te imploro para mi dicha y sobre todo para mi tranquilidad! ¡Qué felices somos los hombres de quienes las mujeres se defiendan tan mal! No seríamos, si no, cerca de ellas, más que tímidos esclavos. Siento en este instante un movimiento de gratitud hacia las mujeres fáciles, que me arrastra naturalmente a los pies de usted. Ante ellos me prosterno para obtener mi perdón, y acabo esta carta, demasiado larga. Adiós, mi hermosísima amiga. Sin rencor.
En la quinta de…, a 15 de agosto de 17…
Carta 5
LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DE VALMONT
¿Sabe, Vizconde, que su carta es muy insolente, y que tendría yo derecho para enfadarme, si quisiera? Pero he visto por ella claramente que había usted perdido la cabeza, y esto sólo le libra de mi indignación. Amiga generosa y sensible, olvido mi propia injuria para no pensar sino en el peligro de usted, y por más enojoso que sea el razonar, cedo a la necesidad que tiene usted de ello en este momento. ¡Lograr a la presidenta de Tourvel! ¡capricho tan ridículo! Reconozco en ello su mala cabeza, que siempre desea justamente lo que cree que no podrá lograr. ¿Qué ve en esa mujer, en suma? Facciones regulares, si quiere, pero sin ninguna expresión; bastante bien formada, pero sin gracia; puesta siempre de un modo que da risa con sus golas al cuello y su corpiño cerrado hasta la barba. Le hablo como amiga. Dos mujeres como ésta bastarían para hacerle perder toda su reputación; acuérdese del día en que ella pedía para los pobres en San Roque, y en que usted me agradeció tanto que yo le hubiese procurado aquel espectáculo. Me parece verla aun dando la mano a aquel varal de cabellos largos, tropezando a cada paso, teniendo siempre su tontillo de cuatro varas sobre la cabeza de alguno y sonrojándose a cada reverencia. ¿Quién hubiera dicho a usted entonces “usted deseará un día esta mujer”? Vamos, vizconde mío, avergüéncese y vuelva en sí; le prometo el secreto.
Fuera de esto, fíjese en los disgustos que le esperan. ¿Qué rival tiene usted que combatir? ¡Un marido! ¿No se siente humillado con esta sola palabra? ¡Qué vergüenza si fracasa y qué poca gloria si vence! Aún digo más; no espere ningún placer. ¿Puede haberlo con las excesivamente modestas, quiero decir, con las que lo son de buena fe? Reservadas hasta en el centro del deleite, no ofrecen sino goces a medias. Aquel abandono total de sí, aquel voluptuoso delirio en que el placer resulta más puro por el exceso mismo, tales dones del amor no son conocidos por esa clase de mujeres. Se lo predigo: en la suposición más dichosa, la presidenta creerá haber hecho cuanto cabe tratando a usted como a su marido; y cuando están a solas dos esposos, aun en los momentos de mayor delicia se ve siempre que son dos. En el caso de usted el mal es aún mayor: su presidenta es devota, pero con aquella especie de devoción de pobre mujer que las hace no pasar nunca de la infancia. Acaso vencerá usted esta dificultad, pero no se lisonjee de destruirla. Vencerá al amor de Dios, pero no al temor del diablo; y cuando tenga entre sus brazos a su amada y sienta palpitar su corazón, este seguro de que es de miedo y no de amor. Tal vez si la hubiese usted conocido antes hubiera podido hacer algo de ella, pero y ya tiene usted veintidós años y lleva dos de matrimonio. Créame, cuando una mujer ha formado ya esa costra, es preciso abandonarla a su suerte, porque en el fondo jamás valdrá nada.
Sin embargo, tal es el bello objeto por quien usted me desobedece se entierra en casa de su tía y renuncia a la empresa más deliciosa y más honorífica. ¿qué fatalidad hace que Gercourt le lleve siempre alguna ventaja? Escúcheme, le hablo sin enfadarme, pero en este momento estoy tentada de creer que no merece usted la reputación que tiene, y sobre todo lo estoy de cesar de hacerle mi confidente Nunca me acostumbraré a decir mis secretos al amante de la señora de Tourvel.
Sepa, no obstante, que la señorita Volanges ha hecho ya una conquista. El joven Danceny está loco por ella. Ha cantado con ella y en efecto, canta mejor que regularmente lo hacen las colegialas. Deben ensayar muchos dúos y creo que con gusto se pondría ella al unísono; pero Danceny es un niño que perderá el tiempo en galanteos y no acabará nada. La muchacha por su parte es bastante espantadiza y, de cualquier modo, todo esto será mucho menos divertido que lo hubiera sido en manos de usted; así es que estoy enfadada y el caballero será reñido seguramente cuando llegue. Le vendrá bien mostrar dulzura, porque en este momento nada me costaría dejarlo. Estoy segura de que si ahora me diera por romper con él se desesperaría y nada me divierte más que un amante desesperado. Me llamaría pérfida y esta palabra me ha dado siempre mucho gusto. Después de la palabra cruel es la más dulce para el oído de una mujer y la que cuesta menos merecer. Seriamente voy a ocuparme de esta ruptura; vea, sin embargo, de lo que usted es causa. Por eso lo echo sobre su conciencia. Adiós; recomiéndeme a las oraciones de su presidenta.
París, 7 de agosto de 17…
Carta 6
EL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DE MERTEUIL
¡Con que no ha de haber una mujer que no abuse del imperio que ha sabido tomar! ¿Y usted misma, a quien he llamado tantas veces mi indulgente amiga, cesa ya de serlo y me ataca en lo que más aprecio? ¡Cómo pinta usted a la señora de Tourvel! ¿Qué hombre no hubiera dado su vida por castigar semejante atrevimiento? ¿A qué otra mujer no le hubiera valido a lo menos una desvergüenza? Por Dios, no me exponga a pruebas tan terribles, porque no respondo de poderlas sostener. En nombre de la amistad le pido que aguarde a que haya logrado a esta mujer para murmurar de ella. ¿No sabe que sólo el placer tiene el derecho de arrancar la venda del amor? Pero, ¿qué digo? ¿La presidenta de Tourvel tiene acaso necesidad de hacer ilusión? No: para ser adorable le basta ser ella misma. Le echa usted en cara que se viste mal. Lo creo, porque todo adorno le daña y todo lo que la oculta la desfigura. En el abandono del negligé es cuando más encanta. Gracias a los calores excesivos que reinan, un jaboncillo de lienzo simple me deja ver su talle redondeado y flexible. Una muselina clara cubre su hermoso pecho, y mis miradas furtivas, pero penetrantes, han distinguido ya su forma seductora. Dice usted que su rostro carece de expresión. ¿Y qué puede expresar en los momentos en que nada habla a su corazón? Sin duda no tiene como nuestras mujeres presumidas esa mirada mentirosa que seduce algunas veces y nos engaña siempre; no sabe dar valor a una sonrisa estudiada, a una frase hueca, y aunque tiene la más hermosa dentadura, no se ríe sino de lo que le hace gracia. Pero es preciso ver cómo en los juegos animados presenta la imagen de una alegría franca y natural, como cuando se halla cerca de un desgraciado, a quien se apresura a socorrer, sus ojos destellan de un goce puro y piadoso. Hay que verla sobre todo cuando oye la menor palabra de mimo o elogio cómo se pinta en su rostro celestial aquel interesante embarazo que procede de una modestia no afectada. Es recatada, es devota, ¿y por eso ya cree que es fría e insensible? Pienso de muy diverso modo. ¿Qué sensibilidad extraordinaria necesita tener para revelarla hasta con relación a ese marido y amar un ente que siempre está lejos de ella? ¿Qué mayor prueba puede usted desear? Sin embargo, yo he sabido procurarme otra.
He dirigido su paseo de modo que apareció una zanja que era preciso saltar. Aunque ella es ligera, es todavía más tímida, y usted sabe bien que una recatada teme siempre dar el salto. Le fue preciso confiarse a mí, y he tenido abrazada a esta mujer tan honesta. Nuestros preparativos y el paso de mi anciana tía habían hecho reír a carcajadas a mi festiva devota; pero luego que me hube apoderado de ella, por efecto de una acertada torpeza se entrelazaron nuestros brazos; estreché su seno contra el mío y en aquel brevísimo instante sentí que su corazón palpitaba con mayor viveza; una amable púrpura coloreó su rostro, y su honesta turbación me indicó que su pecho no había palpitado de miedo sino de amor. No obstante, mi tía se engañó como usted, y se puso a decir: “La niña ha tenido miedo”. Pero el delicioso candor de la tal niña no le permitió mentir y respondió sencillamente: “No, señora. Pero…” Esta sola palabra me bastó y desde aquel instante la dulce esperanza ha reemplazado en mí a la cruel inquietud. Yo lograré a esta mujer y le quitaré el marido que la profana; osaré quitársela al Dios mismo que adora. ¡Qué delicia ser, alternativamente, el que causa y el que vence sus remordimientos! Lejos de mí la idea de desvanecer las preocupaciones que la atormentan y que han de hacer mayor mi triunfo y mi placer. Que crea enhorabuena en la virtud pero que me la sacrifique. Que sus faltas la asusten sin que logre detenerle, y que, agitada de mil terrores, no pueda olvidarlos ni vencerlos sino en mis brazos. Consiento en que entonces me diga: “Te adoro”. Entre todas las mujeres ella sola será digna de pronunciar esta palabra. Yo seré verdaderamente el Dios que habrá preferido.
Seamos sinceros: en nuestros arreglos, tan fríos como fáciles, lo que llamamos felicidad es apenas un placer. ¿Me atreveré a decírsela a usted? Yo creía mi corazón marchito, y no percibiendo sino sensualidad, me quejaba de una vejez prematura. La señora de Tourvel me ha devuelto las deliciosas ilusiones de la juventud, y a su lado no necesito gozar para ser feliz. Lo que únicamente me asusta es el tiempo que va a costarme la empresa; porque no quiero exponer nada. Por más que recuerde las veces que la temeridad me ha favorecido, no me atrevo a servirme de ella ahora. Para que yo sea completamente dichoso es preciso que se entregue ella misma, y no es poco pedir.
Estoy seguro de que usted admiraría mi prudencia. Aún no he pronunciado la palabra amor, pero ya usamos las de confianza e interés. Para engañarla lo menos posible, y sobre todo para prevenir el efecto de lo que pueda oír por fuera, yo mismo, como acusándome, le he referido una parte de mis aventuras más conocidas. Reiría usted viendo cómo me predica. Dice que quiere convertirme y no sospecha aun lo que le costará el intentarlo. Está lejos de pensar que, abogando, como dice ella, por las infelices que yo he perdido, habla de antemano por sí misma. Esta idea se me ocurrió ayer en medio de sus sermones, y no pude negarme el placer de interrumpirla para asegurarle que hablaba como un profeta.
Adiós, mi bella amiga. Ya ve usted que no estoy perdido sin remedio.
P. S. A propósito, ¿ese pobre caballero, se ha muerto de desesperación? En verdad, es usted cien veces más mala cabeza que yo, y podría humillarme si yo tuviera amor propio.
De la quinta de…, a 9 de agosto de 17…
Carta 7
CECILIA VOLANGES A SOFÍA CARNAY
Si todavía no te he dicho nada de mi matrimonio, es porque no estoy más adelantada que el primer día. Me acostumbro a no pensar más en él y me acomodo bastante bien a este género de vida. Estudio mucho el canto y el arpa, y me parece que me gustan más desde que no tengo maestro, o más bien porque tenga uno mejor.
El caballero Danceny, el mismo sujeto de quien te he hablado, y con quien he cantado en casa de la marquesa de Merteuil, tiene la complacencia de venir todos los días y de cantar conmigo horas enteras. Es sumamente amable, canta como un ángel y compone arias muy bonitas de las que él mismo hace la letra. Es lástima que sea caballero de Malta, pues me parece que, si se casase, su mujer sería muy feliz… Es sumamente dulce. Nunca parece hacer cumplidos, y no obstante lisonjea cuanto dice. Me corrige a cada instante el canto y otras cosas, pero mezcla a sus observaciones tanto interés y gracia, que es imposible serle ingrata. Con sólo mirar parece ya que dice algo agradable. A todo esto, agrega el ser muy complaciente. Ayer, por ejemplo, estaba convidado a un gran concierto y prefirió pasar la noche en nuestra casa. Yo me alegré mucho, porque, cuando él no está, nadie me habla y me fastidio; en cambio, cuando viene, cantamos y hablamos juntos. Siempre tiene algo que decirme. Él y la marquesa de Merteuil son las únicas personas que encuentro amables. Pero, adiós, mi querida amiga; he prometido saber para hoy cierta aria, cuyo acompañamiento es muy difícil, y no quiero faltar a mi palabra. Voy a ponerme a estudiar hasta que venga.
En…, a 7 de agosto de 17…
Carta 8
LA PRESIDENTA DE TOURVEL A LA SEÑORA DE VOLANGES
Muy señora mía: Nadie puede agradecer más que yo la confianza que se sirve usted manifestarme, ni tomar mayor interés en la colocación de su hija. Deseo de todo corazón que sea dichosa, como no dudo que merezca serlo, y en este punto me refiero a la prudencia de usted. No conozco al conde de Gercourt; pero cuando usted le honra con elegirle, debo formarme de él una idea muy favorable. Me limito a desear que su casamiento sea tan dichoso como el mío, que también es obra de usted, a quien cada día tengo nuevos motivos de darle gracias por él. ¡Quiera Dios que la felicidad de su hija recompense la que me ha procurado, y pueda la mejor de las amigas ser la más afortunada de las madres!
Siento en realidad muchísimo no poder repetirle esto mismo de viva voz, y conocer a su hija, tan pronto como quisiera. Después de haber experimentado las bondades de usted, verdaderamente maternales, tengo derecho para esperar de ella la tierna amistad de una hermana. Le ruego se sirva pedírsela de mi parte, mientras me hallo en disposición de merecerla. Cuento permanecer en el campo hasta que regrese mi marido, y he aprovechado este tiempo para gozar del trato de la respetable señora de Rosemonde. Esta mujer es siempre admirable y su anciana edad no le hace perder nada de su memoria ni de su alegría. Su cuerpo tiene ochenta y cuatro años, pero su espíritu tiene veinte.
Nos divierte en nuestro retiro su sobrino el vizconde de Valmont, que ha tenido la bondad de sacrificarnos algunos días. No le conocía sino de reputación, y ésta no me daba deseos de conocerle más, pero voy viendo que él vale más que ella. Aquí, en donde el torbellino del gran mundo no le echa a perder, habla razonablemente con una facilidad prodigiosa y se acusa de sus defectos con un raro candor. Me habla con mucha confianza y yo le predico muy severamente. Usted que lo conoce, comprende conmigo que sería ésta una excelente conversión. Pero estoy segura de que, a pesar de sus promesas, ocho días en París le harán olvidar mis sermones. Cuando menos todo el tiempo que pase aquí, será apartado de su conducta ordinaria, y creo que, dado su modo de vivir, lo mejor que podría hacer es no hacer nada. Sabe que estoy escribiendo a ustedes, y me encarga presentarles sus respetos. Reciba también mi tributo con la bondad que le caracteriza, y no dude nunca de la sinceridad de los sentimientos con que tengo el honor de ser… etc.
De la quinta de…, a 9 de agosto de 17…
Carta 9
LA SEÑORA DE VOLANGES A LA PRESIDENTA DE TOURVEL
Jamás he dudado, mi bella amiga, ni de la amistad que usted me profesa, ni del interés que toma en todo lo que me concierne. No respondo a su respuesta para aclarar este punto, que considero arreglado entre las dos para siempre; pero creo que no puedo dispensarme de hablar con usted sobre el vizconde de Valmont.
No esperaba, lo confieso, hallar jamás su nombre en sus cartas. En efecto, ¿qué relación puede haber entre él y usted? No conoce acaso a ese hombre. ¿Dónde podría haber hallado más clara la idea del alma de un libertino? Me habla usted de su raro candor; ¡oh! sí, el candor de Valmont debe ser, en efecto, cosa bien rara. Aún más falso y peligroso que amable y seductor; jamás desde su primera juventud ha dado un paso ni dicho una palabra sin tener un objeto, y jamás lo ha tenido que no fuera deshonesto y criminal. Usted me conoce, amiga mía, y sabe que entre las virtudes que procuro adquirir es la indulgencia la que más estimo. Por eso, si Valmont se viese arrastrado por pasiones fogosas; si fuese, como otros mil, seducido por las ilusiones propias de su edad, condenando su conducta, tendría compasión del individuo, y esperaría en silencio el tiempo de que su vuelta feliz a la virtud le atrajera de nuevo la estimación de los hombres de bien. Valmont no es así y su conducta es el resultado de sus principios. Sabe calcular todo lo más horrible que puede emprender sin comprometerse; y para ser cruel y malvado sin peligro, ha escogido por víctimas a las mujeres. No me detengo en contar las que ha seducido; pero, ¿a cuántas no ha perdido? Como usted vive ahí juiciosamente y retirada, no llegan a sus oídos sus escandalosas aventuras. Podría contarle algunas que le harían estremecerse, pero sus ojos, tan puros como su alma, se ofenderían al mirar unas pinturas de esta clase, y, segura de que Valmont no será nunca peligroso para usted, no necesita de estas armas para defenderse. Únicamente debo prevenirle, que de cuantas mujeres él ha obsequiado, con éxito o sin éxito, no ha habido una que no haya tenido que quejarse, si se exceptúa la marquesa de Merteuil, pues sólo ella ha sabido resistirle y contener su malignidad.
Confieso que este rasgo es el que más la honra y que ha bastado para justificarla ante todos, a pesar de cuantas inconsecuencias se le hubieron de echar en cara al principio de su viudez. Sea lo que fuere, lo que la edad, la experiencia, y, sobre todo, la amistad, me autorizan a hacerle presente a usted, es que empieza aquí la sociedad a notar la ausencia de Valmont, y si sabe que ha quedado ahí con usted y su tía, está su reputación en las manos de este hombre, que es la peor cosa que puede ocurrirle a una mujer. Aconséjele, pues, que inste a su tía a que no le detenga más, y si él se obstina en quedarse, creo que no debe dudar un instante en cederle el puesto. Pero, ¿por qué se quedaría él? ¿qué hace en esa casa de campo? Si usted lo hiciese espiar, creo que descubriría que la toma por un asilo más cómodo para ejecutar algunas infamias que proyectará emprender en sus alrededores. En la imposibilidad de remediar el mal contentémonos con preservarnos de él.
Adiós, mi bella amiga: el casamiento de mi hija se ha retardado un poco. El conde de Gercourt, que esperábamos de un día para otro, me dice que su regimiento pasa a Córcega; y como siguen los preparativos de guerra, le será imposible ausentarse hasta el invierno. Esto me contraría, pero me da esperanza de poder ver a usted en la boda, y sentiría se hiciese sin su presencia. Adiós, en fin; soy enteramente suya, sin cumplimiento y sin reserva.
P.D. Recuérdeme a la memoria de la señora de Rosemonde, que amo siempre cuanto se merece.
En…, a 11 de agosto de 17…
Carta 10
LA MARQUESA DE MERTEUIL AL VIZCONDE DE VALMONT
¿Está usted enojado conmigo, vizconde? ¿o bien está muerto? o, lo que sería casi lo mismo, ¿no vive más que para su presidenta? Esta mujer que le ha devuelto las ilusiones de la juventud, le volverá también pronto sus ridículas preocupaciones. Ya es tímido y esclavo: tanto valiera estar enamorado. Renuncia a su temeridad dichosa. Vea, pues, como ya se conduce sin principios, abandonando todo al acaso, o más bien, al capricho. ¿Ha olvidado que el amor es, como la medicina, solamente el arte de ayudar a la naturaleza? Vea que le combato con sus propias armas; pero no me engreiré, porque combato a un hombre en tierra. Es preciso que se entregue ella misma, dice usted. Seguramente es preciso; así es que se entregará como las otras, pero ésta con mala gracia. Mas para que se entregue, es menester empezar por tomarla. ¡Oh, cómo esa ridícula distinción es un desvarío del amor! Digo amor, porque está usted enamorado, y hablarle de otro modo, sería engañarlo y resultaría su mal. Dígame, señor amante lánguido, las mujeres que usted ha logrado ¿cree haberlas violado? Por más deseos que una mujer tenga de entregarse, por más que se la inste para ello, es preciso siempre un pretexto; y ¿puede haberlo más cómodo que el que proporciona el aire de ceder a la fuerza? En cuanto a mí, confieso que una de las cosas que me lisonjean más, es un ataque vivo y bien dado, en que todo va por orden, aunque rápidamente; que no nos pone jamás en el embarazo de tener que reparar nosotras mismas una torpeza que debió ser provechosa; que sabe dar el aire de violencia hasta a las cosas que concedemos, y lisonjear con maña nuestras dos pasiones favoritas: la gloria de la defensa y el placer de haber sido vencidas. Convengo en que este talento, más raro de lo que se cree, me ha gustado siempre, pero no me ha seducido, y que algunas veces me ha sucedido rendirme únicamente por recompensa. Así en nuestros antiguos torneos la hermosura daba el premio al valor y a la destreza.
Pero usted, que ya no es usted, se conduce como si tuviera miedo de acertar. ¿Desde cuándo marcha en pequeñas jornadas y por caminos de travesía? Amigo mío; cuando se quiere llegar pronto, buenos caballos de posta y el camino real delante. Pero dejemos este punto que me pone tanto más de mal humor, cuanto me priva del gusto de verle. Por lo menos, escríbame más a menudo y póngame al corriente de sus progresos. Sabe bien que van más de quince días que esta ridícula aventura lo ocupa y que descuida a todo el mundo.
A propósito de descuidos, se parece usted a los que mandan a informarse del estado de sus amigos enfermos; pero nunca se hacen dar la respuesta. Acaba su última carta preguntándome si el caballero ha muerto. No le he respondido y usted no se ha cuidado más de saberlo. ¿No sabe que mi amante es su amigo nato? Pero tranquilícese, pues no ha muerto; si fuese así, sería por exceso de placer; ¡pobre caballero! ¡Qué tierno es! ¡qué a propósito para el amor! ¡con qué viveza siente! Estoy loca por él y, seriamente, la felicidad perfecta que halla en ser amado por mí me hace quererle más y más.
El mismo día en que escribí a usted que iba a tratar de romper con él ¡qué feliz le hice! Estaba no obstante meditando en el modo de desesperarle cuando me anunciaron su visita. Sea verdad o ilusión jamás me había parecido tan amable. Él esperaba pasar dos horas a solas conmigo antes de que abriese mi puerta para todos. Le dije que tenía que salir; preguntóme adónde y no le respondí. Insistió, y repliqué de mal talante: “Donde usted no esté”. Felizmente para él, se quedó hecho una estatua con mi respuesta; porque si hubiera dicho una palabra se habría seguido infaliblemente una escena que hubiera producido el rompimiento que yo meditaba. Admirada de su silencio volví los ojos a él, sin otro fin, se lo aseguro, que el de ver qué gesto hacía. Hallé pintada en su semblante encantador aquella tristeza profunda y tierna a la vez, a la cual usted mismo ha convenido conmigo que era muy difícil poder resistirse. La misma causa produjo igual efecto y fui vencida por segunda vez. Desde aquel momento sólo me ocupé de evitar que pudiese probarme mi sinrazón. “Salgo, le dije con un aire más dulce, para un asunto que le concierne, pero no me pregunte ahora. Cenaré en mi casa. Vuelva usted y entonces le informaré”.
Con esto encontró las palabras, más yo no quise permitir que hablase. “Estoy muy de prisa, añadí. Déjeme, y nos veremos esta noche”; él me besó la mano y se marchó. Inmediatamente, para reparar lo hecho, o tal vez para desquitarme yo misma, resolví hacerle conocer la casita mía, de la que no tenía idea. Llamé a mi fiel Victorina y le dije: “Tengo jaqueca: para todos estoy acostada”. Luego, quedándonos las dos solas, mientras ella se disfrazaba de lacayo, tomé yo el traje de doncella, hice venir un simón a la puerta del jardín, entramos en él y partimos. Llegadas a mi casita, o sea al templo del amor, escogí el traje de casa más elegante; es delicioso y de mi invención, nada deja ver y, sin embargo, señala todas las formas. Le prometo a usted un modelo para su presidenta; cuando la haya hecho digna de llevarlo.
Después de estos preparativos, mientras Victorina se ocupaba de otros pormenores, leí un capítulo de El Sofá, una carta de Heloisa y dos cuentos de La Fontaine para recordar los diversos tonos que yo quería tomar. Entretanto mi caballerete volvió a mi casa con la exactitud de siempre. Mi portero no lo dejó entrar diciendo que yo estaba indispuesta. Primer incidente. Luego le dio un billete mío, mas no de mi mano, según mi regla de prudencia; entonces él abre y halla escrito de puño de Victorina: “A las nueve en punto en el paseo del boulevard, enfrente de los Cafés”. Va allí, y un lacayito que cree no conocer, y que era Victorina, le indica que despida su coche y le siga. Todo este modo romántico lo levantaba de cascos y esto siempre es bueno. Llegó por fin y la sorpresa y el amor le causaron un verdadero encantamiento. Para dejarle que se repusiera un poco, nos paseamos un rato por el jardín. Después le hice volver a mi habitación, y allí vio dos cubiertos puestos y una cama hecha. Pasamos al gabinete, que estaba adornado con el mayor gusto. Allí, mitad por sensibilidad, mitad por reflexión, le cogí entre mis brazos y me eché a sus pies. “Oh, mi querido amigo, le dije, para procurarte esta sorpresa, me acuso de haberte afligido, con la apariencia de un enfado, y haberte un instante solo ocultado el interior de mi corazón; perdóname mi falta, quiero expiarla a fuerza de amor”. Ya juzgará usted el efecto que produjo este discurso apasionado. El feliz caballero me levantó y mi perdón fue sellado en el mismo canapé en que usted y yo sellamos tan alegremente y del mismo modo nuestro eterno rompimiento. Como teníamos que pasar seis horas juntos, y había yo resuelto que todo este tiempo fuera igualmente delicioso para él, moderé sus trasportes, y las gracias y amables entretenimientos dieron tregua a la ternura. No creo haber puesto jamás tanto esmero en agradar ni haber estado nunca tan contenta de mí misma. Después de la una, ya aniñada, ya razonable, ya tumultuosa, ya sensible, y algunas veces libertina, me placía el contemplarle como un sultán en su serrallo donde yo sola hacía el papel de diferentes favoritas. En efecto, sus obsequios repetidos, aunque recibidos siempre por la misma mujer, lo fueron siempre por una nueva amante.
En fin, al rayar el día fue preciso separarse y por más que dijo e hizo por probarme lo contrario, tenía tanta necesidad de ello como poco deseo. En momentos en que salíamos y nos despedíamos tomé la llave de aquella mansión deliciosa y poniéndola en sus manos le dije: “No la tenía sino por usted; es justo que usted disponga de ella; el sacrificador debe disponer del templo.” Con esta maña he sabido prevenir las reflexiones que hubieran podido excitarse en él, viéndome propietaria de una casita, cosa siempre sospechosa. Estoy segura de que no se servirá de ella con otra mujer, y si yo tuviera el capricho de ir allí sin él tengo llave doble. Quería le señalase día para volver, pero lo amo demasiado para querer acabarle tan pronto. Los excesos son buenos con aquellos a quienes luego se quiere dejar. Él no sabe eso, pero por dicha suya lo sé yo por los dos.
Son las tres de la mañana y he escrito a usted un volumen cuando tenía intención de escribirle sólo una palabra. Este placer produce la confianza de la amistad; ella hace que usted sea lo que yo más aprecio. Pero el caballero es lo que más me agrada.
En…, a 12 de agosto de 17…
Carta 11
LA PRESIDENTA DE TOURVEL A LA SEÑORA DE VOLANGES
Muy señora mía: Su severa carta me hubiese asustado si no hubiera hallado aquí más motivos de seguridad que los que usted me da para desconfiarme. El sensible Valmont, que debe imponer terror a todas las mujeres, ha dejado sus mortíferas armas a la entrada de esta quinta. Lejos de formar proyectos en ella, no tiene siquiera pretensiones, y su cualidad de hombre amable, que le conceden aun sus enemigos, desaparece para no dejar ver sino un hombre liso y llano. El aire del campo ha operado sin duda este milagro. Puedo asegurarle que a pesar de que siempre está conmigo y parece que halla gusto en mi compañía, no se le ha escapado una sola palabra que tenga visos de amor, ni aun ninguna de aquellas frases que todos los hombres se permiten, sin tener como él, lo que es preciso para que se les excusen. Jamás obliga a aquella reserva que hoy toda mujer, que sabe portarse con decencia, está precisada a observar para contener a los hombres que la rodean. Sabe no abusar de la alegría que inspira; y aunque es tal vez un poco adulador, lo hace con tal delicadeza que sería capa de acostumbrar a la modestia misma al elogio. En fin, si yo tuviese un hermano desearía que fuese como Valmont. Muchas mujeres acaso desearían que se mostrase más galante, pero yo le agradezco infinitamente haya sabido juzgarme bien para no confundirme con ellas.
Este retrato es sin duda muy diverso del que me hace usted y, sin embargo, los dos pudieran ser fieles si se determinan las épocas. Él mismo conviene en que ha hecho muchas locuras y que también le habían imputado algunas; pero he hallado pocos hombres que hayan hablado de las mujeres honradas con más respeto, y casi diré con más entusiasmo. Usted me enseña que a lo menos en este punto no engaña, y su proceder con la marquesa de Merteuil es una prueba. Nos habla de ella muchas veces y siempre con tanto elogio y con aire de estimarla tanto que antes de recibir vuestra carta he pensado que lo que él llamaba amistad entre los dos era verdaderamente amor. Me acuso de este juicio temerario en el cual tengo yo tanta culpa cuanto él mismo a menudo se ha tomado trabajo de justificarla.
Confieso que yo reputaba fineza lo que de su parte es sólo franqueza y sinceridad. Y no sé, pero me parece que el que es capaz de profesar una amistad tan constante a una mujer tan estimable no es un libertino incorregible.
Ignoro si la conducta juiciosa que observa aquí es efecto de algunos proyectos que tenga en estas cercanías como usted supone. Hay en ellas pocas mujeres amables y sale muy poco, excepto por las mañanas; pero entonces dice que va a cazar. Rara vez trae caza, más él mismo confiesa que es poco diestro en este ejercicio. Por otra parte, me inquieta poco lo que pueda hacer fuera de casa, y si desease saberlo sería por tener una razón más, o para agregarme al dictamen de usted o para traer a usted al mío.
En cuanto a lo que usted me propone de contribuir a que Valmont haga corta mansión aquí me parece muy difícil atreverme a decir a su tía que no le tenga en su casa, tanto más cuanto que lo quiere mucho. Sin embargo, prometo a usted, más por condescendencia que por necesidad, que aprovecharé la ocasión de pedirle así, o bien a ella, o bien a él mismo. Por lo que hace a mí, como mi marido sabe que mi intención es el permanecer aquí hasta su vuelta, extrañaría con razón la ligereza que me hacía mudar de pensamiento. Vea usted, amiga mía, unas explicaciones bien largas, pero he creído arreglado a lo justo el dar un testimonio ventajoso para el señor de Valmont y del cual me parece tiene gran necesidad ante usted.
No por eso agradezco menos la amistad que ha dictado sus con lejos. A ella debo también todas las cosas finas que me dice soba el retardo del casamiento de su hija. Quedo muy reconocida por ellas, pero por más placer que yo me prometa, pasando esos momentos con usted, los sacrificaré gustosa al deseo de ver que su hija sea más pronto feliz, si es que puede serlo nunca más que al lado de una madre tan digna de su ternura y de su respeto. Yo la acompaño en esos sentimientos que me inclinan a usted de los que le pido reciba con bondad la sincera expresión.
En…, a 13 de agosto de 17…
Carta 12
CECILIA VOLANGES A LA MARQUESA DE MERTEUIL
Muy señora mía: Mi madre está indispuesta y es preciso que me quede acompañándola; no tendré, pues, el honor de ir con usted al teatro. Le aseguro que más que no ver éste, siento el no estar con usted. Deseo que así lo crea. ¡La quiero tanto! ¿Tendría la bondad de decir al caballero Danceny que no tengo la colección de que me ha hablado y que me daría mucho gusto si pudiese traerla mañana? Si viene hoy, le dirán que no estamos en casa, porque mamá no quiere ver a nadie. Espero que mañana estará mejor. Queda de usted, etc.
En…, a 13 de agosto de 17…
Carta 13
LA MARQUESA DE MERTEUIL A CECILIA VOLANGES
Siento mucho, querida mía, estar privada del gusto de verla y la causa de esta privación. Espero que esta ocasión volverá a presentarse. Cumpliré con exactitud su encargo para el caballero Danceny, a quien seguramente disgustará mucho el saber que su madre de usted está indispuesta. Si mañana quiere recibirme iré un rato a hacerle compañía. Atacaremos ella y yo al caballero de Belleroche a los cientos, y al ganarle su dinero tendremos para mayor gusto el de oír cantar a usted con su amable maestro, a quien yo se lo propondré. Si esto conviene a su madre y a usted misma, respondo de ir con mis dos caballeros. Adiós, mi querida; mis cumplimientos a mi estimada señora de Volanges. El abrazo tiernamente.
En…, a 13 de agosto de 17…
Carta 14
CECILIA VOLANGES A SOFÍA CARNAY
No te he escrito ayer, mi amada Sofía, pero no ha sido por haberme divertido, te lo aseguro. Mamá estaba y la he acompañado todo el día. Cuando me separé de ella por la noche, no tenía ganas de nada y me he acostado luego para asegurarme de que el día estaba acabado. No es decir que no quiera mucho a mamá, pero yo no sé lo que era. Yo debía haber ido a la ópera con la marquesa de Merteuil, y el caballero Danceny debía hallarse allí. Sabes ya que son las dos personas que me agradan más; cuando llegó la hora en que yo también debí haber ido, se me oprimió el corazón a pesar mío. No hallaba gusto en nada y lloré, lloré sin poderlo remediar. Felizmente mamá estaba acostada y no me veía. Estoy segura de que el caballero Danceny lo ha sentido también, pero se habrá distraído con el espectáculo y con la concurrencia; es muy diferente.
Por fortuna mamá está hoy mejor, y la señora de Merteuil vendrá con otra persona y el caballero Danceny; más siempre viene muy tarde, y cuando una está sola tanto tiempo es cosa muy fastidiosa. Aún no son más de las once. Es verdad que debo tocar el arpa, además mi toilette me ocupará algún tiempo, pues hoy quiero estar bien peinada. Creo que la madre Perpetua tiene razón, y que luego que entramos en la sociedad nos hacemos presumidas. Jamás he deseado tanto parecer bonita como de algunos días a esta parte, y hallo que no lo soy tanto como lo creía. Además, se pierde mucho al lado de las señoras que se ponen colorete, como por ejemplo la señora de Merteuil, a la que veo que todos los hombres la encuentran más bella que yo; pero esto no me disgusta mucho, porque me quiere bien, y además me asegura que Danceny me halla más bonita que ella. Es mucha bondad de su parte el habérmelo dicho, y aun tenía el aire de estar muy contenta de ello; no lo concibo. ¿Es que me quiere tanto? ¿Y él? ¡Ah! esto me da también mucho gusto. Me parece que con sólo mirarle se le hermosea a una el semblante. Yo le miraría siempre si no temiese encontrarme con sus ojos, porque siempre que esto me sucede, me desconcierta y casi me apena; pero no importa.
Adiós, mi querida amiga; voy a ponerme al tocador. Te amo siempre como acostumbro.
París, 14 de agosto de 17…
Carta 15
EL VIZCONDE DE VALMONT A LA MARQUESA DE MERTEUIL
Hace usted muy bien, amiga mía, en no abandonarme a mi triste suerte. La vida que llevo aquí es realmente fatigosa por lo demasiado descansada y su uniformidad insípida. Al leer su carta y el pormenor del modo admirable con que ha pasado el día, me han dado tentaciones veinte veces de pretextar un negocio cualquiera, de volar a los pies de usted y de pedirle una sola infidelidad a su caballero, que al cabo de cuenta no merece tanta dicha. ¿Sabe que tengo celos de él? ¿Qué me habla usted de eterno rompimiento? Renuncio a un juramento hecho en la fuerza de un delirio; no hubiéramos sido dignos de hacerlo si lo hubiéramos de observar. ¡Ah! puédame yo vengar un día en sus brazos del despecho involuntario que me ha causado la fortuna del caballero. Confieso que me lleno de indignación cuando pienso que ese hombre sin razonar, sin tomarse el menor trabajo, siguiendo tontamente el instinto de su corazón, halla una felicidad que yo no puedo alcanzar. ¡Oh! yo la turbaré. Prométame que yo la turbaré. ¿Usted misma, no se siente humillada? Se da usted la pena de engañarle y él es más feliz que usted; lo cree atado a su cadena y es usted la que está a la suya; duerme tranquilamente mientras usted vela para procurarle placeres. ¿Qué más podría hacer su esclavo?
Mire, querida amiga, mientras usted se entregue a muchos no tendré ningunos celos, porque sólo veré en ellos los sucesores de Alejandro, incapaces de conservar entre todos el imperio en que yo reinaba solo. Pero si usted se da enteramente a uno de ellos, si existe otro hombre tan feliz como yo, eso no lo sufriré, no espere que lo tolere. Vuelva usted a ligarse conmigo, al menos con otra que no sea el actual; no falte por un capricho exclusivo a la amistad inolvidable que hemos jurado.
Basta que yo tenga que quejarme del amor. Usted ve que sigo sus ideas y confieso mis errores. En efecto, si se llama estar enamorado el no poder vivir sin poseer lo que se desea, sin sacrificar el tiempo, los placeres y la vida, yo lo estoy verdaderamente. No estoy más adelantado que antes, y aun no tendría nada que decirle en este punto, sin un suceso que me da mucho que pensar y por el cual yo no sé todavía si debo esperar o temer.
Usted conoce mi lacayo, tesoro de intrigas y verdadero gracioso de comedia. Bien piensa usted que sus intenciones eran cortejar a la doncella y emborrachar a los criados. El tunante es más dichoso que yo. Ha logrado su fin. Y ahora acaba de descubrir que la señora de Tourvel ha encargado a uno de sus criados de tomar informaciones sobre mi conducta, y aun de seguirme en mis excursiones por las mañanas, en cuanto pueda, sin que yo me percate de ello. ¿Qué quiere esta mujer? ¿Con que la más honesta de toda se arriesga a cosas que apenas osaríamos nosotros?… Juro a usted… Pero antes de pensar en vengarme de esta astucia femenina, ocupémonos de hacer que resulte en nuestra ventaja. Hasta ahora, estos paseos que excitan sus sospechas no tenían objeto ninguno; es preciso hacer que lo tengan. Este plan merece mi atención; dejo a usted para meditarlo. Adiós, mi hermosa amiga
Siempre en la quinta de…, a 15 de agosto de 17…
Carta 16
CECILIA VOLANGES A SOFÍA CARNAY
¡Ay! Mi querida Sofía; he aquí muchas noticias que acaso no debería darte. Pero es preciso que hable con alguien, no puedo resistir. El caballero Danceny… estoy tan turbada que no puedo escribir; no sé por dónde empezar. Después de que te conté la noche tan divertida que pasé con él y la señora de Merteuil en el cuarto de mi madre, no volví más a hablarte de esto porque no quería hablar a nadie; pero siempre pensaba en ello. Desde entonces se puso él muy triste; pero tan triste, tan triste, que me daba mucha pena. Y cuando le preguntaba yo por qué lo estaba me decía que no era cierto; más yo veía que sí. En fin, ayer lo estaba más de lo acostumbrado, aunque eso no le impidió tener la complacencia de cantar conmigo como de ordinario; pero cuantas veces me miraba me oprimía el corazón. Cuando hubimos acabado fue a encerrar mi arpa en su caja, y al darme la llave me suplicó que tocase otra vez luego que me quedase sola. No tenía yo sospecha ninguna; pero me rogó tanto, que al fin dije que estaba bien. Él tenía sus motivos. Efectivamente, cuando me metí en mi cuarto y mi doncella se retiró, fui a tomar el arpa y hallé entre las cuerdas una carta plegada solamente, sin sello, y escrita por él. ¡Ah ¡Si supieses todo lo que me dice! Desde que la he visto estoy tan contenta, que no puedo pensar en otra cosa. Leí la carta cuatro veces seguidas y luego la encerré en mi papelera. La sabía ya de memoria; y acostada, la repetía tantas veces, que no pensaba en dormir. Cuando cerré los ojos, la veía siempre diciéndome cuanto acababa de leer. Cuando me desperté (era muy temprano) volví a tomar la carta para leerla con toda comodidad. La llevé a mi cama y la besé, como si… Tal vez está mal hecho el besar una carta como ésta, pero no he podido menos. Ahora bien; si esto muy contenta, también estoy muy embarazada, porque, seguramente no debo responder a una carta semejante. Sé que no lo debo hacer y, sin embargo, él lo pide. Si no le respondo, sé positivamente que va a ponerse de nuevo triste; es una desgracia para él. ¿Qué me aconsejas tú? Pero tú no sabes más que yo. Tengo muy gran deseo de hablar a la marquesa, que me quiere mucho. Mucho querría consolarle, pero no quiero hacer nada malo. Se nos recomienda tanto que tengamos buen corazón, y luego se nos prohíbe seguir sus inspiraciones cuando se trata de un hombre. Eso no es justo ¿Un hombre no es nuestro prójimo, como una mujer, y aún más? Porque, en fin, ¿no tiene una un padre como una madre, un hermano como una hermana, y queda siempre, a más, un marido? Sin embargo, si yo hiciese ahora alguna cosa que no estuviera bien, tal vez el mismo Danceny se formaría una mala opinión de mí. ¡Oh no, prefiero que esté triste! Siempre estaré a tiempo. A su carta de ayer no estoy obligada a responder hoy. Además, esta noche he de ver a la señora de Merteuil, y si tengo valor para ello le contaré todo. Haciendo sólo lo que ella me diga, nada tendré de qué acusarme. Acaso me dirá que puedo responderle alguna cosita para que no esté triste. ¡Ah, tengo mucha pena!
Adiós, mi buena amiga. Dime siempre lo que te parece.
En…, a 19 de agosto de 17…
Carta 17
EL CABALLERO DANCENY A CECILIA VOLANGES
Antes de rendirme, señorita, ¿diré al placer o a la necesidad de escribir a usted? empiezo por pedirle se sirva escucharme. Conozco que necesito de indulgencia para atreverme a declararle mis sentimientos, y me sería inútil si sólo quisiera justificarlos. Y al cabo, ¿qué pretendo hacer con mostrarle lo que usted misma ha causado? Y ¿qué decirle que mis ojos, mi turbación, mi conducta y aun mi silencio, no le hayan dicho ya? ¿Por qué se ofendería de un sentimiento que usted misma ha producido? Dimanado de usted es sin duda digno de serle ofrecido; y si es ardiente como mi alma es puro como la suya… ¿Podría ser un crimen el haber sabido apreciar su semblante adorable, sus habilidades sorprendentes, sus gracias encantadoras y esa atractiva candidez que añade un valor inestimable a unas cualidades tan preciosas? No, sin duda. Pera sin ser culpado, puede uno ser infeliz. Y es la suerte que me espera si usted desecha mi obsequio. Es el primero que mi corazón ha ofrecido. Desde que la he visto el reposo ha huido de mí y mi felicidad es dudosa; usted se admira de verme triste y me pregunta la causa, y aun he creído ver que alguna vez lo siente. Diga una sola y habrá labrado mi dicha… Pero piense también que una palabra sola puede colmar mi desventura. Usted puede hacerme eternamente feliz o desdichado. ¿En qué manos más amadas puedo poner un interés más grande? He rogado a usted me escuche y ahora me atrevo a pedirle que me responda. Acabaré como he comenzado: solicitando su indulgencia. Rehusármela sería hacerme creer que se ha ofendido y mi corazón me asegura que mi respeto hacia usted es igual a mi amor.
P. S. Puede usted servirse para responderme del mismo modo que yo me sirvo para darle esta carta. Paréceme igualmente cómodo que seguro.
En…, a 18 de agosto de 17…
Carta 18
CECILIA VOLANGES A SOFÍA CARNAY
¿Cómo, Sofía, condenas de antemano lo que voy a hacer? Mi inquietud era bien grande y tú vienes a aumentarla. Me dices que no debo responder. Hablas bien a tus anchas y por otra parte no sabes exactamente lo que pasa. Estoy segura de que si estuvieras en mi lugar obrarías como yo; es verdad que no se debe responder y has visto por mi carta de ayer que tampoco yo lo quería; pero creo que nadie se ha visto en un caso como el mío. Estoy precisada a decidirme por mí sola. La señora de Merteuil, que yo contaba ver ayer noche, no vino. Todo conspira contra mí. Ella es causa de que yo le conozca; las veces que le he visto y hablado, ha sido casi siempre con ella. Esto no es decir que yo la quiera mal; pero me abandona en los momentos más difíciles para mí. ¡Ah! soy muy digna de compasión.
Figúrate que anoche vino como acostumbra. Estaba tan turbada que no me atrevía a mirarle. Presente mi madre, no podía él hablarme; bien sospechaba que se enfadaría cuando viese que no le había respondido. Y en verdad te digo que no sabía qué aire debía tomar. Un instante más tarde me preguntó si quería que fuese a buscar mi arpa. Me palpitaba tanto el corazón que lo que únicamente pude hacer fue decirle que sí. Cuando volvió fue peor. No lo miré sino un instante; él no me miraba, pero tenía una cara que se hubiera creído que estaba malo y me dio mucha pena. Se puso a templar el arpa y al dármela me dijo estas palabras: “¡Ah, señorita! …” pero con un tono que me quedé enteramente confusa. Ensayaba un preludio antes de empezar sin saber lo que hacía y mi madre preguntó si cantaríamos juntos. Se excusó diciendo que se encontraba un poco indispuesto, mas como yo no tenía excusa me fue preciso cantar. Hubiera querido no tener voz; escogí expresamente un aria que no sabía, porque estaba segura de que no podría cantar ninguna. Se hubiera notado que ocurría alguna cosa. Felizmente llegó una visita. Cuando divisé el coche dejé el arpa y le pedí la volviese a su lugar. Yo temía que se fuese al mismo tiempo, pero volvió.



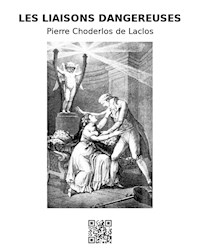


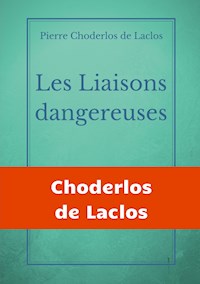


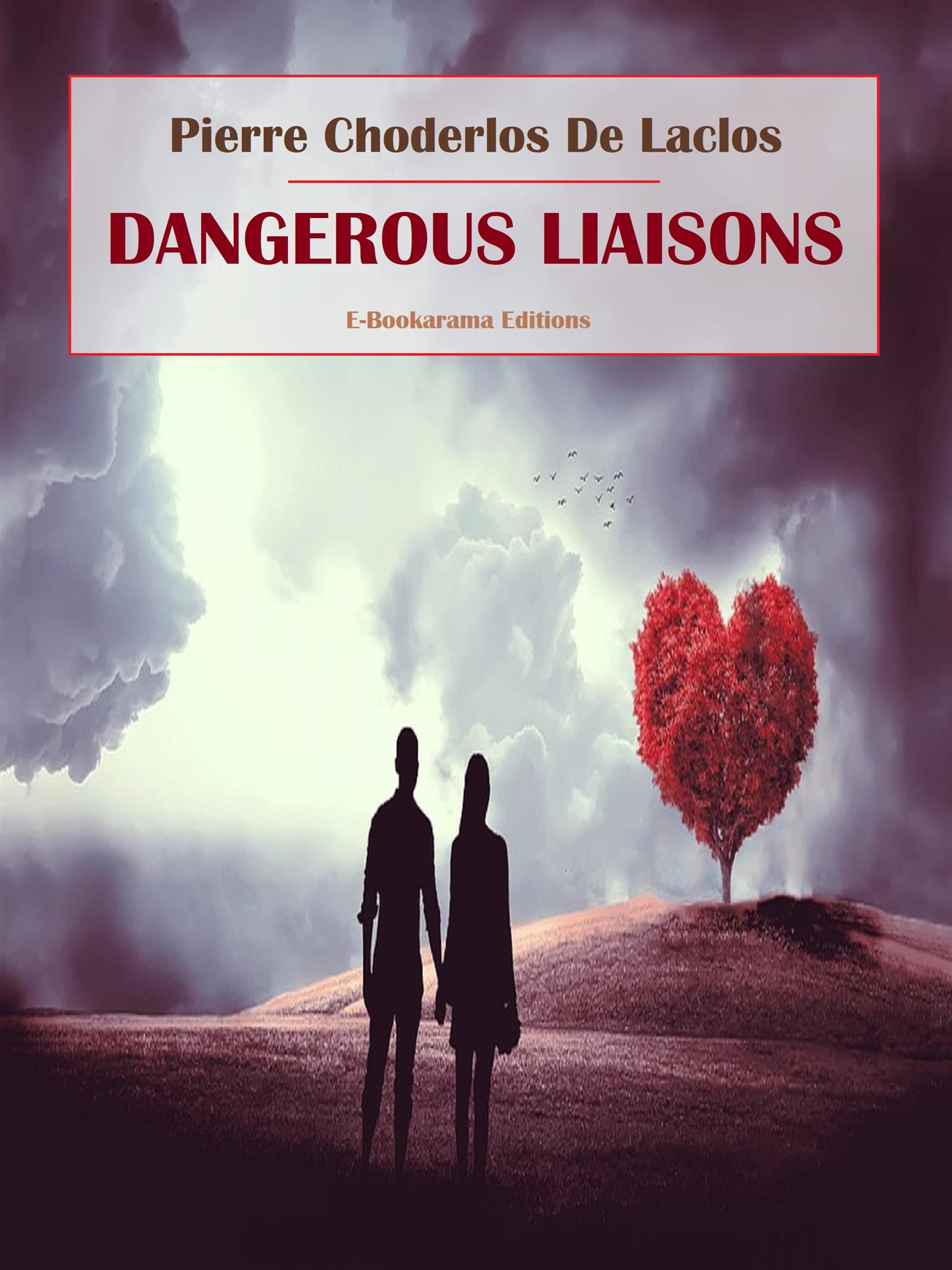
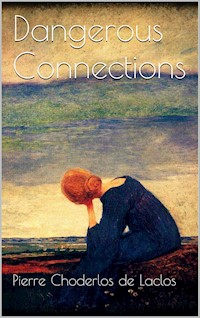
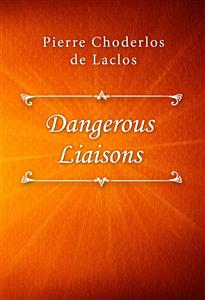
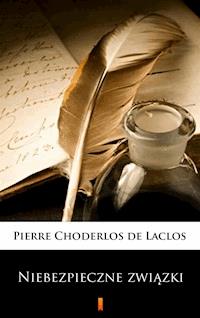
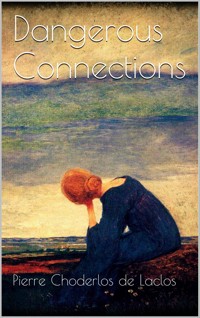
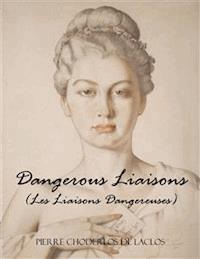
![Dangerous Liaisons (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #41] - Pierre Choderlos de Laclos - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/230b02a5bfc1d61b8be5086551ceb150/w200_u90.jpg)