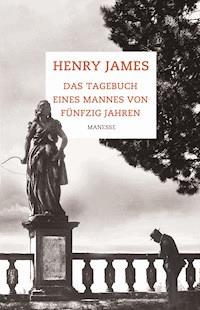19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Las bostonianas", publicada en 1886, se considera una de las mejores obras de Henry James, lo cual no es baladí teniendo en cuenta la enorme producción del escritor estadounidense. Para los amantes de la literatura que disfrutamos con los distintos niveles de lectura que ofrece toda obra maestra, "Las bostonianas" es puro deleite; para los que, además, nos gusta descubrir las complicaciones técnicas y las complejidades argumentales a los que se ha tenido que enfrentar el autor y las diversas soluciones que ha encontrado, esta novela es un festín.
Esta novela se centra en las peripecias de dos mujeres, habitantes de la ciudad a la que hace referencia el título, que se dedican en cuerpo y alma a la causa naciente del feminismo político. La mayor, Olive Chancellor, es una estricta luchadora que no tiene otro objetivo que reivindicar su causa hasta las últimas consecuencias; su pupila, Verena Tarrant, es una joven inocente con un vehemente don para la oratoria. En sus vidas se cruza Basil Ransom, primo lejano de la primera que, procedente del recién derrotado Sur, arriba a la próspera Boston para tratar de abrirse camino como hombre de leyes. Como es obvio, la concepción tradicional del rol de la mujer que tiene el joven chocará muy pronto de forma brutal con las ideas de su prima; sin embargo, la opinión de Verena sobre el sureño no será tan crítica…
A través de esta historia el autor deja un minucioso testimonio de un tiempo en donde aparecían las primeras mujeres sufragistas, en la sociedad de Boston, a finales del siglo XIX. Su enorme poder para captar todos los vericuetos de la psicología de sus personajes y su tratamiento de los sentimientos entre mujeres son algunas de las grandes cualidades de esta novela. James consigue mostrar con su sutileza habitual la relación íntima de las dos mujeres, jugando con la posibilidad de un amor que se insinúa de manera muy velada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry James
Las bostonianas
Tabla de contenidos
LAS BOSTONIANAS
LIBRO PRIMERO
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
LIBRO SEGUNDO
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
LIBRO TERCERO
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
APÉNDICES
Apéndice 1
Apéndice 2
LAS BOSTONIANAS
Henry James
LIBRO PRIMERO
Capítulo I
I
—Olive bajará dentro de unos diez minutos; me pidió que se lo dijera. Unos diez minutos: esa es Olive. Ni cinco ni quince, pero tampoco diez exactamente, sino más bien nueve u once. No me pidió que le dijera que se siente feliz de verlo, porque no sabe si lo está o no, y por nada del mundo se expondría a decir algo impreciso. Si hay alguien honesto esa es Olive Chancellor; es la rectitud en persona. Nadie dice nada impreciso en Boston; la verdad es que no sé cómo tratar a esta gente. Bien, de cualquier manera estoy muy contenta de verlo.
Estas palabras fueron pronunciadas con aire voluble por una mujer rubia, regordeta y sonriente que entró en una angosta sala en la que un visitante que aguardaba desde hacía algunos minutos se encontraba inmerso en la lectura de un libro. El caballero no había siquiera necesitado sentarse para comenzar a interesarse en la lectura; al parecer había tomado el volumen de una mesa tan pronto como llegó, y, manteniéndose de pie, después de una sola mirada al apartamento, se había sumido en sus páginas. Puso a un lado el libro al acercarse la señora Luna, sonrió, le estrechó la mano y dijo como respuesta al último comentario de la dama:
—Usted ha sugerido que dice mentiras. Tal vez esa sea una.
—Oh, no, no hay de qué maravillarse en que me alegre su visita —respondió la señora Luna— si le digo que he pasado ya tres largas semanas en esta ciudad donde nadie miente.
—Sus palabras no me parecen demasiado elogiosas —dijo el joven—. Yo no pretendo mentir.
—Oh, cielos, ¿cuál es la ventaja entonces de ser un sureño? —preguntó la dama—. Olive me ha encargado de decirle que espera que se quede usted a comer. Y si lo ha dicho es que verdaderamente lo espera. Está dispuesta a correr el riesgo.
—¿Tal como estoy? —preguntó el visitante, adoptando un aspecto más bien humilde.
La señora Luna lo miró de la cabeza a los pies, y sonrió ligeramente como si tuviera ante sí una larga columna de números que sumar. Y en efecto, Basil Ransom era muy alto, y su aspecto era tan duro y desalentador como una larga suma, a pesar del rostro cordial que inclinaba sobre la mensajera de su anfitriona, el cual, a pesar de su delgadez, tenía una profunda línea, una especie de arruga prematura a ambos lados de la boca. Era alto, delgado y vestía completamente de negro: el cuello de la camisa era bajo y ancho, y el triángulo de lino, un poco arrugado, que se mostraba por la abertura de su chaleco, estaba adornado por un alfiler ornamentado con una pequeña piedra roja. Fuera de esto, el joven tenía un aspecto pobre, tan pobre como podía parecer un joven con un rostro tan bello y ojos tan espléndidos. Los de Basil Ransom eran oscuros, profundos y brillantes; la cabeza tenía un aire de nobleza que posiblemente lo hacía parecer más alto; era una cabeza que hubiera sobresalido sobre una multitud tras la mesa de un juzgado o en una tribuna política, o hasta esculpida en una medalla de bronce. La frente era alta y amplia, y sus espesos cabellos oscuros estaban perfectamente cepillados; peinados sin raya, caían hacia atrás como la melena de un león. Estos elementos, especialmente los ojos, con su llama intensa, podían indicar en él un futuro de gran estadista americano; o, por otra parte, podían simplemente probar que procedía de Carolina o de Alabama. Era originario, en efecto, de Mississippi, y hablaba con el acento de aquella región. No me es posible reproducir con alguna combinación de sílabas ese simpático dialecto; pero el lector iniciado no tendrá dificultad en evocar el sonido, que en el caso presente no se asociaba con nada vulgar ni superficial. Este joven delgado, pálido, de color amarillento, con las ropas raídas, con su cabeza distinguida, los hombros de persona sedentaria, la brillante dureza de rasgos, su apariencia provinciana y distinguida, es, como representante de su sexo, el personaje más importante en mi relato. Él desempeñó un papel muy activo en los acontecimientos que me propongo narrar hasta cierto límite. Y sin embargo al lector que desee tener una imagen más completa del hombre y quiera leer con los sentidos más que con la razón, le aconsejaría no olvidar que prolongaba las consonantes y se comía las vocales, que incurría en elipsis e interpolaciones igualmente inesperadas, y que su discurso estaba teñido de un sentimiento de amplitud y de pesadez, con algo de africano en sus ricos tonos bajos, algo que sugería las extensiones ilimitadas de los campos de algodón. La señora Luna se había preocupado en observar todo esto, pero vio solo una parte; de otro modo no habría respondido de un modo burlón a su pregunta:
—¿Acostumbra a vestir de modo diferente a como ahora? —La señora Luna asumía un tono familiar, intolerablemente familiar.
Basil Ransom enrojeció ligeramente. Luego dijo:
—Oh, sí, cuando como fuera llevo habitualmente conmigo una escopeta y un cuchillo de caza. —Y acarició con gesto vago su sombrero, un sombrero negro y blando con la copa muy baja y las alas inmensas y rígidas.
La señora Luna quiso saber qué estaba haciendo. Lo hizo sentar; le dio las más amplias seguridades de que su hermana lo esperaba de verdad, y que se sentiría tan mal como solo ella podía sentirse —pues debía saber que era de tipo fatalista— si él no accedía a quedarse a cenar. Era una pena inmensa que ella tuviera que salir en esos momentos; en Boston era difícil salvarse de las invitaciones. También Olive tenía que ir a otro lugar después de comer, pero a él no debía preocuparle eso, y, tal vez, hasta le gustaría acompañarla. No se trataba precisamente de una recepción, Olive no iba a fiestas; era una de esas tétricas reuniones a las que era tan afecta.
—¿A qué clase de reuniones se refiere? Habla usted como si fuera un encuentro de brujas en el Brocken.
—Bueno, eso es precisamente; se trata de reuniones de brujas y magos, médiums, espiritistas y radicales fervientes.
Basil Ransom se quedó perplejo; la luz amarillenta en sus ojos castaños se hizo más profunda.
—¿Quiere usted decir que su hermana es una ferviente radical?
—¿Una radical? Es un jacobino con ropa de mujer… es una nihilista. Todo lo que existe es malo, y ese tipo de cosas. Si va usted a almorzar con ella será mejor que lo sepa.
—¡Oh, cielos! —murmuró vagamente el joven, recostándose en la poltrona con los brazos cruzados. Miró a la señora Luna con una incredulidad inteligente. Era una mujer bastante hermosa; los cabellos rizados le caían como racimos de uvas; parecía que el busto se abriría a cada momento debido a su vivacidad; y por debajo de los rígidos pliegues de su crinolina surgía un pie pequeño y gordezuelo, sostenido por un alto tacón. Era una mujer atractiva e impertinente, especialmente esto último. Él pareció considerar que era una lástima que ella hubiera dicho lo que había dicho; pero pareció perderse en esta consideración, o, de cualquier manera, no dijo nada durante un buen rato, mientras sus ojos vagaban sobre la señora Luna, y probablemente tratara de adivinar qué tipo de doctrina representaba, ya que parecía compartir muy poco los puntos de vista de su hermana. Muchas cosas le resultaban extrañas a Basil Ransom. Boston parecía estar especialmente colmado de sorpresas, y él era un hombre a quien le gustaba comprender. La señora Luna se calzaba los guantes; Ransom no había visto ningunos tan largos como aquellos; le recordaban las medias de una mujer y se preguntó cómo los podría sostener sin ligas en los hombros—. Bueno, supongo que sí, que es mejor saberlo —concluyó al final.
—¿Que es mejor saber qué?
—Bueno, que la señorita Chancellor es todo lo que usted dice. A fin de cuentas fue educada en la ciudad de las reformas.
—Oh, no es asunto de la ciudad sino de Olive Chancellor. Ella reformaría el sistema solar si pudiera echarle mano. Lo reformará a usted si no tiene cuidado. En este estado la he encontrado a mi regreso de Europa.
—¿Ha estado usted en Europa? —preguntó Ransom.
— Merci, sí; ¿y usted?
—No, yo no he estado en ningún lugar. ¿Y su hermana?
—También; pero permaneció allá solo una hora o dos. Detesta Europa; de buena gana la aboliría. ¿No sabía usted que yo había estado en Europa? —continuó la señora Luna en el tono ligeramente agraviado de la mujer que descubre los límites de su prestigio.
Ransom consideró que podía responder que hasta hacía cinco minutos ni siquiera tenía idea de su existencia; pero recordó que no era ese el modo en que un caballero del Sur debía hablar a las damas, y se contentó con decir que debía perdonarle su ignorancia beocia (le gustaban las frases elegantes); que él vivía en una parte del país donde no pensaban demasiado en Europa y que siempre había creído que ella tenía su domicilio en Nueva York. Esta última observación fue lanzada al azar, ya que, por supuesto, jamás había pensado en la señora Luna. Su deshonestidad, sin embargo, solo lo expuso a peligros mayores.
—Si pensaba usted que vivía en Nueva York, ¿por qué entonces nunca me hizo una visita? —preguntó la dama.
—Bueno, ve usted, no salgo mucho, excepto cuando voy a la corte.
—¿Se refiere usted a la corte de justicia? Todo el mundo tiene aquí una profesión. ¿Es usted muy ambicioso? Tiene el aspecto de serlo.
—Sí, mucho —respondió Basil Ransom, esbozando una sonrisa, con esa extraña inflexión femenina con la que un caballero del sur pronuncia aquel adverbio.
La señora Luna explicó que había vivido en Europa durante varios años, desde que había muerto su marido, pero que había vuelto al país hacía un mes con su hijo pequeño, lo único con que contaba en el mundo, y estaba visitando a su hermana, quien, por supuesto, era la persona más próxima a ella después de su hijo.
—Aunque no es la misma cosa —dijo—. Olive y yo estamos en desacuerdo en casi todo.
—Lo que no sucede entre usted y su hijo —comentó el joven.
—Oh, no, jamás tengo una diferencia con Newton.
Y la señora Luna añadió que ahora que había vuelto no sabía qué debía hacer. Eso era lo peor de haber vuelto; era como volver a nacer, y a su edad tenía que comenzar desde el principio. Ni siquiera sabía por qué había vuelto. Había personas que querían que no pasara el invierno en Boston; pero ella no podía considerar eso seriamente, por lo menos sabía a qué no había venido. Tal vez alquilara una casa en Washington, ¿había oído hablar de aquella pequeña ciudad? La habían inventado mientras ella estaba fuera. Por otra parte, Olive no la quería tener en Boston y no se había preocupado de ocultarlo. Eso era lo bueno de Olive; nunca se ceñía a las formas.
Basil Ransom se levantó mientras la señora Luna hacía esta última declaración, pues una joven había entrado en la habitación y se había detenido tan pronto como le llegaron al oído aquellas últimas palabras. Se quedó observando, consciente y más bien severamente, al señor Ransom; una sonrisa débil apareció en sus labios; era lo suficientemente perceptible como para iluminar la natural gravedad de su rostro. Se la hubiera podido comparar con un débil rayo de luna que ilumina las paredes de una prisión.
—Si eso fuera verdad —dijo—, no tendría que decirle que me desagrada mucho haberle hecho esperar.
Tenía una voz de tono bajo y agradable —una voz cultivada—, y extendió una mano delgada y blanca al visitante, quien declaró con cierta solemnidad (se sentía culpable de participar en las indiscreciones de la señora Luna) que se sentía intensamente feliz de conocerla. Observó que la mano de la señorita Chancellor era fría y blanda; ella solo la había dejado entre las suyas, sin ejercer la menor presión. La señora Luna le explicó a su hermana que su libertad de lenguaje se debía al hecho de estar con un pariente, aunque, en realidad, no parecía saber mucho sobre ellas. No creía que hubiera oído hablar antes de ella, la señora Luna, aunque lo pretendiera, con su galantería de hombre del Sur. Ahora debía marcharse a una comida, había visto que el carruaje la esperaba, y en su ausencia Olive podía darle la versión que mejor le pareciera.
—Ya le he dicho que eres una radical, ahora tú debes decirle, si quieres, que soy una nueva Jezabel. Trata de reformarlo; una persona de Mississippi con toda seguridad no tiene una sola idea correcta. Yo volveré muy tarde; iremos después al teatro, por eso vamos a comer temprano. Adiós, señor Ransom —continuó la señora Luna, envolviéndose en una capa de plumas blancas que hacía resaltar su tez nívea—. Espero que se quede acá una temporada, para que pueda juzgarnos por sí mismo. Me gustaría mucho que conociera a Newton; es un chico de naturaleza noble y quisiera que usted me aconsejara sobre él. ¿Solo permanecerá hasta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué tanta prisa? Bueno, recuerde ir a visitarme en Nueva York; pasaré seguramente allí una parte del invierno. Le mandaré una nota; no lo dejaré escapar. No, no salga; mi hermana tiene ahora la preferencia. Olive, ¿por qué no lo llevas a tu convención feminista? —El tono familiar de la señora Luna se extendía también a su hermana; le hizo notar a la señorita Chancellor que parecía haberse vestido como para hacer un viaje por mar—. Por fortuna no tengo opiniones que me impidan ponerme un vestido de noche —declaró desde el umbral de la puerta—. ¡Hay que ver la cantidad de tiempo que dedican a la ropa las personas que temen ser consideradas frívolas!
Capítulo II
II
Si esa mucha o poca consideración se dirigía a los resultados, lo cierto es que la señorita Chancellor no merecía tal reproche. Su vestimenta consistía en un simple vestido negro, sin ningún adorno, y sus cabellos lisos, descoloridos, estaban sujetos tan cuidadosamente como los de la hermana habían sido dejados en libertad. Se había sentado inmediatamente, y mientras la señora Luna hablaba ella mantenía los ojos fijos en el suelo, mirando aún menos en dirección a Basil Ransom que hacia aquella mujer de tantas palabras. El joven, por consiguiente, pudo observarla a su gusto; y advirtió que estaba agitada, pero que trataba de no demostrarlo. Se preguntó el porqué de aquella agitación, sin prever que en el futuro iba a descubrir que la naturaleza de la señorita Chancellor era equiparable a la de un velero en medio de un mar tempestuoso. Aun después de que su hermana hubiera abandonado el salón, seguía sentada en el mismo lugar con la mirada ausente, como si hubiera un encantamiento que le impidiera alzarla. Debo confiarle al lector, a quien en el curso de nuestra historia me veré obligado a impartir mucha información secreta, que la señorita Chancellor era víctima de ataques de tremenda timidez, durante los cuales no era capaz ni siquiera de sostener su propia mirada ante un espejo. Una de esas rachas la había poseído en aquel momento sin ninguna causa evidente, aunque desde luego la señora Luna había agravado la situación con sus impertinentes comentarios. Nadie en el mundo podía ser tan impertinente como la señora Luna; su hermana la hubiera odiado por ello de no haberse prohibido esa emoción cuando se dirigía a un solo individuo. Basil Ransom poseía una inteligencia de primera clase, pero era consciente de las limitaciones de su experiencia. Se mantenía en guardia contra generalizaciones que podían resultar apresuradas, pero había adoptado dos o tres que le servían en su calidad de caballero recientemente admitido en la sociedad de Nueva York y a cargo de una clientela. Una de ellas consistía en aceptar que la división más sencilla que se puede hacer del género humano es entre personas que toman las cosas en serio y personas que las toman a la ligera. Muy pronto se dio cuenta de que la señorita Chancellor pertenecía a la primera categoría. Eso estaba grabado tan claramente en aquel rostro delicado que él sintió una piedad indefinida por ella aun antes de que hubieran cambiado veinte palabras. El joven, en cambio, por naturaleza, tomaba las cosas a la ligera; si se había visto obligado a adoptar actitudes formales últimamente, había sido después de maduras reflexiones y obligado por las circunstancias. Pero esa muchacha pálida, de ojos de un verde claro, rasgos afilados y modales nerviosos era de una naturaleza evidentemente morbosa; era tan claro como el día que aquella joven poseía una naturaleza morbosa. El pobre Ransom se dijo esto como si hubiera hecho un gran descubrimiento; pero en realidad nunca había sido tan «beocio» como en aquel momento. Nada importante hacía de la señorita Chancellor pensar que fuera morbosa; no era suficiente saber que una cierta parte de ella podría clasificarse dentro de los límites de esa condición. ¿Por qué era morbosa y de qué tipo era aquella morbosidad? Ransom se hubiera sentido feliz si hubiera podido penetrar en la zona necesaria para explicar ese misterio. Las mujeres que hasta entonces había conocido pertenecían casi todas al dulce clima del Sur, y no ocurría a menudo encontrar en ellas aquella tendencia por él descubierta (e inmediatamente condenada) en la hermana de la señora Luna. A él le gustaban así, que no pensaran demasiado, que no sintieran ninguna responsabilidad por el gobierno del mundo, cosa que estaba seguro sentía la señorita Chancellor. Le gustaba que llevaran una vida privada y pasiva, que no tuvieran ningún sentimiento fuera de ella, y dejaran la vida pública al sexo de piel más dura. Ransom se complacía con la visión de ese remedio; debemos repetir que era muy provinciano.
Estas consideraciones no se le presentaban de un modo tan definido como he escrito aquí; estaban resumidas en el sentimiento de vaga compasión que la figura de la prima excitaba en su mente y que, sin embargo, iba acompañado de un vibrante rechazo a conocerla mejor, sobre todo, al serle evidente que con una cara como la suya debía ser una persona notable. Le produjo pena, pero se dio cuenta al instante de que nadie podría ayudarla; eso era lo que hacía que su situación fuera trágica. Ransom había dejado las tristes tierras del Sur, que pesaban sobre su corazón, para hacer una carrera y no en busca de tragedias; por lo menos no quería que lo persiguieran fuera de su oficina de Pine Street. Rompió el silencio después de la salida de la señora Luna con uno de los corteses discursos que las vencidas regiones del Sur podían todavía sugerir, y enseguida se encontró conversando bastante a gusto con su anfitriona. Aunque Ransom se había dicho que nadie la podría ayudar, el efecto de la voz de él la hizo eliminar toda timidez: su gran ventaja (y ella se lo había propuesto para triunfar en su carrera) era que en ciertas circunstancias se podía volver repentinamente audaz. Se sintió segura al advertir que su huésped era una persona peculiar; por su manera de hablar no le extrañaría que hubiera combatido del lado de la Confederación. Nunca había encontrado a un personaje tan exótico, y ella siempre se sentía más cómoda en presencia de algo extraño. Eran las cosas cotidianas de la vida las que la llenaban de una rabia silenciosa; y eso era bastante natural, ya que según su modo de concebir las cosas casi todo lo que era ordinario era también malvado. Por eso no tuvo ninguna dificultad en preguntarle si se quedaría a cenar, esperaba que Adeline le hubiera transmitido su invitación. Se hallaba arriba con Adeline cuando le entregaron la tarjeta de visita de Ransom, y fue una inspiración repentina y del todo anormal la que la llevó a hacer este (para ella) supremo favor; nada, en efecto, más lejano de sus costumbres normales que el atender a solas, en el comedor, a un caballero que jamás había visto.
Era la misma clase de impulso que la había llevado a escribirle a Basil Ransom, en la primavera, después de haberse enterado accidentalmente de que había viajado al Norte y que pretendía ejercer su profesión en Nueva York. Su naturaleza le exigía buscar nuevos deberes que cumplir, y apelar a su conciencia para imponerse tareas nuevas. Este vigilante órgano, seriamente consultado, le había recordado que él era el retoño de la antigua oligarquía esclavista, la cual, por lo que recordaba su viva memoria, había sumergido al país en un mar de sangre y lágrimas. Le había también recordado, como consecuencia de tales hechos abominables, que él no representaba un objeto digno de ser protegido por una persona como ella, cuyos dos hermanos, sus únicos hermanos, habían dado la vida por la causa del Norte. Pero asimismo le había también hecho rememorar que también él, por su parte, había sufrido muchas privaciones y que, además, había combatido y ofrecido por la causa su propia vida, aunque esta, después de todo, no le había sido arrancada. No podía impedirse admirar con pasión y con una especie de tierno sentimiento de envidia a quien había tenido la fortuna de una oportunidad semejante. La aspiración más secreta, más sagrada de su naturaleza, era la de poder tener un día una fortuna semejante: ser una mártir, poder morir por algo digno. Basil Ransom había sobrevivido, pero ella sabía que al sobrevivir había tenido experiencias amargas. Había contemplado la ruina de su familia: habían perdido sus esclavos, sus propiedades, amigos y conocidos, la casa; había debido saborear todas las crueldades de la derrota. Durante algún tiempo había tratado de hacerse cargo de la plantación, pero se había rendido bajo el peso aplastante de las deudas y no había soñado sino en encontrar un trabajo que le permitiera trasladarse a un lugar frecuentado por seres humanos. El estado de Mississippi le parecía el estado de la desesperación; así que entregó los restos del patrimonio familiar a su madre y a su hermana, y, casi con treinta años de edad, había llegado por primera vez a Nueva York, con la ropa de su provincia, con cincuenta dólares en el bolsillo y un condenado apetito en el corazón.
Que aquel incidente le había revelado al joven su ignorancia de muchas cosas, solo, sin embargo, para hacerle que se confesara a sí mismo, después de un primer ímpetu de furia, que había entrado en el juego y que permanecería allí hasta ganarlo, eran cosas que Olive Chancellor no podía conocer; lo que a ella le bastaba es que se hubiera recuperado, como dicen los franceses, había aceptado los hechos reales, había admitido que el Norte y el Sur eran un solo e indivisible organismo político. Su parentesco —el de los Chancellor y los Ransom— no era muy próximo; era de esa categoría que uno puede tomar o dejar, a voluntad. Se trataba de la rama femenina de la familia, como le había escrito Basil Ransom al responder a su carta con una gran abundancia de expresiones delicadas y formales; había hablado como si se tratara de casas reinantes. Había sido la madre de Olive quien se había interesado por la suerte de la familia; solo el temor de parecer demasiado protectora en relación con personas caídas en desgracia le había impedido escribir a Mississippi. Si hubiera sido posible enviarle dinero a la señora Ransom, o aunque solo fuera vestidos, lo habría hecho de muy buena gana; pero no tenía medios para saber cómo hubiera sido recibida tal proposición. Para la época en que Basil fue al Norte, tomando, por así decirlo, la iniciativa, ya la señora Chancellor había muerto; así las decisiones habían recaído enteramente sobre Olive, que vivía sola en la pequeña casa de Charles Street (Adeline estaba en Europa).
Sabía lo que hubiera hecho su madre, y eso la ayudó en su decisión, pues su madre siempre elegía las soluciones más positivas. Olive tenía miedo de todo, pero su miedo mayor era el de tener miedo. Deseaba inmensamente ser generosa, ¿y cómo poder ser generosa a menos que se corriera algún riesgo? Había elegido como sistema de vida la norma por la que si se presentaba un riesgo debía asumirlo; y sufrió frecuentes humillaciones al encontrarse, después de todo, a salvo. Estaba perfectamente a salvo después de haberle escrito a Basil Ransom, y era en verdad difícil imaginarse qué otra cosa podría haber hecho él fuera de agradecerle su invitación (en términos excepcionalmente superlativos), y asegurarle que la visitaría en la primera ocasión que sus negocios (comenzaba a tener unos cuantos) lo llevaran a Boston. Ahora había llegado para dar fe de su voto de gratitud, y tampoco esto bastó para darle a la señorita Chancellor la sensación de haber corrido un peligro. Ella había advertido (a la primera mirada) que él no consideraba desde un punto de vista mundano cosas que para ella eran un principio que desafiar. Era demasiado simple —demasiado impregnado de Mississippi— para eso; se sentía casi desilusionada. Con seguridad ella no había esperado que fuera a asombrarlo haciendo algunas declaraciones nada femeninas (la señorita Chancellor aborrecía esa expresión tanto como la contraria); pero tuvo el presentimiento de que Ransom sería demasiado bondadoso, primitivo hasta ese grado. De todo lo existente en el mundo lo que más amaba era discutir (aunque el porqué es difícil de imaginar, pues siempre le costaba lágrimas, jaquecas, un día o dos en la cama, emociones agudas), y era muy posible que Basil Ransom no tuviera ningún interés en discutir. No hay nada más desagradable que esa indiferencia, cuando la gente no está de acuerdo con los principios de uno. Y que él estuviera de acuerdo con sus principios era lo que menos podía esperar. ¿Cómo iba a estar de acuerdo con ella un oriundo de Mississippi? De haber pensado que estaría de acuerdo con ella, ni siquiera le hubiese escrito.
Capítulo III
III
Después de decirle que si lo aceptaba tal como iba vestido él se sentiría muy feliz de comer con ella, la señorita Chancellor se excusó un momento y fue a dar órdenes al comedor. El joven, una vez solo, miró a su alrededor: los dos salones pequeños que, por estar comunicados, formaban evidentemente un solo ambiente, y se dirigió hacia las ventanas posteriores desde las que se veía el río, ya que la señorita Chancellor tenía la fortuna de habitar en aquel lado de Charles Street desde el que se puede contemplar el crepúsculo vespertino en un horizonte interrumpido a intervalos con postes de madera, mástiles de barcos solitarios, chimeneas de sucias fábricas sobre una extensión salobre de carácter irregular, demasiado grande para ser un río, y demasiado pequeña para una bahía. La vista le pareció muy pintoresca, aunque en la penumbra del crepúsculo lo único que se podía distinguir fuera una línea amarilla al oeste, una superficie de agua oscura y el reflejo de las luces eléctricas que habían comenzado a aparecer en la fachada de una hilera de casas. Estas impresionaron a Ransom por su arquitectura, extremadamente moderna, dominando la laguna desde un embarcadero a la izquierda, hecho de piedras amontonadas burdamente. Consideró que aquel panorama, contemplado desde una casa en la ciudad, era casi romántico, y de allí regresó hacia el interior de la habitación (iluminada por una lámpara que la camarera encargada de la limpieza del salón había colocado sobre una mesa mientras él permanecía en la ventana) como hacia algo que tuviera el poder de alegrarlo e interesarlo todavía más. El sentimiento artístico de Basil Ransom no había sido cultivado en alto grado; y ni siquiera (aunque había pasado los primeros años de su vida como hijo de una rica familia) su concepción del bienestar material era muy precisa; consistía sobre todo en la vista de abundantes cigarros y brandy y agua y periódicos y una mecedora de mimbre con la inclinación correcta, para poder extender las piernas. A pesar de todo le parecía que nunca había visto una habitación tan íntima como ese extraño salón en forma de corredor, cuya propietaria era su nuevo descubrimiento; nunca se había visto en la presencia de una intimidad tan bien organizada y de tantos objetos que hablaban de los hábitos y gustos de sus propietarios. La mayor parte de las personas a las que había conocido carecían de gustos personales; tenían algunos hábitos, pero eran de un género que no exigía toda aquella parafernalia. Aún no había estado en muchas casas de Nueva York, y nunca antes había visto tantos accesorios. El carácter general del lugar le impresionó como bostoniano. Todo en conjunto respondía, en efecto, a la idea que se había hecho de la ciudad de Boston. Había oído decir siempre que Boston estaba habitada por gente culta, y ahora veía tal cultura en las mesas y sofás de la señorita Chancellor, en los libros colocados en todas partes, en pequeños estantes (como si los libros fueran pequeñas estatuas), en las fotografías y en las acuarelas que tapizaban las paredes, en las cortinas que pendían como rígidos festones a los lados de las puertas. Observó algunos de los libros y se dio cuenta de que su prima conocía el alemán y la impresión de importancia de tal fenómeno (como síntoma de superioridad) no disminuyó por el hecho de que también él había estudiado aquella lengua (por saber que contenía una amplia literatura jurídica) durante el período árido y vacío del verano pasado en la plantación. Era prueba de una modestia natural inherente a Basil Ransom, que el principal efecto al observar los libros alemanes de su prima fuese reflexionar sobre la energía característica de la gente del Norte. Lo había advertido muchas veces antes, y se había ya dicho que debía contar con ese hecho. Pero solo después de muchas experiencias descubrió que pocos norteños, en lo más secreto de su alma, eran tan enérgicos como él. Muchas otras personas habían hecho ese descubrimiento antes que él. Sabía muy poco de la señorita Chancellor; había ido a visitarla solo porque ella se lo había pedido por escrito; por su propia cuenta jamás hubiera pensado en ir a buscarla y hasta ese momento no había encontrado a nadie en Nueva York que le pudiera proporcionar informes sobre ella. Por eso solo podía suponer que fuera una mujer joven y rica; una casa como aquella, amueblada en tal estilo, para una soltera tranquila, significaba que debía contar con una renta considerable. ¿Cuánto?, se preguntó; ¿cinco mil, diez mil, quince mil dólares al año? Para nuestro joven la menor de esas cifras constituía una fortuna. No es que fuera de índole mercenaria, pero tenía un inmenso deseo de triunfar, y había reflexionado más de una vez en que un capital moderado significaba una ayuda para el triunfo. En sus días juveniles había visto uno de los más grandes fracasos que recuerda la historia, un inmenso fiasco nacional, y eso había impreso en su alma una profunda aversión a todo lo que fuera inefectivo. Pensó, mientras esperaba que volviera a aparecer su anfitriona, que esta no se había casado, y que era, además, rica; que, aunque era una mujer sociable (como testimoniaba su carta), también era una mujer soltera; y por un momento tuvo la idea fantástica de convertirse en socio de una empresa tan floreciente. Trabó los dientes cuando pensó en los contrastes del conjunto humano; este acogedor nido femenino le hacía más aguda la sensación de carecer de casa y de sostén. Tal estado de ánimo, sin embargo, podía ser solo momentáneo, porque era consciente, en el fondo, de que poseía un estómago que toda la cultura de Charles Street no habría podido llenar.
Más tarde, cuando volvió su prima y pasaron juntos al comedor, donde se sentó frente a ella en una pequeña mesa decorada con un ramillete de flores en el centro, en una posición desde la cual veía otro panorama, a través de una ventana donde las cortinas, por indicación de ella, no habían sido corridas (y ella le hizo notar que lo había hecho en su beneficio), el panorama del oscuro cauce del río con manchas de luz aquí y allá; en ese momento, repito, le hubiera parecido natural decirse a sí mismo que nada en el mundo lo lograría inducir a hacerle la corte a semejante tipo de mujer. Varios meses después, en Nueva York, en una conversación con la señora Luna, a quien estaba destinado a frecuentar bastante, aludió incidentalmente a aquella cena, al puesto que su hermana le había asignado en la mesa y a la observación con que le había hecho notar las ventajas de aquel asiento.
—Eso es lo que en Boston consideran ser una persona «atenta» —dijo la señora Luna—; concederle a uno la vista de la Back Bay (¿no es un nombre detestable?), y atribuirse el mérito de haber dispensado esa merced.
Esto, sin embargo, ocurriría en el futuro; en aquel momento lo que Basil Ransom percibió fue que la señorita Chancellor era una mujer predestinada a la soltería. Tal era su condición, su destino; nada podía estar escrito más claramente. Existen mujeres solteras por accidente y otras por propia elección, pero Olive Chancellor era una mujer ajena al matrimonio por todas las implicaciones de su persona. Era soltera como Shelley era un poeta lírico, o como el mes de agosto es agobiante. Era tan esencialmente célibe que Ransom comenzó a pensar en ella como si fuera una vieja, aunque al examinarla detenidamente (como él mismo se dijo) le resultó evidente que apenas tenía unos cuantos años más que él. No le desagradó, había sido muy cordial; pero, poco a poco, le comenzó a producir una sensación irritante, el sentimiento de que uno jamás se hallaría a gusto con una mujer que tomaba las cosas tan en serio. Se le ocurrió que tal vez por tomar las cosas tan en serio, ella se había propuesto conocerlo; por su excesivo celo y no por ser una mujer cordial; tenía siempre ante sus ojos —¡y qué ojos extraordinarios eran aquellos!— no un placer, sino una obligación. Por su parte ella debía de esperar que él también fuera serio; pero no podía serlo, en la vida privada le resultaba imposible. Estar en privado consistía precisamente para Basil Ransom lo que llamaba «dejar sueltas las riendas». A medida que la fue conociendo fue dejando de parecerle tan sencilla como le resultó en un principio; el joven de Mississippi poseía la suficiente cultura como para percibir su refinamiento. Su tez blanca tenía un aspecto singular, como si estuviera pegada sobre la cara; sus rasgos, aunque agudos e irregulares tenían una delicadeza que indicaba una educación refinada. Su perfil tenía algo de perverso, pero nada de insignificante. El curioso tono de sus ojos era vivaz; cuando se volvía hacia uno producía vagamente el efecto de un destello de hielo verde. Su cuerpo carecía absolutamente de atractivos, y presentaba una apariencia de frialdad. A pesar de todo, había en su aspecto algo muy moderno y profundamente desarrollado; tenía todas las ventajas así como también las desventajas de un carácter nervioso. Constantemente sonrió a su huésped, desde el principio hasta el fin de la cena, y aunque él hizo algunos comentarios que pensó que podían resultarle divertidos jamás la vio reír. Más tarde se dio cuenta de que era una mujer sin risa. La jovialidad, si es que alguna vez la visitaba, debía de ser muda. Solo en una ocasión, en el curso de su posterior conocimiento, la oyó reír; y aquel sonido permaneció vibrando en el oído de Ransom, como uno de los más extraños que había oído en su vida.
La señorita Chancellor le hizo infinidad de preguntas, sin añadir ningún comentario a sus respuestas, que solo le servían para reiniciar otra serie de interrogantes. En aquel momento la timidez la había abandonado definitivamente. Se sentía lo suficientemente segura como para permitirse desear que él se diera cuenta del gran interés que suscitaba en ella. ¿Qué era lo que la hacía interesarse en él?, se preguntaba Ransom. No podía pensar que fuera de la misma clase que ella; él era consciente de llevar una vida bohemia en Nueva York; bebía cerveza en las tabernas, no trataba con damas, y tenía relaciones con una actriz de variedades. Seguramente si ella lo conociera mejor desaprobaría su vida, aunque, por supuesto, él no mencionaría nunca a la actriz, ni tampoco, si no era necesario, la cerveza. La concepción que Ransom tenía del vicio se constreñía a una serie de casos especiales, de accidentes explicables. No le importaba demasiado aquello; si formaba parte del carácter de los bostonianos ser tan inquisitivos, él se mostraría hasta el final como un cortés caballero de Mississippi. Podía hablarle de Mississippi todo lo que ella quisiera; no le importaba decirle hasta qué punto las viejas ideas estaban extinguidas en el Sur. No lo iba a entender ella mejor por eso; la señorita Chancellor no hubiera podido comprender lo poco que los puntos de vista particulares de él se habían modificado por una admisión tan insignificante. Lo que su hermana le había dicho sobre su manía de reformar el mundo le había dejado a Ransom en la boca una especie de mal sabor; de cualquier modo sintió que si ella profesaba la religión del humanitarismo —Basil Ransom había leído a Comte, había leído todo— nunca lograría comprenderlo. También él tenía una visión personal de las reformas, cuyo primer principio era el de reformar a los reformadores. Cuando se acercaban al fin de aquella cena que, a pesar de todas las latentes incompatibilidades, había transcurrido brillantemente, ella le dijo que después de cenar tendría que abandonarlo, a menos que deseara acompañarla. Se trataba de una pequeña reunión en casa de una amiga, que había invitado a unas cuantas personas «interesadas en las nuevas ideas» para escuchar a la señora Farrinder.
—Oh, gracias —dijo Basil Ransom—. ¿Es una fiesta? Desde que Mississippi se unió a la Secesión no he estado en una sola fiesta.
—No, la señorita Birdseye no ofrece fiestas. Es una asceta.
—Bueno, de cualquier manera ya hemos cenado —respondió Ransom, riendo.
La anfitriona permaneció silenciosa durante un momento, con los ojos en el suelo. En aquel momento parecía hacer un gran esfuerzo por elegir una entre las muchas cosas que podría decir, todas tan importantes que la elección se volvía algo en verdad muy arduo.
—Pienso que pueda interesarle —comentó ella, por fin— asistir a una discusión, si es que le agradan. Tal vez no estará usted de acuerdo —añadió, dejando caer sobre él su extraña mirada.
—Tal vez no esté de acuerdo en todos los puntos —dijo Ransom sonriendo y palmeándose una pierna.
—¿No le preocupa a usted el progreso humano? —continuó la señorita Chancellor.
—No lo sé… Nunca lo he visto. ¿Podría usted mostrarme alguno?
—Puedo mostrarle un esfuerzo honesto hacia él. Esto es de todo de lo que se puede estar seguro. Pero no tengo la certeza de que usted sea digno de ello.
—¿Es algo en verdad muy bostoniano? Me gustaría conocerlo —dijo Basil Ransom.
—Existen también movimientos en otras ciudades. La señora Farrinder viaja por todas partes. Es posible que hable esta noche.
—La señorita Farrinder, ¿la célebre…?
—Sí, la célebre; la gran apóstol de la emancipación de las mujeres. Es una gran amiga de la señorita Birdseye.
—¿Y quién es la señorita Birdseye?
—Es una de nuestras celebridades. Es la mujer que más ha trabajado en el mundo, creo yo, por toda clase de reformas inteligentes. Me parece que debo informarle —continuó la señorita Chancellor después de una breve pausa— de que ha sido una de las primeras, una de las más apasionadas abolicionistas.
En efecto, pensó que era su deber decírselo, y eso le produjo un ligero temblor de excitación. Sin embargo, si ella temía que Ransom pudiera mostrar alguna irritación ante la noticia, quedó desilusionada ante el buen humor con que este exclamó:
—Caramba, pobre señora… debe de ser ya muy anciana.
Por consiguiente la señorita Chancellor añadió con severidad:
—Ella nunca será vieja. Es el espíritu más joven que haya yo conocido. Pero si no tiene simpatía, tal vez será mejor que no venga —concluyó.
—¿Simpatía hacia qué, querida señorita? —preguntó Basil Ransom, sin lograr adoptar, a juicio de ella, el tono de una persona seria—. Si, como usted dice, va a haber una discusión, tiene que haber distintas posiciones, y por supuesto uno no puede simpatizar con ambas.
—Sí, pero todos allí, a su manera, son partidarios de las nuevas verdades. Si a usted estas no le interesan no debe venir con nosotros.
—Insisto en que no tengo la menor idea de cuáles puedan ser. En el mundo hasta hoy no he tropezado sino con viejas verdades… tan viejas como el sol y la luna. ¿Cómo puedo conocerlas? Pero lléveme; será para mí una oportunidad de conocer Boston.
—¡No se trata de Boston, sino de la humanidad! —Al hacer esta observación la señorita Chancellor se levantó de su silla, y por sus ademanes parecía indicar que consentía en que la acompañara. Pero antes de dejar a solas a su acompañante para ir a arreglarse le hizo la observación de que estaba segura que él había comprendido muy bien de qué se trataba, solo que fingía no hacerlo.
—Bueno, después de todo, tal vez tenga una ligera idea —confesó Ransom—, pero no se da cuenta de cómo esta pequeña reunión me dará la oportunidad de robustecerla.
Ella dudó un poco; volvió a aparecer en su rostro una expresión de ansiedad.
—La señora Farrinder le aclarará sus ideas —dijo, y salió a prepararse.
El estado de ansiedad formaba parte de la naturaleza de esta pobre dama, el sumar escrúpulo sobre escrúpulo y prever las consecuencias de las cosas. Regresó diez minutos más tarde, con un sombrerito, que aparentemente usaba en reconocimiento al ascetismo de la señorita Birdseye. Mientras se calzaba los guantes —su huésped se había fortificado contra la señora Farrinder con otro vaso de vino—, la señorita Chancellor volvió a declarar que casi se arrepentía de haberle propuesto acompañarla; algo le decía que sería un elemento poco propicio.
—¿Cómo? ¿Se trata de una reunión espiritista? —preguntó Basil Ransom.
—Bien, yo he oído a la señorita Birdseye hablar bajo el influjo de la inspiración. —Olive Chancellor estaba determinada a mirarlo fijamente a los ojos mientras decía esto; la sensación de que sus palabras lograrían golpearlo actuaba en ella como estímulo y no como freno.
—¡Excelente, señorita Olive, todo esto parece hecho a propósito para mí! —exclamó el joven de Mississippi, radiante y frotándose las manos. Ella advirtió en ese momento que era muy apuesto, pero también reflexionó que, por desdicha, los hombres se interesaban en la verdad, especialmente en las nuevas verdades, en razón inversa a su apostura. Ella tenía de todos modos un recurso del que poder echar mano en cualquier circunstancia: le había servido de ayuda en momentos de excitación extrema y era el de odiar a los hombres, por lo menos en cuanto categoría—. Tengo muchísimas ganas de ver a una vieja abolicionista; jamás he puesto los ojos en ninguna —añadió Basil Ransom.
—Por supuesto que no podía usted ver a ninguna en el Sur; las temían ustedes demasiado como para dejarlas llegar allá. —Ahora la señorita Chancellor trataba de buscar algo que decir que fuera en extremo desagradable, alguna frase que lo hiciera desistir de sus intentos de acompañarla. Era algo extraño registrar en una persona, sobre todo si estaba dotada de una sensibilidad tan aguda, el hecho de que sus pensamientos referentes a la invitación se transformaban de momento a momento en un miedo irracional ante el efecto que pudiera causar su presencia—. Tal vez a la señorita Birdseye le disguste que usted vaya —continuó mientras esperaban el carruaje.
—No lo sé; me parece que así va a ser —dijo Basil Ransom de buen humor. Evidentemente no tenía ninguna intención de dejar escapar esa oportunidad.
Por la ventana del comedor oyeron en aquel momento la llegada del vehículo. La señorita Birdseye vivía en el South End; la distancia era considerable y la señorita Chancellor había pedido un coche de punto; una de las ventajas de vivir en Charles Street era la de tener cerca los establos. La lógica de su conducta resultaba todo menos clara. De haber ido sola hubiese asistido a la reunión en tranvía; no por razones económicas (tenía la fortuna de no tener que depender del dinero hasta ese grado), tampoco por afición a pasear por Boston en la noche (un tipo de exhibición que la disgustaba profundamente) sino debido a una teoría que devotamente alimentaba, una teoría que la llevaba a eliminar las diferencias que creaba la envidia y a mezclarse en la vida ordinaria. Hubiera ido a pie a Boylston Street y allí hubiera tomado el vehículo público (en el fondo del alma lo detestaba) para ir hasta el South End. Boston estaba lleno de muchachas pobres que tenían que caminar por la noche y subirse a aquellos tranvías de caballos donde todos los sentidos resultaban mortificados; ¿por qué tenía que sentirse superior a ellas? Olive Chancellor regulaba su conducta por principios nobles, y esta era la razón por la que aquella noche, contando con la protección de un caballero, pidió un carruaje para neutralizar esa protección. Si hubiesen ido juntos en el vehículo público habría sentido que le debía algo y él pertenecía a un sexo hacia el cual no deseaba tener ninguna deuda de gratitud. Meses antes, cuando le había escrito, lo había hecho con el sentimiento de ponerlo a él más bien en deuda. Mientras se dirigían hacia el South End, lado a lado, en medio de una buena dosis de silencio, tropezando y saltando sobre las ruedas del carruaje, aunque menos que si esas ruedas corrieran sobre ellos, y mirando cada uno a su lado las hileras de casas rojas, oscuras a la luz de las farolas, con frentes salientes, hacia las que se subía por escaleras de piedra; mientras proseguían, en esa ondulación contemplativa, la señorita Chancellor le dijo a su compañero, con un deseo concentrado de desafiarlo, como un castigo por haberla sumergido (no sabía explicarse por qué) en aquella turbación:
—¿No cree usted posible, entonces, el advenimiento de un nuevo día? ¿No cree posible que se pueda hacer nada por el género humano?
El pobre Ransom percibió el desafío, y se sintió apenado; se preguntó qué tipo era, después de todo, aquel que se había echado sobre los hombros, y qué juego estaba jugando o tratando de jugar con él. ¿Por qué Olive se le había insinuado si deseaba punzarlo de esta manera? Sin embargo, él estaba dispuesto a jugar cualquier clase de juego, ese igual que cualquier otro, y advirtió que estaba ya «dentro» de algo de lo que desde hacía tiempo deseaba tener una visión cercana.
—Bueno, señorita Olive —respondió, volviéndose a poner su gran sombrero, que hasta ese momento había tenido sobre las piernas—, lo que más me asombra es que el género humano haya nacido para soportar tales penas.
—Eso es lo que les dicen los hombres siempre a las mujeres, para hacerles soportar con paciencia la situación en que las han colocado.
—¡Oh, la condición de las mujeres! —exclamó Basil Ransom—. La condición de las mujeres es la de enloquecer a los hombres. Yo cambiaría mi posición por la de ustedes en cualquier momento —continuó—. Esto es lo que me decía cuando estaba sentado en su elegante apartamento.
No podía ver, debido a la oscuridad del carruaje, que ella se había ruborizado intensamente, y no supo que a ella le disgustaba que se le recordaran determinadas cosas que, según ella, trataban de mitigar la dureza de la vida de la mujer. Pero el temblor apasionado con que, un momento después, le respondió su prima fue suficiente para confirmarle que él había tocado un punto sensible.
—¿Me reprocha usted que posea yo un poco de dinero? Mi más ardiente deseo es poder hacer algo con él por los demás… por los desafortunados.
Basil Ransom debió haber saludado esta última declaración con la simpatía que se merecía, habría podido felicitar a su pariente por sus nobles aspiraciones. Pero lo que más le impresionó fue la extrañeza de aquel tono áspero y tenso en una conversación que una hora o dos antes había transcurrido en perfecta amistad, y una vez más estalló en una risa incontenible. Esto hizo sentir a su compañera, intensamente, lo lejos que ella estaba de bromear.
—No sé por qué debía importarme lo que piense usted —dijo al final.
—No se preocupe… no se preocupe. ¿Qué importa eso? No tiene la más mínima importancia.
Ransom podría haber dicho eso, pero no era cierto; ella sentía que había razones por las cuales sí le importaba aquella conversación. Lo había acercado a su vida, y ahora ella debía pagar por ello. Pero quería conocer de una vez lo peor.
—¿Está usted en contra de nuestra emancipación? —le preguntó, volviendo hacia él una cara blanca por la momentánea irrupción de la luz de una farola.
—¿Quiere decir sus votos y discursos y todo ese tipo de cosas? —Al hacer esta pregunta Ransom intuyó toda la gravedad con que ella esperaba su respuesta; casi se espantó y no quiso atizar el fuego—. Se lo diré después de que haya escuchado a la señora Farrinder.
Habían llegado a la dirección indicada por la señorita Chancellor al cochero, y su vehículo se detuvo con una ligera sacudida. Basil Ransom descendió; permaneció al lado de la puerta con la mano extendida para ayudar a la joven. Pero ella pareció dudar; seguía sentada con su cara espectral. Al fin exclamó en voz baja:
—Usted odia nuestros esfuerzos.
—La señorita Birdseye me convertirá —dijo Ransom, con marcada intención, porque ahora sentía una gran curiosidad, y tenía miedo de que al final la señorita Chancellor se empeñara en impedirle entrar en la casa. Ella descendió sin su ayuda, y comenzó a subir los altos escalones de la residencia de la señorita Birdseye. Ransom sentía una gran curiosidad, y entre las cosas que deseaba conocer era por qué le había escrito aquella susceptible solterona.
Capítulo IV
IV
La señorita Chancellor le había dicho, antes de salir, que debían llegar temprano; deseaba tener una conversación con la señorita Birdseye a solas antes de que llegara cualquier otro invitado. Eso era solo por el placer de verla, una verdadera oportunidad, ya que siempre estaba ocupada con otras personas. La señorita Birdseye recibió a Olive en el vestíbulo de la mansión, que tenía una fachada saliente, un número muy alto y muy grande —756— pintado con cifras doradas en el fanal de vidrio sobre la puerta, una placa metálica con el nombre de una doctora (Mary J. Prance) colocada en una de las ventanas de la planta baja, y una extraña apariencia de algo nuevo y a la vez consumido por los años, una especie de fatiga moderna, como ciertos artículos de escaparate que se venden a precios rebajados por estar algo gastados. La habitación era muy estrecha; una parte muy considerable estaba ocupada por una gran percha, de la que colgaban ya varios abrigos y chales; el resto dejaba espacio para permitir ver algunos movimientos de la señorita Birdseye, que se hizo a un lado para recibir a sus visitantes y que finalmente pasó frente a ellos para tratar de abrir una puerta, que resultó estar cerrada desde dentro. La señorita Birdseye era una mujer anciana, de pequeña estatura, con una cabeza enorme; eso fue lo primero que Ransom observó: la frente clara, espaciosa, protuberante, cándida, despejada, encima de un par de ojos fatigados, débiles y bondadosos; una frente que en vano un sombrerito colocado de modo que parecía que iba a caérsele hacia atrás a cada momento trataba de contrabalancear, y mientras hablaba, la señorita Birdseye de pronto alargaba la mano hasta el sombrerito con movimientos inútiles e injustificados. Tenía el rostro triste, delicado, pálido; parecía (y ese era el efecto de la enorme cabeza) que hubiese sido macerado, aplanado y desdibujado por exposición a un lento disolvente. La larga práctica de la filantropía no había logrado fortalecer sus rasgos; había borrado las expresiones, los significados. Las olas de simpatía y de entusiasmo habían trabajado sobre ellos de la misma manera en que las olas del tiempo terminan finalmente por modificar la superficie de los viejos bustos de mármol, eliminando poco a poco todas las asperezas, todos los detalles. En su amplio rostro aquella vaga sonrisita parecía perderse. Era un mero esbozo de sonrisa, una especie de abono de un pago a plazos; parecía querer indicar que sonreiría más ampliamente si tuviera tiempo disponible, pero ya aquel gesto dejaba entrever su generosidad y su capacidad para dejarse seducir fácilmente por sentimientos de amistad.
Vestía siempre de la misma manera; llevaba una especie de amplio chaquetón negro, con bolsillos profundos, llenos siempre de papeles, residuos de una correspondencia voluminosa; por debajo de aquella chaqueta salía un corto vestido de lana. La brevedad de esta prenda, muy simple, era el expediente mediante el cual la señorita Birdseye trataba de sugerir que era una mujer de negocios, que deseaba libertad de acción. Pertenecía, por supuesto, a la Liga de las Faldas Cortas; pues formaba parte, sin excepción, de todas y cada una de las ligas que hasta la fecha se hubieran fundado cualquiera que fuese el propósito. Esto no le impedía ser una anciana confusa, complicada, inconsecuente, discursiva, cuya caridad comenzaba en casa y no se sabía dónde acababa, cuya ingenuidad no se quedaba atrás, y que sabía menos de sus semejantes, si eso era posible, después de cincuenta años de celo humanitario, que el día que había decidido lanzarse al campo de batalla a luchar contra las injusticias de la vida. Basil Ransom conocía muy poco sobre ese tipo de existencias, pero la señorita Birdseye le pareció la revelación de una clase, y una multitud de personajes socialistas, de nombres y episodios de los que había oído hablar, se agrupaban tras ella. Su aspecto era el de la persona que ha pasado la vida en tribunas, auditorios, convenciones, falansterios y séances; en su cara fatigada se veía casi el reflejo de las malas lámparas usadas durante esas sesiones; por la tendencia que tenía de mirar siempre hacia arriba, parecía dirigirse hacia un orador público, con un esfuerzo de respiración que siempre provoca el aire viciado en que, por lo general, se discuten las reformas sociales. Hablaba constantemente, con una voz quebradiza como la de un timbre eléctrico demasiado gastado; y cuando la señorita Chancellor le explicó que había llevado al señor Ransom porque aquel tenía grandes deseos de conocer a la señora Farrinder, ella le tendió al joven una pequeña mano frágil, sucia, democrática, mirándolo con simpatía, ya que le era imposible hacerlo de otra manera, pero sin la menor discriminación referente a quienes no habían tenido la fortuna (la que tal vez implicara una injusticia) de estar presentes en una ocasión tan interesante. Le dio la impresión de vivir muy pobremente, pero hasta más tarde no se enteró de que la señorita Birdseye jamás había tenido un centavo en su vida. Nadie sabía exactamente de qué vivía; cuando tenía algún dinero lo daba inmediatamente a un negro o a un refugiado. Ninguna mujer hubiera podido ser más imparcial, aunque, en general, ella prefería esas dos categorías del género humano. Desde el fin de la guerra civil muchas de sus ocupaciones habían cesado; ya que antes la mayor parte de su vida había transcurrido imaginándose que ayudaba a algún esclavo del Sur a escapar. No era por tanto desatinado el preguntarse si en lo más profundo de su corazón no desearía a veces, solo por volver a experimentar aquel género de excitación, que los negros volvieran a encontrarse encadenados. Del mismo modo había sufrido por el relajamiento de algunos despotismos europeos, ya que en años anteriores, buena parte de lo que daba el tono romántico a su vida había consistido en suavizar las almohadas del exilio a conspiradores desterrados. Sus refugiados habían sido para ella algo precioso; siempre estaba tratando de recaudar dinero para un polaco cadavérico, de conseguir clases para que las impartiera un italiano descamisado. Corría la leyenda de que un húngaro había poseído en una época su corazón, y que luego había desaparecido robándole todo cuanto poseía. Era, sin embargo, una leyenda apócrifa, ya que ella jamás había poseído nada, y además se prestaba a serias dudas el que hubiese podido concebir un sentimiento tan personal. Ya en esa época ella podía enamorarse solo de causas, y languidecer ante cualquier forma de emancipación. Pero habían sido sus días más felices, porque cuando aquellas causas se encarnaban en extranjeros (¿qué otra cosa si no eran los africanos?) eran sin lugar a dudas más sugestivas.
Había bajado en ese momento para ver a la doctora Prance, para ver si deseaba subir. Pero no la encontró en su habitación, y la señorita Birdseye supuso que había salido a cenar. Cenaba siempre en una pensión a dos calles de distancia. La señorita Birdseye expresó su esperanza de que la señorita Chancellor hubiese ya cenado, ella lo había hecho con holgura de tiempo pues ese día no había llegado todavía nadie; no sabía qué podía haberlos retrasado tanto. Ransom advirtió que las chaquetas que colgaban de la percha no eran señal de que los amigos de la señorita Birdseye estuviesen ya reunidos; si se hubiera detenido a observarlas un poco más, habría identificado la casa como uno de esos locales en que se encuentran siempre misteriosas prendas de vestir colgadas en algún gancho en el vestíbulo. Los visitantes de la señorita Birdseye, los de la doctora Prance y los de otros inquilinos —pues la residencia marcada con el número 756 era la vivienda de muchas personas entre quienes reinaba una gran confusión de confines— acostumbraban a dejar allí objetos que luego volvían a reclamar; muchos se presentaban con bolsos de mano para los que siempre estaban buscando un sitio en que depositarlos. Lo que completaba la atmósfera de aquel edificio era el apartamento de la propia señorita Birdseye, al cual, precisamente en aquel instante, entraban, y donde fueron seguidos por varios otros miembros del círculo de aquella buena dama. A decir verdad, el apartamento era un complemento de sí misma, si algo podía decirse para rendir un tributo a aquella anciana tan esencialmente informal, que no tenía más estilo del que puede tener una paca de heno. Pero la desnudez de su salón, amplio, vacío, abierto a todos los vientos (tenía exactamente la misma forma que el de la señorita Chancellor), manifestaba que nunca había tenido otras necesidades que no fueran las de carácter moral, y que toda su historia había sido la de sus simpatías. El lugar estaba iluminado por una pequeña lámpara de gas, que lo hacía aparecer blanquecino e informe. Hasta el mismo Basil Ransom se quedó impresionado por aquella escualidez y se dijo que su prima debía de tener algo metido entre ceja y ceja para gustar de semejante sitio. Lo que entonces no sabía, y tampoco llegó a saber jamás, era que ella lo odiaba mortalmente, y que en una carrera en la que constantemente se exponía a ofensas y mortificaciones de todo género, sus más agudos sufrimientos provenían de las ofensas a su sentido del gusto. Había tratado de aniquilar aquella fibra, de persuadirse de que el gusto era solo una frivolidad con disfraz de sabiduría; pero su sensibilidad volvía a surgir constantemente y hacía que se preguntase si la carencia de cosas atractivas era una parte integrante del entusiasmo humanitario. La señorita Birdseye trataba siempre de obtener empleos, lecciones de dibujo, encargos de retratos, para artistas pobres extranjeros, cuyo talento garantizaba sin la menor reserva; aunque, en realidad, no tuviera la más mínima capacidad de percepción del elemento escénico o plástico de la vida.
Hacia las nueve de la noche la luz de la triste lámpara de gas se reflejó sobre la majestuosa personalidad de la señora Farrinder, que hubiera contribuido a responder en sentido negativo a los escrúpulos de la señorita Chancellor. Era una mujer robusta y atractiva, en la que ciertas angulosidades habían sido corregidas por un aire triunfal; llevaba un vestido susurrante (era la muestra de su punto de vista sobre el buen gusto), una abundante cabellera de un negro brillante, los brazos extendidos, que parecían tratar de expresar que el reposo, en una carrera como la suya, era algo tan dulce como breve, y una terrible regularidad de expresión. Aplico ese adjetivo a su máscara de placidez porque parecía dirigir a sus interlocutores una pregunta cuya respuesta ya conocía de antemano; la pregunta que suscitaba era cómo un rostro así podía no ser hermoso con tal regularidad de rasgos. Era imposible poner en duda ni la perfección ni la nobleza de aquel rostro y había que rendirse al hecho de que la señora Farrinder lograba imponerse. Había una cierta tersura litográfica en torno a ella, y una mezcla de la matrona americana y el personaje público. Había algo de ese personaje público que se revelaba en sus ojos, grandes, fríos y serenos; habían adquirido un aire de reticencia formal debido al hecho de tener que mirar siempre desde lo alto de una tribuna de conferencias, por encima de las cabezas de la multitud mientras su distinguida propietaria era elogiosamente presentada por un ciudadano ilustre. La señora Farrinder, en casi todas las ocasiones, mantenía el aire de quien es presentado con algún comentario pertinente. Hablaba con lentitud y claridad, y evidentemente con un alto sentido de responsabilidad; pronunciaba cada sílaba de todas las palabras e insistía en ser explícita. Si, en conversación con ella, usted intentaba considerar algo como ya establecido, o saltar dos o tres escalones de golpe, ella hacía una pausa, lo miraba con fría paciencia, como si ya conociera ese truco, y entonces continuaba su exposición con su habitual paso mesurado. Sus conferencias tenían por tema la templanza y los derechos de la mujer; los fines que proseguía eran el de darles a las mujeres de su país el derecho a votar y el de apartar de la mano de los hombres la copa burbujeante. Gozaba de gran consideración por sus modales refinados, y porque encarnaba las virtudes domésticas y las gracias de la vida de salón; era, en efecto, una prueba contundente de que para las damas la tribuna no es de ninguna manera incompatible con el hogar. Tenía un marido llamado Amariah.