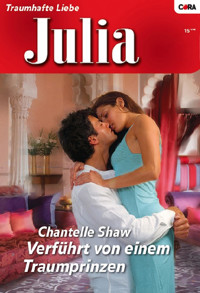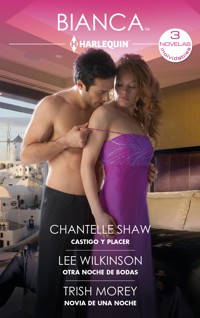2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Fuera de su alcance... ¡pero irresistible! A Rocco D'Angelo no le iban las mujeres dependientes, y comprometerse no era lo suyo. Sin embargo, la atracción que sintió al conocer a Emma Marchant, la enfermera de su adorada abuela, iba más allá del desafío que suponía para él cada nueva conquista. La prudente Emma jamás habría imaginado que un día cambiaría el tranquilo pueblecito inglés en el que vivía por la exótica costa de Liguria, en Italia, y mucho menos que la cortejaría un hombre con tan mala reputación como Rocco. Ella podría ser la mujer que domase al indomable Rocco... a menos que su enamoramiento fuese más peligroso de lo que había imaginado...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Chantelle Shaw. Todos los derechos reservados.
LAS HUELLAS DEL PASADO, N.º 2176 - agosto 2012
Título original: A Dangerous Infatuation
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0729-7
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
LA NIEVE llevaba todo el día cayendo sobre Northumbria, enterrando los páramos bajo un grueso manto blanco y coronando los picos de las colinas Cheviot. Una imagen pintoresca, sin duda, pero no era nada divertido conducir por las carreteras resbaladizas, pensó Emma mientras aminoraba para tomar una curva cerrada. Además estaba oscureciendo, la temperatura había descendido en picado, y en la mayor parte de las carreteras comarcales, como aquella, no habían esparcido sal.
En el noreste de Inglaterra solía nevar en el invierno, pero era algo inusual a esas alturas del año, bien entrado el mes de marzo. Por suerte el viejo todoterreno que conducía, y que antes había hecho un buen trabajo a sus padres en su granja de Escocia, se manejaba bien en esas condiciones. Tal vez no fuera un vehículo con estilo, pero era práctico y robusto… que era el aspecto que tenía ella en ese momento, pensó contrayendo el rostro. El grueso anorak acolchado que llevaba sobre su uniforme de enfermera hacía que pareciese una pelota de playa, pero al menos la mantenía calentita, igual que las botas forradas de piel de borrego que calzaba.
Nunstead Hall estaba todavía a unos cinco kilómetros y aunque llegase al aislado caserón Emma temía quedarse atrapada allí por la nieve. Se planteó por un momento dar media vuelta, pero hacía dos días que no visitaba a Cordelia, y le preocupaba, pues la anciana vivía allí sola.
Frunció el ceño al pensar en aquella paciente. Aunque Cordelia Symmonds pasaba ya de los ochenta años, era un mujer dispuesta a defender su independencia con uñas y dientes. Sin embargo, seis meses atrás se había caído y se había roto la cadera, y hacía unos días había te nido un accidente en la cocina y se había hecho una quemadura bastante fea en la mano.
Estaba cada vez más frágil, y no era seguro para ella seguir viviendo sola en Nunstead, pero se negaba a mudarse a una casa más pequeña que estuviera más cerca del pueblo.
Era una lástima que su nieto no hiciese más por ayudarla; claro que vivía en el extranjero y parecía que siempre estaba demasiado ocupado como para ir a hacerle una visita. Cordelia hablaba de él con cariño y orgullo, pero la verdad era que su nieto, que era además su único pariente, la tenía prácticamente abandonada.
Aquello no estaba bien, pensó Emma indignada. El abandono de los ancianos era algo que la afligía enormemente, sobre todo después de un episodio reciente a principios de año, cuando había ido a visitar a un paciente de noventa años, el señor Jeffries, y lo había encontrado muerto en su silla de ruedas. La casa estaba helada, y su familia se había ido de vacaciones por Navidad y no había buscado a nadie que se pasase a verlo de vez en cuando en su ausencia. El pensamiento de aquel pobre muriendo allí solo aún la atormentaba.
Precisamente por eso no podía permitir que continuara igual la situación de Cordelia. ¿Debería intentar ponerse en contacto con su nieto y persuadirlo de que tenía que responsabilizarse de ella?, se preguntó.
Con la nevada que estaba cayendo en ese momento lo que tenía que hacer era concentrarse en la carretera, se dijo. Había sido un día largo y difícil, pensó cansada, pero cuando terminase con esa visita, que era la última, podría ir a recoger a Holly a la guardería y volverían a casa.
Se mordió el labio al recordar que su hija había empezado a toser otra vez esa mañana cuando la había dejado en la guardería. Había pasado una gripe bastante virulenta y el largo invierno no estaba ayudando a la pequeña a acabar de reponerse.
Estaba deseando que llegara la primavera. El calor del sol y poder volver a jugar en el jardín le haría mucho bien a Holly y pondría algo de color en sus pálidas mejillas.
Cuando tomó la siguiente curva Emma dio un grito al ver aparecer las luces de los faros de un coche a pocos metros delante del suyo. Frenó al instante y suspiró temblorosa al darse cuenta de que el otro coche estaba parado. Un análisis rápido de la escena le dijo que el coche debía haber resbalado por el hielo y girado como una peonza para acabar chocando con el muro de nieve que se había acumulado en el arcén de la carretera. De hecho, la parte trasera del vehículo se había empotrado en la nieve y estaba medio atascada en ella.
Parecía que solo había un ocupante en su interior, un hombre, que abrió la puerta en ese momento y se bajó. No daba la impresión de estar malherido.
Emma detuvo el todoterreno junto a él y se inclinó hacia la derecha para bajar la ventanilla.
–¿Está usted bien?
–Yo sí, aunque no puede decirse lo mismo de mi coche –respondió el hombre, lanzando una mirada al deportivo plateado medio enterrado por la nieve.
Su voz, con un timbre grave y un acento que Emma no acertó a distinguir, hizo que un cosquilleo le recorriera la espalda. Era una voz muy sensual, acariciadora, como chocolate derretido. Emma frunció el ceño al pillarse pensando esas cosas. ¿Qué hacía una persona sensata y práctica como ella dejando que esa clase de pensamientos cruzaran por su mente?
Como el hombre estaba de pie a un lado del deportivo, fuera del alcance de la luz de los faros, no podía distinguir bien sus facciones, pero sí se fijó en su excepcional estatura. Debía medir más de un metro ochenta. Era fuerte y ancho de espaldas, y aunque no podía verlo bien tenía un aire sofisticado que le hizo preguntarse qué estaría haciendo en aquel lugar tan remoto.
Hacía un buen rato que había dejado atrás el pueblo más cercano, y más adelante solo había kilómetros y kilómetros de desolado páramo. Bajó la vista a los pies del hombre, y al ver los zapatos de cuero que llevaba descartó de inmediato la idea de que hubiera ido a allí a hacer senderismo. Con ese calzado debía tener los pies helados.
El hombre se puso a dar pisotones para entrar en calor y se sacó un móvil del bolsillo.
–Sin cobertura –masculló–. No me cabe en la cabeza por qué querría vivir nadie en un lugar como este, olvidado de la mano de Dios.
–Northumbria tiene fama por sus parajes vírgenes –se sintió obligada a apuntar Emma, algo irritada por su tono despectivo.
Si pretendía atravesar los páramos en medio de una tormenta de nieve debería haber tenido el buen juicio de haberse llevado una pala y otras cosas que pudiera necesitar en una emergencia como aquella.
Además, tal vez fuera una opinión personal, pero a ella le encantaban los paisajes de Northumbria. Cuando Jack y ella se casaron, habían alquilado un apartamento en Newcastle, y no solo no le había gustado la experiencia de vivir en una ciudad bulliciosa, sino que además había echado en falta lo agreste de los páramos.
–Y hay algunas rutas de senderismo bien bonitas en el Parque Nacional –añadió–. Aunque en el invierno el paisaje es bastante desangelado –admitió. Al notar que el hombre se estaba impacientando, le dijo–: Me temo que mi teléfono tampoco tiene cobertura en esta zona. Muy pocos operadores la tienen. Tendrá que llegar al pueblo para pedir ayuda, pero dudo que manden una grúa a remolcar su coche antes de mañana –vaciló un instante, algo reacia a ofrecerse a llevar a un desconocido, pero su conciencia le dijo que no podía dejarlo allí tirado–. Tengo que hacer una última visita y luego volveré a Little Copton. ¿Quiere acompañarme?
Rocco se dio cuenta de que no le quedaba otra opción más que aceptar el ofrecimiento de aquella mujer. Las ruedas traseras de su coche estaban hundidas en casi un metro de nieve, y aunque intentara sacarlo del arcén las ruedas delanteras no harían sino resbalar en el hielo.
Lo único que podía hacer era encontrar un hotel donde pasar la noche y hacer que fueran a recoger su coche por la mañana.
Miró a la mujer al volante del todoterreno y dedujo que debía ser de una de las granjas de la zona. Quizá hubiese salido a ver cómo estaba el ganado; no se le ocurría otra razón por la que nadie en su sano juicio atravesase aquel paraje solitario con la nevada que estaba cayendo.
Asintió con la cabeza y fue a sacar su bolsa de viaje del asiento de atrás.
–Gracias –murmuró al subirse al todoterreno.
Se apresuró a cerrar y de inmediato lo envolvió el aire caliente de la calefacción. La mujer llevaba un gorro de lana calado sobre la frente y una gruesa bufanda le cubría la barbilla, así que no pudo hacerse una idea de la edad que tendría.
–Ha sido una suerte que pasara usted por aquí.
De lo contrario habría tenido que caminar varios kilómetros bajo la nieve. Y también tenía suerte de que no hubiera resultado herido al chocar.
Emma soltó el frenó de mano y arrancó de nuevo con cuidado, apretando el volante con las manos. Pasó a segunda, y se puso tensa cuando su mano rozó el muslo del hombre. Con él dentro del vehículo era aún más consciente de lo grande que era aquel tipo. De hecho, al lanzarle una mirada rápida se fijó en que la cabeza casi tocaba el techo. Sin embargo, como llevaba subido el cuello del abrigo, podía ver poco más de él que su cabello negro.
–¿A qué se refería cuando ha dicho que tenía que hacer una última visita? –le preguntó–. La noche no está como para cumplir con compromisos sociales –observó mirando la carretera, sobre la que seguía cayendo la nieve, iluminada por los faros del coche.
Había sido un golpe de suerte que aquella mujer fuese en la dirección a la que él se dirigía antes del accidente que había sufrido, pensó Rocco, aunque lo intrigaba dónde iría ella. Que él supiera por allí solo se llegaba a una casa, que era donde él iba; más allá únicamente se extendía el páramo.
Aquel cosquilleo volvió a recorrer la espalda de Emma al oír la voz acariciadora y sensual del extraño con ese peculiar acento. Decididamente no era francés, se dijo; tal vez fuera español, o italiano. Sentía curiosidad por saber qué lo había llevado hasta allí, de dónde vendría, y a dónde se dirigiría. Sin embargo, por educación, no se atrevía a preguntarle.
–Soy enfermera –le explicó–, y una de mis pacientes vive aquí cerca.
Notó que el extraño se tensaba de repente. Giró la cabeza hacia ella, como si fuese a decir algo, pero justo en ese momento surgió de la oscuridad un arco de piedra.
–Hemos llegado: Nunstead Hall –dijo Emma, aliviada de haber llegado de una pieza–. Es una propiedad enorme, ¿verdad? –comentó cuando hubieron pasado por debajo del arco–. Incluso hay un pequeño lago artificial.
Alzó la vista hacia el imponente y viejo caserón que se alzaba a lo lejos, frente a ellos, completamente a oscuras salvo por una ventana iluminada, y luego miró al extraño, preguntándose por qué la hacía sentirse incómoda. Tenía el ceño fruncido, y estaba visiblemente tenso.
–¿Su paciente vive aquí?
No podía verle bien los ojos, pero su mirada penetrante estaba poniéndola nerviosa.
–Sí. Creo que podrá llamar desde aquí y pedir que vengan a recoger su coche –le dijo, dando por hecho que era eso lo que lo preocupaba–. Tengo una llave de la casa, pero creo que será mejor que se quede aquí mientras le pregunto a la señora Symmonds si le importa que use el teléfono.
Se volvió para tomar su bolsa del asiento de atrás, y de pronto oyó abrirse la puerta y notó que una ráfaga de aire frío entraba en el coche.
–¡Eh! –gritó girándose.
Pero la puerta ya se había cerrado, y vio con irritación que el extraño, que había hecho oídos sordos y se había bajado del todoterreno, se dirigía hacia la casa.
Se bajó a toda prisa y corrió tras él.
–¿Es que no me ha oído? Le he dicho que se quedara en el coche. Mi paciente es una mujer anciana y podría asustarse al ver a un extraño a la puerta de su casa.
–Espero no resultar tan aterrador a la vista –respondió él, entre divertido y arrogante. Se paró frente a la entrada y se sacudió la nieve de los hombros–. Aunque como no se dé prisa en abrir la puerta voy a parecer el Yeti.
–No tiene gracia –lo increpó Emma al llegar junto a él.
Un gemido ahogado escapó de sus labios cuando el hombre le quitó la llave de la mano y la metió en la cerradura. Su enfado se tornó en inquietud. No sabía nada de aquel hombre; podía ser un preso fugado o un lunático.
–Insisto en que vuelva al coche –le dijo con firmeza–. No puede entrar en la casa como si fuera el dueño del lugar.
–Pero es que soy el dueño –le informó él sin pestañear, empujando la puerta.
Durante unos segundos Emma se quedó mirándolo boquiabierta, patidifusa, pero cuando lo vio cruzar el umbral la indignación la sacó de su estupor.
–¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?
En ese momento se abrió una puerta a unos metros del vestíbulo y por ella salió la señora Symmonds, su paciente. Preocupada por que la anciana de cabellos plateados pudiese asustarse ante la presencia de aquel extraño en su casa, se apresuró a explicarle:
–Cordelia, no sabe cuánto lo siento; este caballero se ha quedado atrapado en la nieve y…
La anciana, sin embargo, no parecía estar escuchándola. Había alzado los ojos hacia el extraño, y una sonrisa se extendió por su arrugado rostro.
–¡Rocco, cariño! ¿Cómo es que no me has dicho que venías?
–Quería darte una sorpresa –de pronto la voz del hombre se había vuelto tremendamente cálida–. He tenido un contratiempo porque mi coche patinó con el hielo de la carretera, pero por suerte esta señorita –añadió con una mirada sardónica a Emma –se ofreció a llevarme.
Cordelia no pareció advertir la confusión de Emma.
–Emma, querida, qué buena eres. Gracias por rescatar a mi nieto.
¿Nieto? Emma se volvió bruscamente hacia el extraño.
Bajo la luz del vestíbulo podía ver sus facciones con claridad, y fue entonces cuando lo reconoció. En las revistas del corazón con frecuencia aparecían fotos suyas que ilustraban artículos acerca de su agitada vida amorosa. Rocco D’Angelo era el director de Eleganza, una famosa compañía italiana fabricante de coches deportivos, y también un playboy multimillonario del que se decía que era uno de los solteros más cotizados de Europa. Y además era nieto de Cordelia.
–Vamos, pasad los dos –dijo Cordelia dándoles la espalda para dirigirse al salón.
Emma iba a seguirla, pero Rocco D’Angelo se interpuso en su camino.
–Querría tener unas palabras a solas con usted… solo será un momento –le dijo bajando la voz–. ¿Qué se supone que ha venido a hacer aquí? Mi abuela está perfectamente. ¿Por qué necesita que la visite una enfermera?
Su tono altivo hizo a Emma pensar en el pobre señor Jeffries, que había muerto solo. Sin duda creía que no tenía nada que reprocharse.
–Si se tomara algún interés por su abuela, sabría por qué estoy aquí –le respondió con aspereza. Sintió una satisfacción perversa al verlo entornar los ojos–. No sé si sabrá que hace unos meses se cayó y se rompió la cadera. Aún está recuperándose de la operación.
–Por supuesto que lo sé –a Rocco le irritaba la actitud beligerante de la enfermera, y la crítica implícita en su tono–. Y según tengo entendido, se está recuperando bien –añadió con voz gélida.
–Tiene más de ochenta años, y no debería vivir sola en este lugar tan remoto. Como demuestra el accidente que tuvo hace poco por el que se quemó la mano. Es una lástima que esté demasiado ocupado con su vida para preocuparse de su abuela. Y ahora si no le importa –dijo empujándolo a un lado–, tengo que ver a mi paciente.
El salón parecía un horno; al menos Cordelia no escatimaba en gastos a la hora de calentar la casa, pensó Emma mientras observaba a Rocco, que había entrado detrás de ella, quitarse el abrigo.
Era como si aquel hombre ejerciese sobre ella una fuerza magnética que le impidiese apartar la vista. Era guapísimo. Los vaqueros negros y el fino suéter de lana que llevaba se amoldaban como una segunda piel a su cuerpo esbelto y musculoso.
Llevaba el cabello, negro como el azabache, peinado hacia atrás, lo que resaltaba la perfecta simetría de sus rasgos esculpidos. Cuando los ojos de él se posaron en ella se dio cuenta, azorada, de que la había pillado mirándolo, y se le subieron los colores a la cara. Aquellos inusuales ojos ambarinos recorrieron brevemente su figura antes de mirar a otra parte. Era evidente que no la consideraba merecedora de una segunda mirada.
Aunque, ¿por qué debería? No se parecía en nada a Juliette Pascal, la delgada y deslumbrante modelo francesa de la que se decía que era su actual amante. Hacía mucho tiempo que Emma se había hecho a la idea de que por más dietas que hiciese nunca tendría tanto estilo como esa clase de mujeres, y no pudo evitar sentirse incómoda en ese momento, pensando que el anorak acolchado que llevaba seguramente la hacía parecer un luchador de sumo.
Rocco estaba que echaba chispas. La gratitud que había sentido hacia aquella mujer por rescatarlo se había desvanecido cuando le había hecho saber que consideraba que no se ocupaba debidamente de su abuela. No sabía nada de su relación con ella y no tenía derecho a juzgarlo, pensó furioso.
Adoraba a su nonna, y no podía ser más ridículo que lo acusara de estar demasiado ocupado con su vida como para prestarle la atención que merecía. Por muy ocupado que estuviese, siempre la llamaba una vez por semana. Aunque sí era cierto que hacía ya una temporada que no había podido ir a verla, desde su breve visita en navidades, y de eso hacía ya casi tres meses, pensó con una punzada de culpabilidad.
Sin embargo, su abuela no vivía sola; en eso se equivocaba aquella mujer. Antes de regresar a Italia había contratado a una asistenta para que se ocupase de las tareas de la casa y de cuidar a su abuela.
Miró con fastidio a Emma, cuyo rostro estaba aún medio oculto por la gruesa bufanda. ¿Y qué decir del gorro de lana? Nunca había visto a una mujer con un gorro tan feo, y como le quedaba grande se le caía hacia delante, y en ese momento le cubría hasta las cejas.
–Cordelia, ¿por qué tienes nieve en las zapatillas? –le preguntó de repente Emma a su abuela–. ¿No me digas que has salido al jardín? Hace un frío espantoso, y podrías haberte resbalado.
–Solo he andado unos pasos –respondió la anciana–. Thomas ha desaparecido y no lo encuentro por ninguna parte –añadió con expresión preocupada.
–No te preocupes, iré a buscarlo y también prepararé un poco de té. Tú siéntate junto al fuego –le dijo Emma con firmeza.
Fue a la cocina, llenó la hervidora de agua, y abrió la puerta por la que se salía al jardín. Este estaba cubierto por un inmaculado manto de nieve e iluminado por la luz de la luna. Apretó los labios al ver las huellas de Cordelia en el césped. Gracias a Dios que no se había caído. Estando como estaban a varios grados bajo cero le habría entrado hipotermia.
Unos ojos verdes que brillaban en la oscuridad llamaron su atención.
–¡Thomas! Anda, ven aquí, pequeño diablillo.
Una bola peluda anaranjada pasó corriendo a su lado, pero consiguió atraparla. Sin embargo, cuando le clavó las uñas deseó no haberse quitado los guantes.
–Si tu ama se hubiese caído la culpa habría sido tuya –reprendió al animal.
Rocco D’Angelo estaba en la cocina cuando volvió a entrar. Aunque la estancia no era pequeña ni mucho menos, de repente parecía que hubiese encogido, con él paseándose arriba y abajo como una pantera negra. Hasta su nombre era sexy, pensó Emma irritada consigo misma por cómo se le aceleró el pulso cuando él rodeó la mesa y se detuvo frente a ella.
–¿Quién es Thomas? –exigió saber Rocco–. ¿Y por qué va a preparar té? Eso puede hacerlo…
–Este es Thomas –lo interrumpió ella dejando al gato en el suelo–. Apareció por aquí hace un par de semanas, y su abuela lo adoptó. Suponemos que sus dueños debieron abandonarlo, y que por eso vino aquí en busca de refugio cuando empezó el mal tiempo. Está medio asilvestrado, y normalmente no se acerca más que a su abuela –añadió mirándose los arañazos. Observó con fastidio que el animal se estaba frotando contra las piernas de Rocco y ronroneando–. Pero volviendo a su abuela, no sé cómo ha permitido que su abuela haya permanecido aquí cuando no hay nadie para ayudarla con la compra y con la cocina o simplemente preocupándose por ella. Estoy segura de que tiene una vida muy ajetreada, pero…
–La última vez que vine contraté a una asistenta, la señora Stewart, para que cuidara de la casa y de mi abuela –la interrumpió Rocco.
Desde el principio había saltado a la vista que estaba deseando soltarle un sermón, pero él no estaba de humor para escuchar. Era más que consciente de sus defectos. Como siempre, el volver a Nunstead Hall le había hecho pensar en Giovanni. Hacía ya veinte años que su hermano pequeño había muerto ahogado en el lago, pero el tiempo no había borrado de su memoria el recuerdo de los desgarradores gritos de su madre, ni cómo lo había acusado de ello. «Te dije que cuidaras de él. Eres un irresponsable, igual que tu maldito padre».
La imagen del cuerpo sin vida de su hermano seguía atormentándolo. Gio solo tenía siete años, y él en cambio quince; lo bastante mayor como para cuidar de su hermano unas pocas horas, lo había increpado su madre entre sollozos. Debería haberlo salvado.
Apretó la mandíbula. A los remordimientos por la muerte de Gio se había unido hacía poco el sentimiento de culpa por cómo sus actos habían tenido terribles consecuencias una vez más, aunque por fortuna no se había producido otra muerte. Pero casi, añadió para sus adentros. Hacía un año Rosalinda casi había perdido la vida por una sobredosis de somníferos después de que le dijera que lo suyo había terminado. Por suerte una amiga lo había descubierto a tiempo y había llamado a una ambulancia. Rosalinda había sobrevivido, pero había admitido que había intentado suicidarse porque no podía seguir viviendo sin él.
«Siempre quise más que un idilio, Rocco», le había dicho cuando había ido a verla al hospital. «Fingía que era feliz, pero siempre tuve la esperanza de que te enamoraras de mí».
Para su sorpresa, los padres de Rosalinda, los Barinelli, se habían mostrado comprensivos cuando les había dicho que ignoraba que su hija estuviese tan enamorada de él, y que él nunca le había hecho promesa alguna de matrimonio. Los Barinelli le habían explicado que su hija se había obsesionado de la misma manera con un anterior novio, y que siempre había sido emocionalmente frágil, por lo que no lo culpaban de su intento de suicidio. Sin embargo, a pesar de sus palabras, él sí se sentía culpable.
En ese momento, mientras miraba a la enfermera, también sintió remordimientos. Tal vez tuviera razón al preocuparse por su abuela. No comprendía por qué no estaba allí la señora Stewart, pero estaba decidido a averiguarlo.
Capítulo 2
EMMA puso en marcha la hervidora, y mientras se estaba quitando la bufanda vio que había entrado nieve del jardín, así que se sacó las botas antes de bajarse la cremallera del anorak.
–Desde que conozco a su abuela no ha habido ninguna asistenta en esta casa. Ninguna de las veces que he venido he visto a esa señora Stewart, ni me la ha mencionado su abuela. ¿Cuándo dice que la contrató? –le preguntó a Rocco.
Él apretó la mandíbula, molesto por el escepticismo que destilaba la voz de Emma. Le enfurecía que no lo creyera. No estaba acostumbrado a que se cuestionasen sus palabras o sus actos.
–Justo antes de Navidad. Como estaba muy frágil después de la operación de cadera quise llevarla conmigo a Italia, pero se negó en redondo, y eso era un problema, porque soy el director de una compañía y mi trabajo me deja poco tiempo libre.