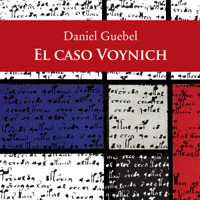Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las mujeres que amé es un libro de dos novellas en las que se trata el mismo tema: la imposibilidad del autor de mantener una relación amorosa. ¿Por qué contar eso? Porque detrás de los celos, la melancolía, el juego de seducción o la infidelidad está el egoísmo como una especie de obsesión por no dejar que la entrada de otro en la vida del narrador lo acabe diluyendo. El egocentrismo, como un mecanismo de supervivencia inconsciente y obsesivo, representa el impulso narrativo de la escritura de autoficción. Daniel Guebel, multipremiado, con un estilo propio, es elogiado por su destreza narrativa, una imaginación desbordante y gran creatividad. Puede verse como un escritor que bebe de la tradición judía irónica y de la fantasía lúdica borgiana. Esta narrativa de autoficción fantástica mezcla de diario sentimental, obsesión psicológica con el pasado e indagación religiosa y moral es un intento de cura para no curarse, un testimonio de que la escritura puede ser un lugar para la pervivencia del yo por encima de todo. El ego es algo así como un lugar cutre, limitado, tedioso, pero conocido. Y más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Escribe el escritor porque es incapaz de vincularse al mundo? Quizás esta crítica a la forma de vida ególatra, una crítica natural, desde la inconsciencia del narrador, sea una revelación narrativamente hablando, porque esa crítica al ego también es una crítica a la escritura como mecanismo de alimentación del ego. Daniel Guebel, el autor de El hijo judío, se presenta con Las mujeres que amé como maestro de la ironía. La crítica a la escritura de autoficción desde la propia escritura de autoficción convierte a este libro en una especie de "Quijote" del siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título:
Las mujeres que amé
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Daniel Guebel, 2015
Título original: Las mujeres que amé
Primera edición: Literatura Random House, 2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Primera edición: 07/2021
Diseño de la colección: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-59-1
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
ÍNDICE
1. UNA HERIDA QUE NO PARA DE SANGRAR
2. LAS MUJERES QUE AMÉ
I. M. Diario de una obsesión
II. Las reglas de la abstinencia (Meditaciones cristianas)
III. El pequeño escribiente argentino
IV. El miedo a la revolución
V. Orígenes
Geoffroy, barón de Chauteabriand, viajó con San Luís a Tierra Santa. Tras haber sido hecho prisionero en la batalla de Mansura, regresó, y su mujer Sybille murió de alegría y de sorpresa al volverlo a ver.
Memorias de ultratumba. CHATEAUBRIAND.
1
Algunos escritores alcanzan un grado extremo de visibilidad con la publicación de un solo libro. Es la ley del karate de Okinawa: «Un golpe, una vida». Por lo general, esa clase de obras comparten una característica: son basura. Escritas sin sobresaltos, con lenguaje simple y anécdota banal, su condición de existencia es la renuncia al estilo (a cualquier estilo) y su ganancia los premios, becas, subsidios para traducciones, invitaciones a congresos y viajes por el mundo que recibe el autor.
Mis libros, en cambio, hasta hace un par de años se ajustaban al modelo de combate artístico que difundiera el cine de Hong Kong: una sucesión de golpes perfectos y velocísimos, lanzados con codos, tobillos, puños, dedos, antebrazos, rodillas, palmas, frente, nariz, uñas y caderas, golpes que dejaban en pie a mis adversarios (los adormecidos lectores), ajenos a las bellezas de mi escritura y a salvo de su conmovedora profusión.
Ese panorama cambió radicalmente luego de la publicación de mi última novela. Cuando ya no esperaba nada excepto la repetición de insultos y menosprecios a cargo del idiota de turno que despacha las consabidas treinta líneas agraviantes en la página de algún suplemento cultural, obtuve lo que el lugar común define como «un notable suceso de crítica y de público». Demolición tenía, sin demagogias, todos los elementos necesarios para gustar a un círculo más amplio que el de mi núcleo de fanáticos. Lo curioso fue que ese libro, una vasta y animada fábula acerca del fracaso (artístico, íntimo, estético, erótico, místico y político), se convirtió en un éxito universal. Y eso hasta un punto bochornoso y muy incómodo para mí. Yo detestaba a Norberto, su protagonista, un pequeño burgués de mediana edad, un gordo lastimoso y con veleidades de gran literato. Es claro que le había atribuido mi oficio para que los ingenuos cayeran en la trampa de tomarlo por mi alter ego. Incluso, para reforzar esa apuesta, en su transcurso había diseminado nombres y apellidos reales de familiares y amigos míos, dando a entender que no me guardaba nada, que entregaba de pies y manos mi vida personal al lector… todo con el propósito de sacudirlo y desengañarlo en las últimas páginas.
En resumen, publiqué Demolición y cuando me senté a esperar que me destruyeran como siempre (¡si hasta el título les daba oportunidad de golpearme a gusto!), los vientos cambiaron. Ya desde los primeros comentarios, las cómicas demandas de reconocimiento y figuración que la narración en primera persona ponía en labios de mi personaje, fueron tomadas por la crítica como un reclamo del autor. Peor aún, estos chambones escribían que yo tenía razón, que mi protesta estaba absolutamente justificada: «¿Cómo puede ser que con una serie de libros de la calidad y la intensidad que…?», «Es absolutamente inadmisible el silencio de la crítica respecto de la radical envergadura de su literatura…», «Desde la muerte de Proust, nadie como él…», etc. Etc.
Lo cierto es que, por asombroso que resulte, todos creyeron que ese cretino llorón y querellante era yo. Incluso mi ex mujer, a quien le había dedicado amorosa y sensiblemente la novela, dio por hecho que sus páginas eran la trascripción obscena y desoladora de los acontecimientos que habían conducido a la ruptura de nuestro matrimonio, y no una alegre música de cámara ejecutada sobre el tema principal de los desencuentros entre arte, familia y vida. Desde luego, para continuar en esa línea que mezcla ficción y realidad, debería agregar que luego de la salida de Demolición, y debido a lo que estimó como graves perjuicios personales deducibles de su publicación, Laura me entabló juicio y está litigando por las ganancias que devenguen los derechos de autor, anticipos por traducciones, y las ventas para adaptaciones televisivas y cinematográficas.1 Además, con la insaciabilidad que proporciona el rencor cuando se funda en motivos equivocados, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objeto de solicitar cuotas extraordinarias para el sostén de nuestros hijos, Alberto (Tito), Vera, Andrea y Federico (Fede). Pero lo cierto, lo verdaderamente cierto es que nada de eso ocurrió. Laura y yo somos una ex pareja muy civilizada, nos permitimos dulces ironías acerca de nuestras respectivas nuevas relaciones, aunque es claro que moriré cuando ella tenga algo importante con alguien.
Pues bien. Entonces. Mientras me iba de maravillas, profesionalmente hablando, ocurrió el suceso que precipitó la hecatombe y dio origen a estos breves recuerdos de mi vida literaria. Fue así. Una tarde, tomando un café con un colega, este —con la perfidia que caracteriza al gremio— me transmitió un rumor que circulaba en el ambiente: aprovechándose de mi suceso nacional e internacional, un tercer escritor cuyo nombre no podía revelarme había firmado con Penguin Random House Bertelsmann SE & Co. KGaA un contrato para escribir y publicar (con seudónimo) la segunda parte de Demolición.
____________________
1 En estos momentos, Patrick Tatopoulos, el laureado director de Underworld 3: La rebelión de los Licántropos, está filmando la versión «gore» del libro, que protagonizan Kate Beckinsale y Michael Sheen, y donde aparece Wesley Snipes, el vampiro negro de Blade, como estrella invitada.
2
Mi colega soltó la información y me sonrió, avieso, mientras me veía temblar de irritación ante el hecho de que alguien pisara sobre mis pasos, pero a la vez, pensando a toda velocidad en los motivos que podía tomar mi imitador, me dije que quizá buscaba adherirse a mi obra con propósitos de homenaje más que de usufructo de los méritos ajenos. Debía de tratarse de un autor joven, alguien que aún no conocía su voz y necesitaba apropiarse de la de un escritor probado. Todos hemos sentido en algún momento que la obra del artista que más admiramos es más nuestra, más verdadera que la propia, hasta el punto de que en ella se encuentra nuestro ápice y nuestra aniquilación. Pero ese fenómeno es momentáneo. Él (pensé) debía abandonar su designio y encontrar su registro personal, porque una segunda parte (apócrifa) de Demolición resultaría perjudicial para ambos: él quedaría «marcado» como un oportunista y como un falsario, lo que en el fondo era su problema. Pero yo… yo sentía que Demolición estaba concluida formal y espiritualmente. Todo dicho y completado. «Di tu palabra y rómpete». Así que, por mucho que decidiera defender mis derechos, no quería enfrentar la versión espuria de ese debutante reabriendo lo clausurado y reforzando mi autoría con una posible secuela de título tolstoiano como Resurrección o Reconciliación. Por eso decidí encontrar a mi plagiario y disuadirlo mediante una conversación amable.
De todos modos, no iba a ser necesario que me esforzara mucho en su búsqueda. Tras darme unos segundos para que paladeara todos los elementos desagradables de su información, mi insidioso colega me avisó también que el imitador asistiría a un congreso de literatura a realizarse en los días próximos en un viejo hotel de la costa atlántica. «Dame su nombre», le dije, «y te recomiendo a mi editor». No, no. Él no sabía su nombre, me lo juraba por Dios y todos los santos del cielo, pero estaba seguro de que iría. ¿Igual podía recomendarlo?
Detesto esa clase de encuentros, odio los universos gélidos y parasitarios del ámbito académico, y sobre todo me repugna la caterva de falsos escritores que se llenan el buche hablando de experimentaciones y vanguardias con las categorías propias de los teóricos marxistas de la burguesía vienesa, cuando en realidad su máximo anhelo es conseguir que algún viejo profesor pederasta los sodomice primero y los recompense luego consiguiéndoles un puestito de titulares de algún curso de «literatura creativa» en cualquier universidad provinciana de los Estados Unidos. Sueño tardío, además, porque ahora allí sólo se habla de literatura de géneros no binarios y de cancelaciones morales. Pero esta vez decidí hacer una excepción y participar del encuentro. El objeto de debate era desolador y pomposo: «El giro autobiográfico en la narrativa actual», y por supuesto versaba sobre la emergencia de una corriente denominada «autoficción» o «literatura del yo», de la cual, por las razones erróneas anteriormente expuestas, mi novela Demolición resulta el exponente más destacado. Lo único interesante del asunto sería ver cómo se organizaba el juego que durante esas jornadas me lanzaría a jugar con mi usurpador-admirador. Yo, con la intención de detectar su identidad secreta —ya que estaba obligado a presentarse con su verdadero nombre—, y él, de seguro tratando de mantenerla en reserva. Mi perspectiva era entonces detectivesca: sin confrontar con nadie, ya que no podía andar disparando acusaciones al azar entre la veintena de participantes, debía sin embargo diseminar las evidencias de que estaba avanzando en dirección de su desenmascaramiento, cosa de ponerlo nervioso y llevarlo a dar el paso en falso. En este punto, había imaginado un escalonamiento que me llevaría directamente al descubrimiento de su identidad, bajo una modalidad bastante más sofisticada que la tosca revelación teatral del asesino del rey en Hamlet, príncipe de Dinamarca.
Sin embargo, debí desarmar este montaje cuando, apenas una semana antes del encuentro, me enteré de que los organizadores habían modificado el enfoque temático y ahora las ponencias versarían sobre un tema aun menos apasionante: «Literatura española y argentina: las relaciones peligrosas».
Dando por hecho que mi adversario no debía ser del todo ignorante, preparé una tesis que le estaba dedicada especialmente y que titulé «El arte de la nueva invención. Una estrategia contra los apócrifos».
El viento en la cara durante el viaje. La ilusión de la aventura, que no es lo mismo que el tedio de la peripecia. El hotel es una reliquia hecha casi toda en madera. Molduras y apliques antiguos. Macetas por los rincones. Pisos de pinotea. Campana de bronce para llamar al almuerzo y la cena. Llegué a mi habitación, desarmé las valijas, me puse mi sunga atigrada y salí a la playa. Dormí al sol y desperté de golpe, temblando.
A la hora del debate me mostré sencillamente brillante: mi ponencia estuvo muy por encima de cualquier otra; era ingeniosa, sesuda, irónica, contundente, paradojal… En la primera parte me explayé acerca del estrecho vínculo existente entre El gaucho Martín Fierro y El ingenioso caballero Don Quijote, este último el único libro por el cual puede atribuirse a España el honor de formar parte del coro de naciones que poseen una literatura. Mi tesis principal, que lancé de inmediato, era que si en la mística de cuño católico el milagro opera por transubstanciación de la materia, de modo que aquello que es carne y sangre se transmuta en pan y en vino en la cena antropófaga del dios cristiano, esa operación también se verifica en la literatura, bajo la figura de personajes, escenas o procedimientos que se vuelven otros (y son a la vez iguales) en su rito de pasaje. Y el ejemplo era la conversión del hidalgo Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza en Martín Fierro y en su leal amigo el ex sargento Cruz.
Apenas esbocé esta idea sonaron los primeros aplausos y se escuchó algún silbido envidioso. ¿Se había alterado mi plagiario, había hecho algún gesto revelador que no percibí, concentrado como estaba en mi conferencia? Por las dudas, continué.
—¿Cómo había ocurrido esa transformación? ¿Podía detectarse su génesis —me pregunté— a nivel del texto madre?
Hice silencio, esperé alguna respuesta a mi pregunta que era una adivinanza. Como nadie abrió la boca, yo dije: «sí». El milagro había existido, sólo que para corroborarlo se necesitaba un acto de fe literaria que se vería recompensado por las iluminaciones que ofrecí entonces. Sintéticamente:
—Don Quijote es un hidalgo letrado que se vuelve loco a fuerza de aplicar un criterio de representación literal a sus lecturas y cree que al mundo se le aplican las leyes formales que imperan en el universo de la ficción, por lo que su demencia, además de preanunciar la pasión wertheriana, el trance bovarista y la guerrilla guevarista, debe leerse en la clave de fábula, mediante un simple pase de magia: su opuesto aparente, Martín Fierro —un gaucho iletrado que se vuelve loco porque el juez de paz lo fuerza a ingresar al ejército para robarle a la chinita concubina— es su encarnación americana…
En prueba de azoramiento y enojo, las voces de colegas y público comenzaban a tapar mis palabras, así que tuve que alzar mi tono:
—No me interrumpan —dije—. Escuchen y aprendan. En el capítulo XLI de la Segunda Parte (De la venida de Clavileño, con el fin de esta dilatada aventura), dos duques malévolos y aburridos convencen a Don Quijote y a Sancho Panza de vendarse los ojos y montar sobre Clavileño, un caballo de madera capaz de volar y que los conducirá al sitio donde rescatarán de su hechizo y su prisión a la falsa condesa de Trifaldi. Por supuesto, Clavileño no despega sus patas del piso y todo termina cuando, para generar la ilusión del viaje aéreo, los duques hacen explotar los cohetes que el caballo guarda en su vientre. Creídos de la veracidad de su aventura, los viajeros inmóviles se asombran de haber regresado al mismo lugar, y Sancho entretiene a las damas con un pormenorizado relato sobre los mundos sublunares que recorrió desde las alturas…
—¿Y eso qué tiene que ver con…? —grita una voz en falsete.
—Este capítulo —sigo— es el fundamento de una literatura por venir, la que pasada la mitad del siglo XIX comenzaría con el Martín Fierro. Más allá del contraste barroco con el que Cervantes juega los niveles de ilusión y realidad, lo cierto es que efectivamente Don Quijote y Sancho Panza atravesaron el espacio y el tiempo y aterrizaron en Argentina, un país a la vez saqueado y construido por España. Ese par voló y se quedó aquí. Y como no existe figura literaria que luego de su transmutación no quede exhausta, así, del mismo modo en que Cristo se deja capturar mansamente por los romanos tras la Última Cena, luego de su viaje de liberación Don Quijote y Sancho comienzan a «adelgazar» ontológica y estéticamente; se van volviendo cada vez más sutiles y civilizados, hasta el punto de que, contra todo lo que pudiéramos esperar, al fin de la novela el hidalgo recupera la razón y muere sensatamente en su cama. ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo: porque su alma, su sustrato vital, ha sido vaciado y puesto en otro cuerpo: el del gaucho desertor y retobado que dos siglos más tarde enfrentará a la partida de la ley con la ayuda de su amigo Cruz, y que al fin de su relato en verso terminará acomodándose a la lógica del mundo. Y ahora, hablando de relaciones peligrosas, de transformaciones, de robos y de plagios, voy a continuar mi exposición refiriéndome al Quijote apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda, como preludio para abordar el tema de una apropiación reciente de mi propia obra. Pero primero vamos al antecedente histórico. Hasta el siglo XVI, la imitatio era un recurso…
El griterío, los silbidos y los aplausos me impidieron internarme en ese punto. Miré en dirección de mis compañeros de mesa. Se veían aplastados. En vez de quemar sus propias ponencias de inmediato, como hubiesen debido hacer si conservaran un mínimo de objetividad, estaban esperando el instante de silencio propicio para extenderse en disquisiciones bizantinas, en pequeños reparos malévolos… Yo estudiaba de reojo sus expresiones: era un bestiario. En cada uno de nosotros habita la fiera por la que merecemos ser devorados, pero entre ellos no encontré león, tigre, pantera o jaguar, sino serpientes, ratas, hienas, cangrejos, caranchos… Cualquiera de ellos podía ser mi imitador oculto…
De todos modos, al fondo de la sala, había una mujer suspendida de mis palabras: ella sí era un animal de mi calaña. Cada vez que le clavaba la vista encontraba devolución: su mirada comprensiva. Se trataba de una poeta-artista múltiple-cantante-feminista que se hace llamar Garby Got: Garby es un diminutivo de «garbage», basura, y «Got», obviamente, significa Dios. Por lo que se consideraba como «basura de Dios», la basurita o mota de polvo que entra en el ojo divino y lo hace lagrimear. Una apóstata celeste, sentimental. Evaluando de manera objetiva sus atributos físicos, se me ocurrió que quizá en ella se encontraba la fórmula para averiguar el nombre que estaba buscando… No parecía una mujer difícil; al contrario, tenía todo el aspecto de la que no se le niega a nadie. Así, se me ocurrió, si la seducía eficaz y rápidamente, si entraba en su intimidad y la ponía de mi lado, tal vez en pocas horas lograría utilizarla, encargándole que se lanzara a un ataque sexual sucesivo sobre mis colegas, uno por uno hasta dar, confidencias post coito mediante, con la identidad del que yo buscaba. Incluso, con suerte, quizá podría averiguarlo tras el segundo o tercer contacto…
En fin. El asunto es que mi conferencia promediaba en medio del escándalo cuando Garby Got se levantó y desapareció de mi vista. Yo cerré abruptamente la exposición. En seco, como en mis libros. El moderador trató de amortiguar el impacto de mis palabras apurándose a presentar al siguiente expositor, un típico producto de la fábrica universitaria, que habló lo suficiente («Javier Cercas, más cerca de Vargas Llosa que de Borges») como para hartarnos a todos.
Cuando sonó la campana ni me detuve a recibir las felicitaciones; estaba apurado por encontrar a Garby, quería preguntarle por qué había escapado. Caminé una y otra vez los pasillos del hotel, tanto la parte antigua y venerable como las alas nuevas, hechas de aluminio y cemento. Al rato se me ocurrió que tal vez estaría ensayando su número de la noche (iba a ofrecernos un recital mezcla de cabaret vienés y espectáculo porno) y entonces modifiqué un poco el carácter de mi búsqueda. En vez de recorrer velozmente ambas áreas para cubrir mejor sus posibles puntos de fuga, me dediqué a desplazarme de manera solapada, con la modalidad lateral del taimado, inclinando la cabeza y apoyando la oreja ante la puerta de cada cuarto; donde escuchara ruidos raros o voces estridentes, allí estaría Garby.
Así pasé un rato. Después de un atardecer chirle, la luna hacía su aparición sobre la explanada, con tan mala suerte que su luz oblicua proyectaba mi sombra en amenazas de lobo. Nunca me llevé bien con mi sombra, que parece tener opiniones propias sobre mis actividades y se despliega en movimientos independientes, como si quisiera poner un punto y aparte a nuestro vínculo, estableciendo con sus caprichos de estilo una suerte de crítica moral. En cualquier caso, aquella noche la ferocidad de mi anhelo se multiplicaba: al instinto de la caza se sumaba ahora una florescencia súbita de mi deseo, que me impulsaba a convertir a Garby en mi presa, a tomar sus primicias antes de entregarla a los otros, y eso exaltaba tanto mis sentidos que en un momento hasta me sentí capaz de oler el perfume que exhalaba el cuerpo de la ausente. Claro que para eso, además de agudeza perceptiva, necesitaba también de un poco de suerte, porque lo que me llegaba de todas partes y en ráfagas era el olor del mar… fui hasta la orilla, me acosté en la arena y me quedé mirando las estrellas. Puede ser que haya dormido un rato, porque desperté con los pies cubiertos de espuma.
—Holam —me dijo Garby. Estaba enfrente de mí, con la espalda en dirección del agua.
—¿Maloh? —le dije.
—No. Es que bostecé.
Garby también tenía ojos de sueño; aunque en su caso tal vez se tratara de alguna droga sintética o de un resto del efecto de su recital.
—¿Cantaste? —le dije.
—¿Cantar? —pareció ofenderse—. Yo hago algo más o algo menos que eso. Cualquiera canta. Cualquiera puede cantar.
—Perdoname. No pude escucharte. Me quedé…
—No importa que no hayas venido. Yo sabía que estabas acá. Por eso mi espectáculo fue más corto. Quería estar a tu lado.
Prendió un cigarrillo; gracias a la llama obscena de su encendedor, pude ver que estaba vestida con lo que supongo es el uniforme de una figura de la incultura rockera: camiseta musculosa que ceñía sus pechos desnudos, calzas, rotas medias de red.
—¿Vos querías estar conmigo? Pero si hoy te fuiste de la mesa redonda mientras yo hablaba. Me pareció…
—¿Que te pareció qué? Fue un momento extraordinario: mientras hablabas yo me sentía habitada por una serie de iluminaciones sucesivas, como si fuera un personaje de dibujito animado. La cabeza me hacía todo el tiempo «¡plop!».
—Entonces estabas a punto de caerte de culo, con los brazos pegados al cuerpo y las piernas para adelante… —dije.
—¡Qué inteligente que sos, Norberto! No por este comentario último, que es la típica idiotez de un tímido que se quiere hacer el gracioso. Sos muy, muy inteligente. Más que eso. Te diría que sos un genio, ¡un genio de verdad!, si no fuera que lo vas a tomar mal, por desconfiado.
—Si me lo dijeras… —sugerí esperanzado—, diría que te estás burlando de mí…
—¿Ves? ¿Ves? Hoy me fui de la conferencia porque no soportaba tanta intensidad, veía la conexión llameante de tus neuronas brillando como naves de Orión que se precipitan al fuego interestelar. Y además me fui para no dejar que se me pegara al cuerpo el flujo del pensamiento negativo de tus colegas. Eran como nubecitas negras que se formaban encima de cada escritor y que se iban agolpando como una tormenta. Yo soy de sentir esas cosas, tengo como una capacidad de imantación, de atraer las manifestaciones del ser ajeno. Eso, por supuesto, lo complemento con mi voracidad: sé que cuando me acuesto con una persona termino por apoderarme de lo que ya sabía, más la información que acabo de recibir en forma de energía carnal.
—¿Y qué es lo que querrías saber de mí?
—Error: no vine a acostarme con vos. Aunque no lo descarto. Igual, de vos tengo lo mejor: ya te leí. No digo que cojas mal. Al contrario. Tengo noticias de que sos un amante extraordinario. Claro que esas versiones provienen de fuentes que no me merecen la menor confianza. ¡Hay cada estúpida! Lo que quiero decir es que sos mi escritor favorito. Ningún otro me hizo gozar como vos. ¿Podés agarrarme de la mano? Lo que tengo que decirte… Quiero sentirte si lloro al hablar… Te leo desde que publicaste tu primera novela…
—Prefiero que ni me recuerdes esa porquería —digo.
—Qué modestia la tuya.
—Inmensa.
—Mirá. Quedate tranquilo. No voy a hablarte de cada uno de tus libros, no vine a adularte. Pero puedo asegurar que sufrí terriblemente el ninguneo al que fuiste sometido. ¡Nadie mejor que vos ha demostrado que para merecer el honor de ser llamado «un escritor» hay que estar dispuesto a cambiarlo todo aunque los imbéciles te escupan en la cara! Yo seguí la transformación de tu estilo (aunque la palabra «evolución» sólo da cuenta de manera inexacta de la naturaleza de tu magma literario). Pronto, muy pronto, te libraste del mandato de una forma «depurada», la superstición de la elegancia que es el charco donde se hunde la mayoría, y diste un giro excepcional, una serie de triples saltos mortales sucesivos. Ahora que estamos frente al mar, dejame que te recuerde uno de mis fragmentos favoritos de la literatura universal… —dijo, y durante un par de minutos recitó con voz honda y profunda algo que hablaba de océanos, icebergs azules y cielos. Cuando concluyó, inclinó la cabeza, emocionada—: ¿Bello, no?
—Sí —dije—. ¿De quién es? ¿Valery?
—¡Qué hombre! ¡Qué monstruo! ¿Ni siquiera te acordás de lo que escribiste?… ¡Como John Cage! Es de tu novela La pera del emperlador…
—No la tenía presente… —murmuré.
Garby me miró a los ojos, me besó la frente:
—¿Qué te pasa? ¿Tenés fiebre?
—No —dije—. Es el reconocimiento… el encuentro… después de tantos años… Es como si fueras un fantasma…
—¿Un fantasma que va bebiendo tu alma, absorbiéndola de a pequeños tragos? —sonrió ella—. Voy a decirte algo más: el gran secreto de tu literatura, aquel al que nadie se acercó nunca y que a nadie le voy a revelar jamás, es una pregunta. ¿Quién es el que cuenta? Ese es el verdadero fantasma.
—¿Y vos?
—Yo —dijo ella—, soy una emanación, la copia pálida creada por tus palabras.
Y se puso de pie. Me había parecido que tenía calzas, pero ahora vi que llevaba puesta una túnica, una especie de lujosa tela de seda recamada y hecha harapos, a través de cuyos tajos y desgarros se vislumbraba la forma majestuosa de sus muslos, el matorral victorioso de su concha. Fui hacia allí reptando como un escuerzo de amor y empecé a lamerla. Garby se dejó caer en la arena y alzó las piernas y me dijo:
—Sos el hombre de mi vida. Vení, entrame, turro, metémela bien hasta el fondo.
Y yo fui y entré, y mientras entraba y me agitaba vi las formas de los ángeles de la anunciación que se iban arrimando como sombras temerosas contra el claror de la luna, y había uno de ellos que llevaba una campana para anunciar los sonidos de bienvenida del día y la noche de la gloria, y seguí en Garby, dándole lo que me pedía mientras ella murmuraba palabras que no voy a repetir —porque nadie merece profanar el secreto de ese candor que le permitía decir deliciosas inmundicias como si cantara— y seguí y seguí hasta que la campana sonó de nuevo y escuché la voz de uno que supuse era uno de mis compañeros de mesa redonda:
—Tiene el culo lechoso. Y con pecas.
Y Garby me apretó las caderas con sus muslos haciendo una «tijera» que me impidió volverme y averiguar quién hablaba. A cambio, en la sujeción, vi los dientes de Garby, la doble hilera que subía y bajaba al ritmo de sus carcajadas.
A la mañana siguiente abandoné el Congreso.
3
Comentarista de filosofía antigua, escéptico profesional, seductor de monjas y discípulo de Guillermo de Occam, Jean Buridan (1300-1358 d. C.) concordaba con su maestro en que los enunciados (sean hablados, escritos o pensados) son simultáneamente portadores de la verdad y la falsedad, por lo que agregó esta paradoja a la historia de la filosofía:
Dios existe.Ni la proposición anterior ni esta son ciertas.
Sin embargo, por esas injusticias de la vida, su rato de fama lo consiguió cuando le atribuyeron una que no inventó él. Ya en De caelo, Aristóteles se preguntaba cómo hace un perro para elegir entre dos platos con carne situados respectivamente a su derecha e izquierda. Como Buridan abogaba por la existencia de un determinismo que, entre todos los comportamientos posibles, nos impulsa a elegir aquel que derive en el bien más grande, sus detractores reemplazaron al perro aristotélico por un burro hipotético, lo colocaron a igual distancia entre un cubo de agua y un cubo de avena, y lo dejaron vacilando interminablemente entre la satisfacción de dos deseos de idéntica urgencia, sin decidirse por ninguno de ellos, hasta morir de hambre y sed. Esta reducción al absurdo (que bautizaron como «el burro de Buridan») intentaba demostrar que si no abandonamos el ejercicio del raciocinio y optamos por la fe que debería guiarnos a ciegas por el camino del acierto, nos veremos condenados a una duda sin fin. Claro que la tentación del ateísmo y la promesa de la religión resultan incomparables: la totalidad de la nada versus la nada de la totalidad, enfrentados en una dimensión que está fuera de la vida… Pero en cualquier caso, la paradoja del burro plantea un problema de simetría bilateral que parecía aplicarse perfectamente a mi situación. ¿Debía yo indagar en Garby Got, escarbando hasta encontrar las razones por las cuales ella me había traicionado a favor del otro, o debía moverme en la busca de mi imitador a fin de averiguar su identidad y propósito?
Como es natural, tales indagaciones no habían llegado al límite de llevarme a desistir de mis placeres de fin de semana: los paseos con mis hijos. Pasamos unas horas espléndidas en el jardín zoológico, aunque los brillos del día se vieran opacados, como siempre, por la certeza de que llegaría el momento de los adioses y de la vuelta con su madre.