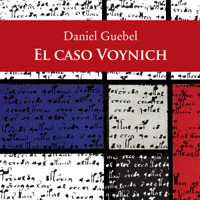Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Lector&s
- Sprache: Spanisch
Yo escribí para enseñarme a leer, anota Daniel Guebel en este libro donde revisa uno por uno los que escribió hasta hoy. De Occidente a Oriente, del Quijote a Las mil y una noches, la biblioteca personal es una clave para entender de qué está hecha su escritura, cómo se llega a tener un estilo, una voz, un tono propio, una sintaxis, a dar con una peripecia literaria. La ilusión de la luz también forma la trama que brilla en las palabras. Pero la escritura y la lectura están cosidas por dentro, forman un argumento consistente que va detrás de un resplandor, de una sensualidad que persigue una forma, un dejo de melancolía o de incompletud, que guarda su sentido en el corazón de la obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un resplandor inicial
Un resplandor inicialLos libros que leí para escribir
Daniel Guebel
Lectors
Colección dirigida por Graciela Batticuore
Guebel, Daniel
Un resplandor inicial / Daniel Guebel. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ampersand, 2021.
Libro digital, EPUB - (Lector&s ; 14)
Archivo Digital: descarga y onlineISBN 978-987-4161-73-4
1. Memoria Autobiográfica. 2. Literatura. 3. Escritura. I. Título.
CDD 808.8035
Colección Lector&s
Primera edición, Ampersand, 2021
Derechos exclusivos reservados para todo el mundo
Cavia 2985, 1 piso (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
© 2021 Daniel Guebel / Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.
© 2021 de la presente edición en español, Esperluette SRL, para su sello editorial Ampersand
Edición al cuidado de Diego Erlan
Corrección: Fernando Segal y Josefina Vaquero
Diseño de colección y de tapa: Thölon Kunst
Maquetación: Silvana Ferraro
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
ISBN edición digital (ePub): 978-987-4161-73-4
Para Ana, un legado
A
En la Argentina, los bienes públicos tienen una existencia agitada. Mientras fue director de la Biblioteca Nacional, Borges llenaba los anaqueles con libros sobre oscuros heresiarcas, ensayos sobre filosofía idealista escritos en alemán, manuales de zoología fantástica y manuscritos árabes e hindúes. El Estado argentino pagó para que uno de sus funcionarios comprara lo que necesitaba leer para escribir: fue una de sus mejores inversiones.
Pero también en el reino de los cielos pasan cosas singulares. Luis Sagasti reparó en que, cuando Moisés le pregunta por su nombre, Jehová responde: “Yo Soy el que Soy” (, ehyeh asher ehyeh, []). Que también puede leerse como: “Seré lo que seré”. Es el único textual de alguien que siempre habla por medio de sus oficiantes, y se lee en Éxodo 3:14. Esa imprecisión o indeterminación temporal entre el Soy y el Seré, presenta la clave que define a una entidad sobrenatural, a una literatura y a un escritor. La otra clave es, precisamente, 3:14: Dios nos dice que Él es π, el número infinito.
Se imagina antes de leer, se lee para seguir imaginando.
El escritor lee para escribir, y cuando escribe lo que escribe es porque se lee a sí mismo para precisar el modo en que quiere ser leído, cosa que no ocurre nunca o nunca ocurre del todo porque el lector también tiene su participación en el asunto.
No fui un niño precoz ni aprendí a leer solo. Antes de la iniciación escolar, mi madre me compraba revistas de historietas y yo veía los globos de diálogo como coágulos indescifrables. Cada historieta parecía una narración hecha con elementos inmutables –los personajes dibujados–, que se sometían a las aventuras que yo les imaginaba.
Esa libertad para construir mi propio relato acabó cuando comencé a leer sin darme cuenta de que lo hacía. Primero el aprendizaje del alfabeto, luego su organización en sílabas. En la escuela se daba por hecho que el resultado de esas combinaciones era el conocimiento automático de la lectoescritura, pero, aun habiéndolas aprendido, no las aplicaba. Sabía leer pero no leía. Hasta que un día la comprensión cayó sobre mí. Fue durante un domingo: la familia despertaba tarde y yo, al abrigo de la cama, los esperaba mirando la sucesión de estampas de mis revistitas, siguiendo mi propia historia con Linterna Verde, Batman, Superman, Jor El, Robin, Superniña, cuando, de pronto, las consonantes y vocales comenzaron a agruparse en palabras en cada globo de diálogo, cada escena comenzó a tener un sentido fijo y la sucesión de escenas tomó una lógica narrativa única y propia, anterior a la mía, y un invariable resultado final. Fue una iluminación reveladora y decepcionante, un éxtasis y una amputación.
A partir de entonces, escribir fue sujetarme a las condiciones de esa libertad de invención que oscila siempre entre la voluntad de exceso y la sensación de impotencia. En los comienzos, el deseo de escribir era tan fuerte que anulaba la posibilidad de hacerlo; cada palabra efectivamente puesta funcionaba menos como desarrollo de una continuidad que como limitación de ese anhelo. La mística acuna el sueño de una palabra que lo contenga todo, y esa palabra se cumple en el silencio. ¿Brillan las palabras? Para mí, el brillo era la palabra ajena, la obra de los otros escritores, lo inimitable que no se podía tomar. A eso se sumaba que la avidez de lectura, el continuo devorar de libros (al menos tres por día) no me volvía más sabio, técnicamente hablando. Por las noches terminaba con dolor de cabeza, abombado. Si tuviera que adelantar una conclusión, diría que escribí para enseñarme a leer, restituyendo en la tardanza lo que no aprendí en la fascinación de los primeros descubrimientos. En realidad, es una tarea ardua, que tal vez ocupe toda una vida: volver a traer a la luz lo que no pudo verse o lo que uno se ocultó a sí mismo que veía. Escribir es ordenar la biblioteca, es decir, repasar la historia de nuestras lecturas. La literatura leída como una colección de piezas dispersas, hundidas entre las capas de polvo y falso olvido que acumula el tiempo; la escritura como una arqueología que hace aflorar lo olvidado de lo leído para que ese tesoro adquiera el resplandor inicial que la vista estrábica del escritor no detectó en la primera mirada, pero que sin embargo supo preservar para cuando pudiera usarlo.
Pese a todo, hay un aprendizaje, pero no se trata de un dispositivo instrumental sino de un modo de selección, opaco para uno mismo.
De pronto se libera una zona, lo imposible cede. Entonces, a esa biblioteca a medias material y a medias mental, se agregan los libros que uno escribe.
La escena de lectura tiende a constituirse como un territorio que aísla al lector del contacto directo con el resto del mundo. Puede armarse como una separación estricta: el encierro en un monasterio, allí donde el espacio que deja la ausencia de Dios abre el cielo para que entre el rayo de la lectura; en un bar, donde siempre hay un puente hacia el abandono; en un medio de transporte público, o donde sea. Pero siempre requiere de algún aislamiento, una renuncia al resto de los dones y enigmas y problemas del mundo, aunque entretanto uno los espíe de costado. En mi primer recuerdo de lectura, me encerré a leer un libro bajo una mesa de estilo provenzal y dispuse sus sillas como el muro de madera que trazaba el perímetro de una fortaleza. Se trató de un intercambio: mi padre me había entregado una breve biografía del General don José de San Martín diciéndome que, si la leía, en el curso de la semana me obsequiaría algo. Pudo haberse tratado de algún objeto –una prenda de vestir, un juguete, otro libro–, la promesa de un paseo o la suspensión de algún castigo. No lo sé, como tampoco sé quién era el autor de la biografía y no tengo presente su narración. Solo me viene a la memoria la pequeñez del libro, de tapa de cartón dura, ilustrada con el cuadro más conocido del Libertador de América. Un hombre joven, patilludo, moreno, vestido con el uniforme lleno de entorchados y botones dorados que los sastres de nuestro ejército tomaron de los modelitos de gala que vestían los oficiales napoleónicos. De mirada serena y perdida hacia su izquierda, el General sostiene una sedosa bandera argentina sobre la que caen las hojas de una rama de laurel.
Tirado en el piso y con la protección de la mesa, yo leía esa crónica cuyas referencias y contextos se me escapaban, enterándome apenas del esplendor del día, cuyas luces entraban por las ventanas abiertas. Las letras volaban, más bien desaparecían. La lectura era una puerta de entrada hacia algo más real que lo dado. Sé, también, que la condición de esa lectura como encargo no suprimía el interés del hecho mismo de estar leyendo, pero le quitaba, en cierto sentido, importancia a lo que leía, para asignársela al cumplimiento del acuerdo y la obtención del beneficio resultante. En las economías de la escasez, el lujo del acto cedía en importancia al valor del intercambio.
Estaba en ese proceso cuando sonó el timbre. Mi madre fue a atender, me buscó y me dijo que del otro lado de la puerta estaban mis amigos del barrio invitándome a salir a jugar. La calle. El sol. Volví a ser consciente de la belleza del día, del goce de la amistad, de la promesa de la aventura y de mi reclusión en la penumbra. Hubiese podido salir tranquilamente: una lectura no se pierde, se retoma; el texto permanece idéntico y solo cambia el ánimo circunstancial del lector y el momento en que se continúa, en tanto que el rechazo de una oportunidad deja secuelas. Sin embargo, respondí a mi madre: “Deciles que estoy leyendo”. Después de eso, tengo la impresión de que mis amigos no volvieron a invitarme nunca más a nada, pero de seguro es una impresión falsa, deducida de la sensación de pérdida que sobrevino luego de mi renuncia.
Lo que se pierde cuando uno se pierde en la lectura es un buen punto de comienzo. Lo que se gana ya lo sabemos: todos los mundos posibles. Solo que limitados a la posibilidad de que uno los perciba. Mi relato sanmartiniano es el signo que condensa la amplitud de una pérdida cuya descripción carece de sentido porque, apenas me di cuenta de que el destino de mi vida era la lectoescritura, el resto se fue por el agujero. Es decir: ya no pude aprender ni saber nada cierto. El período escolar fue una catástrofe expandida en el tiempo. De alumno correcto pasé a pésimo. Pero confundir la Mesopotamia con la Patagonia no me impedía saber cómo se medía en verstas el camino que llevaba a Moscú a Miguel Strogoff, el correo del zar, o los nombres de las partes de una embarcación malaya. Era un conocimiento excéntrico en relación al propósito educativo promedio. Aprendí lo imprescindible para vivir (en realidad, mucho menos), pero me las arreglé para encontrar lo necesario para escribir. De hecho, hay ciertas zonas de algunas de mis novelas que demandan saberes específicos que en su momento busco y creo haber incorporado definitivamente una vez que terminé el libro, y que se desvanecen una vez que paso a otro. Es un saber instrumental, no memorioso, que siempre me deja un regusto melancólico: la sensación de que si hubiese sido un buen alumno, si alguna vez hubiese aprendido de verdad algo, si hubiera aprendido al menos a estudiar, eso me habría servido para convertirme en un mejor escritor. Pero también tengo la sospecha contraria: el saber anticipado disipa la curiosidad de la escritura, que se alimenta de la lógica del desconocimiento y de la experiencia del descubrimiento, un placer muy superior al que proporcionan todas las formas de aprendizaje.
Vivíamos en la provincia de Buenos Aires, en el barrio de San Martín, y a la vuelta de la plaza del mismo nombre. Después de llevarme a tomar el batido de leche con crema y azúcar en el bar La Martona, mi madre y yo íbamos al local del librero de la zona, Alberto “Tito” Gurbanov, autor de la primera novela para adultos que leí en mi vida, La Zwi Migdal, mi padre y yo. La librería estaba en la entrada de una galería. Era un espacio rectangular, pequeño; planta baja y un primer piso. Apenas llegábamos, Gurbanov me decía: “Vos andá para arriba y elegí lo que quieras”. Era claro que mis deseos de lectura y acumulación de libros excedían las posibilidades económicas de mi familia, regida por un sensato criterio administrativo, mientras que Gurbanov me llevaba en dirección del gasto y la lectura interminables. Entretanto yo subía la escalera temblorosa, mi madre comenzaba la charla con Tito. Creo que combinaban el idish con el castellano. Mi sospecha incómoda y nunca verificada era que mientras revisaba los anaqueles en busca de una nueva peripecia de Bomba, Sandokán y sus tigres de Mompracem o del Príncipe Valiente (también me atraían, aunque con menos entusiasmo, las versiones de sagas al estilo de Los robinsones suizos), ellos trabajaban las preliminares de un futuro encuentro romántico. Sea como fuere, era también un modo de apartarme para que mantuvieran conversaciones de adultos. Le pregunto a mi madre ahora de qué hablaban entonces y me dice: “Qué sé yo. Del barrio. De San Martín. Del club. De las familias. De política. ¿De qué íbamos a hablar?”.
Con la creciente absorción en la lectura y el desconcierto ante los intereses cotidianos del mundo que me rodeaba, me fui ausentando también de las conversaciones. Vivía en una especie de estado de atontamiento o atonía; cuando alguien me dirigía la palabra, mi respuesta era siempre: “¿Eh?”. Y no faltaba quien repitiera burlonamente la interjección: “¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?”, para luego decirme: “¿No escuchaste o no sabés contestar?”. El hilo del discurso se fragmentaba cuando no estaba escrito. En el colegio adopté la costumbre de abrir un libro bajo el pupitre, de modo de saltearme el aburrimiento de cada materia, y al mismo tiempo sostenerla, duplicando la atención o más bien dividiéndola –una frase leída, alzo la cabeza, escucho a la maestra, bajo la cabeza, vuelvo a leer–. El universo de las relaciones entre pares era una gramática cuyas reglas desconocía. Yo, que ya sabía que iba a ser escritor, era ajeno a las normas y formas del lenguaje común: ignoraba de dónde tomaban mis compañeros de escuela las frases, los conceptos, las opiniones que soltaban a cuento de cualquier cosa, así como sus referencias cuando hablaban de programas de televisión cuya existencia desconocía. Lo peor es que ese desconcierto no constituía una forma resentida del interés, no me precipitaba a indagar acerca de lo que una conversación casual podía llegar a revelarme. Había una suficiencia en mi lectura que lo compensaba; en mi aula, era el único que leía y por eso era acusado. No de lector, sin duda, sino de cualquier otra cosa. Día tras día, se volvió rutina: combatíamos entre compañeros. A las piñas. Nos citábamos en el baño. Recuerdo los gritos: “¡Ustedes, los que mataron a Cristo!”, y mi respuesta, luego de haber leído Ben-Hur: “¡Yo no fui, fueron los romanos!”. A lo que seguía: “¡Judío, judío!”. Y mi pregunta: “¡¿Y Cristo qué era?!”.
Ya en el último año de la escuela primaria, mi estado de estupefacción y mutismo –alterado solo por episodios de violencia que imitaban a pequeña escala los que había observado o intuido en mi padre, y por las permanentes recomendaciones del gabinete psicopedagógico– me condujo al consultorio de un médico psiquiatra. Recuerdo largas sesiones en las que permanecía en silencio. Jugábamos a las cartas y el tipo se dejaba ganar. O, de golpe, me decía: “Qué linda campera trajiste”, y yo pensaba: “Se cree que soy un estúpido”. Un día llegué temprano al horario de consulta y, mientras esperaba, me entretuve mirando el lomo de los libros que tenía en el único anaquel de su sala de espera. O tal vez agarré uno al azar, sin siquiera mirar el título, y fui a la contratapa. La firmaba un escritor que no había leído, y decía algo así como que las tardes desoladas de los domingos marcianos de aquellas crónicas evocaban bellamente las tardes de los desiertos californianos. Quizá le faltó poner que la melancolía de esos espacios extraterrestres permitía que la inverosimilitud de la vida en nuestro planeta resultara tolerable. En todo caso, Ray Bradbury y sus escritos poéticos y fantásticos aliviaron mis problemas de adolescente y en agradecimiento empecé a hablar con mi psiquiatra y a llegar cada vez más temprano. Quería leer al menos un par de cuentos antes de la hora de la sesión.
Mal preparado para el ingreso a la adolescencia, en vez de tomarla como un estímulo y un desafío, me empeñé en una cruzada nostálgica, en un impulso por retener las formas del placer y la percepción del tiempo de la infancia. No se trataba del colegio (no había hecho amigos allí) ni de la maestra de séptimo grado (me detestaba), sino de una conciencia de la experiencia que hasta entonces había sentido rica y variada, y que ahora se convertía en una larga estancia tediosa y hecha de grandes bloques grises, donde desaparecía todo lo que me importó de chico y no era reemplazado por nada. En ese maremoto anímico, el signo más evidente de esa transformación, en apariencia negativa, fue mi relación con lo que leía. Los libros habían constituido la mejor parte de un paraíso infantil construido sobre la renuncia a otros placeres, la única resistencia posible frente a la fealdad del mundo, a su falta de encanto y de imaginación; me había formado juntando cuidadosamente cada gota de elixir precioso, libros que podía repasar una y otra vez, y a los que daba por hecho que nunca renunciaría. Sin embargo, en ese momento terrible del crecimiento, padecí una especie de proustismo invertido. Así, aunque mordía una y otra vez la magdalena de mis goces literarios de siempre (Bomba, Tarzán, Sandokán, El príncipe Valiente), lo que me quedaba de esas relecturas era un resto gastado, la memoria de un placer menguante y que estaba dando cuenta de su extinción. Yo luchaba contra ese desprendimiento, dolorosamente. Trataba de aferrarme, deseando que mi devota lealtad a esas lecturas añejas volviera a proporcionarme el goce del lector-niño, que volviera a mí la sensación de lo invulnerable, de lo cerrado a toda transformación: leía apostando a que en el acto de la lectura se escribiera la fórmula de una inmortalidad inmutable, y rabiando contra la evidencia de que yo mismo iba cambiando mientras leía y que esa transformación obligaba a modificar mis lecturas. Seco el árbol de las lecturas de infancia, sus frutos debían mantenerse frescos en las alacenas de la memoria, aunque esa memoria inscribiera más tarde una serie de decisiones de escritura, demarcando límites en mis últimas fronteras de escritor.
De esa desesperación general me salvaron, en parte, como ya dije, los cuentos y las novelas de Ray Bradbury: esos mundos dorados y terribles. La de Bradbury fue de las pocas obras “futuristas” que leí, ya que las especulaciones científicas de Verne eran proyecciones que encajaban o discordaban con las formas de un presente histórico que, a esa altura, venía mejor servido por series televisivas como Los Supersónicos, El túnel del tiempo o Perdidos en el espacio. Además, a la mejor escritura y la más compleja imaginación del francés, yo había antepuesto la aventura pura, el vértigo folletinesco de Salgari, enfrentándolos como si representaran “estilos rivales”. Si, digamos, vivía un ciclo de fanatismo por la saga de Sandokán, no podía permitirme disfrutar de La vuelta al mundo en ochenta días porque eso, de algún modo, significaba traicionar al escritor italiano, convertido en una especie de tótem exigente y celoso. Desde luego, la literatura no pide eso: más bien ofrece todo lo contrario. Pero la escuela de Jehová no es inocua. Tampoco lo es la típica pregunta obsesionante y destructora de la pureza de las almas: “¿A quién querés más, a tu mamá o a tu papá?”. Aún hoy confronto, por ejemplo, a Junichiro Tanizaki con Yasunari Kawabata. Sé que la mayoría de los lectores elige a Kawabata, pero hay quien prefiere las ortigas y yo sigo empeñado en distinguir al primero, aunque reconozca que el otro es “más parejo”. Pero, ¿qué importancia tiene el equilibrio en la literatura? El sutil equilibrio de perversión y tradición de La historia secreta del señor de Musashi no tiene punto de comparación, y yo ya debería abandonar esas fantasmagorías de enfrentamiento y volver al punto, si es que lo hay.
Además de Bradbury, tuve la suerte de que mi tío Mario Kacyn, de inextinguible recuerdo, decidiera irse a hacer la América a Chicago y me legara la colección de Grandes Novelas de la Literatura Universal de Ediciones Jackson (publicada bajo la dirección de Ricardo Baeza). Treinta o cuarenta tomos gordos, de tapas duras y verdes como el musgo y hojas que ya entonces iban del amarillo opaco al ocre, y que hoy, a medio siglo de la primera vez que tomé uno de los tomos, continúan exhalando su olor entre fresco y húmedo. Debe de haber cientos, miles de ejemplares de esa colección desparramados por toda Buenos Aires, pero no dejo de pensar en quién se quedará con mis ejemplares algún día. Mi hija, tal vez, para recordarme. O tal vez no. La literatura lo es todo, pero los libros ya valen menos que el espacio que ocupan.
Habitado por el sentimiento de una inminencia riesgosa, me asomé al universo de la “literatura adulta” que propuso la colección Jackson. No recuerdo una sola palabra de las leídas. De hecho, del listado de más de cuarenta autores (Dostoievski, Tólstoi, Peña, Pereda, Quevedo, Austen, Gaskell, Stendhal, Brontë, Twain, Queirós, Flaubert, Dumas, Thackeray, Hugo, Cervantes, Gogol, entre otros), solo me queda, firme, el recuerdo de la escena de Crimen y castigo en que Raskolnikov asesina a la vieja prestamista; el resto se disipó, aunque me queden incertidumbres y sensaciones. ¿Leí las Novelas ejemplares? ¿Tuve entre mis manos Resurrección? ¿Pude entonces con La cartuja de Parma? ¿Me apreté a La princesa de Clèves? No lo sé. Sí tengo la sensación de haber leído por primera vez Un corazón sencillo y pasado por alto Salambó, que hubiese sido una lectura de las más adecuadas para la época. Al mismo tiempo, tengo la sensación de haber descubierto entonces al Adolfo de Benjamin Constant (autor fundamental en mi formación de escritor) y, sin embargo, no lo encuentro en el tomo correspondiente a “Novelistas románticos franceses”, que ocupan Chateaubriand y de Vigny.
No creo que esas imprecisiones de la memoria sean solo efecto del tiempo transcurrido; de alguna manera, los sacudones que produjo la lectura de cada texto en particular, el descubrimiento de mundos narrativos y estilísticos diversos y poderosos, no aparece en mi mente como registro de lo leído sino como recuerdo de lo vivido. La marca de la impresión del momento, la lectura como una experiencia de altísima intensidad, como vorágine o como fiebre. Más que frases o citas citables, hay escenas o pequeñas situaciones que no se perdieron: el ruido siniestro de la pata de palo de Long Silver cuando aparece por primera vez en La isla del tesoro, el descubrimiento de la huella de un pie en la arena de la isla donde vive solitario Robinson Crusoe, la mano de un salvaje que sale de la oscuridad del agua y se aferra al borde de la canoa en alguna de las novelas de Rider Haggard. Pero sobre todo pervive en mí el efecto de la lectura como continuidad y como “masa”, un continente verde a devorar.
Lo escrito en estas páginas parece sugerir que el amor, el sufrimiento, el crimen, la esperanza, la culpa y el remordimiento, los “grandes temas”, desplazaron con su seriedad el universo maravilloso destinado a la imaginación infantil por el realismo de la experiencia adulta que, de ser soportada, me habría convertido primero en un lector y después en un escritor responsable y adecuado a las exigencias que le imprimen la evolución de las lecturas y de su propia vida. Sin embargo, aun esa frontera que establezco (y que hasta este momento indica una clara preferencia por las lecturas de los inicios), se había visto infiltrada por la gravedad consciente, dramática y culpabilizante de lecturas como las de Álvaro Yunque y Edmondo de Amicis. El eterno resplandor de la aventura literaria no había sido el único fulgor que iluminó mi infancia, también la encendieron esos textos con su luz siniestra. No obstante, y de alguna manera, ambas vertientes se amalgamaban en libros como Rojo y Negro o Los siete locos, folletines de alto nivel, políticos y sentimentales. O en novelas en verso como el Martín Fierro (pocos personajes literarios más interesantes que El Viejo Vizcacha, avatar literario de Perón). Me estoy refiriendo a lecturas de la adolescencia temprana, pero entonces ya había descubierto que la peripecia es la verdadera melodía, la más amplia de un universo narrativo, la que modula en grandes oleadas la forma secreta del asunto y lo va desplegando mientras su música se clava en el oído de nuestras pupilas.
Lo que no termino de decir y por eso insisto, es que en la percepción de un lector pequeño las zonas parecen claramente marcadas de antemano, pero en realidad la literatura cruza las secuencias: lo adulto está dentro de lo infantil y lo infantil dentro de lo adulto, y sobre esa cinta corremos, desplegamos y sintetizamos efectos de lectura. (Nombré a de Amicis y a Yunque y omití a Oscar Wilde, la belleza desoladora de cuentos como “El Príncipe Feliz” y “El gigante egoísta”, didácticas de la generosidad y el bien, apuestas a lo mejor de una humanidad expandida en un monstruo y una estatua, que suponen que la comunidad de nuestra especie bajo el ideal socialista no será una teratología).
Con una antología de Poe, Charla con una momia y otros cuentos, publicada por Ediciones Caldén, me gané mis primeros insomnios. Quizá la causa no fue siquiera el relato mismo sino la tapa del libro, donde se ve una especie de cuerpo en trance de corrupción, con los huesos que asoman entre la carne y el rigor mortis torciendo los labios del difunto. La máscara del fin, su evidencia, había caído sobre mí justo cuando las páginas de la revista Así publicaban las primeras fotos del cadáver de Evita en su ataúd. La constancia de la muerte y la resistencia a aceptarla, observada en la nostalgia popular de tiempos mejores, fabricaron en mí un orientalismo de cuño local: en el relato sin interrupciones o con interrupciones oportunas, encontré la estrategia única (y provisoria) para enfrentar la amenaza de la muerte.
La literatura, la felicidad que proporciona la lectura, depara al que lee la ilusión de un tiempo que se consume en la dicha del instante pero que se promete eterno. Esa ilusión solo la ofrecen los libros que no sacrifican todo su dispositivo a la resolución de un enigma consumada al fin del relato. La buena literatura, la buena novela (sea esto lo que sea, y para cada quién es distinto), propone un despliegue que se sueña inacabable y exige su continuidad en el despliegue de sus bloques narrativos –los capítulos–, al tiempo que pide la detención en sus unidades más pequeñas –los párrafos–, reduciéndose en una progresión inversa hasta la unidad estética mínima –la felicidad de la frase, o incluso el acierto de una sola palabra puesta en el lugar justo–. Eso se advierte bien en el registro de la voz narrativa, que debe llevarnos pero no arrastrarnos, que debe ser lo suficientemente amplia y abierta para que no nos devore la exigencia extrema de su estilo (como en los ejercicios experimentales, que lo sacrifican todo al mandato de su forma). Y debe ser, también, lo bastante reconocible para que nuestro oído se pierda en la melopea de su narración.
Dicho esto, no estoy seguro de estar de acuerdo con el carácter preceptivo de mi afirmación del párrafo anterior, que en cualquier momento podría desembocar en un decálogo idiota para el escritor principiante. Pero, de alguna manera, sirve para anticipar mi relación con un libro que “abrochó” lo infantil y lo adulto, el vértigo de la narración y el efecto del estilo: no se trató, como era de esperar, de Cien años de soledad, la novela ideal para el niño que todos llevamos dentro.
Fue durante unas vacaciones en Miramar, la “ciudad de los niños”. Persistente en mi actitud de no juntarme con nadie (sobre todo, con la multitud enarenada y encremada que atestaba esas playas estrechas), yo huía del sol y solo bajaba a la costa a eso de las cuatro de la tarde. El resto del día lo pasaba leyendo en un departamento feo, frío, chico, húmedo, que la sociedad familiar recibió como pago de una deuda comercial. Mi padre y mis tíos dividían su uso veraniego, y a nosotros nos tocaba un mes entero. Pero a la semana de llegar, yo ya había consumido los libros traídos desde Buenos Aires. Provisto de algún dinero, que no sé si me entregó mi madre o aligeré de la billetera de mi padre, fui hasta la librería de la ciudad balnearia. No sabía qué comprar para leer. Era ese momento exacto en que se abría un futuro desolador, así que tuve que hacer la pregunta: “¿Qué tienen para mi edad?”. El vendedor dudó, me preguntó cuánto dinero traía, y cuando se lo dije, barrió con sus ojos cansados algunos estantes hasta que de pronto sonrió, estiró las manos para tomar de un solo agarrón los dos tomos y me entregó lo que debía de ser un clavo en la biblioteca: Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari.
Si uno busca referencias, lo primero que aparece en Wikipedia es la mención de la versión fílmica, The Egyptian, un mamarracho intragable filmado en 1954, dos años antes de que yo naciera. El afiche era una imitación involuntaria de los aquelarres de El Bosco; la superposición de imágenes parece alentar la promesa de una superproducción hollywoodense: una mujer desparramada sobre una litera, mientras un hombre la toma pasionalmente de los brazos; incendios, carreras de caballos, guerreros tendiendo el arco y a punto de disparar la flecha; más mujeres en pose de danza y seducción, envueltas en prendas doradas, todas alrededor del actor que debe encarnar a Sinuhé, alguien que muestra la expresión frígida y fruncida que se tenía por signo de delicadeza de espíritu. Mis conocimientos cinematográficos son limitados. Del reparto de estrellas solo conozco a Victor Mature (lo vi exhibiendo tetas en varias porquerías ubicadas en la antigua Roma) y a Peter Ustinov, un perpetuo condenado a mostrarse en películas que se obstinan en desaprovechar su talento. El resto: Jean Simmons, Gene Tierney, Michael Wilding, Bella Darvi y Edmund Purdom. En el afiche, sus nombres duplican o triplican en tamaño a los del director, el productor y los guionistas, que a su vez son el doble de grandes que el del autor de la novela.
Sinuhé, el egipcio