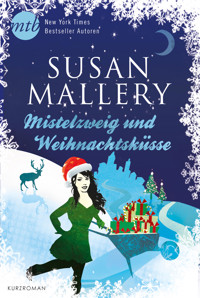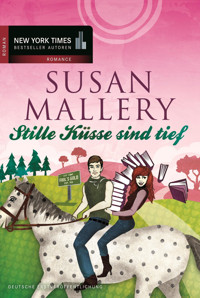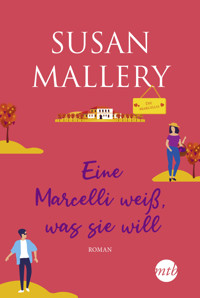5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Después de cinco años desempeñando la labor de ama de casa, Gabby Schaefer estaba deseando volver al trabajo. Pero cuando sus planes se vinieron abajo por una impactante noticia y las demoledoras expectativas de su marido, Gabby tuvo que luchar por el derecho a tener una vida propia. Quedarse embarazada era fácil para Hayley Batchelor, pero llevar a término el embarazo era la parte difícil. Su esposo estaba preocupado por los costosos tratamientos de fertilidad que amenazaban su salud. Pero Hayley estaba dispuesta a arriesgarlo todo para cumplir con su deseo de ser madre. Nicole Lord todavía estaba sorprendida por haber superado su divorcio tan rápidamente. Aparte del hijo que compartían, su exmarido apenas había dejado huella en su vida. Un hombre nuevo la tentaba a creer que quizás tuviera una segunda oportunidad… pero ¿cómo podía confiar en sí misma para reconocer el amor verdadero?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Susan Mallery, Inc.
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Lazos de amistad, n.º 193 - junio 2019
Título original: The Friends We Keep
Publicada originalmente por MIRA® Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-103-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Marla. Que siempre seamos amigas.
Besos
Capítulo 1
¿Tan mal estaba querer hacer pis a solas? Gabriella Schaefer se hizo aquella pregunta por enésima vez durante los dos últimos meses. En realidad, adoraba su vida. Adoraba a su marido, a sus hijas mellizas de cinco años, a sus mascotas, su casa. Sabía que todo eso era un gran don. Una bendición. Sin embargo, de vez en cuando… O, por lo menos, una vez al día, deseaba con desesperación poder ir al baño a solas, como una persona normal. Sentarse y hacer pis sin que la interrumpieran.
No con alguien abriendo la puerta para quejarse de que tenía hambre o de que Kenzie le había quitado la muñeca. No con Andrew entrando con un par de calcetines en cada mano para preguntarle cuál era la mejor elección. No con la pata de un gato mostrándole las almohadillas rosadas por debajo de la puerta, ni con un basset gimiendo suavemente al otro lado, rogando que le dejara pasar. Sola. Oh, poder estar sola aquellos treinta o cuarenta segundos. Poder terminar, tirar de la cadena y lavarse las manos. Sola.
Gabby puso el intermitente, se cambió al carril izquierdo y, después, aminoró la velocidad para girar. Cincuenta y siete días. Quedaban cincuenta y siete días hasta que las mellizas empezaran a ir al jardín de infancia y ella pudiera volver a trabajar. Solo iba a ser media jornada, pero, de todos modos, sería algo mágico. Aunque no le iba a contar a nadie que lo que más le emocionaba era poder hacer pis a solas.
–¿Qué es lo que te hace gracia, mamá? –preguntó Kenzie, desde el asiento trasero–. ¿Por qué sonríes?
–¿Vas a contar un chiste? –preguntó Kennedy–. Yo quiero que lo cuentes.
Con aquella edad, los niños siempre estaban haciendo preguntas. Gabby mantuvo la vista en el tráfico y entró al aparcamiento del centro comercial. Había dos sitios justo enfrente de La cena está en la bolsa. Metió el coche en uno de ellos y apagó el motor.
–Estoy pensando cosas raras –les dijo a las niñas–. No tengo ningún chiste que contar.
Kennedy arrugó la nariz.
–De acuerdo –respondió, en un tono de desilusión.
Las dos niñas sabían que lo que los adultos pensaban que era divertido y lo que realmente era divertido, normalmente, eran dos cosas distintas.
Gabby tomó el bolso, se lo colgó en bandolera y salió del coche. Se acercó a la puerta trasera y la abrió.
–¿Ya estáis?
Las niñas asintieron. Se estaban desabrochando los cinturones de seguridad de las sillas infantiles.
Sacarlas de sus asientos no suponía un problema; lo difícil era volver a meterlas. A pesar de que los asientos eran para niños de hasta veintisiete kilos, ellas querían elevadores en vez de sus sillitas infantiles, que eran para bebés, según la habían informado ya en varias ocasiones. Las sillas infantiles eran más seguras, pero no parecía que eso sirviera como argumento en la discusión.
Andrew y ella iban a tener que encontrar una estrategia mejor, pensó Gabby, mientras ayudaba a Kennedy a saltar al suelo. Kenzie la siguió. No podían seguir teniendo la misma pelea todos los días. Las discusiones cada vez duraban más, y tenía que añadir cinco o diez minutos a cada cosa que hacía para conseguir llegar a tiempo a las citas.
El problema era que las niñas salían a su padre, pensó con humor. Era un ejecutivo de ventas con alta cualificación y el don de la palabra. Y, aunque solo tuvieran cinco años, las mellizas ya empezaban a dar argumentos para librarse de las posibles consecuencias cada vez que se metían en un lío.
–¿Va a estar Tyler? – preguntó Kennedy.
Gabby le apartó el pelo de los ojos. Su flequillo rubio necesitaba un buen corte. Otra vez.
–Sí.
Las niñas aplaudieron. Tyler, el hijo de su amiga Nicole, tenía seis años, y pronto iba a empezar el primer curso. Y, para dos niñas que estaban emocionadas y un poco nerviosas por su comienzo en el jardín de infancia, Tyler se había convertido en un hombre. Sabía muchas cosas, y las dos lo adoraban.
Gabby se estiró por encima de las problemáticas sillitas infantiles para alcanzar las bolsas de color verde brillante con el logo de La cena está en la bolsa. Cada dos semanas se reunía con un par de amigas durante una sesión de tres horas en La cena está en la bolsa y, cuando se iba, tenía seis comidas para su familia. Comidas que se podían meter directamente al horno o asar a la parrilla. Estaban condimentadas, divididas en raciones y listas para su preparación.
La premisa de La cena está en la bolsa era sencilla. Cada sesión duraba unas tres horas. En aquella gran cocina de estilo industrial había ocho puestos, cada uno dedicado a un plato diferente. Siguiendo las instrucciones, se cortaba la carne y se le añadían las especias, y se ponía junto a las verduras en recipientes reciclables, de modo que solo hiciera falta cocinar.
Al principio, se había sentido culpable por haberse apuntado a aquellas sesiones. Era ama de casa y ejercía de madre en el hogar, y debería ser capaz de organizarse para poder cocinar para su familia. Sin embargo, los días se le escapaban, pensó, mientras entregaba las bolsas vacías a sus hijas y las guiaba hacia la tienda. Afortunadamente para ella, la dueña de La cena está en la bolsa era hermana de una buena amiga suya, y el hecho de pensar que estaba apoyando a un negocio local la ayudaba a sentirse menos culpable.
Además, Andrew la animaba a usar aquel servicio. Salían a cenar por lo menos una vez a la semana, así que con las seis comidas que preparaba allí, ya solo tenía que hacer otras seis por su cuenta.
El local era grande y abierto, y los puestos para cocinar estaban instalados en el perímetro del espacio. En la zona central había estanterías industriales llenas de productos. La caja registradora estaba junto a la puerta, donde también había unas baldas para que los clientes dejaran sus pertenencias. Las encimeras eran de acero inoxidable, al igual que los fregaderos.
A la izquierda había una pequeña zona de estar donde los clientes podían sentarse y charlar, si querían. A la derecha había una zona pequeña, dividida en varias partes, pintada en colores brillantes con mesas y sillas para niños con algunos juguetes, un montón de cajas de pinturas de cera y un montón de libros para colorear. Cecelia, la cuidadora, ya estaba allí. A ver a las mellizas, la muchacha, una estudiante de universidad menuda y de pelo rizado, sonrió.
–Me alegro mucho de que hayáis venido hoy –les dijo, saludándolas con la mano–. ¡Nos lo vamos a pasar muy bien!
–¡Cece!
Las mellizas dejaron las bolsas y echaron a correr hacia la cuidadora para abrazarla.
–¿Va a venir Tyler? –preguntó Kenzie, ansiosamente.
–Sí. Seguro que su madre y él vienen más tarde –dijo Cecelia, y se llevó a las niñas hacia una de las mesas–. Vamos a empezar a hacer un dibujo mientras vuestra madre hace la comida –dijo.
Gabby dejó allí a sus hijas y se puso un delantal. Después, tomó la hoja en la que se le indicaba qué puestos debía utilizar, y en qué orden.
La cena está en la bolsa no era una idea original; había muchas empresas como aquella por todo el país. Aunque a ella nunca le había caído del todo bien, tenía que reconocer que Morgan, la dueña del establecimiento, sabía sacarles los dólares a los clientes.
Los niños eran bienvenidos pagando cinco dólares la hora, así que, para ella, eso significaba treinta dólares más por cada sesión, pero era mucho más barato que pagar a una canguro. Con cada uno de los platos se ofrecían vinos diferentes por un precio extra que debía de aportar el mismo margen que marcaban los restaurantes de lujo. Después de las sesiones de cocina, se ofrecían aperitivos y copas de vino, también a cambio de un precio extra.
La hermana de Morgan, Hayley, que era su amiga, iba temprano varios días a la semana para preparar la comida. Ella era la que cortaba los productos y abría los frascos de especias y las latas de tomate. Gabby sabía que Hayley trabajaba a cambio de comidas.
Aunque Hayley decía que ella era la que salía ganando, Gabby tenía serias dudas al respecto, porque parecía que, fuera cual fuera la situación, Morgan siempre era la beneficiada.
Entraron varias mujeres más al local. En cada sesión podían cocinar treinta y dos clientes, aunque casi siempre había unas veinticinco personas. La cena está en la bolsa también abría por las tardes desde los jueves a los domingos, de cuatro a ocho y media. Vio a Hayley y a Nicole y a su hijo Tyler. Nicole dejó al niño con Cecelia y todas se reunieron en el fregadero, lavándose las manos.
–Hola –les dijo Gabby a sus amigas, mientras se abrazaban.
Nicole era una mujer rubia, alta y esbelta, tanto por la genética como por el hecho de que se ganaba la vida dando clases de gimnasia. Gabby siempre se estaba diciendo a sí misma que iba a apuntarse en una de las clases, porque todavía no había perdido doce de los kilos que había engordado durante el embarazo. Sin embargo, como las mellizas iban a empezar a ir a la escuela, tenía que hacer algo para perder aquel peso, porque ya no podría seguir culpando a las niñas.
Hayley también estaba delgada, pero de un modo que preocupaba a Gabby. Su amiga siempre estaba pálida y tenía ojeras; aunque, por una vez, parecía que aquel día tenía mucha energía.
–Estoy muy emocionada con las comidas de hoy –dijo Hayley–. Las verduras estaban fresquísimas, y creo que la nueva receta de enchiladas va a ser un éxito.
–Vaya, estás muy contenta –le comentó Gabby, mientras se ponía un delantal verde con el logotipo de La cena está en la bolsa–. ¿Qué ocurre?
–Nada del otro mundo.
Gabby no supo qué pensar. La vida de Hayley era una montaña rusa de emociones, porque estaba intentando con todas sus fuerzas quedarse embarazada y llevar el embarazo a término. Había tenido el último aborto hacía pocos meses y, en aquel momento, estaba en un periodo de descanso por indicación de los médicos.
Nicole se hizo una coleta.
–¿Seguro? –le preguntó a Hayley–. Porque parece que estás mucho más animada de lo normal.
Hayley se echó a reír.
–Vaya, esa no es una descripción muy halagadora.
Las tres amigas se detuvieron en el primer puesto y tomaron un contenedor de aluminio.
–Es increíble que ya estemos a mediados de julio –comentó Nicole, mientras cubría el fondo de su contenedor con tortillas de maíz–. Quería llevarme a Tyler unos días de vacaciones, pero me parece que no va a poder ser. Entre el trabajo y el tener que cuidarlo, siempre estoy corriendo de un sitio a otro.
–Tienes una empresa –dijo Gabby y, de nuevo, se sintió culpable.
Ella también debería tener su empresa. O volver a trabajar más de veinte horas a la semana. Y hacer las comidas de la familia desde cero, en casa. En realidad, no tenía ni idea de cómo se le pasaban los días. Las mellizas estaban en un campamento de verano desde las ocho de la mañana a la una de la tarde todos los días. Makayla, su hijastra de quince años, estaba en otro campamento diferente, de ocho a cuatro. Ella debería tener tiempo suficiente para hacer los recados, la colada, la comida y, además, hacer algo por el mundo que la rodeaba. Sin embargo, no parecía posible.
–Siempre está Disneyland –le dijo Hayley, mientras ponía los pedazos de pollo en su tartera, preparando las raciones para Rob, su marido, y ella.
–A Tyler le encanta Disneyland –dijo Nicole–. Pero me da la sensación de que eso sería como hacer trampas.
–Da gracias de que esté tan cerca –le dijo Gabby.
El parque de atracciones estaba a cuarenta y ocho kilómetros de Mischief Bay, a menos de una hora en coche, si el tráfico no era demasiado denso.
Gabby rodeó a Nicole con un brazo.
–Podría ser peor. Podría ser Brad the Dragon Land. Entonces sí que estarías en un buen aprieto.
Nicole sonrió.
–Tendría la tentación de prenderle fuego.
Hayley y Gabby se echaron a reír.
Brad the Dragon era una saga de libros infantiles muy conocida. A Tyler le encantaba, pero, por algún motivo que Gabby no conocía, Nicole detestaba a aquel personaje y al autor de los libros; decía que había leído un artículo en el que se contaba que Jairus Sterenberg solo lo hacía por dinero y que era una mala persona. Gabby no estaba muy segura de aquellas acusaciones. Además, había muchos padres que estaban totalmente hartos de Frozen y de los Minions.
–¿Qué tal Hawái? ¿Es tan increíble como se dice? –preguntó Nicole.
Gabby asintió al recordar los diez días que habían pasado Andrew, las mellizas y ella en un bungalow de Maui el mes anterior. Makayla se había quedado con su madre.
–¡Es maravilloso! El tiempo es espléndido y hay muchas cosas que hacer. Las niñas se lo pasaron en grande.
–¿Y qué tal Makayla con su madre mientras vosotros no estabais? –preguntó Hayley.
Gabby suspiró.
–Más o menos. A su madre no le gusta tenerla más de un fin de semana, y eso complica mucho las cosas. No lo entiendo. Makayla tiene quince años. Está claro que es un poco contestona, pero es su hija. Se supone que una debe querer a sus hijos.
–¿Ya ha vuelto contigo? –preguntó Nicole.
–Su madre la trajo a casa la primera noche que volvimos.
–Es una pena que no pudierais llevárosla –comentó Hayley.
–Umm –murmuró Gabby, mientras espolvoreaba con queso el contenedor y le ponía la tapa de plástico. Seguramente, debería querer que Makayla hubiera podido ir con ellos, pero, en realidad, había sentido agradecimiento por aquel descanso de su hijastra.
Terminaron de preparar la primera comida, llevaron las tarteras al frigorífico y se encaminaron al siguiente puesto. Hayley empezó a sacar frascos de especias mientras Gabby y Nicole leían los pasos de la receta.
–El estofado es interesante –dijo Nicole, aunque su tono de voz era dubitativo–. La información de la Crock Pot es buena.
–No lo dices muy convencida –respondió Gabby en voz baja.
–Estamos en verano, y no quiero tener que utilizar la Crock Pot en verano –dijo Nicole, cabeceando–. Un problema típico del primer mundo, ¿no? Pero a Tyler le encanta el estafado, y se lo come muy bien, así que es lo que voy a hacer.
–Esa es la actitud –le dijo Gabby, guiñándole el ojo.
Hayley señaló los frascos de especias.
–Va a quedaros delicioso –les prometió–. Os va a encantar. Y el siguiente puesto va de preparar una parrillada.
–Verdaderamente, estás muy contenta –comentó Nicole–. ¿Qué ha pasado? ¿Te han subido el sueldo?
–No, nada de eso. Gabby también ha mencionado mi buen humor. ¿Es que normalmente estoy insoportable?
–Claro que no –dijo Gabby, rápidamente. Sin embargo, no sabía cómo explicar que, por una vez, Hayley estaba feliz y relajada. Si su amiga no estuviera en un periodo de descanso del tratamiento de fertilidad, pensaría que se había quedado embarazada, pero Hayley tomó una botella de vino, midió media copa y la vertió en su bolsa.
Así pues, no, pensó Gabby; no podía estar embarazada. Pero había algo.
Siguieron recorriendo los puestos y, al terminar, cargaron todas las comidas en las bolsas. Gabby lo llevó todo al coche antes de ir a buscar a las mellizas.
–¿Listas? –preguntó.
Kennedy y Kenzie se miraron y asintieron.
–Han sido muy buenas –dijo Cecelia.
–Hemos sido muy buenas –repitió Kenzie.
–Estoy segura de ello –respondió Gabby.
Las mellizas estaban en aquella edad en la que eran angelicales con todo el mundo salvo con ella. Había leído muchos libros sobre crianza y educación infantil y, por lo que decían los expertos, la necesidad de ser más independientes chocaba con la necesidad de atención maternal. Así pues, mientras que todo el mundo recibía sonrisas y buen comportamiento por parte de las niñas, ella recibía rechazos y lágrimas.
Esperó a que las mellizas abrazaran a Cecelia para despedirse. Con satisfacción, Gabby pensó que estaban creciendo muy deprisa; eran inteligentes, curiosas y afectuosas. Así que, teniendo en cuenta que en su vida todo iba bien, podía gestionar algo de rechazo y algunas lágrimas de vez en cuando.
Aunque las niñas eran mellizas, se parecían tanto que la gente creía que eran gemelas. Las dos tenían los ojos castaños y grandes y el pelo rubio rojizo. Las dos hablaban de un modo muy parecido y eran muy enérgicas.
Sin embargo, también había diferencias entre ellas. La forma de su mentón. Kennedy tenía el pelo más espeso y un poco más rizado. Kenzie era un poco más alta. La escuela iba a ser interesante, pensó Gabby. Kennedy era más extrovertida, pero Kenzie tenía un nivel de paciencia del que carecía su hermana. Ella no sabía cuáles de los rasgos de sus hijas iban a servirles mejor para tener éxito.
Cuando llegaron al coche, les abrió la puerta trasera.
–Entrad.
Las niñas no se movieron.
–Queremos tener elevadores de asiento –dijo Kennedy con firmeza–. Las sillitas son para los bebés. Mamá, nosotras vamos a empezar el jardín de infancia.
–Ya no somos bebés –añadió Kenzie.
–Todavía estáis creciendo –dijo Gabby, intentando mantener el tono más suave posible–. Y yo os quiero mucho. Por eso, quiero que estéis seguras. Por favor, subid a las sillitas para que podamos irnos a casa a preparar la cena para papá.
Las mellizas no se movieron.
Gabby tuvo que contener un suspiro. No iba a permitir que la chantajearan unas niñas de cinco años.
–Boomer y Jasmine también están esperando su cena. Quiero ir a casa. Por favor, subid a vuestras sillitas ahora mismo.
–No –dijo Kennedy, y se cruzó de brazos. Kenzie siguió su ejemplo, como siempre.
–Por cada minuto que tengamos que esperar aquí, vais a perderos quince minutos de televisión –les dijo Gabby. Y eso era grave, porque en la casa de los Schaefer, el tiempo de televisión estaba limitado.
Las niñas se miraron la una a la otra y, después, miraron a su madre. Kenzie se inclinó hacia su hermana.
–Quince minutos es mucho.
Kennedy suspiró. Entonces, las dos subieron a sus sillitas infantiles, mientras Gabby pensaba en que tenía que hablar con su marido para encontrar una solución a aquel problema. O, por lo menos, se tomaría una copa de vino con él y ambos se recordarían que, dentro de diez años, cuando las mellizas quisieran empezar a salir con chicos, aquellos momentos de discusión sobre las sillitas del coche les parecerían los buenos tiempos.
Capítulo 2
–Me he enterado de la noticia –dijo Cecelia, mientras recogía las pinturas que había en la mesa de los niños.
Nicole Lord contuvo un gran suspiro y sonrió forzadamente.
–Ah, claro. ¿A que es estupendo? Estamos todos muy emocionados.
Cecelia se le acercó y bajó la voz.
–No pasa nada. Tyler está allí.
Nicole miró a su hijo, que estaba jugando con Hayley al otro extremo del local. Después, se giró de nuevo hacia la niñera de diecinueve años.
–¿Te lo puedes creer? Yo, no. Qué mala suerte… Tyler está encantado. Está contando los días que le quedan.
–¿Y tú? –le preguntó Cecelia.
Nicole puso los ojos en blanco.
–Yo también estoy contando los días, pero por otros motivos.
–No vas a atacarlo, ni nada por el estilo, ¿no? No quisiera que te detuviesen.
Nicole tenía la tentación de hacerlo. Aunque sabía que no iba a estar bien en la cárcel, se imaginaba a sí misma dándole un buen bofetón a Jairus Sterenberg. O, simplemente, diciéndole tres o cuatro cosas de las que pensaba.
–No le voy a agredir, te lo prometo. A Tyler le encantan sus libros de Brad the Dragon, y yo nunca le haría daño a mi hijo.
–¿Y si no se enterara? –bromeó Cecelia. Rápidamente, alzó una mano–. Está bien, está bien. Ya lo dejo. Es solo que le tienes tanto odio a ese hombre, que…
–No le tengo tanto odio –dijo Nicole–. ¿Cómo voy a odiar a alguien a quien no conozco? Es que… lo del imperio que se ha montado… En el artículo que leí sobre él, decía que era una persona horrible y que ganaba dinero a costa de los niños, haciendo merchandising con cualquier cosa que se le pasara por la cabeza.
Brad the Dragon había empezado siendo una serie de libros de dibujos y ahora también existía en libros de texto de lectura más avanzada. Y, como productos de merchandising, había animales de peluche, ropa, sábanas, juegos… Su autor había hecho una fortuna, pensó Nicole con amargura. Y todo, a costa de niños y padres de todo el mundo.
Además, para empeorar las cosas, había descubierto hacía poco tiempo que el tipo vivía por aquella zona. Jairus Sterenberg, en un gesto que algunas personas podrían interpretar como una muestra de generosidad, había organizado un concurso entre los niños que asistían a los campamentos de verano municipales, y Tyler estaba apuntado a uno de ellos.
Los niños podían participar escribiendo una redacción sobre los motivos por los que les gustaba Brad the Dragon. El premio era un libro autografiado y la visita de Jairus Sterenberg en persona a la clase del ganador.
Tyler se había puesto eufórico al enterarse del concurso y había pasado dos semanas perfeccionando su redacción. Nicole lo sabía muy bien, porque le había ayudado. Habían inventado un argumento para una historia en la que Brad conocía a Tyler. Incluso habían hecho algunos dibujos.
–Sé que tú no crees que sea mal tipo –dijo Nicole–, pero… ¿no te parece mal que los niños tengan que escribir una redacción antes de poder conocerlo? ¿Acaso no podía aparecer en el campamento como una persona normal? No, por supuesto que no se iba a rebajar tanto…
Cecelia se echó a reír.
–Tienes mucha energía para meterte con ese pobre hombre.
–No es ningún «pobre hombre».
–Bueno, pero ¿y si no es tan malo como tú crees?
Entonces, me sentiré fatal por haberme metido tanto con él.
–¿Y crees que eso es probable?
Nicole sonrió.
–Ni por asomo.
Confirmó el horario de la semana siguiente con Cecelia y fue a recoger a Tyler. Tenía que reconocer que su odio por el creador de Brad the Dragon era algo reciente. Que, en realidad, tal vez estuviera proyectando sus sentimientos hacia un hombre al que no iba a conocer nunca.
Hacía dos años, el que entonces era su marido había dejado el trabajo para empezar a escribir un guion. Sin embargo, no se había dignado a hablar de aquello con ella, ni se lo había mencionado, hasta dos días después de haberlo hecho. No había habido ninguna negociación, ninguna advertencia. Eric había dejado el trabajo sin avisar y la había dejado toda la carga del mantenimiento de la casa mientras él se pasaba el día haciendo surf para aclararse las ideas antes de ponerse a escribir.
Y, justo en aquel momento, Brad the Dragon y su merchandising habían empezado a parecerle algo molesto. ¿Qué les pasaba a los escritores? ¿Acaso todos tenían que ser unos imbéciles egocéntricos? ¿O solo lo eran aquellos que tenían éxito? Porque Eric había conseguido vender su guion por un millón de dólares. Y, después, la había abandonado.
–¿Nos vamos? –le preguntó a Tyler.
Él abrazó a Hayley por la cintura, y Hayley le devolvió el gesto de cariño. Siempre habían estado muy unidos. Hayley era una buenísima persona.
–Nos vemos la próxima vez –le dijo el niño a Hayley.
–Estoy deseándolo –le dijo Hayley–. Que te lo pases muy bien cuando conozcas a Jairus.
Tyler sonrió tanto, que Nicole pensó que tenía que dolerle la cara.
–Sí, solo quedan cinco días.
Nicole le dio un abrazo a su amiga y la observó. Como de costumbre, Hayley estaba pálida y tenía ojeras. Era como si estuviera luchando contra alguna enfermedad. Nicole sabía que la realidad no era tan desesperante, pero, de todos modos, era dolorosa para su amiga. Hayley estaba recuperándose de otro aborto.
Nicole tomó a Tyler de la mano y lo sacó de la tienda. Mientras lo ayudaba a subir a la sillita infantil, él hablaba sin parar sobre Brad the Dragon y sobre la próxima visita de su prolífico autor.
Tal vez no fuera culpa de Jairus, se dijo, mientras cerraba la puerta trasera. Tal vez Jairus fuera un hombre muy agradable que quería a los niños. Lo dudaba, pero esperaba estar equivocada. Porque lo que menos quería era que a Tyler se le rompiera el corazón si descubría que su héroe era un ser imperfecto.
Ella se había ofrecido para estar allí durante la visita, de modo que si Jairus resultaba ser un completo idiota, haría todo lo posible por proteger a Tyler y a los otros niños. Como mínimo, podía hacer tropezar al hombre como por accidente. E insultarlo. Posiblemente, lo golpeara con un peluche de Brad the Dragon.
Aquella imagen hizo que sonriera, y se recordó a sí misma que gran parte de la vida tenía que ver con la perspectiva de las cosas.
«Y estamos aprendiendo a confiar. Y finalmente estamos empezando a vivir».
Hayley Batchelor tamborileó con los dedos en el volante mientras cantaba al son de la música de la radio. Aquella nueva canción de Destiny Mills hacía que bailoteara en el asiento. Cuando el semáforo se puso verde, entró en el cruce y giró a la derecha.
Eran las seis y media de un jueves por la tarde, y había mucho tráfico. Los vecinos se detenían en los caminos de entrada a sus casas y los niños jugaban en los jardines delanteros. El límite de velocidad era solo de cuarenta kilómetros por hora, pero nadie infringía aquella norma. No era ese tipo de barrio.
Hayley se fijó en que la casa de la esquina ya tenía una segunda planta. Llevaba meses de obras, y había sido interesante observar la demolición del edificio y, después, su reconstrucción. Una vez terminada, la casa sería impresionante. La mayor parte del vecindario estaba pasando por aquel proceso de rehabilitación y arreglos. Sabía que había un término para describirlo: gentrificación, tal vez.
Giró en la siguiente esquina y entró en su calle. Allí se veían más señales de la rehabilitación del barrio. Le gustaban la pintura reciente y las puertas principales nuevas. Sin embargo, al detenerse en el camino de entrada de su propia casa, arrugó la nariz. «Hablando de una casa destartalada», pensó, mientras observaba el patio lleno de broza y la pintura desconchada de los cercos de las ventanas. El estuco gris claro todavía estaba en buen estado, pero la casa parecía lo que era: un lugar que llevaba una temporada descuidado.
Ella sabía cuál era el motivo, y era lógico, pero las cosas habían cambiado. Y había llegado el momento de que su casa reflejara esos cambios.
Recogió las bolsas de las comidas de La cena está en la bolsa, se dirigió a la puerta principal y entró.
La casa era pequeña; solo tenía ciento cuarenta metros cuadrados. Recién construida, era una casita de ciento diez metros cuadrados, pero los anteriores propietarios habían añadido una suite principal con un pequeño baño y un vestidor. Ahora, la casa tenía tres dormitorios y dos baños. La parcela tenía un tamaño decente y la ubicación, a solo cuatro manzanas del mar, era magnífica.
La sala de estar conservaba el suelo de madera noble original. Y la casa tenía chimenea, aunque no la usaran mucho, porque en Los Ángeles no hacía demasiado frío en invierno. No obstante, la chimenea era bonita y, de vez en cuando, la temperatura bajaba lo suficiente como para justificar su uso.
Hayley entró en la cocina y dejó las bolsas de comida. Metió dos de las raciones al refrigerador, y colocó el resto ordenadamente en el congelador. Cuando terminó, encendió el horno y sacó ingredientes para hacer una ensalada. Dobló las bolsas, las guardó en un armario del cuarto de la lavadora y se volvió a observar su cocina.
El diseño era bueno. La encimera estaba hecha de baldosas, al estilo de los años cincuenta, en dos tonos de verde. No era exactamente moderna, pero estaba en consonancia con el resto de la casa. La cocina era muy luminosa y tenía mucho espacio de almacenamiento. Los armarios eran de madera maciza, muy bonitos, aunque les iría bien un buen barnizado. También estaría bien renovar los tiradores. Pasó las manos por la puerta de uno de los armarios y se preguntó qué se necesitaría para renovarlas. ¿Podrían hacerlo Rob y ella?
El suelo era de un linóleo triste, pero reemplazarlo sería demasiado caro. El fregadero aún estaba bastante nuevo y, cuando su vieja cocina había dejado de funcionar, habían comprado un modelo bastante mejor.
Si dejaran las baldosas y se concentraran en los armarios… la cocina mejoraría mucho. Además, podían pintar las paredes, y el cambio sería enorme.
Recorrió el corto pasillo que llevaba al baño principal y dos de los dormitorios. Rob y ella habían discutido mucho sobre el baño. También era el original de la casa, con azulejos azules en dos tonos y una bañera enorme. Él quería tirarlo abajo y hacer algo moderno. A ella, sin embargo, le gustaba el carácter de lo que tenían.
Las habitaciones eran fáciles de renovar con una mano de pintura y, quizá, con algunas cortinas a buen precio. El dormitorio de la parte de atrás, el más pequeño de los dos, hacía las veces de despacho. La otra, bueno… Ella no entraba en aquella habitación. Sabía muy bien cómo era: las paredes estaban pintadas de color amarillo claro y el suelo era de madera reluciente. Había una mecedora en una esquina. Por lo demás, estaba vacía.
La ampliación estaba en el otro lado de la casa. En aquella zona, también, la pintura y un cambio de ropa de cama harían maravillas. La casa tenía una buena estructura y estaba en un barrio estupendo. Solo necesitaba renovarse.
Se abrió la puerta principal y se oyeron pasos en el salón.
–Ya he llegado –dijo Rob.
Hayley fue a recibirlo.
–Hola. Yo también acabo de llegar. Tenemos enchiladas para cenar.
Rob medía aproximadamente un metro ochenta centímetros, tenía el pelo castaño claro y los ojos azules. Llevaba gafas y sonreía con facilidad. La gente confiaba instintivamente en él, y a ella le había gustado desde el primer momento en que lo conoció.
En aquel momento, se acercó a él y lo abrazó. Él le dio un beso en la mejilla.
–¿Qué tal has pasado el día? –le preguntó.
–Bien. He ido a La cena está en la bolsa.
–Ya me lo imaginaba. Sabes que me encantan esas enchiladas.
–Pues sí.
Rob la miró con atención a la cara.
–¿Te encuentras bien?
–Sí, muy bien. Fuerte.
Aunque su expresión era dubitativa, sonrió.
–De acuerdo. Hace una noche estupenda. Podríamos comer fuera.
–Buena idea.
Fueron juntos a la cocina. Mientras Rob se lavaba las manos, ella metió la tartera de aluminio en el horno. Después, él sacó dos cervezas de la nevera y dos vasos de uno de los armarios. Las sirvió y le entregó a Hayley uno de los vasos. Salieron al patio y se sentaron.
–¿Y tú? –le preguntó Hayley a su marido–. ¿Qué tal tu día?
–Bien –respondió él–. No ha habido ninguna explosión.
–Eso es toda una ventaja.
Hacía seis meses, Rob había empezado a trabajar como subdirector del concesionario de BMW de Mischief Bay y, en el primer día de trabajo, había habido una explosión en una de las áreas de reparación de vehículos por algo relacionado con la compresión y el calor. Nadie había resultado herido y no se habían producido daños en ningún coche, pero había sido un comienzo de trabajo muy emocionante.
Empezar a trabajar en aquel puesto había sido un gran paso en su carrera profesional y le había supuesto un buen aumento de sueldo. Aunque trabajaba muchas horas, no tenía que viajar, y a ella le gustaba que estuviera en casa. Además, tenía pagas extra y vacaciones pagadas, aunque para eso último todavía quedaban varios meses. Eso estaría muy bien cuando tuviera el bebé. Rob tenía un segundo trabajo ayudando a un amigo a restaurar coches antiguos los fines de semana. Un trabajo fácil para alguien a quien le encantaban los coches.
–¿Seguro que te encuentras bien?
Hayley se dio cuenta de que él estaba preocupado, y sabía cuál era el motivo. Cuando se miraba al espejo, veía que parecía una persona que tenía problemas médicos. Ese era el precio que tenía que pagar, pensó con tristeza. Y que iba a seguir pagando, pasara lo que pasara, porque su sueño era demasiado importante.
–Estoy bien –le aseguró a Rob, y le dio una patadita en el muslo, suavemente, para aligerar la tensión–. No te preocupes.
–Te quiero.
–Yo también te quiero, y he estado pensando.
Él se detuvo con la cerveza a medio camino hacia los labios.
–¿Y crees que me va a gustar lo que has estado pensando?
–Sí. Hoy, al llegar a casa, estaba mirando el barrio. Tenemos la casa más fea de la zona, y no deberíamos. Esta casa es preciosa, pero con todo lo que está pasando no hemos tenido tiempo para mantenerla como es debido. Me gustaría que habláramos sobre algunos cambios que podemos hacer.
Rob se inclinó hacia ella.
–¿De verdad? Eso es genial. Estoy de acuerdo. La verdad es que la casa llama la atención, y no precisamente de un modo positivo. Tenía miedo de que los vecinos pusieran una queja en el Ayuntamiento. Tengo un montón de ideas.
A ella no le sorprendió lo más mínimo, porque los dos pensaban siempre de forma muy parecida.
–Lo de fuera es fácil de solucionar –dijo Hayley–. Solo necesitamos tiempo.
–Hayley, cariño, pero tú no puedes hacer esfuerzos de ese tipo. El hermano de uno de mis compañeros de trabajo tiene una empresa de jardinería y paisajismo. Creo que el jardín nos lo limpiaría por poco dinero en un par de días y, después, tú y yo podríamos poner algunas plantas nuevas.
Ella no quería gastar dinero limpiando el patio, pero Rob tenía razón. Todavía estaba débil, y él ya tenía dos trabajos.
–No quiero gastar mucho –dijo.
–Yo, tampoco. Le diré a Ray que le pida a su hermano que pase por aquí para darnos un presupuesto. Podemos hacer solo la parte de delante.
–De acuerdo.
El jardín trasero no estaba demasiado mal. Había un patio y algunos árboles, y el resto era césped. Si empezaban a regarlo con más regularidad, se pondría verde enseguida.
–Y ¿qué has pensado para el interior? –le preguntó Rob–. Deberíamos remodelar la cocina.
–Bueno… ¿qué te parecería si empezáramos con la pintura, y algunas cortinas nuevas?
Aunque pensaba que él iba a insistir, la sorprendió, porque asintió.
–Tienes razón. Hacer obra en la cocina es demasiado lío en este momento.
Hayley se sintió culpable, porque a Rob le preocupaba que ella se agobiase. Siempre estaba preocupado. Habían pasado por mucho, y él había estado siempre a su lado. Los intentos de que se quedara embarazada la habían dejado débil, y habían hecho mella en su cuenta corriente. Estaban emocionalmente agotados.
–En la ferretería tienen saldos en la parte trasera –le dijo a su marido–. Podríamos ir después de la cena y ver si tienen alguna pintura que nos guste. Solo necesitaríamos un par de botes de cuatro litros para pintar nuestra habitación y el despacho. Y estaba pensando que también podíamos pintar la cocina.
Rob frunció el ceño.
–¿Te refieres a esos botes de pintura que ha devuelto la gente porque eran horribles?
–No es que fueran horribles, sino que a la gente que los compró no le gustaron, o que la pintura no les encajaba con los colores que ya tenían. Venden los botes de cuatro litros a cinco dólares, más o menos.
–Sé que te hace muy feliz ahorrar hasta el último céntimo, pero creo que podemos permitirnos el lujo de pagar el color que nos guste, aunque sea un poco más caro.
Estaba bromeando. Hayley lo percibió en su tono de voz suave, y lo vio en su sonrisa. Ella se esforzó por mantener la calma y aceptar aquel comentario del mismo modo. Por no gritarle que tenían que ahorrar en la medida de lo posible, porque tener hijos era algo muy caro y, en su caso, quedarse embarazada era aún más caro.
Pero ya habían discutido suficiente sobre eso. Sobre todo. Necesitaba que Rob estuviera de su lado durante los próximos meses. Tenían que ser un equipo. Dentro de un año, las cosas serían diferentes. Tendrían una familia, estaba bien segura de ello. Porque, en aquella ocasión, sabía que iba a haber un milagro.
Capítulo 3
–Mamá, ¿Jasmine y Boomer pueden casarse? –preguntó Kennedy, desde su asiento del coche, el viernes por la tarde.
–No.
–¿Porque no se gustan? –preguntó Kenzie.
–Sí se gustan. Se quieren mucho –respondió Gabby, mientras esperaban en la fila de coches que iba a recoger a los adolescentes del campamento veraniego. Por supuesto, estaba al otro lado del parque, y empezaba al mismo tiempo que el de las mellizas.
Algunas veces, se preguntaba en qué pensaban los organizadores municipales cuando planificaban los horarios y las calles que iban a destinar a un solo sentido, temporalmente, por las mañanas y por las tardes. Quería creer que lo hacían así porque era el mejor modo de que pudieran circular los coches. Que nadie estaba mirando, en secreto, el caos que se creaba, riéndose mientras las madres que tenían hijos de diferentes edades trataban de estar en dos sitios al mismo tiempo.
–No pueden casarse porque Boomer es un perro y Jasmine es una gata, y no existen los matrimonios entre mascotas.
–Pero ¿y si se quieren? –insistió Kenzie, en un tono soñador. A los cinco años, «quererse mucho» era el final de casi todos los cuentos de hadas. Y «vivieron felices y comieron perdices», que era prácticamente lo mismo.
Gabby se preguntó si no debería encontrar cuentos más modernos para leerles a sus hijas. Historias sobre mujeres directivas, o dueñas de una empresa, o médicas, en vez de leerles cuentos sobre princesas que se comprometían con príncipes porque eran guapas y modosas.
Bueno, ya se encargaría de ese problema en otro momento.
Miró el reloj del salpicadero y soltó un gruñido.
Llegaba cinco minutos tarde porque las mellizas no querían subir a sus sillitas cuando las había recogido. Cada día se resistían más y le hacían perder más tiempo.
Mientras seguía avanzando centímetro a centímetro, se recordó que solo le quedaba una hora, más o menos, hasta que pudiera relajarse. Les daría la cena a las niñas y subiría a su habitación a darse un baño mientras Andrew…
–¡Caray!
Era la palabrota más fuerte que se permitía decir, porque no iba a poder relajarse ni darse un baño. Se le había olvidado que Andrew y ella tenían un evento aquella noche. Algo relacionado con el trabajo, o con la política. No se acordaba… ¿Había recogido los pantalones negros del tinte?
Las niñas siguieron hablando de la boda entre Boomer y Jasmine mientras ella pensaba en qué iba a ponerse aquella noche. Al llegar a la puerta del campamento, vio a Makayla entre los demás niños. Su hijastra tenía unas piernas larguísimas y el pelo rubio y largo. Llevaba una camisa sin mangas y un pantalón corto. Era guapa y, aunque todavía un poco desgarbada, dentro de un par de años tendría aquella belleza natural tan envidiable.
Makayla se parecía mucho a su impresionante madre. Cuando estaba con ellas, se sentía bajita y gorda, aunque ninguna de las dos cosas fuera culpa de Makayla.
Paró junto a la acera y vio acercarse a la adolescente. Se le encogió el estómago mientras trataba de dilucidar cuál era su estado de ánimo. Era viernes de un fin de semana de visita a su madre, y eso significaba que la niña podía estar de cualquier humor.
–Hola –dijo Gabby, alegremente, cuando Makayla abrió la puerta del coche.
–Hola –respondió Makayla. Se sentó en el asiento y se puso el cinturón de seguridad antes de girarse hacia las mellizas.
–Hola, monstruitos.
–¡Makayla! –exclamaron alegremente las niñas.
–Estamos pensando que Boomer y Jasmine deberían casarse –dijo Kennedy–. Con un vestido blanco.
–Umm… No creo que a Boomer le sentara bien un vestido blanco, ¿no?
Las mellizas se echaron a reír. Gabby sonrió al imaginarse a su basset envuelto en tul blanco.
–No, Boomer no –dijo Kenzie–. Jasmine.
–Ah, bueno. Eso es diferente.
A Gabby se le relajó el nudo que tenía en el estómago. Makayla estaba bien. No habría gritos ni portazos aquella semana. Nada de silencios llenos de ira. Se arreglaría para ir a ver a su madre y, después, estaría fuera durante cuarenta y ocho horas. Seguramente, el domingo sería horrible, como de costumbre, pero aún quedaban dos días.
Los altibajos de la adolescencia, en el caso de Makayla, se agudizaban debido a la relación con su madre, que era errática. Algunas veces, Candance quería estar pendiente de su hija y, otras veces, solo la veía como una molestia. Por desgracia, no tenía reparos en decírselo a Makayla.
Gabby intentaba concentrarse en el hecho de que los ataques de rabia y la depresión de Makayla no tenían nada que ver con ella. La niña necesitaba echarle la culpa a alguien, y ella era el blanco más fácil. Cuando las cosas se ponían difíciles, siempre tenía a mano el chocolate y sabía que, al menos, Makayla quería a sus hermanas.
Con el tráfico del viernes por la tarde, le llevó un cuarto de hora recorrer tres manzanas de Pacific Coast Highway, pero, al entrar en su barrio, el número de coches descendió.
Gabby se había criado muy cerca de allí. Sus hermanos y ella habían ido al mismo colegio de primaria al que iban a ir Kennedy y Kenzie. Había ido al mismo instituto que Makayla. Sabía adónde les gustaba ir a los niños cuando salían, cuánto se tardaba exactamente en volver a casa y cuál era el camino más rápido para llegar desde su casa a la playa.
Algunas veces, se preguntaba cómo sería vivir allí después de haberse mudado desde otro sitio. Descubrir Mischief Bay de adulto. Para ella todo era completamente familiar.
Paró delante de casa. Makayla bajó del coche y les abrió la puerta a sus hermanas para ayudarlas a salir mientras ella abría la puerta principal. Boomer ya estaba aullando para darles la bienvenida y rascando para salir. Lo único que le impedía atravesar la puerta con las uñas era la placa de metal que Andrew había atornillado en la madera.
En cuanto se abrió la puerta, Boomer salió corriendo por delante de ella para ir hacia sus chicas. Porque, aunque Boomer quería a toda su manada, Makayla y las mellizas eran sus chicas. Las siguió, hizo todo lo posible porque se mantuvieran en fila y se puso a correr en círculos a su alrededor, ladrando de alegría al verlas, como si hubieran pasado semanas y no solo unas pocas horas.
Makayla y las mellizas se detuvieron a acariciarlo antes de continuar hacia la casa. Boomer salió corriendo hacia la puerta y entró. Las niñas lo siguieron. Gabby se aseguró de que Jasmine no se hubiera escapado y cerró la puerta.
Eran casi las cuatro. Tenía menos de dos horas para preparar la cena, dar de comer a las mascotas, prepararlo todo para que las niñas se acostaran y arreglarse para dejar de ser una madre y ama de casa y convertirse en la glamurosa y encantadora esposa de Andrew Schaefer. Iba a ser bastante difícil.
Fue directamente a la cocina y dejó el bolso sobre la encimera. Miró el calendario de la pared, donde tenía todas las actividades de los miembros de la familia en colores diferentes según la persona. La madre de Makayla iba a ir a recogerla a las seis, Andrew y ella tenían que salir de casa a las seis y cuarto y Cecelia, la canguro, debía llegar a las seis menos cuarto.
–Mamá, ¿puedo ponerme el sombrero granate para cenar esta noche? –preguntó Kenzie, que entró corriendo en la cocina–. Kennedy quiere ponerse el verde. A mí me gusta más el granate, porque tiene plumas y encaje.
–¿Has recogido mis vaqueros oscuros del tinte? –preguntó Makayla, al entrar–. Los necesito para este fin de semana. Mi madre me va a llevar al cine y a cenar fuera, y ya sabes que eso significa que iremos a algún sitio especial.
–Sí, están en tu habitación.
«Cosa que sabrías si te hubieras molestado en mirarlo», pensó Gabby. Sin embargo, no dijo nada. Le parecía absurdo que una niña de quince años tuviera permitido mandar sus vaqueros al tinte, en vez de lavarlos con el resto de su ropa. Sin embargo, Makayla había considerado que era algo muy importante, y Andrew se lo había permitido. Gabby pensaba que, si tenía que adoptar una postura inflexible que causara tensiones en la familia y con su hijastra, no iba a ser por negarse a llevar unos pantalones vaqueros al tinte.
Makayla se sentó en uno de los taburetes de la isla.
–Mi madre me ha dicho que me va a llevar a la peluquería para que me corten el pelo. Puede que me deje flequillo. Hay tiempo suficiente para que me crezca antes de que empiece el colegio. Es decir, si no me gusta cómo me queda.
Mientras hablaba, estiró sus largos brazos sobre la encimera, agarrándose las manos. Kenzie la observaba atentamente, y Gabby supo que, a la mañana siguiente, vería la misma pose durante el desayuno. Porque a las mellizas les encantaba imitar a su hermana mayor.
–A lo mejor vamos a comprar ropa para el instituto. Ella puede enseñarme ropa de otoño que todavía no ha salido a la venta. Ya hemos visto los catálogos, y he elegido algunas cosas.
Candace era directiva de compras de unos grandes almacenes y tenía acceso a muchas cosas, incluidos artículos y marcas que todavía no estaban disponibles para el gran público. Gabby se dijo que era muy agradable que Makayla consiguiera sentirse especial con su madre. Así era como debían ser las cosas.
Makayla encogió exageradamente un hombro.
–Es porque tengo buen ojo para las tendencias de moda.
–Sí, es verdad.
Makayla miró sus pantalones cortos, que le quedaban grandes y le llegaban por la rodilla, y la camiseta, de color azul, grande y con una mancha en la pechera y un agujerito que estaba empezando a agrandarse cerca del bajo.
–¿Quieres que hable con papá para que te mande a una sesión de belleza?
–Gracias. Eres muy amable, pero no.
Se dijo que, en el fondo, las cosas no eran tan horribles. Makayla era una buena niña. Tenía su genio, pero la mayoría de las veces era una cuestión hormonal o algo inducido por la relación con su madre. Quería a sus hermanas y las cuidaba.
Lo que a Gabby le resultaba más difícil era soportar la molesta sensación de que Makayla no fuera un miembro más de la familia. Era más como una huésped a la que había que reverenciar. Como, por ejemplo, el asunto del tinte. ¿En serio? ¿Para unos vaqueros? O el hecho de que Makayla solo cuidara a las gemelas si le apetecía, aunque ella necesitara su ayuda. Además, solo una hora. Nunca una tarde, o una noche. Incluso aquellos pocos minutos de ayuda eran un favor, no eran algo con lo que Gabby pudiera contar, porque no estaba permitido darle órdenes a Makayla.
El síndrome de la segunda esposa, se dijo con firmeza. De vez en cuando, se sentía molesta por tener que enfrentarse al pasado de Andrew. Lo máximo que había tenido que aguantar él era que un antiguo novio suyo le tirara los tejos en la reunión de exalumnos del instituto, y eso no era lo mismo.
–Mamá, creo que Jasmine va a vomitar –gritó Kennedy, desde el piso de arriba.
Makayla y Kenzie subieron corriendo las escaleras. Ella se detuvo para tomar algunas servilletas de papel y subió también.
A las cinco en punto, la casa estaba en aquella delicada transición desde el caos a la calma. La cena estaba en el horno, Makayla estaba haciendo la bolsa de viaje para el fin de semana y las mellizas estaban en la habitación de juegos, decidiendo lo que iban a hacer aquella noche con Cecelia.
–Disfrazarnos –dijo Kennedy, con un pequeño sombrero verde sobre la cabeza–. Y Lego.
–Lego, seguro –dijo Kenzie. Ella llevaba un sombrero lleno de plumas y encaje. Eran adorables. Cabezotas, pero adorables.
Gabby sabía que las noches con la niñera eran más fáciles si todo el mundo tenía las expectativas adecuadas. Por eso, había preparado una comida rica para las niñas y Cecelia y se había cerciorado de que los juguetes, los libros y las películas fueran seleccionados con antelación.
Las niñas eligieron los juguetes y prepararon su mesa infantil para jugar. Eligieron los tres libros que Cecelia les iba a leer a la hora de dormir y varios DVD. Jasmine, que ya había vomitado la bola de pelo, entró en la habitación, se acercó a ella y le dedicó un suave maullido para hacerle saber que todo iba bien en su mundo felino. Boomer la siguió, olfateando la alfombra en busca de migas o de alguna otra cosa.
Las mellizas comenzaron a jugar con las mascotas, y ella aprovechó la distracción para escapar a su habitación. Todavía tenía que ducharse, porque no había tenido tiempo de hacerlo aquella mañana, y lavarse el pelo.
Aunque había llevado el pelo rubio durante un tiempo, con tres niñas era demasiado difícil ir a la peluquería regularmente, así que había vuelto a dejarse el pelo de su color natural, castaño con algunos reflejos rojizos. Estaba pensando en hacerse mechas caoba para celebrar su vuelta a la oficina, pero solo si la peluquera le prometía que no iba a tener que retocárselas más que una vez cada seis meses.
Consiguió entrar en la ducha sin que la llamaran y sin tener que resolver alguna crisis. Sin embargo, cuando terminó, las mellizas, Boomer y Jasmine estaban en el baño, tirados en el suelo, observándola mientras agarraba la toalla.
Kennedy y Kenzie estaban acariciándole las orejas a Boomer, apoyadas en él, con los sombreros torcidos en la cabeza. Jasmine observaba la escena desde la alfombrilla que había junto al lavabo, como si estuviera a cargo. Lo cual, seguramente, era cierto, porque a Jasmine le encantaba controlar las situaciones.
–¿Qué te vas a poner, mamá? –le preguntó Kenzie–. Vas a ir muy guapa.
–Gracias. Todavía no estoy segura.
–Un vestido –dijo Kennedy–. Con zapatos de tacón.
–Y pintalabios –añadió Kenzie.
Gabby se puso la ropa interior y fue al vestidor que compartía con Andrew. La ropa de su marido estaba perfectamente ordenada, mientras que en la suya no había orden ni concierto. ¿Por qué? Era ella quien hacía la colada y colocaba la ropa, así que era ella la que mantenía organizado el guardarropa de Andrew, mientras que no hacía nada para acabar con su propio caos.
Sin embargo, los motivos no eran lo importante en aquel momento. Rebuscó en el perchero un vestido negro que estuviera razonablemente limpio. Era un vestido de manga larga y falda hasta la rodilla. Hacía mucho tiempo que no se lo ponía, así que no sabía si le sentaría bien. Bajó la cremallera del costado y se lo metió por la cabeza. Notó que la tela de las mangas se ponía tirante, y la cintura se le atascó por encima del pecho. Tiró de la falda hacia abajo hasta que consiguió deslizárselo por el cuerpo. Sin embargo, antes de volver a subir la cremallera, ya sabía que iba a haber un problema.
El vestido le quedaba fatal. Le marcaba el estómago y el michelín que tenía por encima de la cintura. La cremallera no cerraba.
¿Cuánto pesaba? Hacía más de un año que no se subía a la báscula. Sabía que había engordado un poco desde que había tenido a las niñas, pero no pensaba que fuera tanto.
Aunque recordó que se tomaba una galleta extra después del desayuno casi todos los días y que tenía algunos dulces escondidos en la mesilla de noche, intentó no perder los nervios. Andrew iba a llegar en cualquier momento. Cecelia, también. Makayla iba a tener una crisis antes de irse a casa de su madre, y las mellizas solo podían entretenerse solas durante periodos de veinte minutos. El tiempo se le estaba acabando.
Se quitó el vestido y lo tiró al suelo. Se puso unos pantalones negros que le valían y buscó algún top que no estuviera descosido, descolorido o que no fuera horrible. No podía quitarse de la cabeza la idea de que se había puesto gorda y nada le quedaba bien.
Al final del armario vio una manga roja. Descolgó la camisa de la percha y exhaló un suspiro de alivio. Aunque el color no era bonito, la camisa era amplia, de seda, y le sentaría bien. La tela era un poco transparente y tenía un bordado dorado un poco feo. No sabía por qué se la había comprado, pero agradecía el hecho de tener algo que ponerse.
Se puso una camiseta negra de tirantes y tomó la camisa roja. Volvió al baño. Las gemelas seguían apoyadas en Boomer. Jasmine ya no estaba allí; la gata tenía un instinto de supervivencia excelente y sabía exactamente cuándo tenía que desaparecer porque iba a producirse una crisis.
Maquillaje, tenacillas del pelo, cena, Makayla, Cecelia, dar de comer a las mascotas, hablar con las gemelas y salir por la puerta. Era posible, se dijo. Improbable, sí, pero posible.
Dejó la camisa extendida sobre un extremo de la bañera. Al verla, Kennedy arrugó la nariz.
–Mamá, has dicho que te ibas a poner un vestido.
–No, eso lo has dicho tú. A mí me gustan los pantalones.
–Estás muy guapa de todos modos –dijo Kenzie con lealtad.
–Gracias, cariño.
–A papá le gustas con vestidos –dijo Kennedy con obstinación–. Y con tacones.
–Me voy a poner zapatos de tacón –respondió Gabby.
–Gabby, ¿dónde están mis pantalones pirata blancos? –preguntó Makayla, desde la puerta del baño–. Los he echado a lavar esta mañana.
Gabby tomó el peine y se hizo la raya para separarse la melena en dos partes y comenzar a alisarse el pelo.
–No lavo la ropa blanca los viernes. La lavo los lunes y los jueves.
–Pero tú sabías que los necesitaba para este fin de semana –dijo Makayla. Su expresión se volvió seria y el volumen de su voz aumentó. Peligro–. No los has lavado a propósito.
Las mellizas se miraron y se quedaron boquiabiertas, a la espera de lo que pudiera suceder.
Todos los viernes que Makayla iba a ver a su madre había una crisis, o una pelea, o algo, pensó Gabby. Y parecía que siempre era ella quien tenía la culpa.
Gabby se giró hacia su hijastra.
–Makayla, sabes que pongo las lavadoras por días. Llevo haciéndolo así desde que viniste a vivir con nosotros, hace dos años. Lavo la ropa blanca los lunes y los jueves. Si tienes alguna petición especial, lo hago encantada, pero no me has dicho nada sobre los pantalones. Yo no podía saber que estaban para lavar.
A Makayla se le llenaron los ojos de lágrimas.
–Podías haber mirado.
Al oír aquella respuesta tan poco razonable, a Gabby se le encogió el pecho. Respiró profundamente, y respondió:
–Y tú podías habérmelo dicho. Yo no puedo leerte el pensamiento. ¿No tienes otros pantalones para llevar?
–No, ¡el fin de semana se ha echado a perder!
–Y eso, ¿por qué?
La pregunta fue formulada desde el dormitorio. Gabby respiró con alivio. Las mellizas se pusieron de pie rápidamente y corrieron hacia su padre, como Boomer.
–¡Papá! ¡Papá! –gritaron, entre los ladridos del perro y las quejas de Makayla sobre sus pantalones blancos.
Gabby se volvió de nuevo hacia el espejo. Sabía que no iba a poder acercarse a Andrew durante los siguientes diez minutos; las mellizas y Makayla siempre acaparaban su atención cuando llegaba a casa. Boomer también necesitaba su momento con el señor de la casa. Incluso Jasmine aparecería para que Andrew le rascara la barbilla.
Gabby terminó de arreglarse el pelo y se maquilló rápidamente. Después, se puso unos pendientes, se calzó unos zapatos de salón con un tacón bajo y salió del dormitorio.
Fue hacia la habitación de Makayla, que estaba doblando unos pantalones de color rosa.
–¿Vas bien? –le preguntó con cuidado de que su voz sonara alegre, no cautelosa.
Makayla asintió sin mirarla.
–De acuerdo. Avísame si necesitas algo.
Gabby corrió hacia la cocina para vigilar la cena. No sabía dónde estaban las mellizas, pero oía sus risitas y la voz de Andrew en algún lugar de la casa.
Boomer y Jasmine aparecieron en la cocina. La gata tricolor se le frotó contra las piernas afectuosamente.
–Sí, ya lo sé –les dijo a las mascotas–. Vosotros sois los siguientes.
Echó la comida de Boomer en su comedero y se lo puso en el suelo. Después, mezcló comida húmeda con un poco de agua para cuidar del tracto urinario de Jasmine. Además, puso un poco de pienso en un cuenco y lo llevó todo al cuarto de la plancha, porque no había manera de que un perro y un gato pudieran comer juntos; el gato no tendría oportunidad de probar su comida.
Jasmine saltó sobre la mesa y maulló hasta que Gabby le puso delante los cuencos.
Cuando les dio de comer a las mascotas, volvió a la cocina y puso la mesa para tres sin dejar de mirar el reloj. Sacó la bandeja de verduras crudas que había cortado en palitos un poco antes. Las mellizas no toleraban las verduras cocidas, pero sí crudas.
Cecelia llamó a la puerta justo a su hora. Las mellizas fueron a recibirla entre gritos de alegría, y Boomer se puso a ladrar para anunciar su llegada. Al abrir la puerta, Gabby sonrió con agradecimiento a la niñera.
–Hola –le dijo con un suspiro–. Espero que te guste la lasaña.
–Me encanta.
Cecelia llevaba una mochila colgada de un hombro. Gabby sabía que, en cuanto las mellizas se quedaran dormidas, ella se pondría a estudiar. Además de trabajar a media jornada en La cena está en la bolsa, Cecelia también trabajaba de niñera e iba a clase a la escuela de verano. Era impresionante.
Gabby volvió a la cocina y le explicó a Cecelia lo que había de cena y cuáles eran los juguetes, libros y películas para aquella noche.
–Tienes nuestros móviles, ¿no? –le preguntó.
–Sí, en los contactos del teléfono –respondió Cecelia–. No te preocupes. Las niñas y yo nos lo vamos a pasar muy bien.
–Ya lo sé. Es solo que no puedo evitarlo.
Gabby miró el reloj.
–Candace llegará en cualquier momento. Tengo que ir a ver a Makayla.
Las mellizas, Boomer y Jasmine la siguieron por el pasillo hasta el vestíbulo, donde estaba la adolescente con su maleta. Tenía una expresión tensa, y estaba muy rígida. Era como si fuera al dentista, y no a pasar el fin de semana a casa de su madre.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)