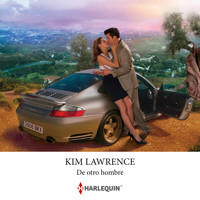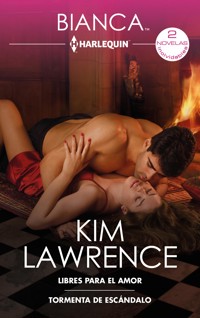
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Libres para el amor En medio del caos de una huelga de controladores en el aeropuerto, el soltero más cotizado de Madrid, Emilio Ríos, se tropezó con un antiguo amor, Megan Armstrong. En el pasado, Emilio se había doblegado a su deber como hijo y heredero, y se había casado con la mujer «adecuada», renunciando a Megan, que no era tan sofisticada. Alejarse de ella había sido lo más difícil que había hecho en su vida, pero ahora que era libre, no iba a perder ni un minuto. Tormenta de escándalo El corazón de Poppy se rompió siete años antes, cuando el aristocrático Luca Ranieri le dijo adiós, eligiendo el deber por encima del amor. Ahora, Poppy se encuentra en el castillo de su abuela en Escocia, atrapada por una violenta tormenta de la que también se ha refugiado un deliciosamente desaliñado Luca. Durante dos días, encerrados y solos en el castillo, Poppy vuelve a entregarle su corazón. Pero con el final de la tormenta llegará la realidad… y Luca deberá elegir de nuevo entre su deber y sus sentimientos por ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 483 - septiembre 2024
© 2011 Kim Lawrence
Libres para el amor
Título original: A Spanish Awakening
© 2011 Kim Lawrence
Tormenta de escándalo
Título original: In a Storm of Scandal
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011 y 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin
Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos
los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1074-073-0
Índice
Créditos
Libres para el amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Tormenta de escándalo
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Promoción
Capítulo 1
EMILIO tomó un sorbo de su café e hizo una mueca de desagrado. Se había quedado frío. Mientras se anudaba la corbata de seda con una mano, apuró el café y salió por la puerta. Un vistazo rápido a su reloj le confirmó que, con un poco de suerte, y si el tráfico no estaba demasiado mal, podría llegar al aeropuerto a tiempo para recoger a Rosanna y estar de vuelta en la oficina a las diez. No solía empezar a trabajar tan tarde, pero ser el jefe tenía sus privilegios.
Había gente que pensaba que en su vida eran todo privilegios. Algunos iban más lejos, como la actriz a la que se suponía que iba a haber acompañado al estreno de la noche anterior, que lo había llamado egoísta, y a voz en grito además.
Emilio había respondido al insulto con una sonrisa filosófica. Le daba igual la opinión que tuviera de él. Ni siquiera se habían acostado, y dudaba que fueran a hacerlo, por mucho que ella lo hubiese llamado después, visiblemente avergonzada por su arranque de ira, para disculparse.
Sus esfuerzos por volver a congraciarse con él lo habían dejado tan indiferente como su pataleta. De hecho, lo cierto era que probablemente tuviera razón: quizá sí era un egoísta. Y la posibilidad de que así fuera no le molestaba demasiado. ¿No era precisamente ésa la ventaja de estar soltero, el poder pensar sólo en uno mismo?
¿Ventaja? ¡Eran todo ventajas! No había nada como no tener que preocuparse por lo que otra persona pudiese querer.
En el pasado había cumplido con su deber y había hecho lo que otros habían querido. O más concretamente, lo que había querido su padre. Esa docilidad lo había llevado a un matrimonio que había sido un fracaso, siendo demasiado joven, estúpido, y tan arrogante que había estado convencido de que nunca fracasaría en nada.
Rosanna y él debían haber sido la pareja perfecta: tenían muchas cosas en común, pertenecían al mismo estrato social y, lo más importante de todo desde el punto de vista de su padre, ella era de buena familia, una familia de rancio abolengo cuyo árbol genealógico se remontaba casi tanto en el tiempo como el suyo.
Emilio se sentó al volante de su coche y sus labios se arquearon en una sonrisa amarga al recordar los acontecimientos mientras se abrochaba el cinturón de seguridad.
Luis Ríos se había puesto hecho una furia cuando aquel matrimonio auspiciado por él había fracasado. Había recurrido a todas las amenazas de que disponía en su considerable arsenal, pero ninguna de ellas había logrado intimidar a su hijo.
Su ira se había transformado en desprecio cuando Emilio había apuntado como causante del fracaso al hecho de que aquél había sido un matrimonio sin amor.
Su padre había resoplado con cinismo, y le había espetado:
–¿Amor? ¿De eso se trata? ¿Desde cuándo eres un romántico?
A Emilio no le había extrañado aquella pregunta. Era cierto que siempre se había mostrado condescendiente, y hasta despectivo, con aquéllos que creían en el amor. Pero eso había sido hasta el día en que había descubierto, demasiado tarde, que aquel sentimiento no era el producto de una mente febril, que era posible mirar a una mujer y saber sin la menor sombra de duda que era amor lo que sentía.
Aquel instante había quedado grabado a fuego en su memoria. Cada detalle, desde el momento en que había llegado, tarde y sin aliento, a una cena aburridísima, inundando el aire cargado del comedor con el aroma de aquella cálida noche de verano.
A Emilio se le había parado literalmente el corazón, lo cual resultaba absurdo con todas las veces que la había visto entrando en una habitación. Sin embargo, en aquel momento había sido como verla por primera vez.
Consciente de que estaba a punto de deslizarse por la pendiente de la autocompasión, Emilio apretó la mandíbula y apartó de su mente el rostro de aquella mujer, permitiendo que el de su padre, mucho menos agradable, lo reemplazara. Ya no pretendía llenar el vacío de su corazón; había aprendido a vivir con él.
«No la perdiste», se recordó. «Nunca fue tuya». La oportunidad había pasado rozándolo, pero él la había dejado escapar.
Cambió de marcha, y contrajo el rostro al recordar las palabras de su padre cuando le había dicho que Rosanna y él iban a divorciarse.
–Si lo que quieres es amor, búscate una amante. O varias –le había espetado, como si no le cupiese en la cabeza que aquella solución no se le hubiese ocurrido a su hijo.
Emilio había mirado al hombre que le había dado la vida, y ni siquiera su respeto hacia él, jamás le había inspirado afecto, había podido evitar que se le revolvieran las tripas y que la sangre le hirviese en las venas, como si se hubiera trocado en ácido.
La sola idea de hacer pasar a Rosanna por la humillación que su padre le había infligido a su madre lo llenó de repulsión. Había sido un matrimonio de conveniencia, sí, pero nunca había pensado en serle infiel a Rosanna.
–¿Como tú, papá?
Le había costado no alzar la voz, pero no se había esforzado por disimular su ira ni su repulsión.
Aunque su padre había sido el primero en apartar la vista, durante el largo rato que habían permanecido mirándose a los ojos, se había producido un profundo cambio en la relación entre ambos.
Su padre nunca había llevado a cabo sus amenazas de desheredarlo, pero a Emilio le habría dado igual. De hecho, una parte de él habría disfrutado con el reto de iniciar una vida lejos del imperio financiero del que su bisabuelo había puesto la primera piedra, sobre la que cada generación había ido construyendo.
Poco después de aquello, su padre había dejado de intervenir activamente en el negocio, retirándose a la finca en la que criaba caballos de carreras, dejando a Emilio al timón con total libertad para poner en práctica los cambios que había estimado necesarios.
Cambios gracias a los cuales la crisis económica que afectaba al mundo entero prácticamente no había hecho mella en su negocio. Sus rivales, que ignoraban aquella profunda reestructuración que habían hecho, hablaban con envidia de la buena suerte de los Ríos.
Y quizá fuera verdad que la suerte estuviera de su parte, pensó Emilio cuando, después de dar varias vueltas, encontró el que parecía el único espacio libre en el aparcamiento del aeropuerto. Y aún le sobraban diez minutos antes de que llegase el vuelo de Rosanna.
Mientras avanzaba por la terminal hacia la puerta por la que entrarían los pasajeros del vuelo en el que viajaba su ex mujer, Emilio pasó junto a un grupo de vociferantes controladores aéreos con pancartas y se alegró de no haber ido allí para tomar un vuelo. En las caras de la gente que sí estaba allí para eso se veía preocupación e indignación por la huelga que estaba alterando el servicio, pensó compadeciéndose de ellos.
Su mente volvió entonces al motivo por el que él había ido al aeropuerto, y exhaló un suspiro al recordar una conversación que había mantenido el día anterior.
No había visto a su viejo amigo Philip Armstrong desde hacía casi un año, y se había llevado una gran sorpresa al verlo entrar en su despacho. ¡Y no había sido la única!, añadió para sus adentros con una sonrisa irónica.
Escogió un sitio desde el que pudiera ver bien a Rosanna cuando saliera, y dejó que su mente volviera a aquella conversación.
–Tengo un problema –había comenzado diciendo Philip.
Él había enarcado una ceja, pensando que no hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que le pasaba algo a su amigo.
–Nunca había sido tan feliz como hasta ahora –había añadido Philip en un tono mustio.
–Pues cualquiera lo diría –había murmurado él con una media sonrisa.
–Me he enamorado, Emilio –le había confesado Philip con el mismo desánimo.
–Vaya, enhorabuena.
A su amigo le había pasado desapercibido su tono irónico.
–Gracias –había farfullado–. En fin, tratándose de ti no espero que lo entiendas. De hecho, muchas veces me he preguntado… bueno, ya sabes.
–¿Qué te has preguntado? –había inquirido él sin comprender la irritación que se adivinaba en las palabras de su amigo.
–Por qué diablos te casaste –había contestado Philip amargamente–. Ni siquiera estabas…
–¿Enamorado? –había adivinado él sin perder la calma–. No, no lo estaba. Pero supongo que no has venido aquí para hablar de mi matrimonio.
–Pues… en realidad sí. Bueno, más o menos –le había confesado Philip–. La cosa es, Emilio…
Emilio había contenido su impaciencia.
–La cosa es que quiero casarme –le había soltado el inglés de sopetón.
–Bueno, pero eso es una buena noticia, ¿no?
–Quiero casarme con tu ex mujer.
Emilio tenía fama por su capacidad deductiva, pero aquello no lo había visto venir.
–Lo sabía, sabía que no te lo tomarías bien –había murmurado Philip en un tono pesimista.
–Estoy sorprendido, nada más –le había respondido él con sinceridad–. Pero, aunque no me sentara bien, ¿qué importaría eso? Ya hace mucho que Rosanna no es mi mujer. No necesitas mi bendición, ni mi permiso.
–Lo sé, pero es que creo que se siente culpable ante la idea de que pueda ser feliz si tú no lo eres.
–Me parece que estás imaginándote cosas –le había dicho Emilio, preguntándose si no debería sentirse al menos un poco celoso.
La verdad era que no estaba celoso. Todavía sentía cariño por Rosanna, pero ése había sido precisamente el problema, que lo único que había sentido por ella, igual que ella por él, había sido cariño. Los dos habían pensado que el respeto mutuo y el tener cosas en común era una base mucho más sólida para un matrimonio que algo tan fugaz como el amor, un concepto puramente romántico.
¡Por Dios! ¿Cómo podían haber estado tan equivocados? Su matrimonio había estado abocado al fracaso desde el principio, por supuesto, pero por suerte, Emilio no había tenido que decirle a Rosanna que había alguien más. Un día, con sólo mirarlo a los ojos, ella lo había comprendido. No sabía si por intuición femenina, o porque saltaba a la vista que se había enamorado.
De lo que no había podido escapar había sido del sentimiento de culpabilidad, irracional, habrían dicho algunos, teniendo en cuenta que su esposa le había sido infiel, ni del sabor amargo que le quedaba siempre después de un fracaso.
Desde niño se le había inculcado que el fracaso era algo inaceptable en un Ríos. El divorcio no era sólo un fracaso; para su padre significaba un fracaso de cara a la opinión pública, y tener que enfrentarse a eso había sido más duro que el que su esposa le confesase que se había acostado con alguien sólo unos meses después de que hubieran pronunciado los votos.
Emilio había sido mucho más tolerante con la debilidad de ella que con la suya propia, y el que él no le hubiera sido infiel más que en sus pensamientos no lo hacía sentirse menos culpable.
Antes de enviar la nota de prensa a los medios de comunicación cada uno se había encargado de decirle a su familia que iban a divorciarse, para prepararlos. La reacción de su padre había sido tan predecible que Emilio había ignorado sus furibundas críticas con desdén, lo que había airado aún más a su padre.
Lo que no se había esperado había sido la virulenta reacción de la familia de Rosanna. Aquello había sido un shock para él, aunque parecía que no para ella.
Durante la acalorada discusión con su padre, se había enterado de que, a sus espaldas, éste se había comprometido a pagar a la familia Carreras, de noble estirpe pero insolvente, una enorme suma de dinero si su hija se casaba con él, y otra igual de generosa cuando naciese su primer vástago.
Emilio siempre había pensado que Rosanna había accedido a aquel matrimonio de conveniencia por pragmatismo. Sólo entonces se había dado cuenta de que más bien había sido coaccionada y presionada por sus padres.
Aquello desde luego explicaba su reticencia inicial cuando él había sugerido que deberían divorciarse. En aquel momento él no había entendido su actitud, pero después había comprendido que le daba más miedo ser repudiada por su ambiciosa familia que seguir viviendo una mentira.
Ésa había sido la razón por la cual, aunque había apoyado la versión oficial de que había sido una decisión tomada de mutuo acuerdo, y que había sido un divorcio amistoso, no había hecho nada por negar los rumores de que había sido una infidelidad de él la que había provocado su ruptura.
En el fondo, no era una mentira, aunque no le hubiera sido infiel, y a Rosanna le había puesto las cosas más fáciles ya que, como compensación, había pagado a su familia una sustanciosa suma de dinero.
Los medios, que se habían hecho eco de la noticia, habían esperado ansiosos, con los titulares preparados, seguros de que pronto aparecería una amante, o incluso una ristra de ellas, pero eso no había pasado, porque la mujer que lo había llevado a acabar con su matrimonio ni siquiera era consciente del papel que había desempeñado.
De hecho, cualquier mujer con la que se lo hubiese visto inmediatamente después del divorcio habría corrido el riesgo de ser etiquetada como «la otra mujer», por lo que, para proteger la reputación de la mujer de la que se había enamorado, había decidido que lo mejor que podía hacer era ser paciente.
Había esperado un tiempo prudencial: seis meses. Seis meses para que se asentaran las cosas y los medios de comunicación se cansasen del asunto. El único problema con el que había previsto que tendría que enfrentarse cuando llegase el día en que acabase la espera era que no tenía experiencia alguna en cortejar a una mujer. Sabía seducir, pero nada acerca de cortejar.
La ironía de todo aquello casi le arrancó una sonrisa. Casi. Le resultaba difícil sonreír al pensar en aquel día, el día en que su orgullo había quedado maltrecho y su corazón destrozado. Sin embargo, se había mordido los puños, como un hombre, y había seguido con su vida.
–Si te enamoraras de alguien, estoy seguro de que Rosanna dejaría de sentirse mal y se casaría conmigo –le había dicho Philip.
¡Qué ironía! Si él supiera…
–Ya. ¿De alguien en particular?
–De quien sea. ¿Eso qué más da? –había respondido Philip exasperado. Luego, al oírlo reírse, se había dado cuenta de lo que había dicho–. Perdona –había añadido contrayendo el rostro– , no lo decía en serio. Lo que pasa es que estoy seguro de que Rosanna y yo podríamos ser felices juntos, pero ella no se ve capaz de dar ese paso hasta que tú estés con alguien.
–Bueno, tampoco puede decirse que haya llevado una vida monástica estos dos últimos años.
–Lo sé, y estoy seguro de que la mayoría de los hombres te envidian; yo te envidiaba hasta hace poco –le había confesado Philip–, pero Rosanna cree que no eres tan superficial como para vivir como un playboy. Y yo tampoco lo creo, naturalmente –se había apresurado a puntualizar.
–Vaya, gracias; eso me alivia –había respondido Emilio con sorna–. De modo que me estás pidiendo que me enamore par allanarte el camino. Tú sabes que estaría encantado de hacer lo que fuera por ayudarte, Philip, pero eso…
–Lo sé, lo sé. Lo siento. No sé qué esperaba al pedirte esto. La verdad es que no sé qué hacer –le había dicho Philip con expresión desesperada–. Haría cualquier cosa por Rosanna; como cortarme el pelo, para empezar…
Aquel comentario había hecho reír a Emilio.
–Eso sí que me ha impresionado.
–No, de verdad, quiero sentar la cabeza y dejar de ir dando tumbos por la vida. Voy a convertirme en un hombre respetable. Si Rosanna me lo pidiese, hasta me pondría a trabajar para mi padre, me convertiría en un hombre gris, y sería el hombre que él siempre ha querido que llegara a ser.
–¿Y crees que eso podría llegar a pasar, que tu padre…?
–¿Acaso lo dudas? Le encantaría verme volver con el rabo entre las piernas. Ha construido un imperio para legárselo a su heredero, y ése soy yo –había concluido Philip con una sonrisa, señalándose el pecho con el pulgar.
–Pero si no eres hijo único.
Philip se había encogido de hombros.
–Supongo que si Janie hubiese mostrado algún interés por el negocio familiar, mi padre no estaría esperándome, pero nunca lo ha hecho, y no creo que lo vaya a hacer ahora que se ha convertido en la imagen de esa marca de perfume. No sabes lo raro que es ver la cara de tu hermana mirándote cuando abres una revista, o cuando pasas por delante de un cartel publicitario.
Emilio había sacudido la cabeza.
–Yo estaba pensando en Megan.
El ver de pronto una figura familiar mientras esperaba a que apareciera su ex mujer lo devolvió al presente. Estaba pensando en Megan y de repente… ¡allí estaba!
Aunque parecía que había bajado un par de tallas cosa que Emilio no aprobaba en absoluto, no había duda de que era ella, Megan Armstrong. Aquel encuentro era suficiente como para hacer que un hombre creyese en el destino. Emilio no creía en señales ni en fuerzas cósmicas, por supuesto, pero sí acostumbraba a confiar en su instinto y dejarse guiar por él.
Claro que, de seguirlo en ese momento, lo único que conseguiría sería que los arrestasen a los dos. Aunque la verdad era que merecería la pena, pensó, al tiempo que una sonrisa lobuna asomaba a sus labios y sus ojos brillaban traviesos.
Capítulo 2
PERO te necesito aquí esta noche!
A Megan no le sorprendió el tono de suprema irritación de la voz del que era su jefe además de su padre.
Charlie Armstrong no se había hecho millonario permitiendo que pequeñeces como una huelga de controladores aéreos se interpusieran en su camino, y esperaba de sus empleados, y más aún de ella por ser su hija, que salvasen cualquier obstáculo para cumplir sus deseos.
–Lo siento, papá.
–¿Y a mí de qué me sirve que lo sientas? Necesito…
–Lo sé, pero no hay nada que pueda hacer –lo interrumpió Megan sin perder la calma–. Me buscaré un hotel y mañana tomaré el primer vuelo que salga –le prometió.
–¿Y a qué hora será eso?
Megan miró su reloj. La esfera estaba algo rayada, pero tenía un gran valor sentimental para ella porque había sido de su madre, que había muerto cuando ella tenía doce años.
–Es una huelga de veinticuatro horas, así que mañana debería haber terminado. El primer vuelo sale a las nueve.
–¡A las nueve! No, eso es sencillamente inaceptable.
–Aceptable o no, papá, a menos que me salgan alas, no sé cómo esperas que llegue ahí, y antes de que lo sugieras, ya no quedan billetes de tren ni del ferry que cruza el canal.
–Claro, la gente, que es más previsora que tú, se te ha adelantado.
Megan se contuvo para no replicar que con toda la gente que volvía del Mundial de Fútbol era imposible encontrar billetes. Cuando estaba de mal humor a su padre ninguna excusa le parecía aceptable.
Por eso, lo dejó que se desahogara a gusto durante unos minutos más, asintiendo de vez en cuando con monosílabos mientras se dejaba arrastrar por la masa de pasajeros que se dirigían como ella hacia la salida.
Encontrar un taxi iba a ser una pesadilla, se dijo, preparándose mentalmente. Quizá tendría que acabar pasando la noche en el aeropuerto, tirada en el suelo.
–Y no pienses ahora que voy a pagarte un hotel carísimo. El que seas mi hija no significa que puedas aprovecharte de la situación. Espero de ti el mismo nivel de compromiso que del resto de mis…
Megan, que había oído ese sermón cientos de veces, desconectó mentalmente. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un rostro en medio de la multitud y se le cortó la respiración.
–¡Oh, Dios! –murmuró, llevándose una mano al pecho.
–¿Qué? ¿Qué pasa?
Megan se paró en seco y un joven que iba en la dirección opuesta casi se tropezó con ella. Se disculpó azorada, y cuando volvió a mirar hacia el lugar donde había visto aquel rostro, ya no estaba. ¿Se lo habría imaginado?, se preguntó mirando a un lado y a otro.
–¿Qué ocurre, Megan? ¿Te ha pasado algo?
–Nada, papá, estoy bien –mintió ella, con el corazón latiéndole todavía como un loco.
–Pues a mí no me parece que lo estés.
Megan se sentía como una tonta. En un segundo había vuelto a ser la chica vergonzosa de veintiún años que había sido la última vez que había visto a aquel hombre, Emilio Ríos. Si no se hubiese quedado paralizada, probablemente incluso se habría dado media vuelta y habría echado a correr, exactamente igual que había acabado haciendo en aquella ocasión.
Aquello era una locura. No había visto a Emilio desde hacía casi dos años, y probablemente él hasta se había olvidado de ella y de lo embarazoso que había sido aquel encuentro. En cualquier caso, se alegraba de que sólo hubiese sido un espejismo.
–No ha pasado nada, de verdad, papá; es sólo que me pareció ver a alguien, eso es todo. Mira, ahora tengo que irme, así que luego te llamo, cuando haya encontrado un hotel, ¿de acuerdo?
–¿A quién te ha parecido ver?
Megan inspiró profundamente y tragó saliva, pero su voz sonó ronca cuando pronunció su nombre.
–A Emilio Ríos.
–¡Emilio!
–Bueno, o alguien que se le parecía.
Estaba en Madrid. Había muchos hombres morenos y de ojos castaños, se dijo, y aquello alivió un poco la tensión de sus hombros.
–Bueno, bien pensado puede que sí fuera él –murmuró su padre–. Tiene oficinas en Madrid.
Y no era el único sitio. Emilio Ríos, que según algunos era un genio de las finanzas, y según otros sólo un tipo con suerte, tenía oficinas en varias capitales del mundo.
En opinión de Megan, para alcanzar el éxito que él había alcanzado se necesitaban ambas cosas, y además otro ingrediente esencial: ser implacable en los negocios.
–Y tienen una finca en la sierra, con un caserón impresionante del siglo pasado –añadió su padre–. Me invitaron allí hace años, cuando su padre, Luis, y yo estábamos negociando un acuerdo. Un tipo duro de pelar, Luis Ríos. ¿Llegaste a conocerlo?
–Sí, y me pareció un esnob.
–No, un esnob no –replicó su padre irritado–. Es un hombre chapado a la antigua, y tremendamente orgulloso de sus raíces. ¿Y quién podría culparlo por ello? Su linaje se remonta siglos atrás en el tiempo. ¿Sabes?, después de todo, puede que esto de la huelga de los controladores no haya sido tan mala suerte.
Recelosa, Megan frunció el ceño.
–¿Ah, no?
–Le haré una llamada a Emilio.
–¡Ah, no, ni se te ocurra hacer eso! –protestó Megan.
Pero justo en ese momento hicieron un anuncio por megafonía, impidiendo que su padre la oyera.
–He perdido el contacto con Luis desde que se jubiló –siguió diciendo–. Ésta podría ser la oportunidad perfecta para retomarlo. Y estoy seguro de que Emilio podría buscarte un sitio donde alojarte. De hecho, los Ríos tienen buenos contactos en Sudamérica –añadió pensativo–. Contactos que podrían sernos muy útiles si nuestro acuerdo con Ortega sale adelante y….
–No –cortó Megan a su padre, sacudiendo la cabeza.
–¿Que no qué?
–Que no estoy dispuesta a dorarle la píldora a Emilio Ríos por ti.
–¿Acaso te he pedido yo que lo hagas? –replicó su padre, como ofendido y dolido por la acusación.
–Emilio Ríos era amigo de Philip, no mío –dijo ella, que no se creyó ni por un segundo que no fueran ésas las intenciones de su padre–. Ni siquiera me gusta ese hombre.
Hacía dos años, la última vez que lo había visto, iba camino de convertirse en una réplica de su padre, y seguro que en eso era en lo que se había convertido: un tipo gris y pretencioso.
Nada como que a un hombre lo colmaran de alabanzas para acabar creyéndose infalible, ni como que las mujeres se le echaran encima para que se le acabara subiendo a la cabeza.
–Pues bien que solías ir detrás de él como un perrito faldero –le recordó su padre.
Las mejillas de Megan se tiñeron de rubor.
–Ya no tengo doce años, papá.
Trece eran los años que había tenido cuando su hermano lo llevó por primera vez a casa. Habían sido compañeros de facultad, y a Megan le había parecido increíblemente guapo. Emilio se había mostrado tan amable con ella… y luego tan cruel…, apostilló para sus adentros.
–Y dejando eso a un lado, es evidente que yo no le gusto a él –puntualizó.
Y decir eso era quedarse corta. Tras dos años, el recuerdo de su desprecio ya no hacía que sintiese ganas de llorar, pero todavía no era capaz de reírse de ello.
–¿Por qué no ibas a gustarle? Además, en aquella época dudo que se fijara siquiera en ti.
Megan se preguntó si se suponía que le estaba diciendo aquello para hacerla sentir mejor.
–La verdad es que yo por aquel entonces tenía la esperanza de que se enamorara de Janie –añadió su padre.
A Megan no la habría sorprendido nada. Todos los hombres parecían caer rendidos a los pies de su hermosa hermana allí por donde pasaba.
–Pero creo que la mujer con la que se casó… –continuó su padre–. En fin, estoy seguro de que sus padres tenían acordado ese matrimonio desde que nacieron.
Pero ya no está casado, y ahora las cosas son diferentes. Tú te has convertido en una mujer bastante atractiva. Aunque nunca serás Janie, evidentemente.
Evidentemente, repitió Megan para sus adentros, y a sus labios asomó una sonrisa más filosófica que cínica.
–Mira, papá, tengo que… –de pronto sintió que alguien le daba un par de palmadas en el hombro–. Espera un momento.
Se volvió, y la expresión interrogante de su rostro se tornó en pánico cuando alzó la vista.
–¡Tú!
Ay, Dios, ¿cuánto tiempo llevaría allí? El pensar que hubiera podido escuchar lo que había estado diciendo hizo que se le revolviera el estómago.
Emilio Ríos sonrió y, sin decir una palabra, tomó su rostro entre ambas manos. Una miríada de emociones vibraban en la aturdida mente de Megan, que permaneció inmóvil, paralizada por su magnética mirada, mientras él inclinaba la cabeza.
La lógica le decía que aquello no podía estar pasando… pero estaba pasando. No era un sueño, era real. En los sueños no se podía sentir nada, y ella sentía el aliento de Emilio en las mejillas y el calor que emanaba de su cuerpo a pesar de que los separaban unos centímetros. «¡Di algo! ¡Haz algo!», la instó una voz en su cabeza, pero era incapaz de hacer nada.
Los labios de Emilio se posaron sobre los suyos. «Chilla. Pégale una patada. Muérdelo», le insistía esa voz en su cabeza. Pero en vez de eso sintió que se derretía, haciendo que su cuerpo se apretara contra el de él, y sus labios se abrieron con un suspiro silencioso, no sólo permitiendo la erótica y descarada invasión de su lengua, sino también alentándola.
El deseo la invadió, como una ola gigantesca, y se aferró a Emilio, rodeándole la cintura con los brazos. En ese momento fue como si la gente que había a su alrededor se desvaneciera, como si lo único de lo que era consciente en ese momento fuese la sensación de la lengua de Emilio explorando su boca, de la textura de sus cálidos labios.
Y entonces, de pronto, del mismo modo inesperado en que había comenzado aquel beso, terminó abruptamente. Megan se quedó allí de pie, aturdida, echando en falta el calor de su cuerpo cuando Emilio se apartó de ella, temblorosa, y sintiéndose como si la hubiese arrollado un camión.
Megan apretó los puños.
–Emilio… Justo ahora estaba hablando de ti –murmuró levantando el teléfono.
En los dos años que habían pasado desde la última vez que lo había visto, Emilio Ríos no había cambiado nada. El mismo físico esbelto y atlético, las mismas facciones esculpidas… Pero ella ya no era la misma, se recordó. «¡Dios, acaba de besarme!».
Emilio se quedó observando a Megan, esperando a que recobrara el aliento, fascinado por el modo en que ella pretendía fingir que lo que acababa de ocurrir no había ocurrido. Se había dirigido a él, pero en vez de mirarlo a la cara, sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, por encima de su hombro, y su voz había sonado nerviosa.
En un esfuerzo por refrenar el deseo que se había desatado en su interior, evitó mirar los labios de Megan. No le ayudaría en nada a controlar la dolorosa erección que tenía en ese momento. El besar a una mujer en un lugar público tenía sus desventajas.
Megan, entretanto, estaba diciéndose: «Has conocido a muchos hombres atractivos. No tienes por qué empezar a decir tonterías sólo porque lo mires. Ya no tiene ningún poder sobre ti y tú ya no estás enamorada platónicamente de él. No es más que un hombre al que apenas conoces, y si lo conoces es únicamente porque iba a la universidad con tu hermano».
Sí, ya. No era más que un hombre que hacía que le costase trabajo respirar cada vez que estaba cerca de él. Megan bajó la vista y se obligó a afrontar el hecho de que Emilio Ríos jamás sería un hombre cualquiera. «Pero eso no significa que tengas que humillarte babeando delante de él».
–Lo sé, te he oído hablando.
En medio del murmullo de la gente que los rodeaba, y de los fuertes latidos de su corazón, a Megan le pareció oír una voz vagamente familiar que llamaba a Emilio. Si él la oyó también desde luego no dio muestras de ello, sino que siguió mirándola con una expresión difícil de interpretar.
–Me has besado.
Emilio enarcó una ceja.
–Estaba empezando a pensar que no te habías dado cuenta.
–Estoy tratando de ignorarlo –replicó ella. ¿Estaba ignorándolo… o más bien no quería pensar en ello?–. Igual que no le prestaría atención a un insecto molesto que estuviera revoloteando a mi alrededor.
–Así que… ¿no te gusto? –inquirió él.
Pero a juzgar por la sonrisa socarrona de sus labios no daba la impresión de que aquella posibilidad hubiese hecho mella en la suprema confianza que tenía en sí mismo, pensó Megan, haciendo un esfuerzo por recobrar la compostura.
Cuando menos debería cerrar la boca, se dijo. Debía de parecer una tonta. «Y relájate».
Mientras estudiaba las facciones de Megan, Emilio concluyó una vez más que era el rostro más dulce que había visto nunca. Permitió que su vista descendiera brevemente a su pecho, que subía y bajaba por su respiración agitada, antes de mirarla de nuevo a la cara.
El color de sus ojos siempre lo había fascinado, un intenso color miel, y su piel cremosa no mostraba la más mínima impureza. Se preguntaba si la piel del resto de su cuerpo sería igual.
Megan parpadeó, y alzó la barbilla con una mirada desafiante que decía «no juegues conmigo». Emilio sintió que lo recorría un cosquilleo que hacía mucho que no sentía, y aceptó en silencio el desafío. Nada le gustaría más que eso.
Megan estaba acostumbrada a los hombres poderosos y a sus egos. La experiencia le había enseñado que les gustaba tanto que los adulasen como a cualquier otra persona, o quizá incluso más, porque se consideraban merecedores de esas alabanzas.
Sin embargo, en vez de alabanzas, las palabras que cruzaron los labios de Megan fueron:
–No, no me gustas nada.
–Pero si apenas me conoces… aunque creas lo contrario.
–Pues no quiero conocerte –replicó ella de un modo infantil–. Y si intentas volver a besarme, te juro que…
Emilio enarcó una ceja y sonrió divertido.
–¿Qué harás? –inquirió curioso.
«Buena pregunta». Megan resopló contrariada.
–¡No vuelvas a intentarlo y punto!
No era una amenaza que fuera a hacerlo temblar de terror, pero al menos no le había contestado: «¡Responder al beso!».
Los ojos de Emilio brillaron ante su advertencia, no de ira, ni tampoco porque lo divirtiera; era algo distinto, pero Megan no habría sabido ponerle nombre.
–Eso te ha salido del corazón –murmuró él sarcástico.
Megan lo miró furibunda, y oyó que alguien lo llamaba de nuevo. Iba a girar la cabeza en esa dirección, pero Emilio la tomó de la barbilla para que lo mirara a los ojos.
Aquel inesperado contacto la hizo estremecerse de arriba abajo y un gemido ahogado escapó de sus labios. Habría querido apartar sus dedos de un manotazo.
–Deja de mirarme de ese…
De pronto la boca de Emilio volvió a posarse sobre la suya, y fue como si aquello dejase a Megan sin fuerzas de un plumazo. Y si el brazo de él no le hubiese rodeado la cintura, atrayéndola hacia sí, las piernas, que en ese momento le flaquearon, no habrían podido sostenerla y habría caído al suelo.
Cuando la soltó, la respiración de Megan se había tornado entrecortada. Alzó la vista hacia él y parpadeó.
–Te dije que no volvieras a hacer eso.
–No he podido evitarlo. Era un desafío demasiado irresistible, igual que lo son tus labios. Unos labios que fueron hechos para besar.
Emilio tomó el teléfono de su mano, y Megan recordó azorada que no había colgado. Sin apartar sus ojos de los de ella, se llevó el móvil al oído y dijo:
–Hola, soy Emilio Ríos; ¿con quién hablo?
Megan le lanzó una mirada furiosa y alargó la mano para que se lo devolviera.
–Ah, hola, Charles. Sí, está aquí conmigo –respondió Emilio ignorándola, y siguió hablando–. No se preocupe, cuidaré de ella. Oh, no es ninguna molestia, Charles –dijo con una sonrisa socarrona, girándose para evitar a Megan, que estaba intentando quitarle el teléfono–. Será un placer. Sí, Megan le manda besos.
–¡No hables por mí! –le gritó ella, atrayendo la atención de la gente que los rodeaba.
Cuando por fin logró recuperar el teléfono, se apresuró a llevárselo al oído.
–Papá, no hace falta molestar al señor Ríos; yo no… ¿Papá? ¡Ha cortado! –exclamó, lanzando una mirada acusadora a Emilio.
–Tu padre es un hombre ocupado –dijo éste encogiéndose de hombros.
–Mi padre es un… –Megan se mordió la lengua para no decir lo que pensaba de su padre en ese momento.
Si las miradas matasen, Emilio habría caído fulminado hacía ya rato.
–Ahora que sabe que alguien va a cuidar de ti se ha quedado más tranquilo.
–No necesito que nadie cuide de mí, y mi padre lo sabe. Sólo está siendo amable contigo porque tienes contactos que le… –al darse cuenta de lo que se le acababa de escapar, cerró la boca y se calló.
Emilio apretó los labios y resopló. Menudo padre… Charles Armstrong nunca había comprendido que el deber de un padre hacia sus hijos era protegerlos. Armstrong utilizaría a cualquiera, incluida su propia familia, para conseguir lo que quería.
–¿Y cómo de amable espera tu padre que seas conmigo?
Megan aspiró bruscamente por la boca y dio un paso atrás, como si le hubiese dado una bofetada. La ira que corría por sus venas, como la lava por las laderas de un volcán, le impidió ver la compasión de los ojos oscuros de Emilio.
Alzó la barbilla y lo miró con los ojos entornados.
–Mi padre jamás me pediría que me acostara con un hombre para conseguir algo de él.
–Ya. Bueno, tampoco creo que pusiera el grito en el cielo si decidieras hacerlo por tu cuenta.
–Cuando me acuesto con un hombre lo hago porque quiero, no para ayudar a mi padre en sus negocios.
Y Emilio no tenía por qué saber que hasta la fecha no se había acostado con ninguno. De hecho, aunque se lo dijera, dudaba que la hubiese creído.
Lo cual era irónico, porque mientras que todo el mundo pensaba que era fría como el hielo, una reputación tras la cual le resultaba muy cómodo escudarse, Emilio Ríos creía que era una especie de fulana capaz de liarse con cualquiera que se le pusiese por delante.
Dos años atrás la había salvado de una situación desagradable que había estado a punto de escapar a su control. Sin embargo, su gratitud inicial hacia él se había convertido en angustia y humillación cuando la había mirado con desprecio y le había echado un sermón sobre los peligros que conllevaba el incitar a un hombre. ¡La había tratado como si aquello hubiese sido culpa suya, como si ella hubiese estado flirteando con aquel tipo, como si hubiese intentado seducirlo!
Por aquel entonces ni siquiera había tenido aún un novio formal. El tipo de cuyas garras la había rescatado no era el chico que la había acompañado al baile de graduación, sino un profesor, joven aunque mayor para su gusto, que se había ofrecido a llevarla a casa cuando su acompañante se había emborrachado.
¿Cómo podía haber sabido ella que aquel tipo había bebido también unas cuantas copas de más? No se había dado cuenta hasta que, cuando ya estaban llegando a su casa, había aminorado la velocidad, y había empezado a insinuársele, haciéndola sentirse muy incómoda. Había parado el coche a unos metros de la casa, y había intentado besarla.
Mientras intentaba zafarse, había tratado de mantener la calma, pero cuando Emilio había abierto la puerta, y le había ordenado que se apartase de ella, estaba al borde del pánico. En ese momento había sentido un profundo alivio, pero le había durado poco.
–Bueno, ¿y entonces qué?
Megan apartó los recuerdos de esa noche y miró a Emilio sin comprender.
–¿Qué de qué?
Sardónico, Emilio enarcó una ceja.
–Que si quieres acostarte conmigo o no.
Una ola de calor invadió a Megan, que se dijo que era porque se sentía insultada, no porque la idea la excitara. Se aferró a la ira con dificultad, y fingió considerar su insolente pregunta.
–Pues no sé, ¿te sobra un millón de libras?
Por lo que había oído, tenía mucho más que eso.
Emilio enarcó ambas cejas.
–Te tienes en muy alta estima.
Megan se echó hacia atrás el cabello, que llevaba recogido en una coleta, y le respondió en un tono desdeñoso, y con una seguridad en sí misma que no sentía en absoluto:
–Es que lo valgo.
–En ese caso, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No me importa pagar más por algo que es de calidad –murmuró Emilio.
La tensión sexual que había entre ambos se hizo aún más intensa cuando se quedaron mirándose a los ojos fijamente, como si ninguno quisiera ser el primero en rendirse y apartar la vista. Sin embargo, antes de que aquella absurda negociación pudiera ir más lejos, una voz rompió el silencio.
–¿Emilio?
Capítulo 3
MEGAN giró la cabeza. La mujer que se había acercado a ellos, la misma que había pronunciado el nombre de Emilio, era bajita, apenas medía más de un metro cincuenta, delgada y morena. La última vez que Megan la había visto llevaba un anillo en el dedo, pero aparte de ese detalle, no parecía muy cambiada.
Rosanna era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Su pelo siempre estaba perfecto, y tenía el aspecto de una muñeca de porcelana de grandes ojos castaños, boca pequeña y sonrosada y nariz delicada. Tenía esa imagen frágil que despertaba el instinto protector de los hombres.
–Sí que te llamé, pero parece que estabas… –le dijo Rosanna a Emilio, enarcando una ceja y esbozando una sonrisa traviesa– ocupado.
Megan sintió que se le tensaban los músculos del estómago cuando observó que Emilio se inclinaba para besar a Rosanna en la mejilla.
–No tenía ni idea –dijo ésta, volviéndose hacia Megan con una sonrisa. Luego, miró a Emilio, sonriéndole también, como con alivio, y le dijo–: Me alegro de que hayas encontrado el amor.
Megan parpadeó patidifusa, y se quedó esperando a que Emilio le dijera que se equivocaba, pero en vez de eso le preguntó a su ex mujer si alguien había quedado en ir a recogerla.