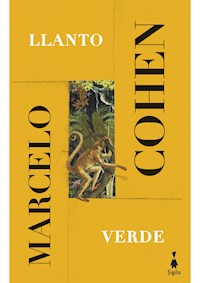
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Marcelo Cohen es uno de los escritores más originales y estimulantes de la tradición fantástica en español. En 2001 creó el Delta Panorámico, un archipiélago de islas de río en donde transcurren sus novelas y cuentos desde entonces. Cada isla tiene su propia geografía, su fauna y flora, su historia, costumbres y sistema político. También comparten ciertos rasgos –como la moneda o las invenciones tecnológicas–, pero el principal denominador común es el deltingo, un idioma hermoso y disparatado que Cohen va inventando mientras ilumina nuevas regiones de este territorio. Llanto verde continúa el ciclo de relatos cinematográficos que inauguró en La calle de los cines y con el que agregó otra dimensión a ese universo ficcional. Deslumbrante galería de géneros, tramas, personajes y procedimientos, los once cuentos de este libro se proyectan en la mente de los lectores como películas entrañables que han realizado por directores y directoras del Delta. Por supuesto que este libro es un homenaje al cine, pero es sobre todo una confirmación de que la literatura sigue siendo el ámbito privilegiado en donde la palabra, la imaginación, el pensamiento y la experimentación se encuentran y festejan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Mariana, el domingo de la vida.
A Graciela por la conversación constante y el amor indefectible.
RUBÍ Y EL LAGO DANZANTE
Un filme sobre la flexibilidad de los animales
De Nebu Rashalpari Isla Onzena
Esto sucede en la época de la piedad absoluta por todas las criaturas. La conciencia de la igualdad de las especies culminó en nuevas leyes y varios gobiernos isleños han redimido a los animales de cualquier tipo de sujeción a los humanos, e incluso han exonerado a los animales electrónicos de ayudar a los ciborgues. Dicho esto, veamos. Una tarde, al volver a casa desde el educatorio, Munruf ve, acurrucada contra la pared de un edificio, una perrita manchada de hocico largo, orejas cortas y ojos de uva moscata, como las perras de las películas antiguas. Le tiembla el cuello, a la perrita; y es que está a punto de atacarla un lince de los que a veces se cuelan en la ciudad desde los campos vallados que el gobierno creó para que las bestias vivan y se devoren entre ellas a sus anchas. Ningún nene de nueve años ha visto nunca un perro fuera de los muestrarios de cuadernaclo, pero pocos soportarían que muriese esa cachorra tibia e indefensa, y Munruf no es de esos pocos. Instintivamente echa mano de su desintegrátor de juguete y ahuyenta al lince con una ráfaga de chispas. Recoge a la perrita y se la lleva bajo el gabán. Le pone Rubí, un nombre que ve en una de las casillas que en este barrio de módulos familiares subsisten como recuerdo o santuario de los animales que albergaron tiempo atrás. Rubí y Munruf se tienen un cariño tan inmediato y enternecedor que el padre del brachito, un obrero contestatario, acepta que el chico transgreda la prohibición específica de poseer mascotas. Con los días, la madre y hasta la hermana de Munruf, una quinceañera coquetona, vencen la repugnancia y se tiran con él en la alfombra a jugar con Rubí, rodar, enredarse con ella y recibir sus husmeos, moqueos y lengüetazos. Pero están los peliagudos trabajos de eliminar la caca, impedir que rezumen otros olores inhabituales, mantener a la perra alejada del minúsculo jardín del módulo y acallar el menor ladrido, y hay vecinos rastreros que hacen preguntas oblicuas, y a poco empieza a haber insólitos inspectores de la Bedelía de Diversidad rondando el barrio. Como encima es imposible disimular la cara de asfixia que da tener ese cuerpo extraño siempre adentro, el padre de Munruf empieza a temer por la familia, y por su trabajo de laminador en una planta metalúrgica de bambuminio. Y sin duda porque alrededor se palpa que en la casa hay una situación rara, una noche llama a la puerta un hombre gordo y pelilargo, de túnicat aceitunada, que viene a proponerles un trato. Entre los animales con que adornan sus casas los ricachones petulantes y los funcionarios traficantes de fauna, el ejemplar canino se cotiza muy bien porque ya no quedan muchos; pero la hermandad que representa el gordo está empeñada en dar a los animales una ocupación, restaurar el vínculo con los humanos y promover la diversión conjunta. Los hermanos son nativos del poniente de la isla, donde han heredado la reprimida creencia de que en el desenfado de las bestias hay una enseñanza para la gente. Están lo bastante bien ocultos y armados para proteger su causa y propagarla, y pagan mejor que los traficantes. Para desconsuelo de Munruf, no por el dinero y por el bien de todos, el padre acuerda. Dos días después se presenta un par de supuestos técnicos de ventilación que ahogan los gemidos de Rubí con caricias expertas, la meten en una caja de repuestos y la retiran en un furgonet. El gordo envía al cabeza de familia un mensaje neural con una hoja de ruta y un horario, y una reflexión difícil de calibrar: «Poquísimos animales domésticos sobrevivieron a la convivencia con los salvajes, y si hay perros que siguen coleando es porque son aguerridos». El chico Munruf está decaído; lo aburren los librátors del cole. El padre lo lleva a visitar la nueva vida de Rubí. El último tramo del viaje es a pie. Dos millatros fuera de un caserío de la tundra hay una mina de orgeladio agotada. Hombres y mujeres con vibradoras bajo las túnicats vigilan la entrada del túnel hacia una bóveda presidida por un carteluz, El Gran Ruedo de Diversiones, bajo el cual se paga la entrada. Es día de torneo y hay buena concurrencia, bulliciosa y masticadora de golosinas, e intercambio y compraventa de patas de conejo, collares con púas, bozales, plumas de corneja, gorros de cuero de minorco. La competencia empieza con una riña de cherpias semiorgánicas; se picotean, se espolean, mientras la gente grita y tira tárbits a la arena, hasta que una destroza a la otra, aunque en seguida se rasga también dejando un reguero de cuajarones y tripálitos. Tras la limpieza desfilan los animalitos de veras, enmascarados y ataviados con túnicats aceitunadas. A uno le tiembla la careta como si hocicara. Munruf estruja la mano del padre. Retiran a todos menos a dos y los desnudan; son dos perritas, una aleonada, la otra Rubí. Suena un triángulo. Acicateadas por el griterío, las contrincantes arrufan, gruñen, se abalanzan y se esquivan. Munruf murmura como si orase o diese instrucciones; se niega a irse; ni siquiera deja que el padre le tape los ojos. Pero si las perritas se mordisquean es precavidamente, casi con remilgos, y en seguida se cansan y caen en una serie de amagos inofensivos, tan lentos que la gente deja de apostar. Después estalla un abucheo enardecido por el fiasco. Las perritas se sientan. Rubí se mea. Cuando Munruf salta al ruedo y la levanta y se refriegan, antes que parar ese número empalagoso la mujerona despacha a niño y perra fuera de la arena. El padre de Munruf departe con el gordo, que pide dinero por devolverla, y mira de reojo el idilio de su hijo, sin duda debatiéndose entre dejar a la perra ahí, donde mal que mal terminará aprendiendo una profesión y está resguardada por expertos, dejarla en una libertad donde no va a durar mucho o llevársela de nuevo a casa con riesgo para la familia. Pero resulta que los hermanos animalistas no son tan expertos ni seguros. De hecho se han dejado reducir. La prueba es que un pelotón de frigatas y brachos vestidos con levitas multicolores irrumpe ágilmente en la bóveda, encañona al gordo con lanzagujas y sofrena a los espectadores. Disimulado hasta ahora en la platea, un veterano de sonrisa arrugada se levanta de la butaca para encarar al padre de Munruf haciendo caso omiso del gordo. Se presenta como Dun Aires. El grupo no pertenece a una secta; no alardean de creencias reverenciales; vienen de las serranías del sudeste, donde sus ancestros se preocupaban por dar a los animales otra suerte que la vagancia absurda o la servidumbre, y el sonriente Dun Aires es administrador de un circo furtivo. Munruf desconfía; se pone a Rubí bajo el capotín. El padre entorna los ojos como si otease memorias de circo que a lo mejor ni son suyas, pero la afabilidad de ese hombre todo menos seguro, incluso cauto, lo anima a dejar que pruebe convencerlo. El público encañonado se remueve en las gradas. Dun Aires habla no solo para el padre; se echa a gesticular para todos con una afabilidad propagandística. Él fue en su tiempo de aquellos cuyos bisabuelos contaban cómo sus vidas esplendían una vez por año con la llegada de los furgonetes del circo. Bajo la carpa del circo, entre fanfarrias y redobles, humanos y animales duchos en diversas artes se repartían papeles en insólitos números de habilidad, gracia desopilante, elegancia, valentía, poder y carácter para incomparable fascinación de gentes de siete a setenta años. Pero a la par que entendía mal las necesidades de las especies, la ley propició el descrédito de los espectáculos de habilidad y riesgo, y así cayó la infamia no solo sobre la doma de fieras sino sobre la amazona, los trapecistas, los funámbulos, los simios bufones, los ballets ratoniles y las fieras mismas que sabían perfectamente cuándo aceptar una orden y cuándo transgredirla. ¿Quién se atreve hoy a devolver al público el goce de esas atracciones? ¿Qué público será tan cagón como para negárselas? Las gradas enmudecen. Dun Aires se aparta con el padre de Munruf; lo instruye en que, a diferencia de mutantes como los huargos o tegraptores, los perros tienen una inteligencia reforzada por ciclos de resistencia evolutiva y son muy simpáticos. El padre acepta donarle a Rubí. Munruf se niega. Con el forcejeo, Rubí empieza a soltar ladriditos y el niño se desboca en unos alaridos tales que el padre le da una cachetada. Cae la mano, estupefacta de haber estropeado una historia de comprensión. Acariciando a los dos, Dun Aires disipa las vergüenzas acomodando a Rubí en un capacho. La perrita se calma, y padre e hijo se van. Durante el contrito millatro de caminata por la tundra, un rumor de rotores les revela que tal vez no hayan dado tan mal paso: al mirar hacia atrás ven que de un gavilónaro con una dudosa divisa oficial se está desprendiendo sobre la mina del Gran Ruedo de Diversiones una tropa de asalto; pero al mismo tiempo, una bandada de alegres levitas multicolores se pierde ya veloz, levemente en el ocaso volando en alademoscas. En la casa de Munruf transcurren los días sin perra; la ausencia escuece la rutina cálida de la vida de la familia tanto como un extraño agujero que ha aparecido en el suelo del diminuto jardín: es un boquete sin fondo visible, con la boca rodeada de un anillo de materiales subterráneos, no solo tierra sino escamas de adoblástice y ladrillina de cimientos, que se hace cada vez un poco más sin que el padre logre detectar cómo se origina. La cavidad parece un síntoma de que la casa está incompleta. En ese período de entendimiento, la madre de Munruf pone el colofón. Dice que es al ñudo debatirse, la vida nada más que de las personas es así. Pero desde el ángulo de Munruf la cavidad del jardincito está además velada en brumas; y desde el ángulo del espectador, Munruf se ha vuelto un chico triste como no era al comienzo. Pero ya cuando se presagia que una apatía melancólica va a adueñarse de todos, una mañana se encuentran, no con un anuncio neural de publicidad, sino con un panfletito impreso que durante la noche alguien deslizó por debajo de la puerta. En negro sobre amarillo, primorosas letras informan:
¡El circo regresa! Bajo sus candiles de fiesta estarán una vez más Ovistia la galopante, Durubó el hombre láser, las Golondrinas del Trapecio, bufones, ilusionistas, huargos feroces y la leyenda de los Cuzcos del Lago Danzante.
Se avisa que la ocasión no es muy frecuente y hay una fecha y detalladas instrucciones para llegar. Una nota al pie indica: Memorice los datos incluidos; este escrito se autoeliminará dos horas después de haber sido tocado. Munruf ha visto poco papel; pero cuando este se prende fuego no lo lamenta; más bien se ilusiona, como si la magia del circo se hubiera infiltrado en la casa y la llamita hubiera consumido algo de tristeza. Por eso, cuando la víspera de la excursión el padre le pregunta si encontrarse con Rubí no le abrirá de nuevo la herida, Munruf dice que no ve la hora de estar ahí. Al día siguiente los cuatro toman un autobús hasta una estación fluvial secundaria. Una hora después se bajan de la lancha en el muelle de una aldea ribereña. Las lomas donde se escalonan los últimos módulos están surcadas de sendas; por una casi borrada por matas de eubermia suben una cuesta, bajan por el otro lado, vadean un arroyo y entran en un bosque, y en la otra linde salen a una suerte de olla arcillosa al fondo de la cual, pespunteada de lucecitas, rodeada de ligeros flayfurgones camuflados, la carpa deja escapar una música. Desde otros puntos llegan niños, padres y abuelos. Delante de una cortina, un sosia de Dun Aires con la cara entalcada parlotea sin cesar mientras cobra las entradas. A lo largo de los tablones que rodean una pista circular las caras se expanden en la espera ferviente de lo nunca visto. De la musicaja brota un redoble y una fanfarria: Dun Aires anuncia a ¡Ovistia la galopante! La señorita que va cabeza abajo sobre la montura, desnudas las piernas y cubierto el torso por la levita caída, puede ser admirable, pero no supera el trote del palafreno negro, tan esbelto, tan brioso en sus vueltas por el anillo, tan fabulosamente animal, que el público no sabe si aplaudir o frotarse los ojos. Algunos fuman como chimeneas, otros se devoran las golosinas que han comprado casi sin masticarlas, otros simplemente aspiran el tufo del olor del caballo, y eso es apenas el comienzo, porque después el domador, a fuerza de vibrazots, negocia con el huargo amarillo hasta que la fiera, no por eso sin rugir, acepta pararse en dos patas para fundirse con el otro en un abrazo. Luego Merasju la hechicera parte en dos al bufón Froto, que corre por la arena como loco buscando el torso que le falta, y el mico Troyo hace cadena con las Golondrinas del Trapecio. Contando las que siguen, quizá las atracciones sean demasiadas; algunas dan cierta angustia, en otras los humanos no dominan bien el afán de protagonismo y mientras tanto la musicaja, a falta de orquesta, se va poniendo machacona. Las caras cuajan en sonrisas inmóviles. Los viejos se han empachado de caramelis. Entonces Dun Aires, todo ademanes, pide un aplauso para recibir a los Cuzcos del Lago Danzante. No es el lago, claro, el que danza, sino un mixto humano-canino que, al compás de un plácido merigüel, entra en fila india, forma una rueda, la desdobla, inicia desplazamientos enfrentados y poco a poco se desintegra en hileras más cortas que confluyen, pero solo para divergir como fragmentos de frases enredadas, como varillas a la deriva en propiamente un lago. Si hay una leyenda implícita, no se entiende. Pero a Munruf no puede importarle. En medio de esa pequeña muchedumbre caligráfica está Rubí. Llevan un chal estampado, bonete, gafas oscuras de marco turquesa y, aunque las patitas traseras casi no se reconocen por el esfuerzo de mantenerse erguidas sobre los zapatos de tacón, el hocico en punta es inconfundible, y se diría que la naricita húmeda ya tiembla por el influjo del olor de su amigo. Pero no mueve la cabeza. Concentrada en la música, avanza tres pasitos, se para, repite y a los seis da marcha atrás, solo tres cada vez, como para recuperar algo que olvidó o recoger un herido en combate; como, si realmente en el agua, surfeara sobre una ola que se repliega para ir después un poco más lejos. Es prodigioso. La familia toda se babea, pero Munruf ha apoyado la cabeza en las manos. Los ojos le resplandecen, de lágrimas o de estupor, y del foco en el taconeo ondulante de la perrita la mirada que no pestañea se eleva al techo de la carpa, sale al cielo, da la curva a la bóveda del cielo y se desliza hacia atrás, hasta caer en la tierra y hundirse, mientras la imagen de Rubí se le desvanece en la oscuridad de un túnel que alguien cava en el subsuelo. De esa vuelta completa hacia atrás el bracho surge con una expresión inquisitiva. Se rasca la cabeza. Tanto le acaba de pasar que se ha perdido una parte del espectáculo, sin gran perjuicio porque, a juzgar por los demás, parece que empezó a reiterarse. Gentes y bestezuelas flaquean un purlín. El merigüel languidece. A tiempo se apaga para que todavía Dun Aires pueda repetir: Damas y caballeros: ¡Los Cuzcos del Lago Danzante! y el público ovacione, larga, vivazmente, y la familia de Munruf dé la impresión de convencerse de que, entre la inocultable humillación de los animales y la brillantez que les da la disciplina, el saldo para ellos es que han disfrutado. Estarían contentísimos si ahora que los bailarines saludan y se retiran no les quedase con la diversión un nudo en el estómago. Seguramente sienten un vacío, si no no se apurarían, padre y hermana de Munruf, a interceptar a Dun Aires para preguntar cuándo es la próxima función. Por desgracia, Dun Aires no lo sabe todavía. Sale de la carpa con ellos, señala los furgonetes, la actividad de los artistas, el trajín de los guardias y les pide que vean si no están ya desmontando. Partirán a medianoche. No pueden jugar con el albur de que los ubique una brigada de la Bedelía, una horda de traficantes de fauna o una banda de las dos cosas juntas. La desanimada familia pregunta entonces cuándo. Dun Aires abre los brazos como un político triunfador. Que esperen el panfletito, les dice. Que esperen confiados. Lo que más hacen los circos es volver. Ellos también vuelven, más bien cabizbajos, desposeídos, inermes frente a un desquicio de sensaciones, aunque Munruf no del todo. ¿Qué te pareció?, le pregunta el padre. No sé, papi; está muy profesional, ¿no? La madre opina que Rubí les ha enseñado que la vida es así: verdor, desierto y al final del desierto otra vez los árboles. Munruf asiente, alejado como si todavía estuviese rumiando el paseo por el cielo y el subsuelo. Y cuando después de un viaje encima pesadísimo llegan a la casa, antes que nada sale al jardinet, se agacha ante el agujero, tantea un rato por dentro y, sin limpiarse mucho la mano, va en busca de un librátor de dibujos y le muestra uno al padre. Señala algo. Le pregunta si sabe qué es eso. Sí, hijo; es un topo, hijo, un animalito industrioso que cava túneles bajo la tierra. Munruf golpetea el dibujo con un dedo. Ya terminó de pensar. Está tan agitado que por poco se le cae el librátor. Claro, papá, dice; ¿te das cuenta?; es un topo; mejor lo dejo que siga escondido.
CÓMO FUIMOS
Un vaticinio especulativo
De Tolka Morevan Isla Vozze
Una cosa que me pregunto es si vamos a lavar los platos, dice uno de los varones. Se hace un silencio paciente. Y qué te parece si lo conversamos después, Bosco, ¿no?, según las ganas. Ganas, dice el otro varón; qué palabrusca, Drea. Después también suena rara. Un silencio más. ¿Cuánto hace que nos conocemos?, pregunta entonces Bosco. ¿Otra vez con eso?, dice el otro bracho. Otra vez, sí, dice Bosco; me gusta oírlo. Godando y vos hace más de veinte años, contesta Drea; yo me uní en el tercer grado del posfanterio. Siempre fuiste tan exacta…, dice Godando. Es lo único que tengo en la memoria, dice Drea; cosas así. Y tose.
O sea que esto trata de tres jóvenes que crecieron juntos. Pero posiblemente se trate de algo más. Al fondo hay un cielo en carne viva mordido por lomas negras. A la izquierda, los remates de grupos de edificios como pacíficos monumentos funerarios. El aire tiene cierta consistencia, como una piel sedosa con zonas de sarpullido. Un cronodión cercano entona las siete y media. Drea mira de reojo a Bosco y en seguida a Godando con una sonrisa espontánea pero no enfática, como si prescindiese de lo que piensa agregar después. Están los tres sentados en el escalón de la puerta de una de las casitas de adoblástice muy comunes en el Delta Medio. Fuman pensativamente, con los ojos fijos en los cigarros, y a fuerza de pensar se ponen serios, soñolientos, hasta que uno u otro tose un poco y la tos los despabila. Drea escupe. Godando escupe. Tienen delante un terrenito de hierba raleada donde se mantiene en pie un nogal relativamente añoso. A la derecha se entrevé una casa parecida, sin ninguna luz. A la izquierda hay otra, más vecina, con las ventanas iluminadas pero ningún indicio de que la familia que se adivina adentro vaya a asomarse; después un descampado, donde los grillos moderan el canto para que no suene ofensivo, con una columna radiofónica que en este momento no emite. Un farolario público se enciende con la firmeza repentina de quien comparece para presentar la renuncia. En términos generales, la penumbra avanza con un latido truculento. Pero no es para negar ese latido, sino se diría que para acogerlo, que ahora los chicos se han puesto a comentar lo que estarán haciendo Manuna o Tenino y cómo dijo Ponano que decidió prepararse para lo que va a pasar, y entonces deducimos que va a pasar algo. Ellos alargan el chismorreo como si desplegaran una red para recibir la noche. Y mientras siguen charlando acarrean leña y varillas, arman la pila para una hoguera, la rodean con ladrillos, encienden el fuego, acercan unos tocones grandes para sentarse, entran en la casa a buscar una olla, un mantel de papelhule, cubiertos, una fuente con nalga de bunasto ya troceada, papas, ajos, tomates, ramitos de purascón, y se ponen a preparar un estofado sin puntillosidad ni descuido, sin ansia, pero tocados por la baja presión de una atmósfera de inminencia. Intempestivas líneas de un verde berilo se estiran arriba de las colinas. Desde la izquierda, un fulgor pajizo alumbra la sequedad del aire. Godando carraspea, Drea tose, se atora, Bosco le palmea la espalda y al ritmo de las palmadas los excéntricos colores del aire se agitan pero no se mezclan. Un gato que se ha descolgado por un canalón de la casa persigue a un ratón hasta que un ecostorín lo intercepta y de un chispazo inhibidor lo manda de vuelta al fondo del terreno. Godando carraspea y se limpia la flema de los labios. Bosco escupe. De golpe, de la columna radiofónica brota la voz de un comunicador que, por lo que se oye, duda entre la formalidad tiesa y la campechanía. Si el azar colaborase con los técnicos del Instituto de Presencia Ulterior de isla P’tit, es probable que las moléculas protegidas con que se han abonado muy diferentes suelos del Delta se combinen, formen estructuras complejas y, siempre y cuando siga llegando desde el espacio luz solar constante y suave, a lo largo de eones evolucionen en formas vitales y en algunas de esas formas aparezca un cerebro que genere una conciencia. Solo es cuestión de calor, de agua y de tiempo. Pero las moléculas no tienen prisa. No tienen idea de lo que es la prisa. Solo nosotros calculábamos el tiempo. Antes de que la reflexión termine, antes de haber dado alguna información novedosa, una anécdota que comentar, el poste radiofónico se interrumpe de golpe. Los chicos se paran a mirarlo, menean la cabeza y a medias se ríen, como si la estolidez de los periodistas no solo fuera crónica sino a estas alturas imposible de remediar. El cronodión canta las ocho y cuarto.
Si dentro de dos o tres eones llega a aparecer de nuevo un cerebro con conciencia, murmura Drea mientras pica cebolla, no tiene por qué ser un cerebro humano. Cuti, dice Bosco: es que incluso si es humano tal vez se va a llamar diferente. Claro, por supuesto, dice Drea; un cerebro del futuro puede llamarse a sí mismo de otra manera. Eso si no pasa un cometa, dice Godando, que saca al planeta de la órbita y el planeta termina friéndose al sol, o congelado. Yo, dice Drea, no sé cuánta suerte tuvimos. A mí no me molesta que esa radio hable lo que se le friule, dice Bosco, y tose; desde que se murieron mis padres terminé acostumbrándome; cuando no se quedan ustedes casi lo necesito. Como para satisfacerlo a destiempo, el comunicador irrumpe otra vez y sin estridencia anuncia un tema musical: Años de alfombras, un súrsum de Fos Andrea Lanovia, una música ecléctica que no les mueve a los chicos un pelo pero tampoco debe gustarle a la familia de la casa de al lado, se vislumbra que gente algo mayor. Ecléctica a más no poder. Nadie pondría un tema como este si no quisiera promediar en una melodía todos los detalles del mundo e incitar a todo el mundo a respetarlos. Muy raro. Los chicos remueven el sofrito. De vez en cuando tosen, o bien escupen. Echan a la olla dos cucharadas más de aceite y cuando se ha calentado unos dientes de ajo y los cubos de bunasto, y los salpimientan, mientras suena otro tema y la melodía hace proezas para velar la indefinición del ambiente. La mano de Drea detiene la cuchara en el aire, aterida, dubitativa, como buscando el sentido, no ya de esmerarse en preparar la cena, sino de la historia de la alimentación. Son unos segundos. ¿Vas a seguir, cuti?, pregunta Bosco. Va a seguir, dice Godando. Seguir es lo que mejor nos sale, dice Drea. Una vez se ha rehogado la carne, agregan zanahorias, papas, grébanos, borrajas. Cubren con vino y agua. Tapan. Yo, dice Bosco, lo dejaría una hora y media. Drea asiente. Godando se encoge de hombros y entra en la casa, de donde vuelve a salir con un libril en el bolsillo. El gato reaparece con un compañero, al parecer compañera; se sientan a relamerse al pie del nogal. Bosco rodea la casa, vuelve de los fondos del terrenito con un rollo de cable fino y herramientas y, subido a un cajón, repara someramente la guía de una planta de lúpulo que cuelga entre los dos postes del porche. Las plantas se las van a arreglar solas, dice Godando. Todo se las va a arreglar sin animales, dice Godando. Fff, dice Drea, ahora viene que el mundo nunca nos necesitó. Nunca nos necesitó, dice Godando. Puro chumbichai ese discurso, dice Bosco; ascurbas para no hablar de la muerte de uno. Sos repugnante a veces, dice Drea. El afán de Bosco con la guía de la enredadera realza la quietud de las cosas no animales; sobreactúan un poco su indiferencia, da la impresión, como diciendo que nada esperan, para nada se preparan, no tienen que aceptar nada. La situación ha cobrado su elocuencia. Hasta el espectador menos sagaz ya se ha dado cuenta de que acá se prepara algo muy grave, incluso especial. En cambio haría falta reunir varios detalles para saber qué es lo que se prepara exactamente, así que antes de seguir aclarémoslo ahora mismo.
Esta cena es el último rito común antes del final. Del final de todo lo humano del Delta Panorámico, incluido el tiempo, sin el menor margen de duda, aunque sobre las otras cosas nadie ha arriesgado nada. Si se presta atención, hay un zumbido disimulado, rico en su monotonía, que tanto puede venir de lejos como de la entraña de la tierra. Suena como una respuesta larga y pesada. El poste radiofónico emite una evocación histórica sobre las eras de los cultivos intensos sin rotación, el talado arrasador, los pesticidas, los fertilizantes, las ampulosas sueloterapias; eras de extracción irrefrenada de minerales y combustibles fósiles, abuso de agua de napas, el vertido de residuos tóxicos en ríos supuestamente limpios que habían irrigado valles fértiles, la merma de las capas de hielo por calentamiento atmosférico, vertido de residuos tóxicos en tierras de olivares y frutales, desplazamiento de poblaciones de heredada convivencia con los recursos naturales, la contaminación de fuentes de energías supuestamente limpias por uso de técnicas basadas en el rendimiento económico. Luego recita un elegíaco informe sobre el papel de las bacterias en la creación de vida. Luego un resumen histórico, prólogo de esta situación que para los ojos de los tres jóvenes está pintada en el cielo. Este material ayuda a deducir, aproximadamente, que geólogos, biólogos, meteorólogos, físicos, ambientalistas y demás expertos de todo el Delta acordaron pronosticar hace ya años, a su juicio sin margen de error, que esta noche se iba a consumar y se consumará la última reacción del planeta a los maltratos que la humanidad le ha infligido y vuelto a infligir, no con mala intención, no constantemente, pero con una incuria contumaz. Por muy poco inocentes que los animales sean de este desastre, ellos y su pedorrea contaminadora, sus comidas inconvenientes, sus deposiciones de alimentos venenosos, ellos y su anuencia tácita a que su carne muerta y sus secreciones participaran en la fabricación de alimentos sintéticos y por lo tanto de basura indegradable, son animales y de puro inconscientes van a morir en la inocencia. La humanidad no. La humanidad sabe y siente. Pero la humanidad siempre ha sido exactamente ambigua; y junto con la capacidad máxima de autodestrucción, y de paso de destrucción de muchas especies animales, ha alcanzado una sabiduría tan alta que le permite afrontar su final no sin sentimientos, no sin un resto de resignación, pero con aplomo, sin patetismo, respondiendo a la verdadera realidad con una aceptación práctica casi natural.
Así que acá tenemos a estos tres jóvenes. Mal que bien, el brillo de un cuarto de luna en ascenso cala el aire opaco como la sonrisa de una viuda hermosa cala un velo de luto, o la de una muchacha inexperta un velo nupcial. Ha pasado un buen lapso. Bosco, que terminó con la enredadera, se acerca a Drea y le pide la cuchara para hurgar el estofado. Le falta. Drea le aprieta la mano. Godando pasa un brazo por los hombros de cada uno. Bajo el reflejo del fuego, en estas frentes exoneradas de un porvenir de arrugas no hay mucha actividad mental. Todo lo que presumimos queda corroborado ahora que el poste radiofónico emite un adagio: Suprime la opinión y la posibilidad de sufrir daño estará suprimido; suprime la posibilidad de sufrir daño y el daño estará suprimido. Godando rezonga. Bosco le da un golpecito en el brazo. El poste emite algo más: Nadie te va a impedir que vivas conforme a la razón de tu naturaleza; contra la razón de la naturaleza común nada te acontecerá. Los chicos han descorchado un botello de licorvino y debe ser bueno, a juzgar por cómo paladean los sorbos. Godando tose. El cronodión entona las diez menos cuarto. Drea escupe; uno de los gatos se le ha subido a la falda y ella lo acaricia sin pausa. Bosco tose. Me dan pena mis padres, pero los dejé tranquilos, con los mellizos. A mí me dijeron que con ustedes lo iba a vivir mejor, dice Godando; vivirlo mejor, andá a saber qué quieren decir a veces los viejos. Viéndolos mirar el fuego sin pensar mucho que se aprecie, el espectador podría aprender a no preguntarse qué será de un mundo donde la Pirámide de la Biera de ciudad Mojarantu, los ya desusados pabellones de la histórica Exposición Panorámica de isla Gala, las pinturas de Spenda de Astroy, esbeltos botellines de cerveza, arcos de balompo y columpios infantiles, paquetis de cigarros, correctores vertebrales y pulmoprotectores, clarinetes, veleros, salas de cinema y de teatron, turbinas de flaybús, robotines limpiavidrios, partes inorgánicas de ciborgues y vestidos de Adu Huente Jia se corromperán a lo largo de estarcos en un escenario vegetal y mineral sin ninguna vida con desplazamiento propio alrededor ni dentro, sin razón ni instintos ni emociones, de hecho sin estarcos, bajo un cielo donde lánguidas estaciones hoteleras interplanetarias, cementerios flotantes de los humanos más pudientes, satélites de comunicaciones, vigías de señales ultragalácticas y disuasores de proyectiles seguirán orbitando hasta que sean aniquilados por pedruscos siderales o uno a uno se desplomen como higos podridos sobre el planeta, que girará en el espacio como una cabeza bien redonda con una desmesurada pelambre verde. La perspectiva es de una tristeza que impregna a los chicos. El gato escapa de la falda de Drea y Drea se frota los hombros. Godando lustra los platos. Bosco destapa la olla. Esto no se hace nunca, dice; ¿y si vemos la película ahora?, porque igual la vamos a ver, ¿no?, dice Bosco. Como los otros dos asienten, va a la casa y vuelve con un cuadernaclo que ha encendido por el camino. Toca varias veces la pantalla. Lo pone de canto en el suelo, apoyado en una piedra, y en el suelo se sientan ellos también, con las piernas cruzadas, lo más juntos posible, a ver pasar los títulos, mientras, como la introducción musical es un poco exaltada, para decirse cosas se inclinan uno hacia otro y se echan atrás con un balanceo lento de hierbas bajo el agua.
La película se llama El valle. Es de un dramatismo alarmante pero la intriga entretiene y, aunque tal vez no sea una favorita de los chicos, con un par de asociaciones rápidas se llega a entrever por qué la han elegido. En una pequeña ciudad situada junto a un lago y entre montañas se declara un peligro inminente de catástrofe natural. Quizá se derrumben las laderas; quizá se abra la tierra; quizás un estremecimiento del fondo del lago provoque una inundación total; en todo caso la calamidad se insinúa en ínfimos deslizamientos de copas sobre las mesas, en un sofá que resbala un par de milímetros por un suelo encerado, y se hace carne en el temblor del pulso de algunos pobladores no tan viejos, aunque quizá a veces tiemblen de puro miedo. Pero los protagonistas son cuatro amigos que se conocen desde el educor secundario. Dos de ellos están casados y tienen hijos; el tercero es viudo, el cuarto un solterón; son profesionales prósperos, cívicos, comprometidos con el mejoramiento material de la comunidad, también con la cultura, y viven los cuatro en las respectivas casas que, como acto de fe en el futuro de la ciudad, ellos mismos decidieron hacerse construir al fondo del valle, en los últimos terrenos que se urbanizaron a orillas del lago. Ahora el ayuntamiento anuncia que en unos días se pondrá en marcha la evacuación. Según el plan que se aprobó preventivamente hace unos años, la zona de los cuatro amigos va a ser la última en evacuarse, con lo que puede ocurrir que en caso de urgencia no lleguen a irse a tiempo. En ese caso, tener listos los equipajes y las familias en estado de alerta no les serviría de nada. Mientras otros empiecen a salir de la ciudad urbanamente, ellos van a tener que esperar, y con ellos sus hijos, sus esposas, el padre del solterón, la hermana del viudo. Pero, si bien siendo tan influyentes y apreciados en la ciudad, les costaría poco trabajarse un trato preferencial, y hasta muy preferencial, su civismo les recomienda no trastocar el desarrollo ordenado del plan para escaparse antes que otros. Sin embargo hay algo que los preocupa. Y es que ellos conocen al ingeniero que elaboró el plan; lo conocen tan desde el colegio como se conocen entre sí, porque durante años fue el quinto amigo, cuando todos eran un quinteto, y no confían en las luces de ese individuo. Tampoco en su lucidez ni en su competencia. No confían en nada. Es posible que esta desconfianza intelectual haya surgido por una desavenencia de otra especie, en la época en que ellos cuatro optaron por la actividad privada y el quinto por insertarse en una institución estatal, pero ahora está consolidada. Aunque los cuatro amigos no saben tanto de ingeniería de las catástrofes como para juzgar el plan a fondo, tampoco consiguen desdeñar la sospecha de que es un plan defectuoso, o de que puedan habérselo encargado a ese hombre por cuestiones de interés, y no dejan de preguntarse hasta el desvarío si la integridad moral no los estará llevando a inmolar a sus familias y a sí mismos por respetar un operativo comunitario elaborado por un inútil. Ninguno de los cuatro afirmaría a rajatabla que el quinto es un inútil, pero tampoco que no es un rencoroso. Así que en esos días inician una serie de acercamientos al examigo, y después conversaciones casuales en la calle o en bares. Nada de lo que él les dice permite dudar de que es estudioso, rápido y eficiente, pero tampoco asegurar que no tiene algo de esquinado y chato. Imposible discernir si es un inepto o una seria inteligencia metódica. Al mismo tiempo, los cuatro entienden que negociar bajo cuerda el orden de evacuación es traicionar no solo un modelo de moral comunitaria sino un pacto implícito de fraternidad; porque al fin y al cabo en la infancia ellos y el quinto eran cinco para uno. Entretanto crece la amenaza, a ritmo lento. Con más rapidez crece en los amigos la incertidumbre, y más rápido aún crece un recelo que podría volverse indignación, y luego odio. Hay nubes de tromba en el cielo. Hace dos días que el agua del lago está muy nerviosa. Rocas de las alturas crepitan como castañas asadas. En un extremo de la ciudad se avisa al primer contingente que se apronte para el éxodo. En la zona de los cuatro amigos, donde el valle se angosta entre las laderas, se ruega a las familias que mantengan una disciplina serena. El abanico de disyuntivas que desgarra e irrita a los cuatro es muy interesante. Sin embargo puede angustiar si se mira con los ojos de los chicos sentados frente al cuadernaclo, porque ellos están mucho más al borde del final y de la nada que nosotros los espectadores. Solo que también están algo más al borde del entendimiento. Por eso ellos no llegan a angustiarse. Pueden incluso pasar por alto el desaliento, aunque quizá sea porque no es la primera vez que ven esta película y verla ahora es una prueba.
Por cómo se les mueven las aletas de las narices, el estofado huele muy bien; así que no extraña que en cuanto Drea sacude los hombros de los brachos con cierta pesadez, como si los despertara en un momento en que ella preferiría caer dormida, Godando se levante en el acto con gran aparato de frotarse las manos. Drea escupe. Bosco tose. Pasando un dedo por el pie de la pantalla cierra la película. Sin darse cuenta, o dándose, los tres se quedan mirando el cuadernaclo apagado. El cronodión entona las once. Transcurre algo de tiempo; parece que lo pasaran esperando. Uff, mmm, ñam, musita Drea, que ha abierto los ojos como valvas. Realmente tiene hambre.
Esgrimiendo un cucharón, Bosco se envuelve la mano con el paño, destapa la olla, remueve, la saca del fuego y sirve estofado en los platos. Antes de cortar los cubos de carne, Drea pisa las papas y las verduras para emparejar cada trocito con un poco de ese puré. Godando come una sola cosa por bocado. Mastican sin apuro ni exhibición pero con voluntad; porque, como habrán previsto, la boca recibe igual que todos los días la información de olores, textura y temperatura; en las papilas gustativas de la lengua se avivan los botones receptores, trabajan los microcilios de la nasofaringe, el potencial de acción se transmite a las neuronas y el cerebro se hace consciente del placer. Automáticamente disfrutan, y se ríen de estar siendo una vez más vehículos del gusto, de ser todavía lo que comen, y con la misma automaticidad recuerdan que cuando estén muertos la sensación de placer ya no volverá a sucederles nunca, pero tampoco la echarán de menos porque van a estar muertos, y la certeza no los consuela ni los atormenta, solo les da congoja, una congoja como el intratable frío epidérmico que tienen a toda hora algunos viejos, saber que con ellos van a estar muertas todas las conciencias de placer o congoja de este planeta. Bosco parte un pan y rebaña la salsa. Beben licorvino Leyendaen vasos largos hechos para otras bebidas, porque solo tienen esos, pero el sabor del licorvino no depende tanto del recipiente e infaliblemente reconforta. Qué rico, dice Bosco. Cut, con un toque de sándalo, opina Drea. Noo, por favor, contesta Godando con esfuerzo. Se aparta un mechón de pelo con un gesto drástico, como descartando hasta la necesidad de descartar que esto que está pasando sea solamente una película. Drea se chasquea la lengua contra el paladar, satisfecho; tiene su gracia. El suelo del terrenito parece un funcionario disgustado; en buena parte de su desigual manto de trébol menudean las hormigas. Que el poste radiofónico no solo emite frases de sentido común rutinario es prueba el poema muy a propósito que está declamando ahora. «¿Qué es la tribulación, qué la melancolía, el sufrimiento?/ Porque este rojo jugo/ amaderado/ Algo que está en nosotros nos lo ha dado/ Para alegrar la vida hasta último momento».
Un carricol repartidor se ha llegado a la casa de los vecinos para dejar unos sobres en el umbral. ¡Cartas!, se asombra moderadamente Godando; algunos se escriben cartas. Me trilga que esos quinotos no van a salir a recogerlas, dice Drea. No es poca decisión leer una carta, dice Bosco. Algunos aparatos, dice Godando, reparten cartas; y hay gente como nosotros que está trabajando; controlando los sistemas de luz, de agua corriente, llevando enfermos a las guardias, atendiendo a un herido. El cronodión entona las doce. A dos metros de la hoguera están apilados los tres platos con los tres pares de cubiertos encima. Esperan.
Lo que yo nunca terminé de entender, dice Bosco, es si se va a alcanzar de golpe un nivel letal, una acumulación que de repente no podemos resistir, o si de golpe… ¿Otra vez con eso?, lo corta Drea… Si de golpe, sigue Bosco, se termina en toda nuestra especie al mismo tiempo la capacidad de asimilar lo que viene pasando desde hace ciclos. Se termina de golpe, dice Godando. ¿Cuál de las dos cosas?, pregunta Bosco con una cara hermética. ¿Otra vez con eso?, repite Drea alzando apenas la voz. ¿Cuándo fue la última vez?, pregunta Bosco.
Apurando un compás de espera, Godando cuenta que su amigo Beldago dice que esto le da mucho placer. Bosco pregunta qué es exactamente lo que le da placer. Esto, le explica Drea; debe darle placer esto; que terminemos todos juntos. Que no quede nada, dice Godando. Para que no quede nada tiene que no haber placer, dice Drea. A mí esto no me da ningún placer, dice Bosco. No te gusta, precisa Drea. Tampoco me disgusta; no me… Bosco dice: No… ¿no?
La luna ya dejó abajo los remates de los edificios distantes; en otra zona del cielo, más allá de unos filamentos verdes, se estira un puñado de estrellas grandes, aplastadas y opacas como pétalos conservados en un librátor. Los chicos ya han comido ciruelas hasta hartarse, de momento. Han recogido los hollejos y los carozos que escupieron y los han puesto en el primer plato de la pila. El cronodión emite una canción que no reconocemos. Nestoi, Angas, Belselí y las primas de Angas, dice Godando, iban a reunirse con varios más a esperar en Dulce Batalla. ¿En Dulce Batalla?, dice Bosco; ni que fuera un partido de balompo; yo ni loco voy a un bar. ¿Y esperar, además?, dice Drea; ¿esto se llama esperar





























