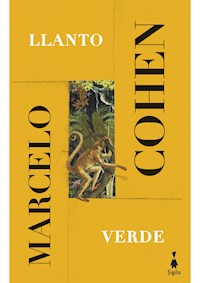Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sigilo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tras décadas de prosperidad, Isla Kump está en crisis. La población ha salido a la calle a reclamar la cabeza del gobierno sin tener una idea clara de para qué la quiere. Dos jóvenes se chocan en una esquina. Gaco lleva una piedra en la mano; Tamastú, un palo. Los mueve el mismo anhelo, la misma insatisfacción. Para cambiar el mundo, piensan, no basta con indignarse. Hay que hacer algo más. En eso se pasarán toda la vida. En el tono ligero de una novela de peripecias, y con el ritmo que impone una causa urgente, Marcelo Cohen actualiza los dilemas políticos del sujeto contemporáneo en la piel de un dúo dinámico que no puede parar de idear y llevar a la práctica formas de resistencia y modos del hacer que contesten la eterna pregunta de cómo vivir juntos. Todo cabe en esta isla del Delta Panorámico: el arte, la ciencia y la empresa privada, los conflictos con el poder y los vínculos entre pares, los trabajos de la ciudad y el campo, el riesgo ecológico, la búsqueda de la autonomía en un entramado de interdependencias, la celebración de la vida en su prodigiosa variedad. Creador de palabras y de mundos, Marcelo Cohen encontró en el género fantástico un espacio de libertad radical que le permite contar nuevas historias de maneras siempre originales. Algo más es otra muestra de su afán por ampliar el horizonte de posibilidades de la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
Por las tres avenidas centrales de la ciudad avanzaban espesas corrientes de sujetos exasperados. Fluían y fluían, y cuando se derramaban en la plaza no hacían multitud, aunque se aglomerasen, porque cada uno miraba hacia un lado diferente. Se estaban rebelando y no tenían experiencia. Ciento veinte guardias disuasores se habían dispuesto en un cerco blindado ante la casa de la Regencia. Desde los despachos superiores del edificio achampiñonado atisbaban funcionarios desdeñosos pero cohibidos, que retrocedían cada vez que un melón o una bomba de tripas de cerdo se estrellaba contra las ventanas, y en el observatorio del último piso los cinco vicerregentes se turnaban para hablar por altofonía. Llamaban a la serenidad y el diálogo, pero en la plaza ningún argumento alcanzaba a oírse en medio de la tromba de coros discordantes. Tampoco los guardias se ponían de acuerdo: mientras una falange rociaba espuma enervatoria, otra empezó a lanzar chorros de gas narcótico. En el gentío se multiplicaron diversas reacciones químicas; colisionaban entre sí las conductas. Los grupos mejor preparados encendieron hogueras entre las estatuas de la plaza, usando incluso ramas de un castaño ornamental; destacamentos desquiciados se apuraron a echar al fuego cuartos de reses que los acaparadores de comestibles habían dejado pudrir fuera a saberse dónde. Familias repentinamente apiñadas en hordas se abalanzaron a devorar pedazos de carne chamuscada. Viejas y niños apedreaban las oficinas del comisariado de Haberes Comunes; de la marquesina del edificio colgaban flecos de cables y tuberías como venas de una cabeza cercenada. Una facción de rebeldes con capucha había forzado las puertas del ahorraticio Tursuma & Vop; otra facción pintarrajeaba la fachada de la Banca Ornagucu: No queremos esto. Combatientes estudiantiles se desgañitaban para impedir que un círculo de protestantes arrodillados siguieran flagelándose. Ciudadanos, no ofrezcan su sangre, clamaban, en alternancia con una consigna de advertencia al otro bando: Lo nuestro no es de ustedes sino de todos.
Al impulso de los grupejos insurrectos, ahí estaba el levantamiento de toda la población media de Isla Kump, que veinte años de prosperidad menuda habían bastado hasta entonces para mantener, si no enajenada, más o menos adormecida. Algo empezaba a funcionar mal. Un tercio de esos sujetos había puesto sus excedentes de dinero en manos de consejeros de ahorro, con el fin de incrementarlos, y los expertos los habían invertido en sal-moneda, con el aval del distraído gobierno; por desgracia el precio de la sal-moneda dependía de cuánta de la preciosa sal de nuestro mundo de río los traficantes panorámicos quisieran poner en circulación en cada momento, y últimamente habían puesto en circulación grandes cantidades, con el consiguiente descenso de los valores, y ahora el resultado era que los ahorraticios y bancas estaban estrangulados por los traficantes, no podían devolver los depósitos y el gobierno había empeñado su presupuesto, y luego apretado las tuercas del gasto estatal, en prestarles fondos para salvarlos de la bancarrota. En balde. Bancas y ahorraticios habían usado todos los fondos de salvataje en fortalecerse sin soltar un bit de más a la llamada clientela. Ahorristas despojados, miles de funcionarios despedidos, el resto de la población sin servicios públicos, la producción en zozobra, los alquileres y los insumos por las nubes y la tercera parte de la isla en la súbita escasez cuando no en la intemperie: tal el saldo de la falsa promesa de cumplir con los compromisos no bien se restablecieran. De la mañana a la noche el estado se había vuelto insolvente y dos tercios de la población muy flaca. La calamidad no habría sorprendido a un estudioso de las sociedades de tiempos antiguos, cuando a una descompostura económica general seguía un período de estreñimiento, otro de aparente salud y a este una nueva descompostura, o la misma, y así de seguido hasta que la civilización moría a fuerza de repetirse. Pero el fin llegaba después de muchos ciclos, muchos; de modo que por el momento Isla Kump también iba a curarse, o reponerse, sin que los expertos ni el estado ni la población aprendieran algo que los librase de enfermar de nuevo, porque nadie leía los pocos manuales de historia que habían subsistido. Entretanto la gente estaba furiosa.
Varias narraciones fílmicas de esa coyuntura incluyen documentos sobre el trasfondo de la tempestad. Los especialistas en manejar dinero habían hecho para el culo sus afamadas maniobras de especulación acumulatoria, salvo para ellos mismos, sus estructuras y sus empleados de jerarquía. Eran más ricos que antes, pero no más astutos. Se habían patinado los depósitos de sal-divisa de hasta el último mecánico de motores y la más metódica anestesista de hospitalio, mientras los plutócratas, que ganaban millonadas porque tenían trato directo con los monopolios de traficantes, vivían fuera de la isla en atolones privados. Los más confiados ideastas del porvenir suponían que, siendo el sistema en sí el causante del dolor, se podía dirigir la furia del pueblo engañado a derribarlo e instaurar un sistema más clarividente.
Claro que ahora, desde la plaza revuelta, el asiento central del sistema a reemplazar no se veía; ni siquiera se divisaba. El verdadero poder estaba muy lejos, o fuera de órbita, o se había desintegrado como una bomba de fragmentación; como un universo. Tampoco se veía que el pueblo imaginase un mundo adonde le gustara dejarse encaminar por uno que otro estratega. No había modelos. La verdad no nos asombra, aseguraba el cartelón que enarbolaba una curtida señora jadeante. El gobierno se descargaba con ataques de nervios, que luego iban a disculparlo por haber usado la violencia. La gente se descargaba destrozando todo, sin pensar que más adelante algo pudiera servirles. Devolvámonos el porvenir por nuestra cuenta. Una rígida columna de idealistas organizadores se esparció por la plaza como las nervaduras de una hoja perenne. Pero la hoja también se disgregaba. No daba la impresión de que los rebeldes indistintos supiesen qué querían, aparte de comer; qué imaginaban que iban a hacer con la porción de poder que sin darse cuenta estaban pidiendo.
De la terraza de la Bedelía de Calma despegaron siete burbujas de la fuerza de orden; la flota se desplegó por encima de la muchedumbre; como heces del irritado colon estatal empezaron a llover bollos ígneos. Segundos después mujeres y hombres con la ropa en llamas corrían hacia los extintores atropellando a otros que venían más atrás. La disciplina de los justos es más fuerte que elegoísmo. Una nueva oleada de militantes técnicos lanzó su brigada de robotinques, que reenviaron algunos de los bollos ígneos contra la fila de guardias que blindaba la Regencia. No nos cuiden más. Entre la agitación y las heridas los sublevados se reagrupaban usando dispositivos mentales de enlace: miríadas de mensajes reverberantes se cruzaban en la humareda irisada. El mayor orgullo de este pueblo es su orgullo. Con cada intento de coordinación la masa volvía a reventar como una lámpara en la incandescencia de su propio gas. Ululaban flaybulancias, esquivando los móviles flotantes de los cronistas. En la ausencia de jerarquías arreciaban los insultos, los alaridos, los alardes de coraje y de obcecación, el dolor de la carne herida y el llanto. Desde las altas torres de las corporaciones, flamantes alianzas de sediciosos y empleados frenéticos lanzaban contra los robots de seguridad piezas de equipamiento que los indigentes de abajo trataban de atajar, así se jugaran la vida, para poder llevárselas sin que se rompieran contra el asfalto. Todo esto iba sucediendo cuando, en la esquina de la sede central del consorcio Ratgon, un muchacho alto y oscilante como un ciprés rompió su quietud para protegerse bajo una cornisa. Como caminaba hacia atrás, no vio al muchacho membrudo, medio pelirrojo y hosco que también estaba retrocediendo. Chocaron en el vértice de un ángulo de treinta grados. Lo primero que sorprendió a cada uno fue la cortesía del otro.
Uy, perdón.
No, si no es nada.
El alto tenía una piedra en la mano. El otro empuñaba una pata de escritorio.
Emociona que el pueblo se levante, dijo el membrudo mirando al otro un poco desde abajo. Es que esos crunches nos roban la vida, contestó el alto. Asintieron a dúo, mirando, pero era como si intentasen leer la maraña de acciones desde una insatisfacción más honda que la que excoriaba la plaza. Estaba pensando, dijo el alto, en cómo se podría atacar bien, digo para conseguir un resultado, de veras un resultado. Ahá; ¿y cómo lo ves?, dijo el robusto. Ehm, me parece que es lógico enfurecerse, pero para atacar bien el corazón del sistema con esto no alcanza. No; es que hay quinotos que se escandalizan porque el municipio no lava bien las calles, o porque el vecino acuesta tarde a los hijos. O se arrabian porque hay demasiados obreros de otras islas trabajando en esta. Cut; escandalizarse sale muy fácil. Cierto, y no es lo mismo haberse quedado en la calle que esperar demasiado al médico. Habría que diferenciar entre furias.
En este punto cada mirada se ramificó en dos: una de excitación romántica y reservas hacia la protesta, otra de complicidad con el desconocido.
Es que algunos son perjudicados y otros solo se sienten víctimas, dijo el pelirrojo membrudo. Sí, dijo el alto; los mismos que hasta hace un mes adulaban al verdugo. ¿Cuáles? Los que nomás se sienten víctimas. Sí, pero todos gastan energía en romper; es como la ira de los personajes en una obra de teatron. Cierto es que realmente hubo un filgue escandaloso; nos engatusaron y después nos filgaron hasta el tuétano; y van a volver a filgarnos; este mecanismo choto hay que cambiarlo. Claro, como en las revoluciones de la antigüedad. Cut, grandes transformaciones; cierto que para eso primero hay que plantarse; dar la cara; resistir. Sí, impedir que nos desangren. El robusto, que no era nada alto, señaló la plaza: La sangre ya nos la están chupando, dijo; y pueden llegar a matarnos. Por eso vuelvo a decirlo: lo primero es resistir; durar, diríamos, ¿no?
¿Por qué esta gente no se subleva más seguido?
Me parece que solo se avivan de la injusticia cuando es flagrante.
Tampoco serviría de mucho que se sublevaran seguido, mientras sigan sin tener pensada una alternativa.
Cut, cut. En los ciclos de antes los revolucionarios tenían todos los pasos muy preparados, la ruta.
Pero derrapaban, ¿no?; cuando tenían el mando y había que dar pasos nuevos claudicaban.
Habría que preguntarse si vale la pena dar tantas vidas contra un régimen de tarados para poner en el poder a un ejército de posibles neuróticos.
Con taras de origen como uno; es que nacimos en esto, adentro de esto.
Yo un poco tarado me siento.
Cut, lo que no sé es cómo se empieza a hacer algo…
¿Algo útil? ¿Digamos productivo?
Sopesaron en silencio las palabras que habían usado, algunas, como reconociendo que no eran las palabras precisas. El alto se rio: Habría que empezar encontrando un nombre para lo que uno quiere, dijo. Dejó caer la piedra para abarcar la batalla y agregó: Tanto fuego tenemos, y tan poca imaginación.
Yo me llamo Tamastú, dijo el membrudo. Piernas cortas y combadas, pelambre color óxido embarrado, ojos verdes, camisola blanca sin cuello, fuera del pantalón y arremangada. Las aletas de la nariz infladas por una respiración fogosa.
Yo Gaco, dijo el otro. Espigado, pálido, ojos y pelo castaños, algo agobiado por efecto de la altura, una calma adoptada por consejo de sí mismo. Bajo el impermeable beige asomaba el cuello de una camisete beige.
No se dieron la mano sino palmadas en los hombros.
Por encima de la cornisa apareció una lenta burbuja flotante; destapó un orificio para expulsar chorros neutralizadores y un grupo de chicas se desplomó al unísono sangrando por la nariz. Dos combatientes trepados a la cornisa alcanzaron a enganchar garfios en los sensores de la burbuja; colgados con cuerdas y poleas, empezaron a sacudirla, alentados por Gaco, Tamastú y muchos más, hasta que los comandos del aparato enloquecieron y el conjunto completo se desplomó en la avenida Sepki, donde el casco del aparato se abrió estrepitosamente en gajos y aplastó a uno de los piratas y el carrote de una vendedora de aguagrís. El aliento de los rebeldes se heló en horror. Un tripulante tan joven como las chicas salió a gatas del amasijo de corniplast y se desmayó de bruces contra la bota del pirata aplastado; dentro del amasijo, otro guardia gritaba sin lograr zafarse. Se había largado a llover, para colmo, y el aguacero ya embebía todo de los venenos del aire. Resollando, Gaco y Tamastú escanearon el torbellino. Cada uno se embutió en su capote aséptico. Había demasiado por donde empezar.
Hay que moverse, dijo Tamastú, y soltando el palo corrió hacia los caídos; Gaco corrió detrás de él y en seguida se estaban afanando entre los añicos de la burbuja y los miembros lacerados y, mientras Tamastú abofeteaba a las chicas para que se despertasen y les masajeaba el pecho procurando no inquietarlas, Gaco ordenaba, por primera vez en su vida ordenaba, a quien estuviera cerca que lo ayudase a mover los cuerpos, rasgar tela para vendarlos, buscar agua y llamar a los camilleros de los grupos de autodefensa. Solo que no había autodefensa. Tampoco había asistencia para esa gente. Cómo es que todavía no aprendí primeros auxilios, murmuró Gaco.
Estacionado a unas cuadras Tamastú tenía un cocheciño no muy estropeado que había sido de su padre, según iba a contar. Empapados, chapoteando, dejaron a los ilesos con la brigada de auxilio que habían logrado improvisar, y a los tres heridos más graves los cargaron en el asiento trasero. Esa tarde no se movieron del hospitalio, ni esa noche. Se pusieron al servicio de un personal sanitario tan venido a menos como los ingresados. Pronto se dieron cuenta de que en ese resumen humano de la batalla se duplicaba el desconcierto.
Caridad, dijo Tamastú, hay que aplicar la caridad si uno quiere entender. Cut, a lo mejor la caridad da lucidez, dijo Gaco. Total, dijo Tamastú, el odio por los jueputas no vamos a perderlo. De modo que reunieron sus posibles reservas de lucidez para detectar a los sanitaristas compasivos y sugerirles formas de organización más eficaz, dentro del apremio de la circunstancia. No se les escapó que con cada paso a la acción topaban con una prioridad nueva. En ese trance, antes que nada, la revuelta necesitaba superar la confusión. Los más confundidos eran los niños, que también podían ser el campo más fértil para plantar conciencia, y que seguramente tendrían además un mulgazo de ocurrencias originales. Había niños perdidos, niños aturdidos y niños lastimados. La tarde siguiente, a la salida de sus trabajos, Gaco y Tamastú volvieron al hospitalio para ocuparse de ellos; les contaron cuentos que más o menos recordaban de sus infancias, tranquilizaron a los padres que habían descubierto adónde ir a buscarlos, contactaron con los padres faltantes, enseñaron a esperar a los brachitos impacientes, les impartieron rudimentos de cuidado de sí y nociones de intransigencia, y de paso las aprendieron mejor ellos mismos.
II
Pasaron tres o cinco días. Como habría augurado el que aún leyese manuales de historia antigua, la revuelta amainó; el gobierno fingía abrir las orejas a los reclamos; los rebeldes se creían en condiciones de negociar; plásticamente, una forma de orden no del todo igual, pero no muy diferente, se aprestaba a reemplazar al orden perturbado. Tamastú y Gaco no iban a decepcionarse; ya se habían prevenido pasando a un modo de acción menos efímera que la revuelta. Si algo los inquietaba era que los niños se aburriesen; porque si bien en el hospitalio faltaban medicamentos pero no dispositivos de entretenimiento, cachuzos pero dispositivos al fin, con sus emociones deportivas y sus aplicadores frontales para simular experiencias en salitas de baile, viajes turísticos, maratones de natación o partidas de caza, fiestas en estaciones espaciales o sensaciones de dar la teta para que las frigatas jugasen a ser mamás, los chicos, con los ojos entreabiertos, pasaban las horas sin moverse en una zona intermedia entre esas escenas mentales y el hospitalio; el aburrimiento infantil era una muestra estadística del aburrimiento del mundo. Como el intríngulis de fondo era muy vasto, por fin Gaco y Tamastú se tomaron una tarde libre para sentarse en un taberno a retomar la conversación donde la habían dejado.
Me pregunto si se puede conseguir realmente que haya más igualdad y menos julinfismo, dijo Gaco. Yo tengo fe, dijo Tamastú. ¿Fe?; ¿cómo, fe?; ¿la fe no se pone en algo que ya existe? Bueno, entonces tengo confianza. Cut, sí, la confianza sirve para seguir adelante. Adelante, mmm, actuar…, dijo Tamastú; tal vez lo que hay que hacer primero es pensar lo que hay que hacer. Y cómo decirlo; de acuerdo, pensemos.
Bebieron sus aguagrises; masticaron hojaldres de ciruela, reflexionando. El alcohol les fertilizó los cerebros.
Hay que poner mucho esfuerzo en modificaciones minis pero irreversibles, dijo Gaco. Sí, dijo Tamastú; hay que concentrarse en arrebatar a los aprovechados algo que no puedan quitarnos nunca. Claro, concentrarse con paciencia, con perseverancia. Algo que podamos dejar para los que vendrán.
Ehm, cut… pero por el momento venimos nosotros.
Sí, pero están las criaturas.
De esas nadie se ocupa, sí, pobres; los adultos que antes de ayer se desgañitaban de ira pasado mañana se calman, porque les sueltan otra miguita de bienestar, y los que están satisfechos siguen aprovechando.
La acción correcta habría que hacerla cuando todos están balsinos, unos y otros.
Cuando siguen usando la naturaleza, cada cual a su manera.
La naturaleza, sonrió Tamastú; usar la naturaleza; ja, como si fuera una sirvienta, una cortina; como si fuéramos superiores a los animales y el agua.
Como si no estuviera todo todo hecho de los mismos elementos, nosotros y las montañas.
Por unos minutos se extraviaron en los respectivos álbumes interiores de sus vidas, con tal intensidad que no les costó contarse lo que veían. A Tamastú le gustaba hacer cosas con las manos. Aunque era hijo único, había traicionado el mandato de una familia de juristas para conchabarse como aprendiz en el taller de un maestro de ebanistería, un arte elemental, inmemorial, delicado y últimamente arcano. El padre, un ex fiscalio ya viudo, lo repudiaba. Por suerte la novia, Dúrtil, la misma y la única desde la adolescencia, lo había alojado en su apartamento con amor y con la salvedad de que no se le metiera en la cama cuando ella no quería.
En cambio Gaco aún se demoraba en la casa de su familia, muy amplia desde que las hermanas se habían casado, ayudando a la madre a moderar las rabietas de un padre arquitecto muy disminuido por una derenteniosis. Había estudiado, aunque ni esa tarde ni nunca llegó a aclarar bien qué. Trabajaba en un centro de control de cangrejos recolectores de basura; la atención responsable que dedicaba a las ciento treinta y dos pantallas de seguimiento no le impedía leer a escondidas ni aprender bastante sobre las calles de la ciudad, sus gentes y sus desperdicios; pero le temía al tedio, a la inapetencia.
Para mí hay dos cosas, dijo Gaco de pronto, que nos hacen débiles frente a los engaños del sistema: el sopor y los entretenimientos. Ya habían vuelto los dos al presente de la mesa de bar. ¿Vos escribís?, preguntó Tamastú. Sí, casi siempre. Chunqui; entonces escribamos historias para los chicos aburridos; historias que cuenten lo que menos se esperan. Sí, hasta se podría vivir de eso, dijo Gaco. Tamastú lo atajó levantando la mano; le contó que en el taller de ebanistería había visto juguetes, esas miniaturas de animales, de gente o de artefactos que los pupurlines de ciclos pasados habían usado para teatralizar la realidad según la veían ellos, o para inventarse otra. Sí, ya sé, por ejemplo hacer carreras de cocheciños, dijo Gaco. O darle de comer a un bebé, o armar un corral con ovejas, o montar pieza por pieza un barco que flotase, o ir a la guerra con una amiga o simular el vuelo de un flaybús sosteniéndolo con la mano. Ya, ya; además debe ser una actividad muy formativa; muy bien, cambiemos los juegos de esos niños; vos dirigís lo técnico, yo aplico.
Inspiraron hondo, graves de expectativa. Conversaron un rato más. A las nueve de la noche Tamastú se disculpó de golpe; tenía que irse porque su novia estaba con gripi. Te llevo, dijo Gaco en seguida. Bueno, gracias; ¿vos no tenés frigata? Estoy por tener, dijo Gaco. Parecían llenos de aire.
Dos días después ponían manos a la obra. En el horario nocturno que les cedió el maestro ebanista para usar el taller, mal que bien alistaron un primer estoc de camioncetes, muñequinas y mueblecitos de colores primarios, todos con un toque de vejez extravagante. En el hospitalio les permitieron abrir un espacio lúdico para los internados de corta edad. La fantasía de los niños se activó con un motete de murmullos hechizados; a poco ya se pasaban horas montando escenas en miniatura, como una carrera entre palafrenos, árboles y flaymotos, cuyas reglas y argumentos a Gaco y Tamastú les alegró no entender. A sus padres les hablaban de los juguetes como si fuesen personas, y los padres más sensibles difundieron esa novedad entre sus amistades, elogiosamente, unos porque sus hijos volvían a comunicarse con algo, otros porque ya habían cedido a la tentación de usar los juguetes ellos también. Gaco y Tamastú tuvieron que aumentar la producción. En el centro de control de recolección de residuos Gaco había conocido a Romirdu, una administradora flexible y práctica como las chicas y belicosa como los varones. Tenía unos ojos encantados y el tabique de la nariz torcido de nacimiento, como si hubiera llegado al mundo después de una pelea. La entusiasmó la perspectiva de colaborar con ellos en la comercialización. Romirdu llamaba “chiches” a los juguetes, una palabra de halo arcaico que ellos adoptaron. Tres personas ya eran un grupo; a cambio del respaldo mutuo todos tuvieron que resignar ciertas aspiraciones individuales. Los pedidos que recogió Romirdu convencieron a Gaco y Tamastú de encargar algunas matrices, de modo que un poco en serie, pero sin traicionar el arte, en unos meses ya despachaban suficientes juguetes de perlonato, más unos lotes en madera para los eventuales exigentes, para abastecer una soterrada moda de juegos infantiles y para más o menos vivir de las ventas mientras seguían pensando. Un par de meses más y a Gaco le llegó el día de dejar su trabajo en el centro de monitoreo.
La independencia tenía sus bemoles dilemáticos. Por ejemplo, qué hacer con el dinero si había algún ahorro. Para evitar el peligro abismal de guardarlo en un ahorraticio, Romirdu les presentó a un tal Henga-Nósul, un experto banquiduo de los que habían medrado desde el último escándalo. Atendía en una cabina presurizada, con un pulcro despliegue de cuadernaclos y electrodos y un joven ciborgue con módulo poliganglionar de memoria profunda. Muy a su disgusto le dejaron veinte mil panorámicos que en un santiamén habían desaparecido por una ranura y transformados en signos corrían por el espacio financiero rumbo a un remanso de inversión de riesgo mínimo, todos empujando bolitas de desechos pecuniarios como escarabajos peloteros. Ahí esto va a rendir una miseria, protestó Romirdu. Dará, dará en su medida, aseguró el afable Henga-Nósul. El hombre detestaba el régimen tanto como ellos. Insinuó que en caso de necesidad o emprendimiento podía incluso adelantarles una suma que él se iría cobrando de los beneficios del depósito. Ellos le dieron la mano, no palmadas.
Ahora les tocaba instruirse en el empleo del tiempo. Aunque los juguetes eran cada vez más virtuosos, la producción empezaba a cobrar una inercia, como si se hiciera sola. A todo esto, en la isla volvía a circular algún dinero. Gaco y Tamastú descubrieron que en los comederios y restaurantes ahora repoblados había padres que amenizaban las sobremesas de los niños con juguetes fabricados por ellos, los padres. Poniendo atención, advirtieron que al mismo tiempo estaba decayendo la inventiva de los niños. Repetían las situaciones; dejaban los chiches dispuestos sobre el mantel, como migas, y en seguida se ponían a mirar a otros lados, en especial para adelante, o se enchufaban a la Panconciencia, de donde salían impacientes y desilusionados. En vez de estimularlos, los padres se disgustaban; los acusaban de aburrirse de todo en seguida y la monodia de reproches terminaba por aburrirlos a ellos también; a veces se olvidaban los juguetes en los comederios, con naturalidad, como si el aburrimiento fuese la condición para que los estados de calma de la sociedad durasen más. Oportunamente a Tamastú se le ocurrió recoger todos los chiches desechados que podía; justamente porque estaban deslucidos, fueron los primeros en ir a manos de los coleccionistas, gente con gran olfato para el momento en que una moda palidecida se transformaba en pasado interesante. Ellos dejaron de fabricar; no iban a surtir de artículos flamantes a acaparadores que los desgastarían para exhibirlos y venderlos como antigüedades efímeras. Fue el ocaso de esa empresa.
Es que cosas como los juguetes son el pasado, dijo entonces Gaco. Es cierto, dijo Tamastú; tenemos que plantearnos un futuro.
Pero un futuro que no sea escaparse de lo que acaba de pasar, qué digo, peor, escaparse de lo que todavía no pasó del todo.
Es cierto; qué tanto mirar para muy adelante.
Exacto, tenemos que ofrecernos un ahora.
El ahora es lo que la gente más dejamos escapar, ¿no?
Y lo que más nos roban.
Hay que estar en lo que está pasando, asirlo.
Pero sin aferrarse tanto.
Estas ideas les parecieron muy justas. La realidad era una riqueza imponderable, con sus pedruscos, sus hojas caídas, sus brotes nuevos, sus residuos, sus gemas; sus gomas podridas, sus agujas desechadas y sus torrentes de primavera, sus peces viejos y sus cardúmenes de alevines; con sus relojes, sus sillones, sus libros, sus lapiceres, sus probetas, sus magnolias, sus montañas, sus lombrices, sus ciudades vistas desde el aire o desde el centro del río, sus escaramujos, sus ojos verdes o negros, sus leptones. No era inefable, no no; no se terminaba de decirla nunca. La realidad era variadísima, mucho más que el diccionario, y tan compleja que lo único que cabía era celebrarla. En cada momento.
Lo mungo es que los humanos vivimos en una réplica de la realidad, dijo Tamastú; cada palabra que usamos, cada nombre que le damos a una cosa, es un ladrillo más del sótano mental en que vivimos. Para liberarse hay que abrir los sentidos al mundo, dijo Gaco.
Pensando a dúo se les calentaba el pensamiento; las ideas se acoplaban y, después de un chirrido, daban a luz ideas nuevas a un ritmo placenteramente veloz. Calcularon de paso cuán fértil podría volverse la imaginación si un día lograban reunir varios quinotos como ellos; añadieron esa tarea a la lista. Mientras, se persuadieron de que el producto humano artificial que más podía abrir los sentidos a la realidad era el cinema, siempre y cuando no acordonara la realidad en el orden tiránico de las historias, como en esos filmes en que los enigmas siempre se aclaraban al cabo de seis o siete peripecias o los amores tenían finales malos o buenos pero claros. Con esos métodos solo se podía contar siempre las mismas historias y de tanto repetirse el arte del cinema se había momificado. Las historias con planteo, enigma y solución, en sus aparentes variantes para mujeres y hombres y demás, sin distinción, los convertían a todos en devoradores viciosos de historias. Una lástima. Verlo tan claro los sorprendió. Tal vez se pudiese impresionar al público con un cinema que no contara nada.
Eso, dijo Tamastú; un cinema que muestre lo que hay afuera de nuestra mente ombliguista; retazos de la riqueza de lo que existe, toda esa vivacidad, vivacidad, no sé cómo calificarla.
Mejor que eso, precisó Gaco: un muestrario tomado de la continuidad chiribaza de todo lo que hay.
Cut, claro que en ese caso estaríamos eligiendo, señaló Tamastú; con un muestrario estaríamos decidiendo qué partes mostrar y de algún modo determinando un orden.
Cierto; habría que filmar al tuntún, dejándose llevar por la realidad misma, y después ofrecer esas muestras.
Cada uno buscó en la memoria cosas que había visto: una ventana que el viento abre de golpe, las vetas del cielo en una tarde de invierno asombrada, una frigatita con botas saltando en un charco, un búho asomando por la hendija de un tronco, pasajeros de pie balanceándose en el tranviliano, caras subyugantes en una muchedumbre, un carguero navegando por el río quieto en un amanecer de baja presión, grúas de puerto negras contra el cielo violeta en los primeros albores, la coreografía aérea de una bandada de astules, un fósil, la actividad de los ciborgues en un panaderio fragante a la madrugada, alademoscas, muros, laderas, frisos, nebulosas, lápidas, gobelinos, guindas, sandías, resbalones de gente en la calle, garúas, aguaceros, culebras, implantes cocleares, antracita, la cosecha del arroz, el ceño liso del anestesiado durante la disolución de una piedra renal, el proceso de impresión de un páncreas para el doliente, lunas en diversos estados, invernáculos para la cría de vacas en la fría atmósfera del planetoide Monf, bombardeos, inundaciones, jornadas de playa, un elenco de pasajeros interisleños ensoñados en la borda de un catamarán, muelles deshabitados, estaciones repletas, páramos, ciénagas, oteros, las pequeñas incisiones de un lenguaje personal que alguien deja en el zócalo de madera de una casa ajena.
Tienen que entrar olores y sonidos, dijo Tamastú.
La sola perspectiva de compartir tanto con los demás los deslumbraba. Estarían ofreciéndole lo real a espectadores acorralados entre sus neuroimplantes noticiosos, los cables de conversación y los conectores a viajes turísticos por pantallátor. La realidad los impulsaría a aprender los nombres de miles de cosas.
La gente tiene el cuerpo electrificado y un cable del cráneo en conexión a corrientes de objetos remotos, dijo Tamastú. Ya ni siquiera se enchufan a la Panconciencia, dijo Gaco, que al menos es un deseo de conocer una conciencia por dentro. Un deseo de conocer a desconocidos, al menos.
Se les ocurrió que antes que nada había que acercarles la realidad al cuerpo. Eso mismo; acercársela hasta las narices. Así que compraron filmerrodios, estudiaron minuciosamente las reglas de la filmación, practicaron y, habiendo descartado las reglas que los condenaban a filmar solo casi lo mismo que otros, anduvieron por sendas vecinales, caminos de sirga, puertos, bosques, paseos ribereños, azoteas y avenidas de tráfico humano y maquínico registrándolos visualmente de arriba abajo y de un lado a otro, y también con desplazamientos elípticos, y espiaron en industrialicios, madrigueras, hogares, criaderos y grutas. Vivían en una seguidilla de iluminaciones; aprendían mundo y se lo pasaban en grande. Romirdu diseñó unos llamativos modelos de gafilmias para dama y caballero; las mandaron hacer y las cargaron con las películas. No se arrepintieron de haber invertido todo el capital del momento en eso. El usuario se ponía las gafilmias y era como si mirase por una ventana móvil el variopinto mundo que sin ese dispositivo no veía nunca; y, si al usuario estándar la realidad real le resbalaba, la de las lentes le ocupaba el cerebro, desembarazándolo de pensar en sí mismo durante el lapso que lograra aguantar tanta abundancia. Romirdu les enseñó antiguas técnicas publicitarias para vender puerta a puerta y ellos las aplicaron con una fogosidad tan sincera que la gente quedaba estremecida, lo suficiente para que después las lentes surtieran efecto. Y como vendían bien, Romirdu les propuso agrandar el tamaño de las lentes, de modo que si alguien quería colocárselas mientras, por ejemplo, esperaba a un amigo, pudiese aislarse tanto que la gente le envidiara un útil de evasión tan completa. Para los usuarios era un shock descubrir que de ese modo se evadían no a una mentira sino a la realidad casi verdadera. De modo que en ciertas zonas de la ciudad empezaron a pulular quinotos aislados en las películas de sus gafilmias como en pequeños biombos portátiles.