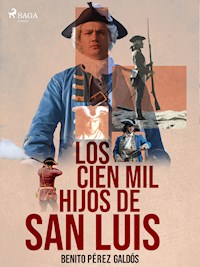
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Los Episodios Nacionales es una serie de novelas de Benito Pérez Galdós. Novelizan la historia de España desde 1805 hasta 1880, incluyendo todos los acontecimientos relevantes del S.XIX en España y separándolos por capítulos, desde la Guerra de la Independencia a la Restauración Borbónica, mezclando personajes reales con ficticios en una monumental obra de la literatura española. Los cien mil hijos de San Luis es el sexto volumen de la segunda serie.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
Los cien mil hijos de San Luis
Saga
Los cien mil hijos de San Luis
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726485165
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para la composición de este libro cuenta el autor con materiales muy preciosos. Además de las noticias verbales, que casi son el principal fundamento de la presente obra, posee un manuscrito que le ayudará admirablemente en la narración de la parte o tratado que lleva por título Los cien mil hijos de San Luis. El tal manuscrito es hechura de una señora, por cuya razón bien se comprende que será dos veces interesante, y lo sería más aún si estuviese completo. ¡Lástima grande que la negligencia de los primeros poseedores de él dejara perder una de las partes más curiosas y necesarias que lo componen! Sólo dos fragmentos, sin enlace entre sí, llegaron a nuestras manos. Hemos hecho toda suerte de laboriosas indagaciones para —6→ allegar lo que falta, pero inútilmente, lo que en verdad es muy lamentable, porque nos veremos obligados a llenar con relatos de nuestra propia cosecha el gran vacío que entre ambas piezas del manuscrito femenil resulta.
Este tiene la forma de Memorias. Su primer fragmento lleva por epígrafe De Madrid a Urgel, y empieza así:
—7→
- I -
En Bayona, donde busqué refugio tranquilo al separarme de mi esposo, conocí al general Eguía1 . Iba a visitarme con frecuencia, y como era tan indiscreto y vanidoso, me revelaba sus planes de conspiración, regocijándose en mi sorpresa y riendo conmigo del gran chubasco que amenazaba a los franc-masones. Por él supe en el verano del 21 que Su Majestad, nuestro católico Rey D. Fernando (Q. D. G.), anhelando deshacerse de los revolucionarios por cualquier medio y a toda costa, tenía dos comisionados en Francia, los cuales eran:
l.º El mismo general D. Francisco Eguía, cuya alta misión era promover desde la frontera el levantamiento de partidas realistas.
2.º D. José Morejón, oficial de la secretaría de la Guerra y después secretario reservado de Su Majestad, con ejercicio de decretos, el cual tenía el encargo de gestionar en París con el Gobierno francés los medios de arrancar a España el cauterio de la Constitución gaditana, sustituyéndole con una cataplasma anodina hecha en la misma farmacia de donde salió la Carta de Luis XVIII.
Yo alababa estas cosas por no reñir con el anciano general, que era muy galante y atento conmigo; pero en mi interior deploraba, como amante muy fiel del régimen absoluto, que cosas tan graves se emprendieran por la mediación de personas de tan dudoso valer. No conocía yo en aquellos tiempos a Morejón; pero mis noticias eran que no había sido inventor de la pólvora. En cuanto a Eguía, debo decir con mi franqueza habitual que era uno de los hombres más pobres de ingenio que en mi vida he visto.
Aún gastaba la coleta que le hizo tan famoso en 1814, y con la coleta el mismo humor —8→ atrabiliario, despótico, voluble y regañón. Pero en Bayona no infundía miedo como en Madrid, y de él se reían todos. No es exagerado cuanto se ha dicho de la astuta pastelera que llegó a dominarle. Yo la conocí, y puedo atestiguar que el agente de nuestro egregio Soberano comprometía lamentablemente su dignidad y aun la dignidad de la Corona, poniendo en manos de aquella infame mujer negocios tan delicados. Ella asistía la tal a las conferencias, administraba gran parte de los fondos, se entendía directamente con los partidarios que un día y otro pasaban la frontera, y parecía en todo ser ella misma la organizadora del levantamiento y el principal apoderado de nuestro querido Rey.
Después de esto he vivido muchas veces en Bayona y he visto la vergonzosa conducta de algunos españoles que sin cesar conspiran en aquel pueblo, verdadera antesala de nuestras revolucione, pero nunca he visto degradación y torpeza semejantes a las del tiempo de Eguía. Yo escribía entonces a D. Víctor Sáez, residente en Madrid, y le decía: «Felicite usted a los franc-masones, porque mientras la salvación de Su Majestad siga confiada a las manos que por aquí tocan el pandero, ellos están de enhorabuena».
En el invierno del mismo año se realizaron —9→ las predicciones que yo, por no poder darle consejos, había hecho al mismo Eguía, y fue que habiendo convocado de orden del Rey a otros personajes absolutistas para trabajar en comunidad, se desavinieron de tal modo, que aquello, más que junta parecía la dispersión de las gentes. Cada cual pensaba de distinto modo, y ninguno cedía en su terca opinión. A esta variedad en los pareceres y terquedad para sostenerlos llamo yo enjaezar los entendimientos a la calesera, es decir, a la española. El marqués de Mataflorida2 , proponía el establecimiento del absolutismo puro; Balmaseda, comisionado por el Gobierno francés para tratar este asunto, también estaba por lo despótico, aunque no en grado tan furioso; Morejón se abrazaba a la Carta francesa; Eguía sostenía el veto absoluto y las dos Cámaras a pesar de no saber lo que eran una cosa y otra, y Saldaña, nombrado como una especie de quinto en discordia, no se resolvía ni por la tiranía entera ni por la tiranía a media miel.
Entretanto el Gobierno francés concedió a Eguía algunos millones, de los cuales podría —10→ dar cuenta si viviese la hermosa pastelera. Dios me perdone el mal juicio; pero casi podría jurar que de aquel dinero, sólo algunas sumas insignificantes pasaron a manos de los pobres guerrilleros tan bravos como desinteresados, que desnudos, descalzos y hambrientos, levantaban el glorioso estandarte de la fe y de la monarquía en las montañas de Navarra o de Cataluña.
Las bajezas, la ineptitud y el despilfarro de los comisionados secretos de Su Majestad, no cesaron hasta que apareció en Bayona, también con poderes reales, el gran pájaro de cuenta llamado D. Antonio Ugarte, a quien no vacilo en designar como el hombre más listo de su época.
Yo le había tratado en Madrid el año 19. Él me estimaba en gran manera, y, como Eguía, me visitaba a menudo; pero sin revelarme imprudentemente sus planes. Desde que se encargó de manejar la conspiración, seguíala yo con marcado interés, segura de su éxito, aunque sin sospechar que le prestaría mi concurso activo en término muy breve. Un día Ugarte me dijo:
-No se encuentra un solo hombre que sirva para asuntos delicados. Todos son indiscretos, soplones y venales. ¿Ve usted lo que trabajo —11→ aquí por orden de Su Majestad? Pues es nada en comparación de lo que me dan que hacer las intrigas y torpezas de mis propios colegas de conspiración. No me fío de ninguno, y en el día de hoy, teniendo que enviar a Madrid un mensaje muy importante, estoy, como Diógenes, buscando un hombre sin poder encontrarlo.
-Pues busque usted bien, Sr. D. Antonio -le respondí-, y quizás encuentre una mujer.
Ugarte no daba crédito a mi determinación; pero tanto le encarecí mis deseos de ser útil a la causa del Rey y de la Religión, que al fin convino en fiarme sus secretos.
-Efectivamente, Jenara -me dijo-, una dama podrá desempeñar mejor que cualquier hombre tan delicado encargo si reúne a la belleza y gallarda compostura de su persona un valor a toda prueba.
En seguida me reveló que en Madrid se preparaba un esfuerzo político, es decir, un pronunciamiento, en el cual tomaría parte la Guardia real con toda la tropa de línea que se pudiese comprometer; pero añadió que desconfiaba del éxito si no se hacían con mucho pulso los trabajos, tratando de combinar el movimiento cortesano con una ruidosa algarada de las partidas del Norte. Discurriendo sobre —12→ este negocio, me mostró su grandísima perspicacia y colosal ingenio para conspirar, y después me instruyó prolijamente de lo que yo debía hacer en Madrid, del arte con que debía tratar a cada una de las personas para quienes llevaba delicados mensajes, con otras muchas particularidades que no son de este momento. Casi toda mi comisión era enteramente confidencial y personal, quiero decir que el conspirador me entregó muy poco papel escrito; pero, en cambio, me repitió varias veces sus instrucciones para que, reteniéndolas en la memoria, obrase con desembarazo y seguridad en las difíciles ocasiones que me aguardaban.
Partí para Madrid en Febrero del 22.
- II -
Emprendí estos manejos con entusiasmo y con placer; con entusiasmo porque adoraba en aquellos días la causa de la Iglesia y el Trono, con placer porque la ociosidad entristecía mis días en Bayona. La soledad de mi existencia me abrumaba tanto como el peso de las desgracias que a otros afligen y que yo no conocía —13→ aún. Con separarme de mi esposo, cuyo salvaje carácter y feroz suspicacia me hubieran quitado la vida, adquirí libertad suma y un sosiego que después de saboreado por algún tiempo, llegó a ser para mí algo fastidioso. Poseía bienes de fortuna suficientes para no inquietarme de las materialidades de la vida; de modo que mi ociosidad era absoluta. Me refiero a la holganza del espíritu que es la más penosa, pues la de las manos, yo, que no carezco de habilidades, jamás la he conocido.
A estos motivos de tristeza debo añadir el gran vacío de mi corazón, que estaba ha tiempo como casa deshabitada, lleno tan sólo de sombras y de ecos. Después de la muerte de mi abuelo, ningún afecto de familia podía interesarme, pues los Baraonas que subsistían, o eran muy lejanos parientes o no me querían bien. De mi infelicísimo casamiento sólo saqué amarguras y pesadumbres, y para que todo fuese maldito en aquella unión, no tuve hijos. Sin duda Dios no quería que en el mundo quedase memoria de tan grande error.
Fácilmente se comprenderá que en tal situación de espíritu me gustaría lanzarme a esas ocupaciones febriles que han sido siempre el principal gozo de mi vida. Ninguna cosa llana y natural ha cautivado jamás mi corazón, —14→ ni me embelesó, como a otros, lo que llaman dulce corriente de la vida. Antes bien yo la quiero tortuosa y rápida, que me ofrezca sorpresas a cada instante y aun peligros; que se interne por pasos misteriosos, después de los cuales deslumbre más la claridad del día; que caiga como el Piedra en cataratas llenas de ruido y colores, o se oculte como el Guadiana, sin que nadie sepa dónde ha ido.
Yo sentía además en mi alma la atracción de la Corte, no pudiendo descifrar claramente cuál objeto o persona me llamaban en ella, ni explicarme las anticipadas emociones que por el camino sentía mi corazón, como el derrochador que principia a gastar su fortuna antes de heredada. Mi fantasía enviaba delante de sí, en el camino de Madrid, maravillosos sueños e infinitos goces del alma, peligros vencidos y amables ideales realizados. Caminando de este modo y con los fines que llevaba, iba yo por mi propio y verdadero camino.
Desde que llegué me puse en comunicación con los personajes para quienes llevaba cartas o recados verbales. Tuve noticias de la rebelión de los Guardias que se preparaba; hice lo que Ugarte me había mandado en sus minuciosas instrucciones, y hallé ocasión de advertir el mucho atolondramiento y ningún concierto con —15→ que eran llevados en Madrid los arduos trámites de la conspiración.
Lo mejor y más importante de mi comisión estaba en Palacio, adonde me llevó D. Víctor Sáez, confesor de Su Majestad. Muchos deseos tenía yo de ver de cerca y conocer por mí misma al Rey de España y toda su real familia, y entonces quedó satisfecho mi anhelo. Hice un rápido estudio de todos los habitantes de Palacio, particularmente de las mujeres, la Reina Amalia, D.ª Francisca, esposa de don Carlos, y D.ª Carlota, del Infante D. Francisco. La segunda me pareció desde luego mujer a propósito para revolver toda la Corte. De los hombres, D. Carlos me pareció muy sesudo, dotado de cierto fondo de honradez preciosísima, con lo cual compensaba su escasez de luces, y a Fernando le diputé por muy astuto y conocedor de los hombres, apto para engañarles a todos, si bien privado del valor necesario para sacar partido de las flaquezas ajenas. La Reina pasaba su vida rezando y desmayándose; pero la varonil D.ª Francisca de Braganza ponía su alma entera en las cosas políticas, y llena de ambición, trataba de ser el brazo derecho de la Corte. D.ª Carlota, que entonces estaba embarazada del que luego fue Rey consorte, tampoco se dormía en esto.
—16→
Los palaciegos, tan aborrecidos entonces por la muchedumbre constitucional, Infantado, Montijo, Sarriá y demás aristócratas, no servían en realidad de gran cosa. Sus planes, faltos de seso y travesura, tenían por objeto algo en que se destacase con preferencia la personalidad de ellos mismos. Ninguno valía para maldita la cosa, y así nada se habría perdido con quitarles toda participación en la conjura. Los individuos de la Congregación Apostólica, que era una especie de masonería absolutista, tampoco hacían nada de provecho, como no fuera allegar plebe y disponer de la gente fanática para un momento propicio. En los jefes de la Guardia había más presunción que verdadera aptitud para un golpe difícil, y el clero se precipitaba gritando en los púlpitos, cuando la situación requería prudencia y habilidad sumas. Los liberales masones o comuneros vendidos al absolutismo y que al pronunciar sus discursos violentos se entusiasmaban por cuenta de este, estaban muy mal dirigidos, porque con su exageración ponían diariamente en guardia a los constitucionales de buena fe. He examinado uno por uno los elementos que formaban la conspiración absolutista del año 22 para que cuando la refiera se explique en cierto modo el lamentable aborto y total ruina de ella.
—17→
NOTA DEL AUTOR. A continuación refiere la señora los sucesos del 7 de Julio. Aunquesu narración es superior a la nuestra, principalmente a causa de la graciosa sencillez y verdadcon que toda ella está hecha, la suprimimos por no repetir, ni aun mejorándolo, lo que yaapareció en otro volumen.
- III -
Después de los aciagos días de Julio, mi situación que hasta entonces había sido franca y segura, fue comprometidísima. No es fácil dar una idea de la presteza con que se ocultaron todos aquellos hombres que pocos días antes conspiraban descaradamente. Desaparecieron como caterva de menudos ratoncillos, cuando los sorprende en sus audaces rapiñas el hombre sin poder perseguirlos, ni aun conocer los agujeros por donde se han metido. A mí me maravillaba que D. Víctor Sáez, hombre de una obesidad respetable, pudiese estar escondido sin que al punto se descubriese su guarida. Los palaciegos se filtraron también, y los que no estaban muy evidentemente comprometidos, —18→ como por ejemplo, Pipaón, dieron vivas a la Constitución vencedora, uniéndose a los liberales.
Tuve además la desgracia de perder varios papeles en casa de un pobre maestro de escuela donde nos reuníamos, y esto me causó gran zozobra; pero al fin los encontré no sin trabajo, exponiéndome a los mayores peligros. La seguridad de mi persona corrió también no poco riesgo, y en los días 9 y 10 de Julio no tuve un instante de respiro, pues por milagro no me arrastraron a la cárcel los milicianos, borrachos de vino y de patriotería. Gracias a Dios, vino en mi amparo un joven paisano y antiguo amigo mío, el cual, en otras ocasiones, había ejercido en mi vida influencia muy decisiva, semejante a la de las estrellas en la antigua cábala de los astrólogos.
Pasados los primeros días pude introducirme en Palacio a pesar de la formidable y espesa muralla liberalesca que lo defendía. Encontré a Su Majestad lleno de consternación y amargura, principalmente por verse obligado a poner semblante lisonjero a sus enemigos y aun a darles abrazos, lo cual era muy del gusto de ellos, en su mayoría gente inocentona y crédula. No me agradaba ver en nuestro Soberano tan poco corazón; pero —19→ si en él hubiera concordado el valor con las travesuras y agudezas del entendimiento, ningún tirano antiguo ni moderno le habría igualado. Su desaliento y desesperación no le impidieron que se enamorase de mí, porque en todas las ocasiones de su vida, bajo las distintas máscaras que se quitaba y se ponía, aparecía siempre el sátiro.
Temerosa de ciertas brutalidades, quise huir. Brindeme entonces a desempeñar una comisión difícil, para lo cual Fernando no se fiaba de ningún mensajero; y aunque él no quiso que yo me encargase de ella, porque no me alejara de la Corte, tanto insté y con tales muestras de verdad prometí volver, que se me dieron los pasaportes.
El mes anterior había salido para Francia D. José Villar Frontín, uno de los intrigantes más sutiles del año 14, aunque como salido de la academia del cuarto del Infante D. Antonio, no era hombre de gran iniciativa, sino muy plegadizo y servicial en bajas urdimbres. Llevaba órdenes para que el marqués de Mataflorida formase una Regencia absolutista en cualquier punto de la frontera conquistado por los guerrilleros. Estas instrucciones eran conformes al plan del Gobierno francés, que deseaba la introducción de la Carta en España y —20→ un absolutismo templado; pero Fernando, que hacía tantos papeles a la vez, deseaba que sus comisionados, afectando ser partidarios de la Carta, trabajasen por el absolutismo limpio. Esto exigía frecuentes rectificaciones en los despachos que se enviaban y avisos contradictorios, trabajo no escaso para quien había de ocultar de sus ministros todos estos y aun otros inverosímiles líos.
Yo me comprometí a hacer entender a Mataflorida y a Ugarte lo que se quería, transmitiéndoles verbalmente algunas preciosas ideas del Monarca, que no podían fiarse al papel, ni a signo ni cifra alguna. Ya por aquellos días se supo que la Seo de Urgel había sido ganada al Gobierno por el bravo Trapense, y se esperaba que en la agreste plaza se constituyera la salvadora Regencia. A la Seo, pues, debía yo dirigirme.
La partida y el viaje no eran problemas fáciles. Esto me preocupó durante algunos días, y traté de sobornar, para que me acompañase, al amigo de quien antes he hablado. A él no le faltaban en verdad ganas de ir conmigo al extremo del mundo; pero le contenía el amor de su madre anciana. Mucho luché para decidirle, empleando razonamientos y seducciones diversas; mas a pesar de la propensión de su carácter —21→ a ciertas locuras y del considerable prestigio que yo empezaba a ejercer sobre él, se resistía tenazmente, alegando motivos poderosos, cuya fuerza no me era desconocida. Al fin tanto pudo una mujer llorando, que él abandonó todo, su madre y su casa, aunque por poco tiempo y con la sana intención de volver cuando me dejase en parajes donde no existiese peligro alguno. El infeliz presagiaba sin duda su desdichada suerte en aquella expedición, porque luchó grandemente consigo mismo para decidirse, y hasta el último momento estuvo vacilante.
Aquel hombre había sido enemigo mío, o más propiamente, de mi esposo. Desde la niñez nos conocimos; fue mi novio en la edad en que se tiene novio. Sucesos lamentables que me afligen al venir a la memoria, caprichos y vanidades mías me separaron de él, yo creí que para siempre; pero Dios lo dispuso de otro modo. Durante mucho tiempo estuve creyendo que le odiaba; pero el sentimiento que en mí había era más que rencor una antipatía arbitraria y voluntariosa. Por causa de ella, siempre le tenía en la memoria y en el pensamiento. Circunstancias funestas le pusieron en contacto conmigo diferentes veces, y siempre que ocurría algo grave en la vida de él o en la mía —22→ tropezábamos providencialmente el uno con el otro, como si el alma de cada cual viéndose en peligro pidiese auxilio a su compañera.
En mí se verificó una crisis singular. Por razones que no son de este sitio, yo llegué a aborrecer todo lo que mi esposo amaba y a amar todo lo que él aborrecía. Al mismo tiempo mi antiguo novio mostraba hacia mí sentimientos tan vivos de menosprecio y desdén, que esto inclinó mi corazón a estimarle. Yo soy así, y me parece que no soy el único ejemplar. Desde la ocasión en que le arranqué de las furibundas manos de mi marido no debí de ser tampoco para él muy aborrecible.
Cuando nos encontramos en Madrid, y desde que hablamos un poco, caímos en la cuenta de que ambos estábamos muy solos. Y no sólo había semejanza en nuestra soledad, sino en nuestros caracteres, principal origen quizás de aquella. Hicimos propósito de echar a la espalda aquel trágico aborrecimiento que antes nos teníamos, el cual se fundaba en veleidades y caprichosas monomanías del espíritu, y no tardamos mucho tiempo en conseguirlo. Ambos reconocimos las grandes y ya irremediables equivocaciones de nuestra primera juventud, y nos maravillábamos de hallar tan extraordinaria fraternidad en nuestras almas. —23→ ¡Ser de este modo, haber nacido el uno para el otro, y sin embargo haber estado dándonos golpes en las tinieblas durante tanto tiempo! ¡Qué fatalidad! Hasta parece que no somos responsables de ciertas faltas, y que estas, por lo que tienen de placentero, pueden tolerarse como compensación de pasados dolores y de un error deplorable y fatal, dependiente de voluntades sobrehumanas.
Pero no: no quiero eximirme de la responsabilidad de mi culpa y de haber faltado claramente, impulsada por móviles irresistibles, a la ley de Dios. No: nada me disculpa; ni las atrocidades de mi marido, ni la espantosa soledad en que yo estaba, ni los mil escollos de la vida en la Corte, ni las grandes seducciones morales y físicas de mi paisano y dulce compañero de la niñez.
Reconozco mi falta, y atenta sólo a que este papel reciba un escrupuloso retrato de mi conciencia y de mis acciones, la escribo aquí, venciendo la vergüenza que confesión tan penosa me causa.
Salimos de Madrid en una hermosa noche de Julio. Cuando dejamos de oír el rugido de la Milicia victoriosa, me pareció que entraba en el cielo. Íbamos cómodamente en una silla de postas con buenos caballos y un hábil mayoral de Palacio. Yo había tomado un nombre supuesto, —24→ diciéndome marquesa de Berceo y él era nada menos que mi esposo, una especie de marqués de Berceo. Mucho nos reímos con esta invención, que a cada paso daba lugar a picantes comentarios y agudezas. No recuerdo días más placenteros que los de aquel viaje.
¡Cuántas veces bajamos del coche para andar largos trechos a pie, recreándonos en la hermosura de las incomparables noches de Castilla! ¡Cómo se agrandaba todo ante nuestros ojos, principalmente las cosas inmateriales! Nos parecía que aquella dulce vagancia no acabaría nunca, y que los días venideros serían siempre como aquel cielo que veíamos, dilatados, serenos y sin nubes. En tales horas o hablábamos poco o vertíamos el alma del uno en la del otro alternativamente por medio de observaciones y preguntas acordes con el hermoso espectáculo que veíamos fuera y dentro de nosotros, pues de mi alma puede decirse que estaba tan llena de estrellas como el firmamento.
Han pasado muchos años: entonces tenía yo veintisiete, y ahora... no lo quiero decir por no espantarme; pero creo que he traspasado el medio siglo3 . Entonces mis cabellos —25→ eran de oro, ahora son de plata, sin que ni una sola hebra de ellos conserve su primitivo color. Mis ojos tenían el brillo que es reflejo de la inteligencia despierta y de los sentimientos bullidores; ahora no son más que dos empañadas cuentas azules, de las cuales se escapa alguna vez fugitivo rayo. Mi cara entonces respiraba alegría, salud, y el alma rielaba sobre mis facciones como la luz sobre la superficie de las temblorosas aguas; ahora es una máscara que me sirve para disimular los pensamientos y que a muchos deja ver todavía huellas claras de la gran hermosura que hubo en ella. Entonces era muy hermosa; ahora soy una vieja que debió haber4 sido guapa, aunque, si he de creer a don Toribio, el canónigo de Tortosa, todavía puedo volver loco a cualquiera. En suma; todo ha pasado, mudándose considerablemente, e infinitas personas han pasado a ser recuerdos. Lo que siempre está lo mismo es mi país, que no deja de luchar un momento por la misma causa y con las mismas armas, y si no con las mismas personas, con los mismos tipos de guerreros y políticos. Mi país sigue siempre a la calesera.
Pues bien: en todo el tiempo transcurrido entre estas dos épocas, no he visto pasar días como aquellos. Fueron de los pocos que tiene cada mortal como un regalo del cielo para toda —26→ la existencia, y que en vano se aguardan después, porque no vuelven. Estos aguinaldos de la vida no se reciben más que una vez. Salvador era menos feliz que yo, a causa de los deberes y las afecciones que había dejado atrás. Yo procuraba hacerle olvidar todo lo que no fuese nosotros mismos; mas resultaba esto muy difícil, por ser él menos dueño de sus acciones que yo, y aun, si se quiere, menos egoísta. Íbamos de pueblo en pueblo, sin apresurarnos ni detenernos mucho. Aquel vivir entre todo el mundo y al mismo tiempo sin testigo, era mi mayor delicia. Los diversos pueblos por donde pasábamos no tenían sin duda noticia de la felicidad de los marqueses de Berceo, pues si la tuvieran, no creo que nos dejaran seguir sin quitarnos algo de ella.
- IV -
Gracias a nuestro dinero y a nuestro buen porte podíamos disfrutar de todas las comodidades posibles en las posadas. El calor nos obligaba a detenernos durante el día, caminando por las noches, y ni en Castilla ni en —27→ Aragón tuvimos ningún mal encuentro, como recelábamos, con milicianos, ladrones o espías del Gobierno.
Más allá de Zaragoza empezamos a temer que nos salieran al paso las tropas de Torrijos o de Manso. Por eso en vez de tomar directamente el camino de Cataluña subimos hacia Huesca, Salvador, cuya antipatía a los facciosos y guerrilleros era violentísima, se mostró disgustado al considerarse cerca de ellos. Entonces tuve un momento de súbita tristeza, oyéndole decir:
-Cuando lleguemos a un lugar seguro o estés entre tus amigos, me volveré a Madrid.
Yo deseaba que no llegasen ni el lugar seguro ni tampoco mis amigos. Pero aunque mi tristeza fue grande desde aquel instante, apoderándose de mi corazón como un presagio de desventuras, estaba muy lejos de sospechar el espantoso golpe que nos amenazaba, consecuencia providencial de nuestra falta y de mi criminal ligereza. ¡Ay!, piensa el malo que sus alegrías han de ser perpetuas, y la misma grata corriente de ellas le lleva ciego a lo que yo llamo la sucursal del infierno en la tierra, que es la desgracia y el anticipado castigo de los delitos.
De Huesca nos dirigimos a Barbastro, siguiendo —28→ por un detestable camino hasta Benabarre, donde entramos al anochecer. Detuvieron nuestro coche algunos hombres, y al verles, exclamé:
-Los guerrilleros. Ya estamos en casa.
Salvador mostró gran disgusto, y cuando fuimos interrogados, dio algunas contestaciones que debieron de sonar muy mal en los oídos de los soldados de la fe. Yo tenía confianza en mi gente y la seguridad de no ser detenida; pero no fue posible evitar ciertas molestias. Nos hicieron bajar del coche antes de llegar a la posada y presentarnos a un rústico capitán que estaba en la venta del camino bebiendo vino juntamente con otro guerrillero, al modo de frailazo, armado de pistolas y con dos o tres individuos de malísima catadura.
Sus maneras no eran en verdad nada corteses, a pesar de defender causa tan sagrada como es la del Altar y el Trono; pero con dos o tres palabras dichas enérgicamente y en tono de dignidad, me hice respetar al punto. Yo mostraba al que parecía jefe mis papeles, cuando observé que uno de los hombres allí presentes miraba a mi compañero de viaje con expresión poco tranquilizadora. Llegose a él, y poniéndole la mano en el hombro le dijo con brutal modo y expresión de venganza:
—29→
-¿Me conoces? ¿Sabes quién soy?
-Sí -le respondió Monsalud, pálido y colérico-. Ya sé que eres un hombre vil; tu nombre es Regato.
El desconocido se abalanzó en ademán hostil hacia mi amigo, pero este supo recibirle con tanta valentía, que le hizo rodar por el suelo, bañado el rostro en sangre. Quedeme sin aliento al ver la furia de aquella gente ante el mal trato dado a uno de los suyos. Milagro de Dios fue que no pereciésemos allí; pero el capitán parecía hombre prudente, y haciendo salir de la venta al agraviado, nos notificó que estábamos presos hasta que el jefe decidiera lo que se había de hacer con nosotros.
Afectando serenidad le dije que mirara bien lo que hacía, por ser yo persona de gran poder en la frontera y en Palacio; pero encogiéndose de hombros, tan sólo me permitió después de largas discusiones hablar al que ellos llamaban coronel. Salí desalada de la venta, dejando en ella la mitad de mi alma, pues allí quedó guardado por dos hombres mi ultrajado amigo, y me presenté al coronel, que era un capuchino de Cervera. Acababa de despachar un bodrio y dos azumbres que le habían puesto para que cenase, y su paternidad, después del pienso, no tenía al parecer la cabeza muy serena. Sin —30→ embargo, no me trató mal. Díjome que el Sr. Regato le había informado ya de quién era mi acompañante, y que en vista de sus antecedentes y circunstancias, no podía ser puesto en libertad. Púseme furiosa; yo me creí capaz de destrozar sólo con mis uñas a aquel tremendo fraile coronel cuyas barbas y salvaje apostura ponían miedo en el corazón más esforzado. Sin miramiento alguno le increpé, diciéndole cuantas atrocidades me vinieron a la boca y amenazándole con pedir su cabeza al Rey; pero ni aun así logré ablandar aquella roca en figura de bestia. Oyome el bárbaro con paciencia, sin duda por ser más fraile que guerrero, y resumió sus resoluciones diciéndome:
-Usted, señora, puede ir libremente a donde le acomode; pero ese hombre no me sale de aquí.
¡Ay!, si yo hubiera tenido a mis órdenes diez hombres armados habría atacado al batallón, cuadrilla o lo que fuera, segura de destrozarlo, que tanto puede el furor de una hembra ofendida. Volví a la venta, resuelta a sacar de ella a Salvador con mis propias manos, desafiando las armas de sus guardianes; pero cuando entré, mi compañero de viaje, mi adorado amigo, mi pobre marqués de Berceo, había —31→ desaparecido. Le llamé con la voz ronca de tanto gritar; le llamé con toda mi alma, pero no me respondió. Una mujer andrajosa, que parecía tan salvaje y feroz como los hombres que en aquel pueblo vi, salió conmigo al camino y señalando a un punto en la oscuridad del espacio negro, dijo sordamente:
-Allí.
Y mirando hacia donde su dedo me indicaba, vi unas grandes sombras que parecían murallones almenados y como ruinas hendidos. Pregunté qué sitio era aquel y la desconocida me contestó:
-El castillo.
La mujer llevando una cesta con provisiones, marchó en dirección del castillo. Yo la seguí. No tardamos en llegar, y por una poterna desvencijada que se abría en la muralla, después de pasado el foso sin agua, penetramos en un patio lleno de escombros y de yerba.
-¡Aquí, aquí le han encerrado! -exclamé mirando a todos lados como quien ha perdido el juicio.
La mujer se detuvo ante mí, y señalando el suelo dijo con voz muy lúgubre:
-¡Abajo!
Yo creí volverme loca. Los ojos de la horrible persona que me daba tan tremendas noticias —32→ brillaban con claridad verdosa, como los de animal felino. Quise seguirla cuando subió la escalerilla que conducía a las habitaciones practicables entre tanta ruina; pero un centinela me echó fuera brutalmente, amenazándome con arrojarme al foso si no me retiraba máspronto que la vista. Estas fueron sus propias palabras.
Corrí hacia el pueblo, resuelta a ver de nuevo al coronel capuchino de Cervera. Pero tanta agitación agotó al fin mis fuerzas, y tuve que sentarme en una gran piedra del camino, fatigada y abatida, porque a mi primera furia sustituyó una aflicción profundísima que me hizo llorar. No recuerdo haber derramado nunca más lágrimas en menos tiempo. Al fin, sobreponiéndome a mi dolor, seguí adelante, jurando no continuar el viaje sin llevar en mi compañía al infeliz cuanto adorado amigo de mi niñez. Desperté al capuchino, que ya roncaba, el cual de muy mal talante, repitió su fiera sentencia, diciendo:
-Usted, señora, puede continuar su viaje; pero el otro no saldrá de aquí sin orden superior.
Yo sé lo que me digo. ¡Pisto!, que ya me canso de sermonear. Vaya usted con Dios y déjenos en paz.
Despreciando su barbarie, insistí y amenacé, —33→ y al cabo me dio algunas esperanzas con estas palabras:
-El jefe de nuestra partida acaba de llegar. Háblele usted a él, y si consiente...
-¿Quién es el jefe?
-D. Saturnino Albuín -me contestó.
Al oír este nombre vi el cielo abierto. Yo había conocido en Bayona al célebre Manco, y recordé que aunque muy bárbaro, hacía alarde de generosidad e hidalguía en todas las ocasiones que se le presentaban. No quise detenerme ni un instante, y al punto me informé de que D. Saturnino estaba en una casa situada junto al camino a la salida del pueblo en dirección a Tremp. Desde la plaza se veían dos lucecillas en las ventanas de la vivienda. Corrí allá guiada por la simpática claridad de aquellas luces semejantes a dos ojos y que eran para mí fanales de esperanza. Llegué sin aliento, agitada por la fatiga y un dulce presagio de buen éxito que me llenaba el corazón.





























