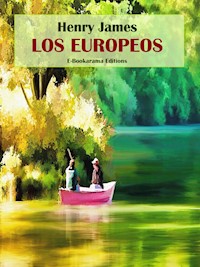
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Los europeos", novela del escritor norteamericano Henry James publicada en 1878, se articula en torno a la visita de dos hermanos americanos 'europeizados' al Boston puritano, grave y tradicional de mediados del siglo XIX. El contraste entre las ideas y actitudes de Félix y Eugenia, y los de sus parientes bostonianos, permite a James poner de relieve, gracias a la penetración de su análisis psicológico y la sutilidad y la perfección formal de su estilo, la ambigüedad de los comportamientos humanos, así como la naturaleza voluble de los valores éticos y estéticos.
"Los europeos" pertenece a la primera época de la narrativa de Henry James marcada por la indagación acerca de la interacción entre Europa y unos jóvenes Estados Unidos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry James
Los europeos
Tabla de contenidos
LOS EUROPEOS
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Notas
LOS EUROPEOS
Henry James
Uno
Visto desde las ventanas de un hotel de apariencia austera, un cementerio pequeño en el corazón de una ciudad agitada e indiferente no es nunca motivo de regocijo; y el espectáculo no mejora cuando las lápidas musgosas y el arbolado fúnebre reciben el refresco ineficaz de una nevada insignificante que no llega a cuajar. Si, además, mientras la llovizna helada espesa el aire, el calendario señala que la bendita estación primaveral comenzó hace ya seis semanas, la escena reúne, sin duda, todos los elementos para causar el abatimiento más profundo. Un 12 de mayo, hace ya más de treinta años, todo esto lo sentía intensamente una señora asomada a una de las ventanas del mejor hotel del Boston antiguo. Había pasado allí media hora, aunque intermitentemente, porque de cuando en cuando se daba la vuelta y recorría la habitación con andares inquietos. En la chimenea, un fuego al rojo vivo emitía una débil llama azul y, frente al fuego, junto a la mesa, se sentaba un hombre joven ocupado en manejar el lápiz. Sostenía unas cuantas hojas de papel, cortadas en pequeñas porciones cuadrangulares y, al parecer, estaba dibujando figuras extrañas. Trabajaba con rapidez y concentración. A veces echaba hacia atrás la cabeza y colocaba el dibujo lo más lejos posible; al mismo tiempo tarareaba y silbaba suavemente en un tono que resultaba muy alegre. La señora lo rozaba al pasar por detrás: su falda, con muchos adornos, resultaba muy voluminosa. Nunca miraba a los dibujos; sólo se volvía para contemplarse en un espejo colocado sobre un tocador al otro de la habitación. Entonces se detenía un momento y se daba un toque a la cintura con las dos manos, o levantaba los brazos —de curvas suaves y atractivas— hacia el pelo, con un movimiento mitad caricia y mitad corrección. Un observador atento podría haber advertido que, durante esos momentos de fugaz observación, su rostro abandonaba el aire melancólico, pero, tan pronto como se acercaba de nuevo a la ventana, volvía a proclamar que se estaba aburriendo mucho. Y, a decir verdad, sus ojos encontraban pocas cosas placenteras. El aguanieve batía los cristales de las ventanas y, abajo, hasta las lápidas del cementerio parecían mantenerse en posición oblicua para que no les cayera de lleno. Un alta verja de hierro las separaba de la calle, y al otro lado un grupo de bostonianos se afanaban entre la nieve semilíquida. Muchos miraban a derecha e izquierda: parecían esperar algo. De cuando en cuando un extraño vehículo se aproximaba al lugar donde se encontraban; un vehículo que la señora de la ventana, muy al corriente de las invenciones humanas, no había visto nunca: un ómnibus enorme, de poca altura, pintado de colores vivos y adornado al parecer con campanillas tintineantes, que se deslizaba sobre una especie de muescas en el pavimento, arrastrado —con gran acompañamiento de crujidos, saltos y chirridos— por una pareja de caballos sorprendentemente pequeños. Cuando llegaba a un determinado sitio, la gente que esperaba frente al cementerio —en su mayoría mujeres, con bolsos y paquetes— se abalanzaba en compacta unidad —un movimiento que recordaba las luchas de los náufragos por conseguir un puesto en los botes salvavidas— y desaparecían en el amplio interior del ómnibus. Entonces el bote salvavidas —o el coche salvavidas, como la señora de la ventana lo designaba vagamente— continuaba su camino, dando saltos y haciendo tintinear sus campanillas, sobre las invisibles ruedas, mientras el timonel (el hombre que llevaba el volante) guiaba su curso, desde la proa, de manera bastante incongruente. Este fenómeno se repetía cada tres minutos y el grupo de agitadas mujeres con capas, bolsas y paquetes se renovaba constantemente sin aparente esfuerzo. Al otro lado del cementerio había un grupo de casitas de ladrillo rojo que mostraban su parte trasera, doméstica y hogareña; frente al hotel, la alta aguja de madera de la torre de una iglesia, pintada de blanco, se erguía en el aire enturbiado por los copos de nieve. La señora de la ventana la contempló durante algún tiempo; por razones personales le parecía la cosa más fea que había visto nunca. La encontraba molesta y despreciable. Había llegado a producirle un sentimiento de irritación que no se correspondía con ningún estímulo puramente sensorial. Nunca se había preocupado tanto por los chapiteles de las iglesias.
La señora no era guapa, pero incluso cuando era presa de una irritación sin fundamento aparente su rostro resultaba muy interesante y agradable. Aunque no se encontraba tampoco en su primera juventud, era esbelta, esbeltez que no estaba reñida con unas formas muy femeninas que sugerían al mismo tiempo madurez y flexibilidad, y llevaba sus treinta y tres años con la misma ligereza con que una Hebe[1] hubiera podido transportar una copa de vino colmada hasta los bordes. Su tez presentaba síntomas de fatiga, como dicen los franceses; tenía la boca grande; los labios, demasiado llenos; los dientes, desiguales, y la barbilla, de un diseño bastante vulgar. La nariz era carnosa y al sonreír —estaba siempre sonriendo— las líneas laterales se levantaban demasiado hacia los ojos, que eran, en cambio, encantadores: grises, brillantes, de rápidos destellos, agradablemente serenos en ocasiones, llenos siempre de inteligencia. La frente era pequeña —su único rasgo verdaderamente hermoso— y el cabello, ensortijado y oscuro, muy abundante, lo llevaba siempre arreglado de manera que hacía pensar en una mujer de algún remoto país meridional u oriental. Tenía una amplia colección de pendientes que siempre parecían poner el último toque a su aspecto oriental o exótico. Una vez alguien había hecho un elogio suyo que al serle repetido le agradó más que ningún otro.
—¿Una mujer bonita? —dijo alguien—. No veo por qué; sus rasgos son vulgares.
—No sabría qué decir sobre sus rasgos —contestó un observador muy agudo—, pero mueve la cabeza como una mujer hermosa.
Imagínense si después de esto la protagonista de la anécdota movería la cabeza con menos empaque.
Finalmente la señora se apartó de la ventana tapándose la cara con las manos.
—¡Es demasiado horrible! —exclamó—. ¡Tendré que volverme, tendré que volverme! —Y se dejó caer en una silla delante del fuego.
—Espera un poco, querida —dijo el joven suavemente, sin dejar de dibujar.
La señora dejó ver uno de sus pies; era muy pequeño y llevaba una inmensa roseta en el zapato. Después de fijar la mirada durante algún tiempo en aquel adorno contempló el carbón de antracita que ardía en el hogar.
—¿Has visto nunca algo más odioso que este fuego? —preguntó—. ¿Has visto alguna vez algo tan affreux[2] como todo esto?
Hablaba inglés con total corrección, pero introdujo el epíteto francés de una forma que revelaba su perfecto conocimiento de la lengua francesa.
—Me parece que este fuego está muy bien —dijo el joven, observándolo un momento—. Esas lengüecitas azules, bailando sobre los rescoldos de color carmín, resultan sumamente pintorescas. Son como el fuego en un laboratorio de alquimista.
—Tienes demasiado buen carácter, cariño —dijo su compañera.
El muchacho contempló uno de sus dibujos torciendo la cabeza hacia un lado. Su lengua se movía suavemente sobre el labio inferior.
—Buen carácter, sí; demasiado buen carácter, no.
—Eres irritante —dijo la señora mirándose el zapato. Su interlocutor comenzó a hacer retoques en el boceto.
—Imagino que lo que quieres decir es que estás irritada.
—Eso es verdad —dijo su compañera con una risita amarga—. Es el día más negro de mi vida. Y tú sabes lo que eso quiere decir.
—Espera hasta mañana —sugirió el muchacho.
—Hemos cometido una gran equivocación. Si hoy todavía nos queda alguna duda, mañana tendremos la certeza absoluta. Ce sera clair, au moins[3]! El muchacho permaneció en silencio algunos instantes utilizando el lápiz.
—Las equivocaciones no existen —afirmó luego.
—Muy cierto: para los que no son capaces de advertirlas. No reconocer los propios errores podría ser la felicidad completa —contestó la señora sin dejar de mirarse el pie.
—Mi querida hermana —dijo el joven, siempre atento a su dibujo—, por primera vez has dicho que no soy inteligente.
—Bueno; de acuerdo con tu propia teoría no se puede decir que se trate de una equivocación —le contestó ella con evidente acierto.
El muchacho lanzó una sincera carcajada.
—A ti, por lo menos, no te falta inteligencia.
—No la demostré cuando propuse esto.
—Pero ¿fuiste tú quien lo propuso? —preguntó su hermano.
La señora volvió la cabeza y lo miró con fijeza:
—¿Quieres atribuírtelo tú?
—Si lo prefieres, cargaré con esa responsabilidad —dijo él, alzando la cabeza y sonriendo.
—Es verdad —añadió ella inmediatamente—; tú no das importancia a esas cosas. No tienes sentido de lo que es propio. El muchacho volvió a reír alegremente.
—Si quieres decir que no tengo propiedades estás en lo cierto.
—No bromees con tu pobreza —dijo su hermana—. Es tan vulgar como presumir de ella.
—¡Mi pobreza! Acabo de terminar un dibujo que me proporcionará cincuenta francos.
— Voyons[4]! —dijo la señora extendiendo la mano.
El muchacho añadió un toque o dos y le alargó el boceto. Ella lo miró, pero siguió dando vueltas a su idea anterior.
—Si una mujer te pidiera que te casaras con ella le dirías: «Claro que sí, querida mía, ¡con mucho gusto!». Y te casarías con ella y serías ridículamente feliz. Luego, al cabo de tres meses, le dirías: «¿Recuerdas aquel día maravilloso en que te pedí que fueras mía?».
El muchacho, que se había levantado de la mesa, estiró un poco los brazos y se acercó a la ventana.
—Ésa es la descripción de un carácter encantador —dijo.
—Es cierto: tienes un carácter encantador. Creo que es todo el capital de que disponemos. Si no estuviese convencida, nunca habría corrido el riesgo de traerte a este país horrible.
—Este país tan cómico, ¡este país delicioso! —dijo el muchacho, echándose otra vez a reír con gran animación.
—¿Encuentras divertidas a esas mujeres que trepan al ómnibus? —preguntó su acompañante—. ¿Qué supones tú que les atrae tanto?
—Me figuro que dentro hay un hombre muy guapo —dijo el muchacho.
—¿En todos los ómnibus? Pasan a centenares, y los hombres de este país, además, no me parecen nada guapos. En cuanto a las mujeres, nunca he visto tantas juntas desde que salí del internado.
—Las mujeres son muy bonitas —dijo su hermano— y todo ello es muy divertido. Tengo que dibujarlo.
Volvió rápidamente a la mesa y tomó de nuevo sus utensilios: un pequeño tablero, una hoja de papel y tres o cuatro lápices. Se instaló en la ventana con esos instrumentos y permaneció allí mirando hacia el exterior y moviendo el lápiz con gran soltura. Trabajaba con una sonrisa esplendorosa y esplendorosa era sin duda la palabra adecuada para la expresión alegre de su rostro en aquel momento. Tenía veintiocho años; sin ser alto, su figura era esbelta y bien proporcionada. Aunque se parecía mucho a su hermana, sus rasgos eran más armoniosos: cabello rubio, tez clara, aspecto de persona ingeniosa, cierta delicadeza en toda su apariencia y una expresión cortés que no llegaba a seria en absoluto; cálidos ojos azules, cejas bien dibujadas y muy arqueadas (unas cejas que, si las damas escribieran sonetos a las de sus amantes, podrían haber sido tema de más de uno) y un fino bigote cuyos extremos se levantaban como si los obligara a elevarse el soplo de una constante sonrisa. Había algo en su fisonomía que resultaba a la vez benévolo y pintoresco. Pero, como ya he mencionado, no daba en absoluto impresión de seriedad. En ese sentido su rostro resultaba singular: no era serio y sin embargo inspiraba la más viva confianza.
—Recuerda que has de poner mucha nieve —dijo su hermana—. Bonté divine[4a], ¡qué clima!
—Dejaré todo el dibujo en blanco y trazaré las figuritas en negro —contestó el muchacho riendo—. Y lo llamaré… ¿Cómo es aquel verso de Keats?… ¡ El primogénito de la mitad de mayo[5]!
—No recuerdo —dijo la dama— que mamá me dijera nunca que las cosas fueran así.
—Mamá no te dijo nunca nada desagradable. Y además las cosas no son así todos los días. Ya verás cómo mañana tenemos un día espléndido.
— Qu’en savez vous? [6] Mañana me marcharé.
—¿A dónde vas a ir?
—A cualquier sitio lejos de aquí. Volveré a Silberstadt. Escribiré al príncipe reinante.
El muchacho se volvió un poco y se la quedó mirando con el lápiz levantado.
—Mi querida Eugenia —murmuró—, ¿tan bien lo pasaste durante la travesía?
Eugenia se levantó. Aún tenía en la mano el dibujo que su hermano le había dado. Era un apunte muy expresivo de un grupo de gentes desdichadas sobre la cubierta de un buque, muy juntos y agarrándose unos a otros, mientras el barco se inclinaba aterradoramente hacia atrás al caer en la sima de una ola. Era muy inteligente y estaba lleno de cierto sentido tragicómico. Eugenia lo miró e hizo un gesto de tristeza.
—¿Cómo puedes dibujar escenas tan odiosas? —preguntó—. ¡Me gustaría arrojarlo al fuego! —Y acto seguido tiró la hoja.
Su hermano, con mucha calma, siguió con la vista su trayectoria. Lo vio revolotear hasta el suelo y no se molestó en recogerlo. Eugenia se acercó a la ventana arreglándose la cintura.
—¿Por qué no me lo reprochas? ¿Por qué no me insultas? —preguntó—. Creo que me sentiría mejor. ¿Por qué no dices que me odias por haberte traído aquí?
—Porque no te lo creerías. ¡Te adoro, querida hermana mía! Estoy encantado de estar aquí y encantado con nuestras perspectivas.
—No sé qué es lo que me pasa. He perdido la cabeza —siguió Eugenia.
Su hermano, por su parte, continuó dibujando.
—Se trata, sin duda alguna, del más curioso e interesante de los países. Nos hallamos aquí y estoy decidido a pasarlo bien.
Su interlocutora se volvió con ademán impaciente, pero en seguida cambió de idea.
—El buen humor es sin duda una cosa excelente —dijo—, pero tú tienes demasiado y no parece que te haya servido de mucho.
El muchacho la miró fijamente, con las cejas levantadas, sonriendo, y se golpeó la nariz con el lápiz.
—¡El buen humor me ha hecho feliz!
—Era lo menos que podía hacer, pero nada más. Te has pasado la vida agradeciendo a la fortuna unos favores tan pequeños que nunca ha tenido que esforzarse de verdad contigo.
—Algo sí ha tenido que preocuparse, creo yo, para hacerme el regalo de una hermana tan admirable.
—No bromees, Felix. Olvidas que soy tu hermana mayor.
—¡De una hermana, entonces, tan mayor! —añadió Felix, riendo—. Creía que habíamos dejado la seriedad en Europa.
—Tengo la impresión de que vas a encontrarla aquí. Recuerda que tienes casi treinta años y que no eres más que un bohemio a quien nadie conoce; el corresponsal sin un céntimo de un periódico ilustre.
—Todo lo desconocido que quieras, pero no tan bohemio como crees. ¡Y no es verdad que no tenga ni un céntimo! Llevo cien libras en el bolsillo, tengo un contrato para hacer cincuenta apuntes y pienso pintar retratos de todos nuestros primos y de todos sus primos a cien dólares cada uno.
—No eres ambicioso —dijo Eugenia.
—Tú sí que lo eres, querida baronesa —replicó el muchacho.
La baronesa permaneció en silencio unos instantes mirando el cementerio, aún más entristecido por el aguanieve y los ómnibus saltarines.
—Es cierto, soy ambiciosa —dijo por fin—. Y mi ambición me ha traído a este horrible lugar —miró enojada a su alrededor: la habitación tenía cierta desnudez que resultaba vulgar; la cama y la ventana carecían de cortinas. Dejó escapar un corto y apasionado suspiro—. ¡Pobre ambición! —exclamó. Se dejó caer sobre un sofá que estaba cerca de la pared y se cubrió la cara con las manos.
Su hermano siguió dibujando con rapidez y habilidad. Al cabo de un instante se sentó a su lado y le enseñó el apunte.
—¿No te parece que está bastante bien para un bohemio desconocido? —preguntó—. Ya me he embolsado otros cincuenta francos.
Eugenia miró con fastidio el dibujo que Felix le había dejado sobre el regazo.
—Sí, es muy inteligente —dijo. Y al cabo de un momento añadió—: ¿Supones que nuestros primos hacen eso? —¿Hacen qué?
—Montar en esas cosas y tener ese aspecto. Felix meditó unos instantes.
—En realidad no lo sé. Será interesante descubrirlo.
—¡No es posible que lo haga la gente con dinero! —dijo la baronesa.
—¿Estás muy segura de que son ricos? —preguntó Felix alegremente. Su hermana se volvió lentamente, mirándolo.
—¡Santo cielo! —murmuró—. ¡Tienes una manera de decir las cosas!
—Sería mucho más agradable que fueran ricos —dijo Felix.
—¿Crees que hubiera venido sin saber que eran ricos? El muchacho cruzó una breve mirada con su hermana, que había adoptado un tono imperioso.
—Sí; será más agradable —repitió.
—Es todo lo que espero de ellos —dijo la baronesa—. No cuento con que sean ni inteligentes, ni amables (al menos al principio), ni elegantes, ni tan siquiera interesantes. Pero te aseguro que son ricos.
Felix apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá y contempló algún tiempo el alargado fragmento de cielo encuadrado por la ventana. La nieve se hacía más escasa; le pareció que las nubes comenzaban a clarear.
—Cuento con que sean ricos —dijo por fin— y poderosos e inteligentes, y amables e interesantes, y deliciosos en general. Tu vas voir[7]! —Dio unos pasos hacia adelante y besó a su hermana—. Mira —siguió—. Como un milagro: mientras hablaba el cielo ha tomado un color dorado. Vamos a disfrutar de un día espléndido.
Y, efectivamente, en el espacio de cinco minutos el tiempo había cambiado. El sol atravesó las nubes y penetró en la habitación de la baronesa.
— Bonté divine! —exclamó la dama—. ¡Qué clima!
—Vamos a salir y a ver el mundo —dijo Felix.
Y salieron al poco tiempo. El aire brillaba y la temperatura era agradable; el sol había secado las calzadas. Caminaron por las calles al azar, mirando las gentes y las casas, las tiendas y los vehículos, el resplandeciente cielo azul y los cruces llenos de barro, los hombres con prisa y las muchachas que paseaban lentamente, los ladrillos de color rojo brillante y el verde claro de los árboles, la extraordinaria mezcla de casas cuidadas y descuidadas. En el espacio de una hora el día se había vuelto primaveral. Hasta en las calles bulliciosas había aroma a tierra y flores. Felix se divertía muchísimo. Había dicho que era un país cómico y siguió riéndose de todo lo que veía. Podría decirse que la civilización americana le resultaba algo parecido a una colección de chistes descomunales. Los chistes eran realmente buenos y la alegría del joven tenía esas mismas cualidades. Poseía lo que suele llamarse sentido pictórico, y este primer vistazo a las costumbres democráticas despertaba en él el mismo tipo de interés que los movimientos de una persona joven llena de vida y expansiva por naturaleza. Semejante interés tenía que ser manifiesto y halagador y, en el caso presente, Felix podría haber pasado por un joven exiliado que no ha llegado a desenraizarse y vuelve a visitar los escenarios de su infancia. No cesaba de mirar el cielo azul violeta, el aire centelleante y las múltiples y desperdigadas manchas de color.
— Comme c’est bariolé[8], ¿eh? —dijo a su hermana en el idioma extranjero que los dos parecían usar de manera tan espontánea.
—Sí; resulta muy bariolé —respondió la baronesa—. No me gusta tanto color; me hace daño a los ojos.
—Eso demuestra cómo los extremos se tocan —añadió Felix—. En lugar de venir hacia occidente se diría que hemos ido hacia oriente. El cielo toca las terrazas de las casas de la misma manera que en El Cairo y los carteles rojos y azules que se ven por todas partes hacen pensar en una decoración mahometana.
—Las muchachas no tienen nada de mahometanas —dijo su acompañante—. No se puede decir que oculten el rostro. Nunca he visto nada tan desenfadado.
—Hay que agradecerle a Dios que no lo hagan —exclamó Felix—, porque son muy bonitas.
—Es cierto; hay muchas que son muy bonitas —dijo la baronesa, que era una mujer muy inteligente.
Era una mujer demasiado inteligente para no hacer muchas observaciones justas y sutiles. Se colgó con más fuerza de lo usual del brazo de su hermano. No estaba tan contenta como él. Hablaba muy poco, pero se daba cuenta de muchas cosas y hacía sus reflexiones. También se sentía un poco emocionada; comprendía que había venido a un país extraño para hacer fortuna. Advertía superficialmente muchas razones de irritación y descontento. La baronesa era una persona muy delicada y exigente. Más de una vez había ido, en compañía de personas muy agradables, a la verbena de una ciudad de provincia con ánimo de divertirse. Y ahora le parecía que estaba en una enorme verbena y que las diversiones y los désagréments[9] eran prácticamente la misma cosa. Se descubría sonriendo y estremeciéndose alternativamente. El espectáculo era muy curioso, pero de un momento a otro le podían dar un empujón. La baronesa nunca había visto tanta gente paseando; nunca se había mezclado tanto con gente que no conocía. Pero poco a poco sintió que aquella verbena era una empresa algo más seria. Llegó con su hermano a un amplio jardín público que parecía muy bonito y le sorprendió no ver ningún coche. Caía la tarde; los rayos casi horizontales del sol hacían brillar los troncos de los árboles y la hierba, de un color verde muy intenso, como si estuvieran recubiertos de oro recién sacado de la mina. Era la hora en que las señoras suelen salir a tomar el aire y a pasear en calesa, junto a hileras de peatones, inclinando graciosamente la sombrilla. Aquí, sin embargo, Eugenia no descubrió ninguna indicación de que existiera esa costumbre, lo que aún le pareció más extraño al percatarse de que había un encantador paseo de olmos convenientemente arqueados, cercano a una calle amplia y alegre, que sin duda atravesaban frecuentemente los miembros más prósperos de la bourgeoisie[10]. Nuestros amigos recorrieron este paseo, muy bien iluminado. Felix advirtió la presencia de muchas chicas bonitas y se lo hizo notar a su hermana. Esta última precaución, sin embargo, resultó superflua, porque la baronesa había observado atentamente a todas aquellas encantadoras jovencitas.
—Tengo la íntima convicción de que nuestras primas son así —dijo Felix. La baronesa era de la misma opinión, pero no fue eso lo que dijo.
—Son muy bonitas —confirmó—, pero no son más que niñas. ¿Dónde están las mujeres de treinta años?
«¿Te refieres a las de treinta y tres?» iba a preguntar su hermano, porque con frecuencia captaba tanto lo que Eugenia decía como lo que no decía. Pero se limitó a hacer un comentario sobre la belleza de la puesta de sol, mientras la baronesa, que había ido allí a buscar fortuna, reflexionaba acerca de lo ventajoso que sería para ella tener que enfrentarse sólo con muchachitas. La puesta de sol era soberbia y se pararon a verla. Felix declaró que nunca había visto una mezcla tan atractiva de colores. La baronesa también pensó que era espléndida, y quizá le agradó aún más el hecho de que mientras estaba allí parada notó que la observaban con admiración varias personas de aspecto agradable a quienes una mujer distinguida, vestida de manera poco común y con aspecto extranjero, celebrando en francés las bellezas naturales de Boston en la esquina de una calle, no podía dejar indiferentes. El estado de ánimo de Eugenia mejoró. Se dejó ganar por cierta alegría tranquila. Quizá la fortuna que había venido a buscar no fuera tan difícil de encontrar. Parecía prometérselo incluso la brillante pureza del cielo occidental, y hasta llegaba a discernir en la mirada tranquila y acogedora de las gentes que pasaban una expresión de sencilla benevolencia.
—No vas a volver a Silberstadt, ¿verdad? —le preguntó Felix.
—Por lo menos mañana no —dijo la baronesa.
—¿No vas a escribir al príncipe reinante?
—Le escribiré para decirle que aquí, evidentemente, no lo conoce nadie.
—No te creerá —dijo el muchacho—. Te aconsejo que lo dejes tranquilo.
Felix seguía de muy buen humor. Aunque educado al calor de costumbres ancestrales y en ciudades pintorescas, no dejaba de descubrir mucho color local en aquella pequeña metrópoli puritana. Por la noche, después de cenar, le dijo a su hermana que pensaba ir a visitar a sus primos a primera hora de la mañana.
—Eres muy impaciente —dijo Eugenia.
—¿No resulta lógico —replicó él—, después de haber visto a todas esas muchachas hermosas? Si mis primas responden al mismo modelo, cuanto antes las conozca, mejor.
—Quizá no sea así —dijo Eugenia—. Deberíamos haber traído cartas de presentación para otras personas.
—Esas otras personas no serían parientes nuestros.
—Eso no quiere decir que vayan a ser peores —replicó la baronesa.
Su hermano levantó las cejas para mirarla.
—Eso no fue lo primero que dijiste al proponerme que viniéramos a fraternizar con nuestros parientes. Dijiste que era la consecuencia del afecto natural, y cuando expuse algunas razones en contra añadiste que la voix du sang[11] tenía más fuerza que ninguna otra cosa.
—¿Te acuerdas de todo eso? —preguntó la baronesa.
—¡Con toda precisión! Me conmovió profundamente.
Eugenia paseaba por la habitación, como había hecho ya anteriormente, y se detuvo para mirar a su hermano. Al parecer iba a decir algo, pero cambió de idea y siguió andando. Luego, al cabo de unos instantes, como para explicar su silencio anterior, dijo:
—No serás nunca más que un niño, mí querido hermano.
—Cualquiera diría, señora —contestó Felix, riendo—, que usted tiene mil años.
—A veces los tengo —dijo la baronesa.
—Mañana anunciaré entonces a nuestros primos la llegada de tan singular personaje. Vendrán inmediatamente a presentarte sus respetos.
Eugenia recorrió de nuevo la habitación y luego se detuvo delante de su hermano, poniéndole la mano en el brazo.
—No tienen que venir a verme —dijo—. No debes permitírselo. No quiero conocerlos aquí —y luego prosiguió, contestando a la interrogación en los ojos de Felix—: Irás, observarás y volverás para informarme. Me contarás quiénes son y qué son; su número, su sexo y sus respectivas edades; todo lo que sea posible saber. Que no se te escape nada. Tienes que ser capaz de describirme el lugar, los accesorios (¿cómo decirlo?), la mise en scéne[12]. Después, a su debido tiempo, iré a verlos. Me presentaré… ¡Apareceré ante ellos! —dijo la baronesa, expresando por una vez su pensamiento con cierta franqueza.
—Y, ¿qué mensaje tengo que llevarles? —preguntó Felix, que confiaba plenamente en cómo Eugenia preparaba las cosas.
La baronesa contempló un instante su rostro de persona sincera y, con la justeza que él admiraba, replicó:
—Di lo que quieras. Cuéntales mi historia de la manera que te resulte más natural —e inclinó la frente para que se la besara.
Dos
Al día siguiente, de acuerdo con las previsiones de Felix, el tiempo era espléndido. La primavera se convirtió en verano tan rápidamente como el invierno se había convertido en primavera. Esta observación la hizo aquella mañana una muchacha al salir de una amplia casa en el campo e iniciar su paseo por el espacioso jardín que la separaba de una carretera llena de fango. Los arbustos florecidos y las plantas, ordenadamente dispuestas, tomaban el sol plácidamente; la sombra transparente de los enormes olmos —unos árboles magníficos— parecía espesarse en aquel momento, y la intensa calma habitual resultaba un marco perfectamente adecuado para el sonido distante de la campana de una iglesia. La muchacha escuchó su repique, aunque no estaba vestida para ir a la iglesia. Llevaba la cabeza descubierta, una blusa de muselina blanca con adorno de encaje y falda de muselina color crema. Tenía veintidós o veintitrés años, y aunque una muchacha paseando por un jardín con la cabeza descubierta en una mañana de domingo primaveral nunca puede ser, de acuerdo con la naturaleza misma de las cosas, un objeto desagradable a la vista, nadie se hubiera atrevido a calificar de especialmente bonita a aquella inocente violadora del descanso dominical, que era alta, pálida, delgada y un poco desmañada y de cabellera rubia y completamente lisa; sus ojos, oscuros, tenían la particularidad de parecer al mismo tiempo apagados e inquietos, en lo que diferían por completo, como puede verse, de los «ojos hermosos» ideales, que siempre han de ser brillantes y tranquilos. Todas las puertas y ventanas de la gran casa cuadrada estaban abiertas de par en par para dejar entrar los rayos purificadores del sol, que se derramaban generosamente sobre un porche alto y amplio adosado a dos de los lados de la casa y en el que estaban simétricamente colocadas varias mecedoras con asiento de mimbre y media docena de pequeños taburetes cilíndricos de cerámica verde y azul que sugerían la existencia de una relación comercial entre sus habitantes y el Extremo Oriente. Era una casa antigua (antigua en el sentido de haber sido construida ochenta años antes), de madera pintada de color gris claro y adornada a intervalos, a lo largo de la fachada, con pilastras lisas de madera pintadas de blanco. Las pilastras parecían sustentar un a modo de frontón clásico, ocupado en el centro por una amplia ventana triple con marco de madera desbastada y por claraboyas en los estrechos ángulos laterales. La puerta principal, de color blanco, con un brillante llamador de latón, estaba situada frente a una carretera de aspecto rural, a la que se llegaba por un espacioso camino pavimentado con ladrillos gastados y rotos pero muy limpios. Detrás de la casa había prados y bosquecillos, un granero y un estanque; un poco más allá, carretera adelante, y al otro lado de la calzada, se alzaba una casita pintada de blanco y con contraventanas de color verde que tenía a un lado un pequeño jardín y un bosquecillo al otro. Todo parecía brillar en el aire matutino, y cada detalle del conjunto se presentaba ante los ojos con tanta claridad como cada uno de los miembros de una suma.





























