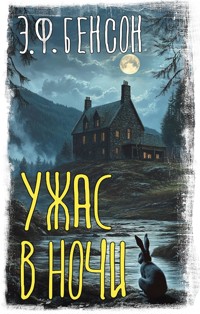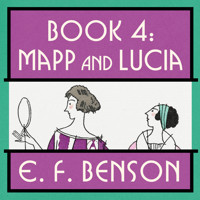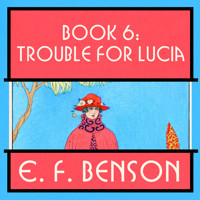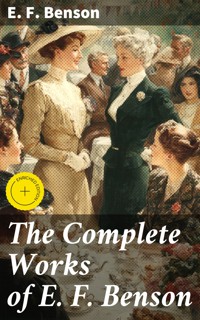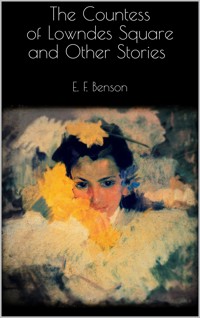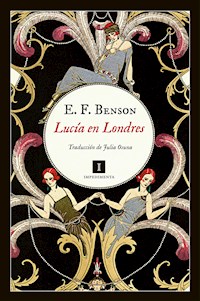
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Esta nueva entrega de las aventuras de Lucía ("Reina Lucía", "Mapp y Lucía") es un delicioso brebaje de malicia y esnobismo que seducirá a todos los lectores. Emmeline Lucas, conocida como Lucía, es la más inolvidable, esnob y chismosa de las heroínas de la literatura inglesa del XX. Desde que alcanza la memoria, Lucía gobierna el villorrio de Riseholme con mano de hierro y guante de seda con la ayuda de su fiel Georgie Pillson, un eterno solterón aficionado al petit point y al cotilleo salvaje. Cuando Pepino, el marido de Lucía, hereda una fortuna y una casa en Londres, tras la muerte de su anciana tía, todos en Riseholme respiran aliviados, a la vez que empiezan a tramar su venganza tras largos años de opresión. Por desgracia para ellos, Lucía planea tomar Londres por asalto para "la temporada" y conquista la capital del Imperio sorteando, uno tras otro, todos los obstáculos que se interponen entre ella y la grandeza. Pero ¿podrá Lucía aguantar el ritmo de la exigente y estirada sociedad londinense? ¿Pretende, tal vez, abandonar su amada Riseholme para siempre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucía en Londres
E. F. Benson
Traducción del inglés a cargo de
Esta nueva entrega de las aventuras de Lucía Lucas (Reina Lucía, Mapp y Lucía) es un delicioso brebaje de malicia y esnobismo que seducirá a todos los lectores.
«Su elegante ironía es comparable a la de Austen, y su mundo es tan peculiar como el de Wodehouse.»
The Telegraph
«Pagaríamos todo lo que nos pidieran por los libros de Mapp y Lucía.»
Nancy Mitford, Noël Coward y W. H. Auden
Nota de los editores
A modo de dramatis personæ
Riseholme es un pintoresco pueblo isabelino a cuatro horas en tren de Londres, y el escenario de una de las sagas más adictivas y divertidas de la literatura inglesa del siglo XX, la saga de Mapp y Lucía, quizá la obra más inmortal del novelista británico E. F. Benson, de la que Impedimenta ha publicado, con esta, sus primeras cuatro entregas (Reina Lucía, 1920; La señorita Mapp, 1922; Lucía en Londres, 1927 y Mapp y Lucía, 1931).
A fin de recapitular en un somero Quién es quién los principales actores de esta comedia que retrata como ninguna otra y de manera sarcástica y satírica el beau monde británico, poblado de aristócratas arruinados, damas de la alta sociedad, excéntricos terratenientes, nuevos ricos que buscan medrar en la sociedad de entreguerras y esplendorosos bailes en mansiones señoriales, y poner en antecedentes al lector que por primera vez se aproxima al delirante universo bensoniano, digamos que este decadente y delicioso villorrio se rige por los designios de su propia decana del estilo, el gusto y la clase, la inigualable Emmeline Lucas, más conocida por todos como Lucía. La señora Lucas es la indiscutible reina del lugar, una dictadora benevolente que desde su imponente mansión de estilo victoriano, The Hurst, se encarga de organizar toda actividad, ya sea cultural o no, en sus dominios. Y es que este apacible enclave está en un estado de constante efervescencia gracias a las originales y apasionantes ideas de Lucía, o gracias a las originales ideas del resto de los habitantes que Lucía, con una encantadora habilidad, hace suyas y acaba abanderando sin el menor prejuicio.
Lucía gobierna con guante de seda y mano de hierro acompañada de su discreto rey consorte, Philip, a quien ella, en un alarde de esnobismo, apoda Pepino, un apasionado de la poesía y de los crucigramas que apoya a su excepcional esposa en cada nueva cruzada que emprende. No menos importante para Lucía es la ayuda de su mano derecha, el devoto Georgie Pillson, un solterón amante del petit point y de la pintura embarcado en una lucha constante contra el encanecimiento y la caída del cabello que comparte muchas de sus aficiones con Lucía. Aficiones como esos duetos que ambos se dedican a practicar y que, aderezados con sus conversaciones en un italiano macarrónico, constituyen unas oportunidades únicas para poner en práctica el más importante de todos sus hobbies: el cotilleo más mordaz.
Críticas de las que no se libra ni lady Ambermere, altiva representante de la nobleza local siempre acompañada de su fiel sirvienta Lyall, ni la señora Antrobus con su inseparable trompetilla, ni la señora Boucher en su silla de ruedas, ni siquiera la varonil y resuelta sirvienta de Georgie, la adusta Foljambe… Pero, con mucha más frecuencia, eligen como objetivo de sus dardos envenenados a Daisy Quantock, su peculiar y envidiosa vecina que, ayudada por su acaudalado marido Robert y su criada de afrancesado nombre, De Vere, intenta infructuosamente, a veces incluso recurriendo a espíritus sobrenaturales, arrebatarle el trono a una Lucía que siempre acaba sometiéndose a su indiscutible superioridad.
Y es que solo una vez se vio amenazado su reinado, con la llegada al pueblo de la fulgurante estrella de la ópera Olga Bracely, prima donna y musa del afamado compositor Cortese, que compra la mansión de Old Place para disfrutar de la supuesta tranquilidad de un pueblo alejado de la vorágine de la capital.
La encantadora naturalidad de Olga contrasta con la artificiosidad de Lucía e, inmediatamente, subyuga a todos los habitantes del pueblo, entre ellos a Georgie, que ya la admiraba como artista desde la distancia y ahora la adora como persona. Pero Olga, una apasionada de la vida, se encariña inmediatamente con el pueblo y no tiene intención alguna de destronar a su reina… Una reina que, ahora, acompañada de todo este fantástico y fastidioso elenco, está dispuesta a conquistar nuevos territorios.
Un apasionante y divertidísimo fresco de la burguesía rural británica en el que la crítica social y el humor traspasan las fronteras del relato para poner patas arriba a la sociedad inglesa al completo. Bienvenidos a Riseholme.
Lucía en Londres
1
Si tenemos en cuenta que la tía de Philip Lucas, fallecida a primeros de abril, tenía nada menos que ochenta y tres años, y que llevaba los últimos siete postrada en cama en una casa de orates, entraba dentro de lo razonable que entre los amigos del matrimonio hubiese cundido la esperanza de que ninguno de los dos se tomara ese revés como una tragedia irreparable. En este sentido, la señora Quantock, quien, como el resto de Riseholme, había enviado a la señora Lucas una sentida notita de pésame, si bien no había utilizado directamente las palabras «feliz liberación», sin duda había insinuado la idea o había empleado un equivalente bastante cercano.
La vecina esperaba recibir una respuesta, pues, por mucho que en su mensaje le hubiera insistido a la buena de Lucía en que ni se le ocurriera escribirle, una mera formalidad, en realidad le había pedido a su camarera, que había llevado la misiva a The Hurst justo después de comer, que no se moviera de la puerta, alegando que ignoraba si se le daría una contestación. Tal vez la señora Lucas mostrara algún indicio, por vago que fuera, de las expectativas que tenía el matrimonio en relación con lo que todo el mundo ardía en deseos de saber…
Mientras esperaba, Daisy Quantock, como el resto del pueblo en aquella hermosa tarde primaveral, andaba entretenida en el jardín, destrozando los parterres con un rastrillo pequeño pero implacable. Era una jardinera de naturaleza despiadada, que cercenaba cualquier tímido atisbo de verde que osara despuntar de la tierra, no fuese una mala hierba. Después de una pequeña desavenencia, le había explicado al jardinero profesional que hasta entonces trabajaba para ella tres tardes a la semana que ya no requería sus servicios. Ese año tenía pensado ocuparse ella misma del jardín y del huerto, y estaba convencida de que obtendría como resultado una hermosa explosión de flores y una plétora de verduras riquísimas. Al fondo del caminito del huerto había una carretilla de estiércol fresco que, cuando terminara con la matanza de inocentes, repartiría por los arriates despoblados. Al otro lado de la empalizada, su vecino Georgie Pillson estaba pasándole el rodillo a su parcela de césped, donde en verano solía jugar partidas de croquet a pequeña escala. De vez en cuando, intercambiaban comentarios a voz en grito, pero, conforme el trabajo les fue dejando sin aliento, dichos comentarios se espaciaron. La última pregunta de la señora Quantock había sido: «¿Tú qué haces con las babosas, Georgie?», a lo que este había respondido entre jadeos: «Hacer como que no las veo».
En los últimos tiempos, la señora Quantock había ganado algo de peso debido a una dieta a base de leche agria, un brebaje intragable, a no ser que se le añadieran previamente grandes cantidades de azúcar. Así y todo, la leche agria y las pirámides de verduras crudas eliminaron los síntomas de tisis que, a su vez, había provocado el estudio de un pequeño pero escabroso tratado médico. Ese día, en cambio, había tomado un almuerzo normal, tirando a abundante, para probar las mañas de la nueva cocinera, que, sin duda, debía de ser una joya, pues su marido había engullido la comida con gran avidez, en lugar de removerla con el tenedor como si fuera heno. De resultas, entre el peso de más, el empacho y tanto andar agachada, acababa de sufrir un vahído. Estaba incorporándose, intentando recobrarse y preguntándose si el mareo sería síntoma de algo funesto, cuando De Vere, pues tal era el increíble nombre de su camarera, bajó las escaleras que conducían del comedor al jardín con una nota en la mano. La señora Quantock se apresuró a librarse del recio cuero de los guantes de podar y la desplegó ante sí.
A una frase de cortesía para agradecerle sus condolencias, que la señora Lucas apreciaba enormemente, le seguían unas palabras ridículas:
Ha sido un golpe terrible para mi pobre Pepino y para mí. Teníamos la esperanza de que nuestra querida tía Amy nos obsequiara con al menos otro par de años más.
Profundamente apenada, tuya siempre, querida Daisy,
Lucía
¡Y ni una sola palabra sobre sus expectativas!… La querida Daisy de Lucía hizo una bola con la absurda nota y soltó un «¡paparruchas!» en voz tan alta que, en el jardín de al lado, Georgie Pillson pensó que hablaba con él.
—¿Qué ha pasado? —preguntó este.
—Georgie, acércate un momento a la valla, que quiero hablar contigo.
El vecino, ávido de chismes, soltó el mango del rodillo, que, ante la repentina liberación, rechinó y le dio un buen raspón en el codo.
—¡Qué fastidio de trasto! —exclamó Georgie.
Acto seguido, se encaminó a la cerca, cuya escasa altura le permitía mirar por encima: allí estaba su furibunda vecina, sepultando la nota de Lucía en el parterre que acababa de desmalezar.
—¿Qué es? ¿Me va a gustar? —La cara roja y sudada por el esfuerzo de Georgie, que en ese momento asomaba justo por encima de la cerca, parecía el sol a punto de ponerse bajo el horizonte liso y gris del mar.
—Pues no sé si te va a gustar, pero es de tu Lucía. Le he mandado una pequeña nota de pésame por lo de la tía, y dice que ha sido un golpe terrible para los dos, para Pepino y para ella. ¡Tenían la esperanza de que la anciana les obsequiara con un par de años más!
—¡No! —exclamó Georgie, que se enjugó la humedad de la frente con el dorso de uno de sus bonitos guantes gris perla.
—Pues sí —replicó Daisy, furiosa—. ¡Con esas mismas palabras! Te la enseñaría si no la hubiera enterrado… ¡Qué sarta de bobadas! Yo, desde luego, prefiero que alguien me estrangule con un cordón o con lo primero que pille a pasar siete años postrada en cama. ¿A qué viene tanta pena? ¿Qué significa todo esto?
Georgie llevaba tiempo siendo el valedor de Lucía —de la señora Lucas, la mujer de Philip Lucas, esto es, de Lucía—, y, aunque por dentro a veces la criticaba —cuando estaba a solas en la cama o en la bañera—, siempre la defendía a capa y espada de las críticas de los demás. Daisy, en cambio, nunca se privaba de censurar a cualquier persona en cualquier lugar…
—A lo mejor significa exactamente lo que pone —observó con el delicado sarcasmo que jamás surtía efecto en su vecina.
—Eso no tiene ningún sentido. Lucía y Pepino llevaban años sin verla, ¡ni siquiera se les oía hablar de ella! La última vez que Pepino fue a visitarla, ¡la vieja le metió un bocado! ¿No te acuerdas de que se pasó una semana con un cabestrillo, aterrado con la idea de que le hubiese envenenado la sangre? ¿Cómo va a suponer su muerte «un golpe terrible» para ellos?… Y lo de que les hubiese obsequiado con… —Daisy se interrumpió bruscamente al recordar que su camarera seguía allí, sin perder ripio—. Eso es todo, De Vere.
—Lo que usted mande, señora —dijo esta, retirándose hacia la casa.
La criada llevaba zapatos de tacón, de modo que, cuando levantaba un pie, el talón del otro se le hundía por el peso en el césped mullido. Cada vez que sacaba el tacón incrustado en la tierra parecía que estuviese descorchando una botella.
Daisy se aproximó entonces a la cerca, imbuida por la luz del razonamiento inductivo, una práctica muy cultivada en Riseholme, y velando la furia de su mirada.
—Georgie, ¡lo tengo! Ya sé lo que significa.
Pese a ser leal a su Lucía, Georgie también lo era al razonamiento inductivo, y, a excepción de él mismo, Daisy Quantock era, con mucho, la lógica más portentosa de todo el pueblo.
—¿El qué?
—¡Qué tonta, no haberme dado cuenta antes! ¿Es que no lo ves? ¡Pepino es el único heredero de la tía, que nunca se casó, y, siendo como era su único sobrino, seguro que le ha dejado dinero a espuertas! Por fuerza, ha debido ser «un golpe terrible» para ellos. Estar encantados de la vida habría resultado muy poco apropiado. No les queda más remedio que fingir que ha sido un golpe terrible para hacer ver que no les importa el dinero. Y, evidentemente, cuanto más les haya dejado, más tristes estarán. Es de cajón… ¡Qué cabeza la mía, no haberlo pensado antes! ¿La has visto desde entonces?
—Sí, pero no he podido hablar con ella tranquilamente. Estaban delante Pepino y un hombre que creo que era su abogado. Me trató con una deferencia espantosa.
—Ahí lo tienes. ¿Y no dijeron nada al respecto?
Georgie contrajo la cara, haciendo un enorme esfuerzo por recordar.
—Sí, algo me pareció entender, pero yo estaba charlando con Lucía y los otros dos hablaban en voz muy baja. Aunque le escuché decirle al abogado algo sobre unas perlas. Recuerdo perfectamente la palabra «perlas». Tal vez se refirieran a las de la anciana…
La señora Quantock soltó una risita lacónica.
—Podría ser la de Pepino. Tiene un alfiler de corbata con una. Dicen que es periforme, pero, en realidad, no tiene ninguna forma clara. ¿Cuándo se leerá el testamento?
—¡Bah!, esas cosas tardan una eternidad… Quizá meses. Pero por lo que sé hay una casa en Londres.
—¿Ubicación? —preguntó ansiosa Daisy.
La cara de Georgie adoptó una expresión de intensa concentración.
—No podría asegurarlo. Pepino fue a la capital no hace mucho para no sé qué arreglos en casa de la tía… Creo recordar que por algo del tejado.
—A mí me trae al fresco lo que arreglaran o dejaran de arreglar —dijo con impaciencia Daisy—. Yo lo que quiero es saber dónde está la casa.
—Me has interrumpido justo cuando te lo iba a contar. Sé que después se pasó por Harrod’s, y que fue andando, porque esa noche cené con Lucía y con él y lo comentó. Así que la casa tiene que estar cerca de Harrod’s… Al lado, de hecho, porque llovía… Si no, habría cogido un taxi. De modo que debe de andar por Knightsbridge.
La señora Quantock volvió a enfundarse los guantes de podar.
—¡Es un horror lo reservada que es la gente! No sé adónde vamos a ir a parar… Figúrate que ni siquiera quiso contarte dónde estaba la casa de la tía…
—¡Pero si nunca hablaban de ella! Llevaba muchos años en aquel asilo…
—Llámalo asilo, si quieres —comentó la señora Quantock—, o, ya puestos, estafeta de correos, ¡pero era un manicomio! Y se han mostrado de lo más reservados con todo ese asunto de la herencia.
—Ya sabes que de las herencias no se habla hasta después del entierro. Y creo que es mañana.
La señora Quantock dio un resoplido de campeonato.
—Si no fueran a heredar nada, ya lo habrían hecho.
—Mira que eres malvada. Mira que…
Sus palabras se vieron interrumpidas por varios estornudos sonoros. Por bonitos que fuesen los gemelos, nunca era buena idea andar en mangas de camisa después de haber pasado tanto calor.
—¿Que qué? —preguntó la señora Quantock cuando terminaron los estornudos.
—Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Tengo que volver al rodillo, que me enfrío, y solo llevo la mitad del césped.
La señora Quantock llevaba unos segundos escuchando el sonido de un teléfono que ubicó en la casa de su vecino, no en la suya. Georgie estaba medio sordo, por mucho que se esforzara en disimularlo.
—Está sonando tu teléfono, Georgie.
—Eso me ha parecido —convino el otro, que no había oído absolutamente nada.
—¡Pásate luego a tomar un té! —gritó la señora Quantock.
—Encantado, pero antes tengo que darme un buen baño.
Georgie corrió a la casa, pues una llamada telefónica siempre prometía algún chisme entre amigos. Una voz muy familiar, aunque algo ronca y quebrada, pronunció su nombre.
—Sí, soy yo, Lucía —le dijo en un firme y amable tono de compasión—. ¿Cómo estás?
Su amiga suspiró. Un suspiro largo, afectado y perfectamente audible. Georgie se la imaginó pegando la boca al auricular para asegurarse de que el sonido llegaba hasta él.
—Bastante bien. Y mi Pepino también, a Dios gracias. Estamos llevándolo de maravilla. Él acaba de irse.
Georgie estuvo a punto de preguntarle dónde, pero lo adivinó a tiempo.
—Comprendo. Y tú no has ido. Me alegro, muy sensato por tu parte.
—No me veía con fuerzas, y Pepino ha insistido en que me quedara. Es mañana. Va a dormir en Londres esta noche… —Una vez más Georgie estuvo tentado de preguntar dónde, porque era imposible no cuestionarse si dormiría en aquella casa de ubicación desconocida cerca de Harrod’s—. Y volverá mañana por la noche —dijo Lucía sin detenerse—. Me preguntaba si te apiadarías de mí y vendrías a cenar conmigo. Algo frugal, claro: la casa está de capa caída. No te arregles.
—Encantado —dijo Georgie, a pesar de que había encargado unas ostras. Siempre podía hacérselas gratinar con pan rallado al día siguiente—. Será un placer.
—¿Te parece a las ocho? Estaremos solos. ¿Te importa traerte nuestro dueto de Mozart?
—Por supuesto que no. Es bueno que te entretengas, Lucía. Le daremos un buen repaso.
—¡Ay, Georgie, querido! —dijo con desmayo Lucía.
Tras volver a oírla suspirar, en una interpretación menos lograda esta vez, colgó el auricular con un clic.
Georgie se apartó del teléfono con la sensación de estar inmensamente ocupado: ¡tenía tanto que pensar y que hacer…! Lo primero era arreglar lo de las ostras y, como la camarera había salido, bajó directamente a la cocina. La ausencia de Foljambe lo obligó a prepararse él mismo el baño: abrió a la mitad el grifo del agua caliente y bajó rápidamente al jardín para guardar el rodillo en el cobertizo —pues no le daba tiempo a terminar con el césped si quería darse un baño y cambiarse antes del té—. Después tenía que sacar la ropa y escoger un atuendo que le sirviera tanto para la merienda como para la cena, pues Lucía le había dicho que no se arreglase. Aún no había estrenado su atrevido traje nuevo, con los pantalones de corte Oxford beis oscuro, pero, al verlos de nuevo, le parecieron muy infantiles. Los había encargado en un arrebato de temeridad sartorial, y un té tranquilo con Daisy Quantock, seguido de una tranquila cena con Lucía, parecía la ocasión perfecta para darles una oportunidad. En todo caso, mejor que estrenarlos un domingo para ir a la iglesia y que Riseholme al completo los viera al mismo tiempo. La chaqueta y el chaleco eran de un azul tan oscuro que parecerían azules en el té y negros en la cena. Y tenía unos calcetines de seda gris, tirando a plateada, y una corbata a juego. Le costó encontrarlos y, además, la búsqueda se vio interrumpida por las oleadas de vapor que llegaron al dormitorio. Corrió hacia el baño, donde se encontró la bañera llena de agua hirviendo casi hasta el borde. Como el día anterior estaba demasiado tibia, aquella mañana, tras el desayuno, le había dirigido unas palabras algo afiladas a la cocinera. Evidentemente, esta se las había tomado tan a pecho que no le quedó otra que quitar el tapón para reducir el contenido en ebullición y poder rellenarla con agua fría.
Regresó al dormitorio y empezó a desvestirse. Todas aquellas nuevas sobre Lucía y Pepino, sumadas a los perspicaces comentarios de Daisy Quantock, le interesaban extraordinariamente. La anciana señora Lucas llevaba años en ese asilo o manicomio privado, y Georgie no creía que los gastos de internamiento fueran menores de quince libras semanales, y quince multiplicado por cincuenta y dos daba como resultado una cantidad nada desdeñable. Eso les reportaría un nuevo ingreso y, suponiendo que rindiera a un cinco por ciento, el capital que arrojaba era digno de consideración. Y también estaba la casa de Londres. Si la heredaban en plena propiedad, supondría un buen pellizco más de golpe, mientras que, si estaba arrendada, les proporcionaría pequeños pellizcos que ir sumando a su renta. Era cierto que tendrían que descontar la contribución y los impuestos, y el sueldo de un guardés, y unos gastos fijos, obviamente. Pero quedaban las perlas.
Georgie cogió una cuartilla del cajón del escritorio donde guardaba las cuartillas y los cordeles de los paquetes abiertos, y empezó a echar cuentas. La tarea requería necesariamente una buena dosis de especulación, y debía omitir por completo las perlas, pues nadie podía aventurar lo que valían dichas «perlas» sin saber su cantidad ni su calidad. Pero incluso omitiéndolas, y tasando por lo bajo el posible alquiler de la casa cerca de Harrod’s, le asombró el capital que aquellos gastos anuales parecían representar.
«Ni un penique menos de cincuenta mil libras —se dijo—, y una renta de dos mil seiscientas.»
Mientras hacía estos cálculos, le entró algo de fresco y, relamiéndose ante la perspectiva de un agradable baño caliente, corrió al aseo. El agua que antes estaba hirviendo ahora estaba helada.
—¡Qué fastidio! ¡Maldita sea! —exclamó Georgie, que volvió a colocar el tapón y abrió los dos grifos a la vez.
Por supuesto, sus cálculos se edificaban solo con los materiales de su imaginación, que trabajaba a marchas forzadas entre vistazo y vistazo a los pantalones que se reflejaban en el espejo de cuerpo entero que estaba delante de la ventana. ¿Qué harían Lucía y Pepino con aquel aumento exponencial de su fortuna? Su amiga ya tenía la casa más grande de Riseholme, la decoración más isabelina, un automóvil y todos los vestidos que quería. A decir verdad, no se gastaba mucho en trapos, porque su mente elevada despreciaba la ropa, pero Georgie se permitió acariciar la cínica reflexión de que las perlas la harían más estilosa si cabe. Por lo demás, ya daba todas las recepciones que le apetecía… ¡Más dinero no haría que quisiera celebrar más cenas! Iba a Londres cada vez que se estrenaba alguna película, obra teatral o musical que consideraba imbuidas por el germen de la cultura. Despreciaba a la supuesta «alta sociedad» con el mismo ahínco que los ropajes, y siempre decía que volvía a Riseholme con una sensación de hambruna intelectual. Tal vez donara un fondo permanente para celebrar las fiestas del Primero de Mayo en la plaza del pueblo, pues había expresado su deseo de repetirlas todos los años. La primera edición había sido un gran éxito, si bien extenuante, puesto que todo el mundo se vio obligado a ponerse trajes del siglo XVI y a bailar la danza morris hasta regresar a casa renqueando, medio cojos, cuando el sol por fin se apiadó de ellos y tuvo a bien esconderse. Un gran esplendor isabelino lo impregnaba todo, y Georgie apenas podía soportar el daño que le hacía el jubón.
Lucía era un personaje prodigioso, pensó Georgie, sin duda encontraría una manera edificante y cultivada de gastar dos o tres mil libras más al año. —¿Se suponía que los bajos de los Oxford se llevaban con una vuelta? No le parecía oportuno. Y qué pequeños le hacían los pies aquellos pliegues voluminosos…— Bien sabía él lo que haría con otras dos o tres mil libras al año: de hecho, a menudo fantaseaba con la idea de intentarlo, aunque no podía permitírselo. Deseaba con todas sus fuerzas tener su propio pisito en Londres —se conformaba con un par de habitaciones—, con el único propósito de sumergirse de vez en cuando en esa vida que Lucía encontraba tan insulsa. Pero también sabía que su personalidad no era ni tan fuerte ni tan sobria como la de su amiga, que solo se permitía frivolidades artísticas o isabelinas.
Su mirada recayó en una gran fotografía con marco de plata que presidía su mesilla de noche, un retrato de Brunilda. Estaba firmada con un «De Olga, para mi adorado Georgie», y sintió el chaleco más ceñido de la cuenta cuando, con un profundo suspiro, recordó aquellos maravillosos seis meses durante los que Olga Bracely, la prima donna, había comprado Old Place, se había instalado en el pueblo y había alterado el valor de todas las cosas. Georgie creía haber estado perdidamente enamorado de ella, pero esa no era la única razón por la que la recordaba como una época estimulante. Los viejos valores se habían evaporado. A la soprano, Riseholme le pareció la broma más espléndida del mundo: adoraba a cada uno de sus habitantes y, al mismo tiempo, se reía de todos por igual, pero a nadie le importaba lo más mínimo… Más bien al contrario, todos se plegaron a sus caprichos como si fuera el flautista de Hamelín. Todos menos Lucía, había que reconocérselo, quien tuvo que ver cómo Olga, sin la menor pretensión, le arrebataba su trono y cómo su cetro salía despedido en una dirección y su corona en otra. Más tarde, la soprano partió para hacer una gira operística por los Estados Unidos y, seis triunfantes meses después, continuó su tournée por Australia. A esas alturas, y puesto que esa temporada le tocaba cantar en Londres, ya habría regresado a Inglaterra, y su casa en Riseholme, tanto tiempo cerrada, pronto volvería a abrirse… Se abrochó la chaqueta con mucha elegancia, tan solo el último botón, dejando que el resto de la tela cayera abierta, con un toque desenfadado. A continuación pasó por la corbata gris el alfiler de amatista, que le dotó de una bonita nota de color, se cepilló el pelo hacia atrás para despejarse la frente y evitar que el peluquín se distinguiera de su propio cabello, y se apresuró a bajar para ir a tomar el té con Daisy Quantock.
Al entrar la encontró sentada ante su escritorio, muy atareada con un lápiz y un papel y contando algo con los dedos. El rastrillo del jardín estaba tirado a los pies de la chimenea, junto al atizador y el hurgón, mientras que en la alfombra se veían un par de agallones de barro del jardín, que sin duda se habían desprendido de sus botas. Los guantes de podar se encontraban a sus pies, en el suelo. Georgie dedujo al instante que sin duda había ocurrido algo importante que había provocado que su vecina entrara en la casa a toda prisa, porque la alfombra era prácticamente nueva, y siempre se ponía hecha una fiera cuando le caía la más mínima partícula de ceniza.
—Treinta y siete, cuarenta y siete, cincuenta y dos, me llevo cinco… —murmuró mientras Georgie se apostaba delante del fuego, en un ángulo que hacía resaltar su traje nuevo en todo su esplendor—. Espera un momento, Georgie… Y diecisiete más cinco son veintitrés…, veintidós… Hay algo que no cuadra: voy a tener que empezar otra vez. Debe de haber un error. Sírvete, si De Vere ha traído el té, y si no llama… Anda, me había dejado cuatro, lo que suma un total de dos mil quinientas libras.
De entrada Georgie había creído que Daisy estaba simplemente haciendo unas cuentas domésticas atrasadas, pero, en cuanto dijo dos mil quinientas libras, lo comprendió todo, y ni siquiera se molestó en pasar por la formalidad de preguntarle qué eran esas dos mil quinientas libras.
—A mí me han salido dos mil seiscientas. Pero nos hemos acercado bastante.
Por supuesto, Daisy comprendió que comprendía.
—A lo mejor has contado las perlas como capital y has añadido el interés.
—No, no las he contado. ¿Cómo voy a saber lo que valen? No las he incluido.
—El caso es que se trata de una buena suma. Vamos a tomar el té. ¿Qué pensará hacer Lucía con tanto dinero?
Parecía no haber reparado en los pantalones Oxford, y Georgie se preguntó si se debería solo a la pérdida de visión. Por mucho que se negara a reconocerlo, Daisy era miope, aunque jamás en su vida consentiría ponerse unas gafas. De hecho, en una época de cierta frialdad entre ambas, Lucía había compuesto un epigrama malintencionado sobre el tema: «La querida Daisy tan miope es, que no ve lo miope que es». No cabía duda de la mala intención del comentario, pero, al mismo tiempo, era brillante… Tanto que Georgie había leído La importancia de llamarse Ernesto, que Lucía había visto representada en la capital, con la esperanza de descubrirlo allí. Aunque tal vez la ceguera ante sus pantalones se debiera solo a su obsesión por los posibles ingresos de Lucía… O quizá ocurría que los Oxford no eran tan atrevidos como él había creído…
Se sentó y, como si tal cosa, pasó una pierna por el brazo del sillón, para que Daisy no pudiera obviarlos. A continuación, se sirvió un trozo de bizcocho con pasas.
—Eso mismo digo yo: ¿qué crees que hará con el dinero? —preguntó Georgie—. Yo también he estado dándole vueltas.
—Ni idea. Ya tiene todo lo que quiere. A lo mejor se lo guardan sin más, para que, cuando Pepino muera, nos demos cuenta de que era mucho más rico de lo que creíamos. Aunque eso es demasiado póstumo para mi gusto… A mí que me den todo lo que quiero en esta vida y que luego me entierren como a una mendiga.
—Estoy contigo —dijo Georgie meneando la pierna—. Pero no creo que Lucía sea de la misma opinión. He estado pensando que…
—La casa de Londres, ¿no? —lo interrumpió como un rayo Daisy—. Está claro que mantener las dos casas abiertas, con servicio en ambas, para poder ir y venir a su antojo, haría una buena mella en su economía. Lucía siempre ha dicho que no podría vivir en Londres, pero tal vez no le cueste tanto si tiene allí una casa.
—Hoy voy a cenar con ella. Tal vez me cuente algo.
La jardinería le había dado una sed tremenda a la señora Quantock, pero el té estaba demasiado caliente, de modo que echó un poco en el platillo y le sopló.
—Pues, si pretende disfrutarlo un poco, más le valdría no perder mucho el tiempo, ¿sabes? Empezamos a hacernos mayores. Yo ya he cumplido cincuenta y dos. ¿Qué edad tienes tú?
A Georgie, ese tipo de preguntas de bárbaros no le hacían ni pizca de gracia. El hábito de ser el joven de Riseholme estaba tan profundamente arraigado en él que apenas podía creer que tuviera cuarenta y ocho años.
—Cuarenta y tres…, pero ¿qué importa la edad mientras nos mantengamos ocupados y nos divirtamos? Y estoy seguro de que Lucía tiene más energía y vitalidad que nunca. No me extrañaría nada que empezara de cero en Londres e incluso que acabara gustándole. Tenemos que contar también con Pepino, aunque a ese hombre lo único que le interesa es escribir sus poemas y mirar por su telescopio.
—¡Qué manía le tengo a ese telescopio! La otra noche me hizo subir al tejado y me enseñó lo que decía que era Marte, y te juro que hacía una semana me había dicho que aquello mismo era Venus. Pero como ninguna de las dos veces llegué a ver nada, la verdad es que no noté mucha diferencia.
La puerta se abrió y entró el señor Quantock. Robert parecía un escarabajo redondito, marrón y sarcástico. Georgie se levantó para saludarlo y se detuvo bajo el resplandor de la luz. Robert sí que se fijó en sus pantalones, parecía incapaz de apartar la vista de los extensos pliegues que rodeaban los tobillos del otro: los miró como si fuera Hernán Cortés y estos, un nuevo planeta. Acto seguido, sin mediar palabra, se cruzó de brazos y dio unos pasitos en lo que claramente pretendía imitar una danza hornpipe de marineros.
—¡Ha del barco, Georgie! ¡Amarra anclas, grumete!
—¿De qué habla este? —preguntó Daisy.
Georgie, más allá de su buen talante habitual, siempre se esforzaba en sosegar al señor Quantock. Era de lejos la persona más sarcástica de Riseholme y disparaba agudezas a bocajarro. Georgie, en cambio, no solo tenía que pensar un rato antes de sacarle punta a cualquier comentario, sino que, además, era incapaz de utilizar su temperamento afable para apuñalar a nadie.
—Habla de mi traje nuevo, y está siendo muy malo. ¿Alguna novedad?
«¿Alguna novedad?» se había convertido en la apertura conversacional de rigor en Riseholme. Y era insuperable, porque siempre había alguna novedad. Como en esos instantes.
—Sí, Pepino ha ido a la estación —anunció el señor Quantock—. Parecía un cuervo con patas. Y saludó con una mano negra. ¡Bah! ¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre y dejarse de tonterías? ¡Ha sido una liberación! Y si no sabéis a qué se debe…, os lo cuento ahora mismo. Es porque les va a caer del cielo una fortuna. ¡Sí, sí, he calculado que…!
—¿Ah, sí? —preguntaron al unísono Daisy y Georgie.
—¿Así que vosotros también habéis estado echando cuentas? Podríamos hacer una porra a ver quién se acerca más. Yo digo tres mil anuales.
—¡Exagerado! —dijeron de nuevo al unísono los otros dos.
—Vale, aunque eso no es razón para que no me ponga un azucarillo en el té.
—¡Ay, qué cruz! —exclamó irritada Daisy—. Pero ¿cómo te han salido tres mil?
—Sumando —contestó aquel hombre desquiciante—. Hasta el último penique. Después de comer he pasado por la biblioteca y todos los que sabían sumar dos más dos han llegado a la misma conclusión.
—Entonces esta noche cenarás a solas con Lucía —le dijo Daisy a Georgie.
—¡Ah, sí! Ya lo sabía —respondió este—. Me dijo que Pepino se iba. Supongo que esta noche ya dormirá en la casa.
El señor Quantock sacó sus cuentas, y la riña se acaloró aún más. Todavía seguían peleando cuando Georgie se retiró para descansar un poco y practicar el dueto de Mozart antes de la cena. Iba a ser la primera vez que lo tocaran juntos, de modo que no estaba de más que ensayase ambas partes y que luego ella escogiera. Foljambe, que había vuelto de su tarde libre, le dijo que había recibido una conferencia mientras estaba con los Quantock, pero ella no logró sacar nada en claro.
—Parecía alguien con mucha prisa, y no paraba de preguntar si yo era…, perdone el señor, si yo era Georgie… Le insistí en que no, aunque le expliqué que podía ir a buscarlo, pero el caso es no quiso, y me dijo que le mandaría un telegrama.
—Pero ¿quién era?
—No sabría decirle. La señora no me dio ningún nombre, no paraba de preguntar por usted.
—¿La señora?
—¡A señora me sonó!
—¡Qué misterioso todo! —No podía ser ninguna de sus hermanas, porque ninguna sonaba a señora, más bien a caballero. Acto seguido, se tendió un rato en el sofá a ver si podía descansar algo antes de ponerse con Mozart.
Como había empezado a refrescar, se echó sobre los hombros su capita azul con el cuello de terciopelo para ir a casa de Lucía. La doncella lo recibió con una leve sonrisa ajada a modo de saludo, para volver a sumirse al punto en su fúnebre talante de costumbre. Caminó ante él, no con su habitual paso ágil, sino triste y lentamente, hasta la sala de música, abrió la puerta y pronunció su nombre con un susurro mortuorio. De ordinario era una habitación alegre y risueña, pero ese día solo ardía una luz, y, de entre las sombras más profundas, llegó un frufrú de telas: Lucía se levantaba para recibirlo.
—Georgie, querido. ¡Qué bien que hayas venido!
Su amigo le estrechó la mano durante una fracción de segundo más de lo que habría resultado normal y le aplicó un plus de presión para transmitirle su compasión. A su vez, Lucía, para reconocérselo, apretó un poco más y Georgie entonces estrujó aún más para demostrarle que entendía, hasta que sus respectivas uñas se pusieron blancas con tanta transmisión y recepción de compasión. Fue un intercambio bastante angustioso, porque a Georgie se le había quedado pillado un trocito de piel del meñique entre dos de los anillos que llevaba en el corazón, y se alegró cuando por fin se entendieron del todo.
Evidentemente, no cabía esperar que en esos primeros momentos Lucía se fijase en sus pantalones. Ella misma iba vestida de riguroso luto, y Georgie creyó reconocer el gorrito que llevaba, el que también se puso para expresar su moderada pena por la muerte de la reina Victoria. Pero el negro le sentaba bien y, a decir verdad, tenía muy buen aspecto. Acto seguido anunciaron que la cena estaba lista, y Lucía lo cogió del brazo y lo llevó con paso alicaído hasta el comedor.
Georgie había decidido mostrarse compasivo, pero a la vez vigorizante: Lucía tenía que reponerse del golpe, y que le hubiese sugerido traer el dueto de Mozart era ya esperanzador. Y, aunque hablaba con voz baja y quebradiza, nada más sentarse, le preguntó:
—¿Alguna novedad?
—Apenas he salido de la casa y del jardín en todo el día. He estado pasando el rodillo. Y Daisy Quantock…, ¿lo sabías?, se peleó con su jardinero y ahora pretende hacerlo ella todo. Así que la he tenido al otro lado de la empalizada desde esta mañana con el rastrillo y una carretilla llena de estiércol.
Lucía esbozó una sonrisa débil.
—¡Esta Daisy! ¡Habrá que ver el jardín! ¿Algo más?
—Sí, he tomado el té con ellos y, mientras estaba fuera, alguien me ha llamado. ¡Qué fastidio! Quienquiera que fuese no ha dado más señas, y ha dicho que va a telegrafiar. No me figuro quién puede ser.
—¡Quién será! —exclamó Lucía con cierto interés. Después se reconvino—. Tuve una especie de presentimiento, Georgie, cuando hace dos días vi el telegrama para Pepino sobre la mesa. Supe que contenía malas noticias.
—Qué curioso… ¡Y qué rico está este pescado! ¿Cómo te las ingenias para conseguir siempre mejores productos que todos nosotros? Sabe a mar. Y, después de tanto trabajo, tengo un hambre feroz.
Lucía siguió a lo suyo:
—Se lo llevé al pobre Pepino y se puso más blanco que la pared. Y luego…, muy propio de él, pensó en mí. «Son malas noticias, querida —me dijo—, ¡y tendremos que ayudarnos el uno al otro para sobrellevarlas!»
—¡Qué propio de Pepino! El señor Quantock lo ha visto camino de la estación. ¿Dónde va a dormir hoy?
Lucía tomó otro bocado de pescado.
—En casa de la tía, en Brompton Square.
«¡Ajá, conque ahí está!», pensó Georgie para sus adentros. Si a su vuelta veía luces en la planta baja de la casa de Daisy, tendría que pasarse un minuto para darle el parte.
—Ah, entonces, ¿tenía una casa?
—Sí, una casa hermosísima, y llena, por supuesto, de recuerdos muy queridos para Pepino. Será muy duro para él, porque de niño solía ir allí a visitar a su tía.
—¿Y se la ha dejado en herencia? —preguntó Georgie haciendo un gran esfuerzo por parecer indiferente.
—Sí, y en plena propiedad. Así resultará más fácil si Pepino decide ponerla en venta. Y con un bonito mobiliario reina Ana.
—Querida, ¡qué hermosura! Y seguro que vale todo una fortuna.
No cabía duda de que Lucía estaba recobrándose del terrible golpe, pero, no queriendo recobrarse antes de la cuenta, meneó apenada la cabeza.
—Para Pepino supondría todo un suplicio deshacerse de las cosas de la tía. Son tantos recuerdos… Todavía la ve sentada ante su buró de avellano (uno de esos altos, ¿sabes los que te digo?, que se abren por delante, y con los tiradores originales de los cajones), haciendo sus cuentas por las mañanas. Y, en lo alto de la chimenea, un retrato de ella con sus perlas, de la primera época de Sargent. Y unos bonitos sillones de estilo Chippendale chino en el comedor. Deberíamos intentar conservar algunas de esas cosas.
Georgie se moría de ganas de hacer cientos de preguntas, pero no habría sido muy apropiado, porque saltaba a la vista que Lucía estaba disfrutando de lo lindo dejando caer esos suntuosos detalles entremezclados con los recuerdos de la difunta. Empezaba a quedar claro que la cínica sugerencia de Daisy era cierta, y que la acongojada desolación del matrimonio ocultaba, en realidad, una herencia de lo más sustanciosa. Durante su discurso, no paraban de asomar atisbos de júbilo, que Lucía, a su vez, trataba de ocultar de nuevo por todos los medios.
—Pero ¿dónde vas a poner esas monerías si vendéis la propiedad? Vuestra casa es perfecta como está.
—Todavía no hay nada decidido. Ninguno de los dos podemos pensar ahora en nada más que en la buena de la tía. Pepino recuerda que en su infancia ella era una mujer con una mente inteligente y privilegiada. Y en el retrato de Sargent seguía estando de muy buen ver. Ha sido todo tan repentino… Fíjate que la última vez que Pepino la vio aún conservaba una energía envidiable.
«Eso fue la vez que lo mordió», pensó Georgie, pero en voz alta dijo:
—Ya, claro, estaréis desolados. ¿Cómo es el Sargent? ¿De medio cuerpo o de cuerpo entero?
—Creo que entero. No sé dónde podríamos colgarlo. Y una esquinera Guillermo III. Pero, claro, resulta imposible pensar en nada de eso ahora mismo. ¿Una copita de oporto?
—Te voy a permitir una, porque te va a venir bien después de tantas preocupaciones y tanta pena.
Lucía le acercó la copa.
—No más de la mitad. ¡Eres tan bueno y comprensivo, Georgie! Solo me veía capaz de hablar contigo, y puede que en realidad me haga bien. Dice Pepino que la tía guardaba un oporto estupendo en la bodega. —Acto seguido se levantó y le propuso—: Vayamos a la sala de música. Podemos seguir hablando allí, y tal vez tocar un poco de Mozart si me veo con fuerzas.
—Eso también te va a hacer bien.
Lucía se vio con fuerzas suficientes para iluminar más la sala que cuando se había levantado de entre las sombras antes de la cena y, finalmente, se acomodaron bastante a gusto delante del fuego.
—Todo esto va a suponer un enorme trabajo para Pepino. Por suerte, su abogado pertenece al mismo bufete que el de la tía, y es amigo de la familia. Según nos ha contado, Pepino figura como el heredero de todas las posesiones de la tía, aunque en realidad aún no tenemos ni idea de cuáles son exactamente y de su cuantía. Pero, entre el impuesto de sucesión y todas esas historias, sí nos queda claro que debemos prepararnos para una pobreza extrema hasta que veamos entrar algo de dinero, y ya se sabe que los impuestos aumentan perversamente en proporción a la herencia. Y luego habrá que tasar todo lo que hay en Brompton Square, y nos veremos obligados a pagar más impuestos por todo lo que hay dentro, porque hasta las alfombras y los tapices son valiosos, hay incluso algunos persas, preciosos. Y después tendremos que pagar a un tasador, por no hablar de la minuta del abogado. Y cuando terminemos de liquidar todo eso, vendrá la sobretasa.
—Pero al final saldréis ganando —comentó Georgie.
—Sí, bueno, es una forma de verlo. Aunque Pepino dice que los gastos van a ser enormes. La sala de música es preciosa. —Lucía le dedicó entonces una de sus miradas taladradoras—. Georgino, imagino que los vecinos de Riseholme se mueren por saber qué va a heredar Pepino. Me parece de una vulgaridad extrema, pero supongo que es normal. ¿Está todo el mundo hablando de lo mismo?
—Bueno, algo he oído de pasada. Pero yo no veo por qué te resulta vulgar. A mí, por ejemplo, me interesa. Es algo que os concierne a ti y a Pepino, y lo que incumbe a mis amigos también me incumbe a mí.
—Caro, eso ya lo sé. Pero, mucho más allá del dinero en sí, se trata de la responsabilidad que conlleva. Pepino y yo ya tenemos cubiertas y satisfechas nuestras modestas necesidades, y ahora nos vemos ante este aumento exponencial de nuestra riqueza… (y digo exponencial en comparación con la humilde renta con la que contamos ahora), y, como te decía, esa riqueza conlleva unas responsabilidades. Estamos obligados a utilizar con sensatez y sin extravagancias lo que nos quede después de los inmensos desembolsos que debemos hacer. Está claro que vamos a comprar, sin pensárnoslo, el prado que queda al fondo del jardín, y así perderemos el miedo a que nos construyan cualquier cosa que nos estropee las vistas. Y luego puede que otro telescopio para Pepino. Pero, aparte de lo que ya tengo, ¿qué otra cosa puedo yo querer en Riseholme? Música, amigos, y la posibilidad de invitarlos a casa, mis libros y mis flores. Tal vez una biblioteca, en la otra punta de esta ala, para que nadie moleste a Pepino, y puede que de vez en cuando traigamos de Londres un cuarteto de cuerda. Eso sí que sería un gusto, y la música trasciende el mero placer, ¿no te parece? —Volvió a clavar en Georgie la mirada taladradora—. Y luego está lo de la casa de Brompton Square, donde nació la tía. ¿Crees que debemos venderla?
Georgie sabía perfectamente lo que Lucía tenía en mente. Tampoco él se lo había quitado de la cabeza desde que su amiga mencionara de pasada la preciosa sala de música. La voz se le había detenido en esa preciosa sala de música: pareció subrayarla, acariciarla, apropiársela.
—Lo que creo es que estás pensando en quedarte con la casa y vivir allí parte del año.
Lucía miró a su alrededor como si cientos de curiosos hubieran entrado sin anunciarse.
—¡Chist, Georgie! ¡Que no se te escape una sola palabra sobre ese asunto! Aunque te confieso que Pepino y yo hemos barajado esa posibilidad.
—Pero yo creía que odiabas Londres, que te parecía vulgar y chabacano. Se te ve tan contenta siempre que vuelves…
—Y lo es, en comparación con la paz y la sobriedad infinitas de nuestro Riseholme, donde jamás se escucha una nota discordante, o al menos casi nunca. Pero también es cierto que en Londres hay cierto movimiento, una agitación que en nuestro pueblo echamos en falta. ¡Está en el meollo, Georgie, en todo el cogollo! A lo mejor aquí, donde todo es armonía y cultura, nos volvemos susceptibles, quizá estamos demasiado protegidos. Si siguiera mi instinto, no pasaría fuera de Riseholme ni un solo día. Ay, ¡qué fácil sería todo si una pudiera seguir siempre su instinto! Dame una mañana entre libros, la tarde en el jardín, el piano de después del té y un amigo como tú que venga a cenar con Pepino y conmigo, y que me critiquen lo que quieran… ¡Como harás tú dentro de nada cuando destroce a nuestro Mozartino!
Lucía se puso a darle vueltas al espetón isabelino que había en la amplia chimenea y, una vez más, fijó en su amigo una mirada al más puro estilo del viejo marinero de Coleridge. A Georgie no le quedaba más remedio que escuchar… Las frases elocuentes y bien ordenadas de Lucía no tenían nada de improvisado: su discurso estaba pensado y probablemente hasta ensayado. Ni aunque Pepino y ella no hubieran hablado de otra cosa desde que recibieran aquel golpe terrible, podría haber estado más lúcida y cristalina.
—Georgie, me siento como un caballo viejo y ocioso que pasase sus días pastando al que de repente hubieran vuelto a ensillar y embridar. Pero todavía me queda mucha guerra que dar, a pesar de haber creído que me dejarían envejecer tranquila y podría deleitarme con la paz y el ocio de nuestro querido y rutinario Riseholme. Ahora siento que tal vez no sea ese mi destino. Mi conciencia me flagela con su fusta y me dice: «Tienes que volver a trotar, vieja perezosa». Y, además, debo pensar en Pepino. Mi maridito, que nunca pone un problema, no se quejaría si me negara a moverme. Leería su periódico, mataría el tiempo en el jardín, escribiría sus queridos poemas… (ayer mismo empezó uno precioso: «Duelo», un soneto), y se dedicaría a mirar las estrellas. Pero ¿es eso vida para un hombre? —Georgie se removió incómodo en la silla y Lucía se apresuró a rectificar la crítica implícita—. Tú eres distinto, querido. Tienes esa capacidad maravillosa para interesarte por todo. ¡Todo! ¡Pero piensa en lo que puede suponer Londres para Pepino! Con su club, del que es miembro el mismísimo astrónomo real, y su otro club, el político… La verdad es que últimamente la política lo tiene bastante obsesionado. La sala de lectura del Museo Británico. No, sería muy egoísta no querer verlo. Tengo que pensar, y pienso, en Pepino. No debo ser egoísta, Georgie.
La sola idea de que Lucía se fuera de Riseholme amenazaba con convertirse en una bomba a punto de estallar. Ya se la imaginaba detonando y haciendo volar por los aires al pueblo entero en mil pedazos. Y luego, vagamente, entre el humo, le pareció vislumbrar un Riseholme aún intacto. Por supuesto, alguien tendría que ocupar el trono vacío y dirigir sus asuntos. Y la imagen de Beau Nash en Bath se cruzó por el horizonte lejano de su mente. Era una idea malévola, pero su vaguedad la eximía de la traición. Se la quitó de la cabeza.
—Pero, por favor, ¿cómo vamos a sobrevivir sin ti?
—Eres un encanto, Georgie —dijo dándole otra vuelta al espetón. (El pasado Primero de Mayo habían ensartado una pierna de cordero y la habían asado, enfundados en sus jubones, sus petillos y sus calzas, y ni todos los perfumes de Arabia habrían bastado para eliminar el olor a carne asada que impregnó la habitación durante semanas)—. Eres un encanto por decir eso, pero no creas que voy a abandonar Riseholme. Es posible que pasemos en Londres dos o tres meses en verano (aunque, como te digo, todavía no hay nada decidido), y que vengamos aquí todos los fines de semana, y tal vez de noviembre a Navidad, y otra temporadita en primavera. Y, además, todo Riseholme vendría de visita continuamente. Cinco habitaciones de invitados, si no me equivoco, y una con su propio baño y su saloncito. No, mi querido Georgie, jamás abandonaré mi querido Riseholme. Si me pusieran en la disyuntiva de elegir entre Londres y el pueblo, no lo dudaría ni un instante.
—Entonces ¿la idea sería mantener las dos casas abiertas? —preguntó Georgie, emocionado hasta los huesos.
—Pepino cree que podríamos ingeniárnoslas —dijo, acabando de un plumazo con la pantomima del sobrino desolado—. Anoche estuvo calculándolo, ¿sabes?, y dijo que, si en la otra casa pagamos al servicio con comida y pensión, contando con las verduras que tenemos de aquí, del campo, podríamos vivir bien, con moderación, dentro de nuestros medios. Se le veía entusiasmado, y lo oí andar de un lado para otro mucho después de acostarme. Pepino tiene muy buena cabeza para los detalles. Su intención es dejar una muda completa de todo, ropa, esponja y esas cosas, en Londres, para no andar de aquí para allá con maletas. Y ahorraríamos en propinas y en otros pequeños gastos en los que, como él dice con tanta razón, se va el dinero. Además, en Londres también nos evitaríamos el garaje: dejaríamos aquí el coche y allí nos apañaríamos con el metro y los taxis.
Georgie estaba tan entusiasmado o más que Pepino, y no pudo mantener la discreción por más tiempo.
—Dime: ¿a cuánto crees que puede ascender el total? Del dinero que va a heredar, me refiero.
Lucía también mandó a tomar viento la discreción y se olvidó por completo de la pobreza extrema que iban a sufrir durante un tiempo.
—Unas tres mil al año, según Pepino, una vez que lo paguemos todo. En realidad, doblaríamos nuestra renta.
Georgie soltó un suspiro de pura satisfacción. ¡Cuántas revelaciones, y no solo del futuro, sino también del pasado, porque hasta la fecha nadie sabía con qué renta contaban! ¡Y qué inteligencia la de Robert Quantock para hacer una conjetura tan exacta!
—Me alegro mucho por ti. Y sé que lo gastarás con buen tino. Había estado calculándolo esta tarde, pero nunca imaginé que ascendiera a tanto. Y luego está el tema de las perlas. Te felicito de corazón.
De pronto Lucía tuvo la sensación de haber dejado ver un rayito de luz —¿o de oro?— demasiado grande entre la nube de aflicción que se había cernido sobre ella.
—¡Pobre tía! No nos olvidamos de ella. Nos habría gustado que nos hubiera obsequiado pasando un poco más de tiempo entre nosotros.
Esas últimas palabras provenían de la nota que le había escrito a Daisy Quantock —y tal vez a otros—, pero Lucía no podía saber que Georgie ya estaba al tanto.
—Pero, bueno, yo he venido a apartarte de esas tristezas. No debemos pensar más en eso.
Lucía se levantó con brío.
—Has sido siempre tan bueno conmigo… De estar sola, me habría deprimido. —Y entonces empezó a hablar en el idioma infantil que a veces adoptaba, alternándolo con un italiano de andar por casa—. ¿Muchiquita, Georgie, bonito? Pero tienes que ser bueno con la nena. Estos días no ha ensayado. ¿Has traído a Mozart? ¿Cuál es la parte más fácil? Lucía quiere la parte más fachilita.
—Lucía puede coger la parte que más le guste —respondió Georgie, que había ensayado bien ambas.
—Entonces escojo la de soprano. Ay, ¡pero si es muy difíchil! Tiene un montón de notitas chiquititas. ¡Y con lo mal que se me da leerlas! Venga, vamos allá. Empiezas tú… Uno, due, tre…
No había mucha luz cerca del piano, pero Georgie no quería ponerse las gafas, a no ser que fuera estrictamente necesario. Creía que Lucía no sabía que las usaba y, además, le daba la sensación de que no «pegaban» con los pantalones Oxford. Pero no veía nada y, después de hacer una escabechina con la primera página, se rindió.
—El nene necesita cuatro ojos. El nene, viejo cegato.
Recibió una agradable sorpresa.
—Y la nena vieja cegata. Yo también las uso, desde hace poco. Ay, Georgie, ¿nos estamos haciendo vecchio? Venga, empecemos de nuevo. Uno, due…
Después de eso, el Mozart salió muy bien, aunque por dentro cada uno se preguntaba si el otro estaría leyendo correctamente. Lucía sospechaba que Georgie había ensayado, pero, bueno, al fin y al cabo, le dio a elegir y, de haber practicado, seguro que había sido la parte de soprano. No se le pasó por la cabeza la posibilidad de que hubiese sido tan meticuloso como para practicar con ambas. Después, lo interpretaron una vez más, desde el principio, intercambiando las partes, y volvió a sonar de maravilla. Se hacía tarde, y Georgie no se demoró mucho más en levantarse para irse.
—¿Y qué digo si alguien que sepa que he estado cenando contigo me pregunta si me has contado algo?
Lucía cerró la tapa del piano y se concentró.
—No digas nada de nuestros planes sobre la casa de Brompton Square, aunque tampoco hay razón para que no se sepa que existe una casa, claro está. Aborrezco el secretismo, y, al fin y al cabo, cuando el testamento se haga público, acabará enterándose todo el mundo. Así que di que tenemos una casa llena de cosas hermosas. Y con el dinero pasa lo mismo, acabarán enterándose. Si te parece, di lo que ha calculado Pepino.
—Entendido.
Lucía lo acompañó hasta la puerta y salió al jardín delantero, donde los narcisos estaban ya en flor. La noche estaba despejada y, aunque no había luna, la troupe de estrellas brillaba con fuerza.
—¡Aldebarán! —exclamó Lucía, y señaló hacia arriba abarcando el arco de lentejuelas del cielo—. Esa brillante de allí. Ay, Georgie, qué descanso contemplar Aldebarán cuando se está preocupada y triste… Le levanta a una el ánimo por encima de preocupaciones terrenales y penas personales.