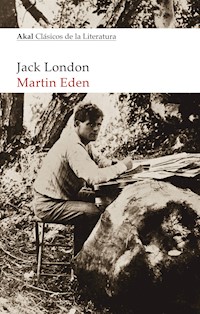
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Akal Clásicos de la Literatura
- Sprache: Spanisch
"Martin Eden" es una novela marcadamente autobiográfica en la que London relata la lucha de un muchacho sin recursos y cultura por llegar a ser un escritor de éxito. Si bien es verdad que London está siempre presente en los personajes aventureros de sus obras, podríamos decir que en Martin Eden el autor se vacía y se entrega por entero a sus lectores. Se trata de una novela apasionada y trágica, en la mejor tradición de la novela americana, la novela del hombre que se hace a sí mismo y también a sí mismo se destruye.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la Literatura
Jack London
Martin Eden
Traducción: María José Martín Pinto
Martin Eden (1909) es una novela marcadamente autobiográfica en la que Jack London relata la lucha de Martin, un muchacho sin recursos y cultura por llegar a ser un escritor de éxito. El joven es invitado a cenar a casa de los Morse, una familia acomodada a cuyo hijo ha ayudado en una reyerta. Abrumado por el ambiente sofisticado que se respira en la casa, Martin decide que esa es la vida que él quiere llevar, dejando atrás el ambiente sórdido de trabajo duro, que había conocido hasta ese momento.
Si bien es verdad que London está siempre presente en los personajes aventureros de sus obras, podríamos decir que en Martin Eden el autor se vacía, se entrega por entero a sus lectores y nos cuenta sus comienzos como escritor. Se trata de una novela que rezuma vida y autenticidad en todas sus páginas, apasionada y trágica en la mejor tradición narrativa norteamericana, una obra del hombre que se hace a sí mismo y también a sí mismo se destruye.
JACK LONDON (1876-1916) fue el gran escritor aventurero que, además de marinero, buscador de oro, periodista y vagabundo se convirtió en un autor inmensamente rico. En 1897 London se embarcó hacia Alaska en busca de oro, pero tras múltiples aventuras regresó enfermo y fracasado, de modo que durante su convalecencia decidió dedicarse a la literatura. Un voluntarioso periodo de formación intelectual incluyó heterodoxas lecturas (Kipling, Spencer, Darwin, Stevenson, Malthus, Marx, Poe, y, sobre todo, la filosofía de Nietzsche) que le convertirían en una mezcla de socialista y fascista ingenuo, discípulo del evolucionismo y al servicio de un espíritu esencialmente aventurero. Entre sus obras destacan Colmillo Blanco, La llamada de la naturaleza, El lobo de mar o Relatos de los Mares del Sur, así como títulos de contenido político como El Talón de Hierro.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Martin Eden
© Ediciones Akal, S. A., 2016
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4308-9
Introducción
El escritor rebelde e idealista
Jack London nació un 12 de enero de 1876 en San Francisco, en una América heredera de una guerra entre los estados del Norte y del Sur que había modificado el mapa de una nación que ya cumplía un siglo de independencia. La California donde nació y se crio el escritor era testigo de la llegada de cientos de obreros que perseguían el sueño americano, de hombres que buscaban la oportunidad de triunfar, como habían hecho unos pocos, o al menos de sobrevivir.
El verdadero nombre del futuro escritor era John Griffith Chaney. Su padre biológico era William Henry Chaney, un charlatán amante de la astrología que nunca lo reconoció como hijo. Su madre, Flora Wellman, procedía de Ohio, pero había marchado a California cuando su padre enviudó y decidió desposarse de nuevo. Tras ser abandonada por Chaney, Flora casó con John London, de quien Jack tomó el apellido. El matrimonio, junto con el muchacho y dos hijas de John London, se trasladaron a Oakland.
Desde los once años, Jack tuvo que buscarse la vida realizando los más variados trabajos, lo cual curtió un espíritu aventurero, heredado de su madre, y un tanto pendenciero, heredado de su padre. El país vivía profundos cambios económicos y culturales que hacían estragos en la forma de vida americana tradicional. Las máquinas, las fábricas y el mundo financiero devoraban el mundo agrario. Y London no pudo escapar a eso. Vivió desde niño la dureza del trabajo, el sufrimiento, la pobreza y la amargura, lo que sin duda marcó su carácter y su literatura. De ellos surgió su espíritu socialista –se afilió al Partido Socialista en 1896–, pero también su espíritu individualista; ambos le ayudaron a superar la miseria y alcanzar el éxito literario. Sus experiencias como marino, pescador pirata de ostras, enlatador en una factoría, vagabundo, corresponsal de guerra o buscador de oro le curtieron e inspiraron sus historias. Nunca experiencia vital y ficción estuvieron tan unidas en un escritor.
Como es de imaginar, London pudo ir muy poco a la escuela y su experiencia universitaria fue también corta debido a las carencias económicas, a lo que se sumó el fallecimiento de su padre adoptivo y el que asumiera la manutención de su madre. Mas afortunadamente, de niño había descubierto su pasión por la lectura y la escritura –dicen que tras leer Signa, de Marie Louise Ramé, alias Ouida–, y convirtió lo que constituía para él un modo de liberación en un modo de vida y de subsistencia. No obstante, fue su experiencia como marino lo que le animó a convertir la literatura en su fuente de ingresos. En 1893 fue premiado por el San Francisco Morning Start por «Story of a Thiphoon off Coast of Japan». Tras este éxito London no dejó de publicar relatos.
En 1900 se casó con su primera mujer, Bessie May Maddern, hermana de su amigo Ted Maddern. Bessie, que era profesora de matemáticas, había ayudado en esa materia a Jack a superar la prueba de acceso a la universidad. Su matrimonio, como reflejó en sus The Kempton-Wace Letters (1903), no estaba basado en el amor sino que suponía para él una base estable sobre la que desarrollar su carrera como escritor. Precisamente, en 1900 publicaría su primer libro: El hijo del lobo. En 1901 nacería su primera hija, Joan, un año después la segunda, Bess, y en 1903 pondría fin a su infeliz matrimonio separándose de Bessie. El mismo año en que llamó a su puerta su gran éxito literario: La llamada de la naturaleza. La obra fue publicada por la editorial Macmillan y su primera edición, de 10.000 ejemplares, se agotó en 24 horas. Su secuela, Colmillo Blanco, si bien no obtuvo tan buenas críticas, fue también muy bien recibida por los lectores. Ambas fueron traducidas a numerosas lenguas y fueron llevadas a la gran pantalla. London había logrado conectar con el gran público que, además, vio en él un ejemplo de superación, el prototipo de hombre hecho a sí mismo, rebelde e idealista, que había alcanzado el éxito y, como no, el sueño americano.
Sin embargo, London siempre tuvo que luchar con la contradicción entre su ideología socialista y su espíritu ambicioso y de superación: su gran producción literaria (20 novelas, 19 cuentos e incontables artículos) le proporcionarían una vida cómoda que entraba en disputa con muchas de las ideas anticapitalistas que defendía. Su obra, El pueblo del abismo (1902), que describe con dureza las condiciones de vida de los barrios obreros de Londres, es uno de los testimonios más relevadores de su literatura revolucionaria. Despreciaba a los poderosos pero admiraba a aquellos que habían logrado superar las dificultades aun a costa de servirse del capitalismo, tal como él mismo había hecho. Su gran rancho en Sonoma, donde trabajaban más de 50 personas, era el símbolo de ese éxito pero también de sus discordancias ideológicas.
En 1904, año en que comenzó a publicar El lobo de mar por entregas, se casó en segundas nupcias con Charmian Kittridge, una mujer culta, de alta posición social y activa feminista; pero de nuevo su matrimonio sería desventurado. Jack no tendría los hijos varones que tanto deseaba… de hecho, no tuvieron descendencia. Por otra parte, los problemas económicos y la profunda depresión en la que se sumió el escritor desgastarían una salud minada por su afición al alcohol. Gran parte de su ruina económica procedía también de la compra de un yate, el Snark, con el que el matrimonio iniciaría un crucero en 1907 por los mares del Sur del Pacífico y Australia. Pero el viaje debería ser abortado por sus graves problemas de salud. Estos viajes inspirarían sus famosos Cuentos de los Mares del Sur (1911) y El crucero del Snark (1911), si bien en esa época publicó una obra de temática muy distinta El Talón de Hierro (1908), donde London relata el triunfo del socialismo y, con él, la llegada de la justicia social. En 1909 saldría a la luz otra de sus grandes obras, la que se considera más autobiográfica: Martin Eden.
De 1909 a 1911 London compró tierras en Glen Ellen, en el condado de Sonoma, y el matrimonio fue a vivir allí a un pequeño rancho. El escritor se dedicó a la agricultura y a la vida en el campo y de esa experiencia son fruto sus obras Burning Daylight (1910), El valle de la Luna (1913) y La pequeña dama de la Casa Grande (1916). Invirtió gran parte de su dinero en la construcción de una gran casa, diseñada por el prestigioso arquitecto Albert Farr, que desgraciadamente se quemó poco antes de trasladarse a ella, lo que hundió a London en una profunda depresión. Mas la necesidad de financiación para seguir adelante le alentó a seguir escribiendo artículos, cuentos y novelas, aunque sin abandonar una de sus pasiones, los viajes en barco, esta vez alrededor de la bahía de San Francisco, por el río Sacramento y cerca del delta de San Joaquín a bordo del Roamer.
En 1914 se trasladó a México como corresponsal de guerra y escribió «El ejército de México y el nuestro» para la revista Colliers. Pero en 1915 la salud de London empeoró notablemente. Sufría de fatiga mental grave y depresión y obvió las recomendaciones médicas para cambiar sus hábitos de trabajo, vida y alimentación, así como a abandonar el consumo de alcohol. Es más, la presión de sus problemas financieros y de salud cada vez más agudas le empujaron a trabajar más y alentaron sus grandes ambiciones. Por otra parte, desencantado con los logros del Partido Socialista, lo abandonó. Falleció el 22 de noviembre de 1916, a los cuarenta años de edad, de una uremia; sin embargo los rumores de suicidio basados más en sus escritos, como Martin Eden, que en pruebas fehacientes, siguen alimentando hoy día la leyenda de Jack London.
MartinEden,más que una autobiografía
En 1908 Jack London comenzó a publicar por entregas su novela Martin Eden en el Pacific Monthly, pero un año después salió a la luz reunida en un libro al ser publicado por la editorial Macmillan. Por entonces, London ya era un reconocido escritor y sus obras eran bien recibidas por el público; había logrado escapar de la pobreza y el trabajo duro que había conocido durante toda su infancia y juventud y se había convertido en un hombre de éxito, igual que el protagonista de su novela, el joven y rudo marino Martin Eden. Precisamente ese paralelismo entre su vida y la del personaje fue lo que conviritó a la novela lo que muchos califican de relato autobiográfico.
Efectivamente, Eden es un hombre ambicioso, al que no rinde el trabajo cuando se propone un objetivo: llegar a convertirse en un hombre instruido para poder ser parte de la burguesía a la que admira y a la que pertenece su amada Ruth Morse. Eden conoce a Ruth cuando es invitado a comer a su casa por su hermano Arthur, al que ha ayudado en una pelea. Los buenos modales, el ambiente pulcro y educado de la familia Morse le deslumbran, y la pasión que le despierta la muchacha no es sino mero acicate para hacer todos los sacrificios posibles en pos de un profundo cambio en su vida. Al estudio, la lectura y la escritura dedicará todo su tiempo y su esfuerzo, mas no le traerán la felicidad que él ansía. Para Ruth, ese esfuerzo es vano, pues no entiende su interés por ser escritor. El rechazo de las editoriales –a las cuales Eden dedica críticas feroces– a publicar sus obras ahondará la separación entre ambos personajes; pero el reconocimiento de su talento llega un día y el éxito de Eden cambia la consideración que la burguesía, e incluso la propia Ruth, tienen de él. La cultura y el éxito le alejarán del grupo social al que perteneció, el obrero, pero también del que aspiraba a pertenecer. Eden comprende que el dinero y la fama es lo que le abre las puertas de la alta sociedad, y del amor de Ruth, y no su conocimiento o el modo en que lo ha alcanzado, y esto le reporta una sensación de absoluta soledad.
En Martin Eden el conflicto entre grupos sociales es un tema primordial. El protagonista hace una crítica ácida del mundo obrero del que procede, lo repudia e incluso lo desprecia. Este rechazo es magníficamente plasmado en la comparación que hace de Lizzie Connolly, una trabajadora de la fábrica de conservas profunda e incondicionalmente enamorada de Eden, y de Ruth, lo que en el fondo es una comparación de la rudeza del mundo del que procede con el refinado burgués. Pero al final Eden se da cuenta de la frivolidad e hipocresía de la burguesía que al principio tanto admiraba, de las limitaciones de su pensamiento y de la ligereza de sus juicios sobre cualquier tema, incluso sobre aquellos que desconoce. Y cuando intenta volver a sus orígenes es tarde, porque el conocimiento y la clarividencia que ha adquirido son tales que todo lo relacionado con el mundo del que procede le parece ya lejano y banal.
Es Russ Brissenden, un escritor fracasado y enfermizo, socialista comprometido, quien descubre a Eden el socialismo, que rechaza tajante, y le muestra la realidad de la burguesía que tanto admiraba. Efectivamente Eden no comulga con esa ideología, pues defiende un individualismo feroz, en el convencimiento de que el más apto es el que obtendrá el triunfo en la vida. En un momento dado afirma: «Por lo que a mí respecta, soy un individualista. Creo que la carrera es de los rápidos, la batalla de los fuertes. […] Como le dije, soy un individualista, y el individualismo es un enemigo hereditario y eterno del socialismo». Y evoca repetidamente a Nietzsche: «Nietzsche tenía razón. […] El mundo pertenece a los fuertes». Pero su fracaso es la derrota del ideal que defiende y, por contra, el triunfo del socialismo que el propio London abanderara la mayor parte de su vida. De hecho, London declaró que el error de Martin era no haber aceptado la doctrina socialista, la cual le hubiera aportado un propósito en la vida. Y es que la crítica al individualismo es otra de las líneas argumentales de Martin Eden, la que lleva al protagonista a su autodestrucción. El superhombre sucumbe ante los golpes que de vez en cuando, pese a sus debilidades, logra dar el colectivo social. El superhéroe que perseguía ser se convierte en antihéroe, que cae una vez alcanzados sus sueños mostrando que no hay límites para una ambición desmedida. Si el hombre no es consciente de eso, no logrará alcanzar la felicidad nunca. Mas es discutible que London rechazara totalmente el individualismo, pues él mismo había sido con su lucha y trabajo diarios buena muestra de lo que un hombre puede hacer por sí mismo para alcanzar sus metas.
London escribió la novela cuando navegaba a bordo del Snark por los mares del Sur y parece que en esos momentos en los que su salud ya era delicada, sus ataques de depresión tras momentos de euforia eran frecuentes e intensos. Esa enfermedad de la que Eden empieza a ser consciente aquejaba al propio London… y viceversa. De hecho, el final del relato no quedó solo en la ficción, pues parece ser que el autor trató de emularla en el estrecho de Carquinez, cerca de San Francisco. Así alimentó Martin Eden el mito del final prematuro de Jack London. Como su protagonista, London había conseguido éxito y reconocimiento gracias a una producción literaria desbordante y a una dedicación casi obsesiva por el trabajo. Pero este amor por la literatura, su desencanto con la vida y su adicción al alcohol acabaron con su vida demasiado pronto. Como le sucediera a Eden, el genio no había encontrado su sitio.
Cronología
1876: Nace en San Francisco, California, el 12 de enero. Su padre (William Henry Chaney) abandona a su madre (Flora Wellman) antes de que nazca y ella se casa pocos meses después con John London. Nuestro autor toma el nombre de John Griffith London.
1881: Se mudan a Alameda, CA, donde Jack London ingresa en la West End School. Allí tiene su primera experiencia con el alcohol.
1885: Descubre el placer de la lectura tras leer Signa, de Ouida, y Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving.
1891: Se gradúa en la Cole Grammar School y entra a trabajar en una fábrica de conservas. Compra el balandro Razzle Dazzle para dedicarse a la pesca pirata de ostras en la bahía de San Francisco.
1892: Se enrola para formar parte de la tripulación de la Patrulla Pesquera de California.
1893: Se enrola como marinero en la goleta Sophia Sutherland. Escribe «Typhoon off the Coast of Japan», la primera historia destinada a ser publicada.
1894: Se une al ejército del general Kelly pero lo abandona para viajar por EEUU y Canadá. Es condenado por vagancia a 30 días de trabajos forzados.
1895: Ingresa en la Oakland High School. Comienza a escribir ensayos y relatos cortos para la Oakland High School Aegis.
1896: Se afilia al Partido Socialista Laborista. En septiembre ingresa en la Universidad de Berkeley durante un semestre.
1897: Abandona la universidad por carecer de fuentes económicas. Se sumerge en la actividad socialista y en la escritura de ensayos, poemas y relatos cortos. Se embarca en el Umatilla para unirse a la fiebre del oro de Klondike. Publican un relato corto, «Two Gold Bricks» en la revista The Owl. En octubre muere su padrastro.
1898: Enferma de escorbuto. Se encarga de ayudar económicamente a su madre escribiendo. Publica «A Thousand Deaths» en la revista The Black Cat.
1899: Rechaza un trabajo en la oficina de correos. Es su año de mayor actividad literaria, pues escribe 61 nuevos cuentos, chistes, poemas, ensayos, etc. para ganarse la vida.
1900: Publica «Odisea en el Norte» en The Atlantic Monthly. Se casa con Bessie May Maddern. Publica su primer libro: El hijo del lobo.
1901: Nace su hija Joan. Trabaja en los relatos de The Children of the Frost.
1902: Marcha a Inglaterra para investigar y escribir un libro titulado El pueblo del abismo sobre los barrios bajos de East End de Londres. Nace su hija Bess. Empieza a escribir La llamada de la naturaleza en principio como un relato corto.
1903: Presenta La llamada de la naturaleza al Saturday Evening Post. Muere su padre biológico. Se separa de su esposa Bessie Maddern. Publica The Kempton-Wace Letters con Anna Strunsky, así como El pueblo del abismo.
1904: Publica El lobo de mar por entregas en The Century Magazine. Marcha a Extremo Oriente como corresponsal de guerra para el San Francisco Examiner con el fin de cubrir la Guerra ruso-japonesa.
1905: London se casa con Charmian Kittridge. Publica Guerra de clases, El juego y Cuentos de la Patrulla Pesquera.
1906: Comienza la construcción de su velero, el Snark. Publica Colmillo blanco. Cubre como corresponsal para la revista Collier el gran terremoto de San Francisco.
1907: Zarpa de Oakland a Honolulu para un viaje alrededor del mundo a bordo del Snark. Publica Antes de Adán, El amor de la vida y otras historias y escribe El camino.
1908: Crucero por el Pacífico Sur. London marcha a Sídney para tratarse médicamente. Como sufre problemas de salud graves decide volver a su casa para recuperarse. Publica El Talón de Hierro.
1909: Publica parcialmente Martin Eden.
1910: Charmian da a luz una niña, Joy, que muere 38 horas después. London publica Burning Daylight,Revolución y otros ensayos, Lost Face y Theft: A Play in Four Acts.
1911: Publica Cuando los dioses ríen y otros cuentos,Aventura, El crucero del Snark y Cuentos de los mares del Sur.
1912: Realiza un viaje de 148 días alrededor del Cuerno desde Baltimore a Seattle a bordo del Dirigo. Publica La casa de orgulloy otros cuentos de Hawái, Un hijo del Sol y Smoke Bellew. De nuevo pierde un segundo hijo.
1913: Publica The Night Born, The Abismal Brute, John Barleycorn y El Valle de la Luna.
1914: Marcha a informar sobre la Revolución mexicana. Escribe para la revista Colliers «El ejército de México y el nuestro». Publica La fuerza de los fuertes y El motín del Elsinore. Navega por el río Sacramento a bordo del Roamer.
1915: Llega a Honolulu, Hawái. Marcha a bordo del S.S.Sonoma a San Francisco y después de nuevo a Hawái. Publica La peste escarlata y El vagabundo de las estrellas.
1916: Abandona el Partido Socialista. Jack y Charmian navegan de vuelta a San Francisco en el Matsonia. Publica The Acorn-Planter: A California Forest Play,La pequeña dama de la Casa Grande y Las tortugas de Tasmania. Jack London muere de una uremia en su rancho de Glen Ellen, el 22 de noviembre a la edad de cuarenta años. Se alimentan los rumores de un suicidio.
MARTIN EDEN
CAPÍTULO I
Uno de ellos abrió la puerta con un llavín y entró seguido por un joven que se quitó la gorra desmañadamente. Vestía ropas bastas que olían a mar y se encontraba claramente fuera de lugar en el espacioso vestíbulo en el que se hallaba. No sabía qué hacer con la gorra y se la estaba metiendo en el bolsillo de la chaqueta, cuando el otro se la quitó de las manos. Ese acto tuvo lugar de manera tranquila y natural, y el joven desmañado se lo agradeció. «Lo entiende», pensó. «Se encargará de que todo vaya bien.»
Caminaba pisándole los talones al otro con cierto balanceo de hombros y con las piernas separadas sin darse cuenta de ello, como si aquellos suelos nivelados se inclinaran y se hundieran, al ritmo del cabeceo y las embestidas del mar. Las amplias habitaciones parecían demasiado estrechas para su andar oscilante y le aterrorizaba pensar que sus anchos hombros llegaran a chocar con las jambas de las puertas o arrastraran sin querer los pequeños adornos de la repisa de la chimenea. Retrocedía para alejarse de los distintos y variados objetos, dando bandazos de un lado a otro, multiplicando así los peligros que, en realidad, se encontraban sólo en su imaginación. Entre el piano de cola y una mesa de centro, sobre la que había una pila alta de libros, había suficiente espacio para que pasaran media docena, y aun así él lo intentó con inquietud. Sus brazos pesados le caían a los lados. No sabía qué hacer con aquellos brazos ni con aquellas manos, y cuando, ante su mirada nerviosa, parecía probable que uno de sus brazos rozara los libros apilados en la mesa, se alejó de un brinco como un caballo asustado, evitando por los pelos la banqueta del piano. Observaba la facilidad con la que el otro caminaba delante de él, y por primera vez, se dio cuenta de que sus andares eran diferentes a los de otros hombres. Experimentó una momentánea punzada de vergüenza al ser consciente de su torpe andar. Rompió a sudar por la frente sobre la que se formaron pequeñas gotitas y se paró para enjugarse la cara bronceada con el pañuelo.
—Espera, Arthur, amigo –dijo, intentando enmascarar su ansiedad con un comentario ingenioso−. Esto es demasiado, así de golpe, para un servidor. Deja que me tranquilice. Sabes que no quería venir y me imagino que tu familia tampoco está anhelando verme.
—No pasa nada –fue la tranquilizadora respuesta−. No tienes por qué tenernos miedo. Somos gente sencilla. ¡Ah!, hay una carta para mí.
Retrocedió hasta la mesa, rasgó el sobre y comenzó a leer, dándole así al visitante la oportunidad de recuperarse. Y el visitante se dio cuenta y se lo agradeció. Tenía el don de la comprensión y de la compasión, y bajo la alarma que traslucía al exterior, ese proceso comprensivo continuaba activo. Se enjugó la frente y echó un vistazo a su alrededor controlando la expresión de su cara, aunque sus ojos tenían la misma expresión que en los animales salvajes delata que tienen miedo a la trampa. Lo que le rodeaba le resultaba desconocido, se encontraba inquieto por lo que pudiera ocurrir, ignoraba lo que debía hacer, era consciente de que se comportaba y se movía con torpeza y temía que todos sus atributos y facultades se encontraran igualmente afectados. Tenía una sensibilidad muy desarrollada, siendo extremadamente consciente de sí mismo, y la mirada divertida que le lanzó el otro a hurtadillas por encima de la carta le dolió como una puñalada. Vio la mirada, pero no dio signos de ello, ya que la disciplina era una de las cosas que había aprendido. Percibió también la puñalada en su orgullo y se maldijo por haber ido, y al mismo tiempo, decidió que, pasara lo que pasara, y una vez que estaba allí, haría lo que tuviera que hacer. Se le endurecieron las líneas de la cara y asomó a sus ojos el brillo de la lucha. Miró a su alrededor con menos aprensión, observando con agudeza cada detalle del bonito interior y registrándolo en su mente. Tenía los ojos separados y nada escapaba a su campo de visión y, al absorber la belleza que se encontraba ante ellos, se extinguió el brillo de la lucha y fue reemplazado por un cálido resplandor. Era sensible a la belleza y aquí había motivos para sentirse atraído.
Le llamó la atención un óleo. Una ola grande se estrellaba con gran estruendo contra una roca que sobresalía; nubes bajas de tormenta cubrían el cielo y, tras la línea de la rompiente, una goleta, navegando de ceñida, se escoraba hasta hacer visibles todos los detalles de la cubierta, desplazándose sobre las olas contra un cielo de atardecer de tormenta. Allí había belleza y se sintió irresistiblemente atraído por ella. Se olvidó de sus andares torpes y se aproximó más al cuadro, hasta quedar muy cerca. La belleza se desvaneció en el lienzo y el desconcierto que eso le produjo se le reflejó en la cara. Miró fijamente lo que parecía un brochazo descuidado y luego se alejó. Toda la belleza regresó inmediatamente al lienzo. «Este es un cuadro de pega», fue lo que pensó y se olvidó de él, aunque entre la multitud de impresiones que estaba recibiendo, sintió una punzada de indignación ante el hecho de que se pudiera sacrificar tanta belleza sólo por gastar una broma. No sabía nada de pintura. Se había criado entre cromos y litografías, siempre definidos y nítidos, tanto de lejos como de cerca. Había visto algunos óleos, cierto, en los escaparates de las tiendas, pero el vidrio de los escaparates había impedido que sus ojos ansiosos se acercaran demasiado.
Se giró para mirar cómo leía la carta su amigo y vio los libros de la mesa. A sus ojos los asaltó el anhelo y la melancolía con la misma rapidez con que el anhelo asalta los ojos de un hombre hambriento ante la vista de la comida. Dio un paso impulsivamente, con un bandazo a derecha e izquierda de los hombros, y se halló junto a la mesa, donde comenzó a tocar los libros afectuosamente. Miró los títulos y los nombres de los autores, leyó fragmentos de texto, acariciando los volúmenes con los ojos y con las manos, y en seguida reconoció un libro que había leído. En cuanto al resto, eran libros desconocidos y autores desconocidos. Se halló por casualidad con un libro de Swinburne[1] y comenzó a leerlo y, olvidándose de dónde estaba, se le iluminó la cara. Dos veces llegó a cerrar el libro manteniendo el dedo índice entre las páginas para mirar el nombre del autor. ¡Swinburne! Tenía que recordar aquel nombre. Ese tipo tenía buen ojo y sin duda había visto el color y el resplandor. Pero, ¿quién era Swinburne? ¿Llevaba cien años muerto más o menos, como la mayoría de los poetas? ¿O seguía vivo y escribiendo? Volvió a la primera página… sí, había escrito otros libros; lo primero que haría a la mañana siguiente sería ir a la biblioteca pública para intentar conseguir algo de Swinburne. Volvió al texto y se olvidó de sí mismo. No se dio cuenta de que una joven había entrado en la habitación. La primera noticia que tuvo fue cuando oyó la voz de Arthur diciendo:
—Ruth, este es el señor Eden.
Cerró el libro sobre el dedo índice y antes de girarse ya se estaba estremeciendo ante esta nueva impresión, que no fue causada por la muchacha, sino por las palabras del hermano. Bajo aquel cuerpo musculado había una masa de estremecedoras sensibilidades. Ante el más mínimo impacto producido por el mundo exterior sobre su consciencia, sus pensamientos, su compasión y sus emociones danzaban y jugaban como una llama centelleante. Era extraordinariamente receptivo y sensible, mientras que su imaginación, excitada, estaba continuamente trabajando estableciendo relaciones de similitud y diferencia. Aquel «señor Eden» era lo que lo había estremecido; a él siempre lo habían llamado «Eden», o «Martin Eden», o simplemente «Martin» toda su vida. Y ese «¡señor!» era exagerar un poco, fue lo que se dijo para sí. En aquel instante su mente pareció convertirse en una enorme cámara oscura y vio desplegarse en su consciencia interminables imágenes de su vida, de cuartos de calderas y camarotes de proa, de campamentos y playas, de calabozos y garitos, de sanatorios y callejones de barrios bajos, cuyo hilo conector era el modo en el que se habían dirigido a él en aquellas diversas situaciones.
Y luego se giró y vio a la muchacha. La fantasmagoría de su mente se desvaneció a la vista de ella. Era una criatura pálida y etérea, de grandes y espirituales ojos azules y una mata de pelo dorado. No era consciente de cómo iba vestida, sólo de que el vestido era tan maravilloso como ella. Le pareció una pálida flor dorada en el extremo de un delgado tallo. No, ella era un espíritu, una divinidad, una diosa; aquella belleza tan sublime no era de este mundo. O quizá los libros tuvieran razón y existieran muchas como ella en las altas esferas de la sociedad. Ella bien podía ser la musa de aquel tal Swinburne. Quizá hubiera tenido en mente a alguien como ella cuando describió a aquella muchacha, Isolda[2], en el libro aquel que estaba en la mesa. Toda esta plétora de visiones, sentimientos y pensamientos tuvo lugar en un instante. No había pausa para la realidad en la que se encontrara. Vio que la mano de Ruth se movía hacia la suya y ella le miró directamente a los ojos mientras le estrechaba la mano, con franqueza, como un hombre. Las mujeres que él había conocido no estrechaban la mano de esa manera. De hecho, la mayoría no estrechaba la mano. Un torrente de asociaciones y de distintas visiones de las situaciones en las que había conocido a diversas mujeres se agolparon en su mente y amenazaron con inundarla. Pero las descartó y la miró a ella. Nunca había visto una mujer igual. ¡Con la de mujeres que él había conocido! E inmediatamente, junto a ella, a ambos lados, se ubicaron aquellas mujeres. Durante un segundo eterno se encontró en el centro de una galería de retratos en la que ella ocupaba el lugar central, mientras que a su alrededor se dibujaban muchas mujeres, todas ellas para ser comparadas y valoradas por una mirada fugaz, siendo ella la unidad de medida y patrón. Vio las caras débiles y enfermizas de las muchachas de las fábricas y a las muchachas ruidosas y tontas del sur de Market. Había mujeres de los campamentos de ganado y mujeres morenas fumando en el viejo México. Había también muchas mujeres japonesas que parecían muñequitas caminando con pasos menudos sobre zuecos de madera; y eurasiáticas de rasgos delicados marcados por la degeneración; y mujeres recias de las islas de los mares del Sur de piel tostada y con coronas de flores. Todas fueron borradas por una visión fruto de una terrible y grotesca pesadilla: criaturas malolientes que caminaban arrastrando los pies por las aceras de Whitechapel[3], brujas de los burdeles abotargadas por la ginebra y todo el séquito de harpías del infierno, groseras y sucias, que bajo la guisa de monstruosas formas femeninas hacían presa en los marineros, las heces de los puertos, la escoria y el fango de los abismos de la humanidad.
—¿No quiere sentarse, señor Eden? –decía la muchacha−. Estaba deseando conocerle desde que Arthur nos lo contó. Fue muy valiente por su parte.
Le quitó importancia con un movimiento de la mano y murmuró que no había sido nada lo que había hecho y que cualquiera habría hecho lo mismo. Ella se dio cuenta de que la mano que él había movido estaba cubierta de rasguños recientes que estaban en proceso de curación, y un vistazo a la otra mano le permitió ver que estaba en una condición parecida. También, con ojo crítico y rápido, reparó en una cicatriz en la mejilla, en otra en la frente que le asomaba bajo el pelo y una tercera que le corría hacia abajo y que desaparecía bajo el cuello almidonado. Reprimió una sonrisa al ver la línea roja que marcaba el roce del cuello duro contra su cuello bronceado. Evidentemente no estaba acostumbrado a los cuellos duros. Asimismo su ojo femenino se percató de la ropa que llevaba, del corte barato y poco estético, de las arrugas que le hacía la chaqueta en los hombros y de las de las mangas, que advertían de la existencia de unos abultados bíceps.
Mientras movía la mano y murmuraba que no había hecho nada en absoluto, obedecía su petición e intentaba sentarse en una silla. Tuvo tiempo para admirar la facilidad con la que ella se sentó y luego se tambaleó hasta una silla frente a la de ella, abrumado por la consciencia de su desmañada figura. Esta era una experiencia nueva para él. Toda su vida, hasta entonces, había transcurrido sin que tomara conciencia de ser ni elegante ni desmañado. Tales pensamientos sobre sí mismo nunca se le habían pasado por la cabeza. Se sentó en el filo de la silla con cautela, muy preocupado por sus manos. Las tenía en medio dondequiera que las pusiera. Arthur estaba saliendo de la habitación y Martin Eden siguió su salida con ojos anhelantes. Se sentía perdido y solo allí en la habitación con aquella mujer que era como un espíritu pálido. No había ningún camarero al que llamar para que trajera bebidas, ni ningún chiquillo al que mandar a la esquina a por una lata de cerveza, dando pie a comenzar así con las cosas agradables propias de la amistad.
—Tiene una marca tremenda en el cuello, señor Eden –le decía la muchacha−. ¿Qué le pasó? Estoy segura de que tuvo que ser toda una aventura.
—Un mexicano con un cuchillo, señorita –respondió humedeciéndose los labios resecos y aclarándose la garganta−. No fue más que una pelea. Cuando le quité el cuchillo, intentó arrancarme la nariz de un mordisco.
A pesar de lo escueto de su explicación, ante sus ojos apareció la vívida imagen de aquella calurosa noche estrellada en Salina Cruz[4], la franja blanca de la playa, las luces de los barcos azucareros del puerto, las voces distantes de los marineros borrachos, los empujones de los estibadores, la pasión intensa de la cara del mexicano, el centelleo de sus ojos de bestia a la luz de las estrellas, el pinchazo del acero en su cuello y el correr de la sangre, el gentío y los gritos, los dos cuerpos, el suyo y el del mexicano, entrelazados, rodando y levantando arena, y los melodiosos acordes de guitarra que llegaban desde la distancia. Esa era la imagen y él se estremeció con el recuerdo, preguntándose si el hombre que había pintado la goleta de la pared sería capaz de pintarla. La playa blanca, las estrellas y las luces de los barcos azucareros del puerto harían una bonita estampa, pensó, y en mitad de la arena, el oscuro grupo de figuras que rodeaban a los dos luchadores. El cuchillo tendría su espacio en el cuadro, decidió, y quedaría bien brillando a la luz de las estrellas. Pero nada de esto había traslucido en sus palabras.
—Intentó arrancarme la nariz de un mordisco –concluyó.
—¡Oh! –dijo la muchacha con voz débil y lejana, y se percató de que había causado una fuerte impresión en su sensibilidad.
Él también sintió esa impresión y las mejillas quemadas por el sol acusaron cierto ligero rubor causado por la vergüenza, aunque a él le ardían con el mismo furor que cuando las exponía ante la puerta abierta del horno en el cuarto de calderas. Era evidente que asuntos tan sórdidos como las peleas de navajas no eran un tema de conversación adecuado para mantener con una dama. Ni la gente de los libros, ni la de su clase social hablaba de estas cosas, y quizá ni siquiera supieran de su existencia.
Se hizo una pequeña pausa en la conversación que ellos intentaban comenzar. Luego, con cierta indecisión, ella le preguntó por la cicatriz de la mejilla. Sólo por la forma de preguntar, él se dio cuenta de que ella estaba haciendo un esfuerzo por ponerse a su altura y él decidió ponerse a la de ella.
—No fue más que un accidente –dijo, llevándose la mano a la mejilla−. Una noche, en una calma, con el mar picado, se soltó el amantillo de la botavara mayor y después la jarcia[5]. El amantillo era un cabo metálico y danzaba como una serpiente. Toda la guardia intentaba agarrarlo y yo me acerqué corriendo y me dio un buen coletazo.
—¡Oh! –dijo ella. Esta vez dando a entender que lo comprendía, aunque en realidad todo su discurso le había sonado a chino y andaba preguntándose qué podría ser el amantillo y qué era eso del coletazo.
—Y este Swiinburne –comenzó, intentando llevar a cabo su plan y pronunciándolo mal.
—¿Quién?
—Swiinburne –repitió, pronunciándolo mal de nuevo−, el poeta.
—Swinburne −corrigió ella.
—Sí, el tipo ese –tartamudeó con las mejillas ardiéndole de nuevo−. ¿Cuánto hace que murió?
—Vaya, pues no sabía que hubiera muerto –dijo mirándolo con curiosidad−. ¿Dónde lo conoció?
—Jamás le he echado la vista encima –fue la respuesta−. Pero he leído algunos poemas suyos en ese libro que hay en la mesa justo antes de que usted llegara. ¿Qué le parece su poesía?
Y ahí empezó ella a hablar rápidamente y con mucha soltura sobre el tema que él le había sugerido. Se sintió mejor y se echó ligeramente hacia atrás alejándose del borde de la silla, agarrando los brazos con toda la fuerza de sus manos, como si fuera a escapársele y a lanzarlo al suelo de una sacudida. Había conseguido hacerla hablar de sus cosas y, mientras ella seguía y seguía, él se esforzaba por seguirla, maravillándose ante el saber que almacenaba aquella bonita cabecita y absorbiendo la belleza pálida de su cara. Consiguió seguirla, aunque le fastidiaban las palabras desconocidas que salían elocuentemente de sus labios y las frases críticas y los procesos mentales que eran ajenos a su mente, pero que aun así la estimulaban y la incentivaban. Aquí había vida intelectual, pensó, y aquí había belleza, más cálida y maravillosa de lo que él nunca se hubiera atrevido a soñar. Se olvidó de sí mismo y se quedó mirándola fijamente con ojos hambrientos. Aquí había algo por lo que merecía la pena vivir, por lo que merecía la pena luchar, ganar y sí, morir. Los libros decían la verdad. Existían mujeres así en el mundo y ella era una de ellas. Ella daba alas a su imaginación y ante él se extendieron enormes lienzos luminosos sobre los que cernían indefinidas figuras gigantescas de amor y romance, y de hazañas heroicas realizadas por una mujer –por una mujer pálida, una flor de oro–. Y a través de aquella visión palpitante e impactante, como si del espejismo de un hada se tratara, miró fijamente a la mujer real que estaba allí sentada hablando de arte y literatura. También la escuchaba, pero la miraba, sin ser consciente de lo fijamente que lo hacía, ni del hecho de que todo lo que en su naturaleza había de esencialmente masculino asomaba en el brillo de sus ojos. Pero ella, que siendo mujer, sabía poco del mundo de los hombres, era plenamente consciente del fuego que ardía en sus ojos. Nunca los hombres la habían mirado de aquella manera, y eso la abochornaba. Se atropelló y tuvo que hacer un alto en su discurso. Él le daba miedo y, al mismo tiempo, era extrañamente agradable que la miraran así. Su educación le advertía del peligro y de lo inapropiado de aquella sutil y misteriosa atracción; mientras su instinto le advertía haciendo sonar toques de clarín por todo su ser, incitándola a utilizar su clase, su posición y sus ventajas como freno ante aquel viajero de otro mundo, aquel tosco joven de manos laceradas y con una marca roja producida por el desacostumbrado uso de un cuello, y quien, como resultaba evidente, estaba manchado y mancillado por una existencia grosera. Ella era pura, y su pureza se rebelaba; pero también era una mujer y estaba empezando a comprender la paradoja que eso suponía.
—Como le iba diciendo… ¿Qué le estaba diciendo? –Se interrumpió con brusquedad y se rió alegremente ante su aprieto.
—Me estaba diciendo que este tal Swinburne no consiguió llegar a ser un gran poeta porque… Y hasta ahí llegó, señorita –apuntó, al tiempo que notaba que de repente sentía hambre y le corría por la espalda un delicioso cosquilleo ante el sonido de la risa de ella. Como la plata, pensó para sí, como pequeñas campanillas de plata; y en aquel instante, y durante un instante, se sintió transportado a una tierra lejana, donde bajo los cerezos en flor, fumaba un cigarrillo y escuchaba las campanas de la puntiaguda pagoda llamando a sus devotos calzados con sandalias de paja a la oración.
—Sí, gracias –dijo ella−. Swinburne no lo consigue, como conclusión, porque es, diríamos, poco delicado. Hay muchos de sus poemas que no deberían leerse nunca. Todos los versos de los poetas realmente grandes están llenos de la hermosura de la verdad y cantan a todo lo que es elevado y noble en el ser humano. No podría omitirse ni un solo verso de los grandes poetas sin que el mundo se empobreciera.
—A mí me pareció genial –dijo con vacilación− lo poco que leí. No tenía ni idea de que fuera un sinvergüenza. Imagino que eso sale en sus otros libros.
—Hay muchos versos que podrían omitirse en el libro que usted estaba leyendo –dijo ella con voz primorosamente firme y dogmática.
—Los debo de haber pasado por alto –anunció−. Los que leí eran los buenos de verdad. Todo era luminoso y brillante, y me alcanzó su brillo y me iluminó por dentro, igual que el sol o que una antorcha. Así es como me llegaron a mí, pero supongo que yo no sé mucho de poesía, señorita.
Se interrumpió débilmente. Estaba confuso, dolorosamente consciente de su dificultad para expresarse. Había percibido la grandeza y el resplandor de la vida en lo que había leído, pero su discurso era inadecuado. No era capaz de expresar lo que sentía y se comparaba a sí mismo con un marinero en un barco con el que no estaba familiarizado en una noche oscura tanteando en busca de una jarcia desconocida. Bien, decidió, de él dependía llegar a conocer este mundo nuevo. Nunca se había encontrado con nada que no hubiera sido capaz de llegar a dominar si quería y había llegado la hora de que quisiera aprender a hablar de las cosas que llevaba dentro de modo que ella pudiera comprenderlo. Ella ocupaba un lugar importante en su horizonte.
—Ahora Longfellow[6] –decía ella.
—Sí, lo he leído –la interrumpió impulsivamente, espoleado por el deseo de exhibir y sacarle el mayor partido a su escaso conocimiento de los libros, deseoso de demostrarle que no era del todo un zoquete estúpido−. «El salmo de la vida», «Excelsior»[7] y… creo que eso es todo.
Ella asintió sonriendo y él sintió que de algún modo aquella sonrisa era tolerante, lamentablemente tolerante. Había sido una tontería intentar hacer ostentación de aquella manera. Aquel tal Longfellow probablemente había escrito innumerables libros de poesía.
—Discúlpeme, señorita, por interrumpirla de esa forma. Supongo que la verdad es que no sé casi nada sobre estos temas. No es propio de mi clase. Pero yo voy a hacer que lo sea.
Sonó como una amenaza. Su voz denotaba decisión, le brillaban los ojos y las líneas de la cara se le habían endurecido. Y a ella le pareció que el ángulo de su mandíbula había cambiado y que su tono de voz se había vuelto desagradablemente agresivo. Al mismo tiempo, él parecía emanar una ola de intensa virilidad que la afectaba.
—Creo que podría conseguirlo, que fuera propio de su clase. –Terminó ella riendo−. Es usted muy fuerte.
Su mirada se posó por un momento en el cuello musculoso de fuertes tendones, casi como el de un toro, bronceado por el sol, rebosante de buena salud y fuerza. Y aunque estaba allí sentada, candorosa y humilde, volvió a sentirse atraída por él. La sorprendió el pensamiento libertino que asaltó su mente. Le pareció que si pudiera poner las dos manos sobre aquel cuello, le transmitiría a ella toda su fuerza y vigor. Este pensamiento la conmocionó. Era como si le revelara que había cierta depravación en su naturaleza que nunca habría podido imaginar. Además, para ella la fuerza era algo grosero y bruto. Su ideal de la belleza masculina siempre había sido el de la gracia y la esbeltez. Y aun así, el pensamiento persistía. La desconcertaba que pudiera desear poner las manos sobre aquel cuello quemado por el sol. La verdad es que ella estaba lejos de ser robusta y lo que su cuerpo y su mente necesitaban era fuerza. Pero ella no lo sabía. Lo único que sabía era que ningún hombre le había afectado antes como lo hacía este, que la conmocionaba una y otra vez con su pésima gramática.
—Sí, no soy ningún inválido –dijo él−. Cuando todo se reduce a lo fundamental, soy capaz de digerir hasta chatarra. Pero ahora mismo tengo dispepsia[8]. No puedo digerir la mayoría de las cosas que usted ha dicho. Nunca me he formado para eso, ¿sabe? Me gustan la poesía y los libros, y cuando he tenido tiempo, los he leído, pero nunca he pensado sobre ellos como usted lo hace. Por eso no puedo hablar de ellos. Soy como un navegante a la deriva en un mar desconocido sin carta ni brújula. Y ahora quiero orientarme y quizá usted pueda ayudarme. ¿Cómo aprendió todo eso sobre lo que me ha estado hablando?
—Yendo al colegio, supongo, y estudiando –contestó ella.
—Yo fui al colegio cuando era niño –objetó él.
—Sí, pero yo me refiero al instituto y a conferencias, y a la universidad.
—¿Usted ha ido a la universidad? –preguntó francamente sorprendido. Sintió que ella se había alejado por lo menos un millón de millas más.
—Estoy yendo ahora. Sigo cursos especiales de lengua inglesa.
Él no sabía lo que quería decir eso de la «lengua inglesa», pero tomó nota mentalmente de su ignorancia y continuó.
—¿Cuánto tiempo tendría yo que estudiar antes de poder ir a la universidad? –preguntó.
Ella le sonrió intentando animarle en su deseo de aprender, y le dijo:
—Eso depende de cuánto haya estudiado ya. ¿No ha ido nunca al instituto? Por supuesto que no. ¿Pero terminó la escuela primaria?
—Me quedaban dos años todavía cuando lo dejé −contestó−. Pero siempre pasaba de curso con sobresaliente.
Al instante, enfadado consigo mismo por el alarde, se agarró a la silla tan violentamente que le dolían las yemas de los dedos. Y en ese mismo instante se dio cuenta de que una mujer entraba en la habitación. Vio que la muchacha se levantaba de la silla y se acercaba velozmente a la recién llegada. Se besaron y entrelazándose por la cintura, se acercaron a él. Esta debe de ser su madre, pensó. Era una mujer alta y delgada, rubia, bella y majestuosa. El vestido era digno de aquella casa y se deleitó en sus formas elegantes. Ella con aquel vestido le recordó a las mujeres que se veían en los escenarios. Después recordó haber visto damas distinguidas con vestidos parecidos entrando en los teatros de Londres, mientras él estaba allí parado observando y los policías lo empujaron para que se echara hacia atrás quedando bajo la llovizna que caía fuera de la marquesina. Y después su mente saltó al Grand Hotel de Yokohama[9] donde también había visto damas elegantes desde la acera. Y después empezaron a desfilar ante sus ojos miles imágenes de la ciudad y el puerto de Yokohama, pero se deshizo rápidamente del caleidoscopio de su memoria, oprimido por la necesidad urgente del presente. Sabía que debía ponerse de pie para ser presentado, así que se levantó dolorosamente y quedó de pie con los pantalones haciéndole bolsas en las rodillas, los brazos cayéndole absurdamente a los lados y con una expresión dura preparado para aquella prueba inminente.
[1] Algernon Charles Swinburne (1837-1909) fue un poeta inglés muy controvertido por el tratamiento que del sadomasoquismo, el suicidio, el lesbianismo y la irreligiosidad hizo en su obra.
[2] Se refiere a su obra Tristram of Lyonesse (1882), que relata la historia de Tristán e Isolda.
[3] Whitechapel es un barrio de clase baja situado en Tower Hamlets, municipio de la ciudad de Londres.
[4] Salina Cruz es una ciudad y puerto del estado de Oaxaca, en el golfo de Tehuantepec, en el sudeste de México.
[5] El amantillo es un cabo que sirve para sujetar la botavara (palo horizontal que sirve para cazar la vela cangreja). La jarcia es el conjunto de cabos y cables que forman parte del aparejo de una embarcación de vela.
[6] Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) fue un poeta autor de obras de gran popularidad y el primer traductor estadounidense de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
[7] «El salmo de la vida» fue publicado por primera vez en la edición de octubre 1838 de The Knickerbocker y un año después, junto con otros poemas, en Voices of the Night. El poema «Excelsior» apareció en el Supplement to the Courant, Connecticut Courant VII, 2 (1841).
[8] Enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta.
[9] Histórico hotel de Yokohama, Japón, inaugurado en 1927. En él se alojaron las tropas estadounidenses durante la ocupación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
CAPÍTULO II
El proceso para entrar en el comedor fue una pesadilla para él. Entre parones y tropezones, tirones y bandazos, hubo momentos en los que desplazarse le había parecido imposible. Pero finalmente lo consiguió y se hallaba sentado junto a ella. Le asustaba aquel despliegue de cuchillos y tenedores. Estaban erizados de peligros desconocidos y los contempló fascinado hasta que su brillo se convirtió en el fondo sobre el que se proyectó una sucesión de imágenes de castillos de proa[1] en las que él y sus compañeros comían carne de vaca salada sujetándola entre el cuchillo y los dedos, o una espesa sopa de guisantes que comían en platos metálicos usando maltrechas cucharas de hierro. Tenía en las narices el hedor de la carne en mal estado, mientras que en los oídos, acompañados por los crujidos de las vigas y los chirridos de los mamparos[2], reverberaban los ruidos que hacían sus compañeros al comer. Al observar cómo comían decidió que lo hacían como los cerdos. Bien, aquí se andaría con cuidado. No haría ningún ruido. Lo tendría presente en todo momento.
Echó un vistazo alrededor de la mesa. Enfrente tenía a Arthur y al hermano de Arthur, Norman. Eran los hermanos de ella, se recordó, y eso hizo que sintiera afecto por ellos. ¡Cómo se querían los miembros de esta familia! Le vino a la cabeza la imagen de la madre, del beso con el que se saludaron y de ellas dos caminando hacia él con los brazos entrelazados. En su ambiente no había tales demostraciones de afecto entre padres e hijos. Era una revelación de las alturas de la existencia que podían alcanzarse en este mundo superior. Era lo mejor que había alcanzado a entrever en su pequeña incursión en aquel mundo. Le emocionaba profundamente pensar en ello y se le derretía el corazón de ternura. Se había visto privado de amor durante toda su vida y su naturaleza anhelaba ese amor. Era una exigencia orgánica de su ser. Y aun así, había pasado sin él y se había endurecido en el proceso. No se había dado cuenta de que necesitaba amor y tampoco ahora se daba cuenta. Era simplemente que al verlo ante sí, le emocionaba y le parecía algo bueno, elevado y espléndido.
Se alegraba de que el señor Morse no estuviera allí. Ya le resultaba suficientemente difícil conocerla a ella, a su madre y a su hermano Norman. A Arthur ya lo conocía algo. El padre le habría resultado ya demasiado, estaba seguro. Le parecía que no había trabajado tanto en toda su vida. La tarea más dura no era más que un juego de niños comparada con esto. Le brotaban pequeñas gotas de sudor sobre la frente y tenía la camisa húmeda debido al esfuerzo de hacer al mismo tiempo tantas cosas a las que no estaba acostumbrado. Tenía que comer como no había comido nunca antes, manejar herramientas extrañas, echar miradas disimuladas a su alrededor para aprender cómo debía hacer cada cosa nueva, recibir la oleada de impresiones que le llegaban y que debía anotar y clasificar mentalmente; tomar conciencia de aquel anhelo de ella que lo perturbaba provocándole una sorda y dolorosa inquietud; sentir la punzada del deseo de llegar a la esfera social en la que ella se movía y que hacía que su mente divagara, especulando y trazando planes imprecisos para intentar llegar hasta ella. También, cuando sus miradas a hurtadillas llegaban a Norman que estaba frente a él, o a cualquier otro, para asegurarse de qué cuchillo o qué tenedor tenía que utilizar en cada ocasión concreta, se fijaba en sus facciones y automáticamente se esforzaba por evaluarlos y por adivinar lo que eran, siempre en relación con ella. Y además tenía que hablar, que oír lo que se le decía y los distintos intercambios, y responder cuando era necesario con una lengua propensa al discurso disipado que requería un freno constante. Y para añadir confusión a la confusión, también estaba el sirviente, una amenaza incesante que aparecía junto a su hombro sin hacer ruido, una esfinge seria que pronunciaba acertijos y enigmas exigiéndole una solución al instante. Se sintió oprimido durante toda la comida por la idea de los cuencos para enjuagarse los dedos. Irrelevantemente, insistentemente, decenas de veces se preguntó cuándo llegarían y qué aspecto tendrían. Había oído hablar de esas cosas, y ahora, más tarde o más temprano, dentro de unos minutos, los vería, sentado a la mesa con unos seres eminentes que los utilizaban, sí, y él también los iba a usar. Y lo más importante de todo, en el fondo de su mente y aun así siempre en la superficie, estaba el problema de cómo debía comportarse con estas personas. ¿Cuál debía ser su actitud? Mantenía una lucha continua y angustiosa con el problema. Se hacía la sugerencia cobarde de que fingiera, de que representara un papel; y se hacía otra aún más cobarde, que le advertía de que fracasaría en su empeño, de que su naturaleza no estaba a la altura y de que se pondría a sí mismo en ridículo.
Fue durante la primera parte de la cena, luchando por decidir cuál debía ser su actitud, cuando estuvo muy callado. No sabía que su silencio estaba desmintiendo las palabras de Arthur del día anterior, cuando el hermano de ella había anunciado que iba a llevar a la casa a un salvaje a cenar y que no debían alarmarse porque les resultaría un salvaje muy interesante. Martin Eden habría sido incapaz, en aquel momento, de creer que el hermano de ella fuera culpable de semejante traición, especialmente cuando él había sido el medio por el que este hermano en concreto había logrado salir de una desagradable pelea. Y así estuvo sentado a la mesa, perturbado por su propia sensación de inadecuación y, al mismo tiempo, encantado por todo lo que sucedía a su alrededor. Por primera vez se daba cuenta de que comer era algo más que una función utilitaria. No era consciente de lo que comía. Era comida simplemente. Su amor por la belleza se estaba dando un banquete en esta mesa donde comer era una función estética. Y también era una función intelectual. Le estimulaba la mente. Oía decir palabras que no tenían ningún significado para él y otras que había visto sólo en los libros y que ningún hombre ni mujer que hubiera conocido tenía suficiente calibre mental para pronunciar. Cuando oía cómo salían despreocupadamente de los labios de los miembros de esta maravillosa familia, la familia de ella, tales palabras, se estremecía de placer. El romance, la belleza y la elevada energía de los libros se estaban haciendo realidad. Se encontraba en ese estado dichoso y poco frecuente en el que un hombre ve cómo sus sueños salen de las grietas de la fantasía y se hacen realidad.
Nunca había estado a tal altura en su vivir y se mantenía en segundo plano, escuchando, observando y disfrutando, contestando sólo con monosílabos, diciéndole a ella «Sí, señorita» y «No, señorita», y «Sí, señora» y «No, señora» a su madre. Contuvo el impulso, fruto de su trabajo en el mar, de decirles «Sí, señor» y «No, señor» a sus hermanos. Le parecía que eso resultaría inapropiado y sería como una confesión de inferioridad por su parte, lo cual no serviría si iba a conquistarla. Además, era un dictado de su orgullo. «¡Por Dios!», gritó para sus adentros en una ocasión; «¡Valgo tanto como ellos, y si ellos saben muchas cosas que yo desconozco, así yo también podría enseñarles unas cuantas!». Y al siguiente instante, cuando ella o su madre se dirigían a él llamándole «señor Eden», se olvidaba de su orgullo agresivo y resplandecía de deleite. Él era un hombre civilizado, eso es lo que era, hombro con hombro en una cena con gente sobre la que había leído en los libros. Y él también estaba en los libros, aventurándose a través de las páginas impresas de volúmenes encuadernados.





























