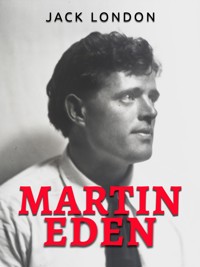
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Martin Eden es un libro del escritor estadounidense Jack London. Publicado originalmente en 1909, cuenta la historia de Eden, un joven de clase trabajadora sin estudios que lucha por ascender en la sociedad. Con una apasionada búsqueda de la autoeducación, espera conseguir un lugar en la élite literaria y, con ello, la oportunidad de estar con la mujer que ama, la burguesa Ruth Morse. Sin embargo, Morse se siente cada vez más frustrada esperando que su amante consiga lo que él cree que necesita. Con el tema de las clases sociales, London cuenta la historia de alguien que se aleja de su propio origen, pero que también se siente aislado en el círculo de la élite burguesa al que consigue ascender. Ha habido varias adaptaciones cinematográficas de Martin Eden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MARTIN EDEN
JACK LONDRES
1909
Traducción y edición 2024 de David De Angelis
Todos los derechos reservados
Contenido
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo I
El uno abrió la puerta con una llave de picaporte y entró, seguido de un joven que se quitó torpemente la gorra. Vestía ropas ásperas que olían a mar, y estaba manifiestamente fuera de lugar en el espacioso vestíbulo en el que se encontraba. No sabia que hacer con la gorra y se la estaba metiendo en el bolsillo del abrigo cuando el otro se la quito. El acto se hizo en silencio y con naturalidad, y el torpe joven lo agradeció. "Lo comprende", pensó. "Me ayudará a salir adelante".
Caminaba pisándole los talones con un balanceo en los hombros y abriendo las piernas sin darse cuenta, como si los suelos planos se inclinaran hacia arriba y se hundieran con el oleaje y las embestidas del mar. Las amplias habitaciones parecían demasiado estrechas para su andar ondulante, y se aterrorizaba ante la posibilidad de que sus anchos hombros chocaran con los umbrales de las puertas o barrieran las baratijas de la baja repisa de la chimenea. Retrocedía de un lado a otro entre los diversos objetos y multiplicaba los peligros que en realidad sólo residían en su mente. Entre un piano de cola y una mesa central repleta de libros habia espacio para que media docena de personas caminaran juntas, pero el lo intento con temor. Sus pesados brazos colgaban flojos a los lados. No sabia que hacer con esos brazos y manos, y cuando, a su excitada vision, uno de los brazos parecia estar a punto de rozar los libros de la mesa, se alejo dando bandazos como un caballo asustado, sin llegar a rozar el taburete del piano. Observó el andar fácil del otro frente a él, y por primera vez se dio cuenta de que su andar era diferente al de los demás hombres. Experimentó una momentánea punzada de vergüenza por caminar tan toscamente. El sudor le brotó de la piel de la frente en pequeñas gotas, se detuvo y se secó la cara bronceada con el pañuelo.
"Espera, Arthur, muchacho", dijo, tratando de enmascarar su ansiedad con una expresión jocosa. "Esto es demasiado de golpe para su servidor. Dame la oportunidad de reponerme. Sabes que no quería venir, y supongo que tu familia tampoco tiene ganas de verme".
"No pasa nada", fue la tranquilizadora respuesta. "No debe asustarse de nosotros. Sólo somos gente hogareña. Hola, hay una carta para mí".
Retrocedió hasta la mesa, abrió el sobre y empezó a leer, dando al desconocido la oportunidad de recuperarse. Y el desconocido comprendió y apreció. El suyo era el don de la simpatía, de la comprensión; y bajo su exterior alarmado ese proceso de simpatía continuaba. Se secó la frente y miró a su alrededor con el rostro controlado, aunque en los ojos había una expresión como la que traicionan los animales salvajes cuando temen la trampa. Estaba rodeado de lo desconocido, temeroso de lo que pudiera suceder, ignorante de lo que debía hacer, consciente de que caminaba y se comportaba torpemente, temeroso de que cada atributo y poder de él estuviera igualmente afligido. Era muy sensible, estaba desesperadamente cohibido, y la mirada divertida que el otro le dirigió privadamente por encima de la carta le quemó como un puñal. Él vio la mirada, pero no hizo ninguna señal, porque entre las cosas que había aprendido estaba la disciplina. Además, aquella puñalada iba dirigida a su orgullo. Se maldijo por haber venido, y al mismo tiempo resolvió que, pasara lo que pasara, habiendo venido, lo llevaría a cabo. Las líneas de su rostro se endurecieron y en sus ojos apareció una luz de lucha. Miró a su alrededor con más despreocupación, agudamente observador, cada detalle del hermoso interior registrándose en su cerebro. Sus ojos estaban muy separados; nada escapaba a su campo de visión; y a medida que absorbían la belleza que tenían ante ellos, la luz de la lucha se extinguía y un cálido resplandor ocupaba su lugar. Era sensible a la belleza, y aquí había un motivo para responder.
Una pintura al óleo lo atrapó y lo retuvo. Un fuerte oleaje atronaba y estallaba sobre una roca saliente; nubes de tormenta cubrían el cielo; y, fuera de la línea de oleaje, una goleta de práctico, con el timón cerrado, escorada hasta que eran visibles todos los detalles de su cubierta, avanzaba contra un tormentoso cielo al atardecer. Aquello era hermoso y le atrajo irresistiblemente. Olvidó su torpe caminar y se acercó al cuadro, muy cerca. La belleza se desvaneció en el lienzo. Su rostro expresaba su perplejidad. Se quedó mirando lo que parecía una mancha de pintura descuidada y se apartó. Inmediatamente, toda la belleza volvió al lienzo. "Un cuadro trucado", pensó al descartarlo, aunque en medio de las multitudinarias impresiones que estaba recibiendo encontró tiempo para sentir una punzada de indignación por el hecho de que se sacrificara tanta belleza para hacer un truco. No conocía la pintura. Se había criado con cromos y litografías siempre definidas y nítidas, de cerca o de lejos. Había visto óleos, es cierto, en los escaparates de las tiendas, pero el cristal de las ventanas había impedido que sus ávidos ojos se acercaran demasiado.
Miró a su amigo que leía la carta y vio los libros sobre la mesa. En sus ojos saltaron una nostalgia y un anhelo tan pronto como el anhelo salta a los ojos de un hombre hambriento al ver comida. Una zancada impulsiva, con un bandazo a derecha e izquierda de los hombros, le llevó hasta la mesa, donde empezó a manipular los libros con cariño. Echó un vistazo a los títulos y a los nombres de los autores, leyó fragmentos de texto, acariciando los volúmenes con los ojos y las manos, y, en una ocasión, reconoció un libro que había leído. Por lo demás, eran libros extraños y autores extraños. Se topó por casualidad con un volumen de Swinburne y empezó a leer sin parar, olvidándose de dónde estaba, con el rostro encendido. Dos veces cerró el libro sobre el índice para mirar el nombre del autor. Swinburne! Recordaría ese nombre. Aquel tipo tenía ojos, y sin duda había visto colores y destellos de luz. Pero, ¿quién era Swinburne? ¿Había muerto hacía unos cien años, como la mayoría de los poetas? ¿O seguía vivo y escribiendo? Se volvió hacia la portada... sí, había escrito otros libros; bueno, iría a la biblioteca gratuita a primera hora de la mañana e intentaría hacerse con algo de Swinburne. Volvió al texto y se perdió. No se dio cuenta de que una joven había entrado en la habitación. Lo primero que supo fue cuando oyó la voz de Arthur diciendo:-
"Ruth, este es el Sr. Eden."
El libro estaba cerrado en su dedo índice, y antes de volverse se estremeció ante la primera nueva impresión, que no era de la muchacha, sino de las palabras de su hermano. Bajo aquel cuerpo musculoso era una masa de sensibilidades temblorosas. Al menor impacto del mundo exterior sobre su conciencia, sus pensamientos, simpatías y emociones saltaban y jugaban como llamas ardientes. Era extraordinariamente receptivo y receptivo, mientras que su imaginación, muy aguda, estaba siempre trabajando para establecer relaciones de semejanza y diferencia. "Señor Edén" era lo que más le gustaba; a él, a quien toda la vida habían llamado "Edén", "Martín Edén" o simplemente "Martín". Y "¡Señor!" Sin duda era algo que le iba, fue su comentario interno. Su mente pareció convertirse al instante en una vasta cámara oscura, y vio en torno a su conciencia un sinfín de imágenes de su vida, de pozos de humo y prolegómenos, campamentos y playas, cárceles y fumaderos, hospitales de fiebre y calles de tugurios, en las que el hilo conductor era la forma en que se habían dirigido a él en aquellas diversas situaciones.
Y entonces se volvió y vio a la chica. La fantasmagoría de su cerebro se desvaneció al verla. Era una criatura pálida y etérea, con grandes y espirituales ojos azules y una abundante cabellera dorada. No sabía cómo iba vestida, salvo que el vestido era tan maravilloso como ella. La comparó con una flor de oro pálido sobre un tallo delgado. No, ella era un espíritu, una divinidad, una diosa; una belleza tan sublimada no era de la tierra. O tal vez los libros tenían razón, y había muchas como ella en las altas esferas de la vida. Bien podría cantarla aquel tipo, Swinburne. Tal vez tuviera en mente a alguien como ella cuando pintó a aquella muchacha, Iseult, en el libro que había sobre la mesa. Toda esta plétora de imágenes, sentimientos y pensamientos ocurrió al instante. No hubo pausa en las realidades en las que se movía. Vio que la mano de ella se acercaba a la suya, y ella lo miró fijamente a los ojos mientras le estrechaba la mano, francamente, como un hombre. Las mujeres que él había conocido no se daban la mano así. De hecho, la mayoría de ellas ni siquiera se daban la mano. Un torrente de asociaciones, visiones de las diversas formas en que había conocido a las mujeres, acudió a su mente y amenazó con inundarla. Pero las desechó y la miró. Nunca había visto una mujer así. Las mujeres que había conocido. Inmediatamente, a su lado, a ambos lados, estaban las mujeres que había conocido. Durante un eterno segundo se halló en medio de una galería de retratos, en la que ella ocupaba el lugar central, mientras a su alrededor se perfilaban muchas mujeres, todas ellas para ser pesadas y medidas con una fugaz mirada, siendo ella misma la unidad de peso y medida. Vio los rostros débiles y enfermizos de las muchachas de las fábricas, y las muchachas simpáticas y bulliciosas del sur del Mercado. Había mujeres de los campamentos ganaderos y morenas fumadoras de cigarrillos del Viejo México. Éstas, a su vez, se veían desplazadas por las japonesas, con aspecto de muñecas, que caminaban con pasos torpes sobre zuecos de madera; por las euroasiáticas, de rasgos delicados, marcadas por la degeneración; por las corpulentas mujeres de las islas del Mar del Sur, con coronas de flores y piel morena. Todo esto quedaba borrado por una grotesca y terrible prole de pesadilla: criaturas sombrías y arrastradas de las aceras de Whitechapel, brujas hinchadas de ginebra de los guisos, y toda la vasta secta infernal de arpías, vilmente bocas e inmundas, que bajo la apariencia de monstruosas formas femeninas se aprovechan de los marineros, de las chatarras de los puertos, de la escoria y el fango de la fosa humana.
"¿Quiere sentarse, señor Eden?", decía la chica. "He estado deseando conocerle desde que Arthur nos lo dijo. Ha sido muy valiente por su parte..."
Hizo un gesto de desprecio con la mano y murmuró que lo que había hecho no era nada y que lo habría hecho cualquiera. Ella se dio cuenta de que la mano que agitaba estaba cubierta de abrasiones recientes, en proceso de curación, y un vistazo a la otra mano, que colgaba suelta, mostró que estaba en las mismas condiciones. También, con ojo rápido y crítico, observó una cicatriz en la mejilla, otra que asomaba bajo el pelo de la frente y una tercera que bajaba y desaparecía bajo el cuello almidonado. Reprimió una sonrisa al ver la línea roja que marcaba el roce del alzacuellos contra el bronceado cuello. Era evidente que no estaba acostumbrado a los cuellos rígidos. Del mismo modo, su mirada femenina se fijó en la ropa que llevaba, el corte barato y poco estético, las arrugas del abrigo sobre los hombros y la serie de arrugas en las mangas que anunciaban los abultados músculos de los bíceps.
Mientras él agitaba la mano y murmuraba que no había hecho nada en absoluto, obedeció su orden intentando sentarse en una silla. Le dio tiempo a admirar la facilidad con la que ella se sentaba y luego se dirigió hacia una silla frente a ella, abrumado por la torpe figura que estaba dibujando. Era una experiencia nueva para él. Toda su vida, hasta entonces, había sido inconsciente de ser elegante o torpe. Nunca había pensado en sí mismo. Se sentó con cuidado en el borde de la silla, muy preocupado por sus manos. Le estorbaban dondequiera que las pusiera. Arthur salía de la habitación y Martin Eden siguió su salida con ojos anhelantes. Se sentía perdido, solo en la habitación con aquel pálido espíritu de mujer. No había ningún tabernero a quien pedir bebidas, ningún chiquillo a quien enviar a la vuelta de la esquina a por una lata de cerveza y, por medio de ese fluido social, hacer fluir las amenidades de la amistad.
"Tiene una cicatriz en el cuello, Sr. Eden", decía la chica. "¿Cómo se la hizo? Estoy segura de que debe haber sido alguna aventura".
"Un mexicano con un cuchillo, señorita", respondió, humedeciéndose los labios resecos y aclarándose la garganta. "Sólo fue una pelea. Después de quitarle el cuchillo, intentó arrancarme la nariz de un mordisco".
Así como lo había dicho, en sus ojos había una rica visión de aquella noche calurosa y estrellada en Salina Cruz, la franja blanca de la playa, las luces de los vapores azucareros en el puerto, las voces de los marineros borrachos a lo lejos, los estibadores empujándose, la ardiente pasión en el rostro del mexicano, el brillo de los ojos de bestia a la luz de las estrellas, el aguijonazo del acero en el cuello y el torrente de sangre, la multitud y los gritos, los dos cuerpos, el suyo y el del mexicano, trabados, rodando una y otra vez y desgarrando la arena, y desde algún lugar lejano el suave tintineo de una guitarra. Así era el cuadro, y se emocionó al recordarlo, preguntándose si podría pintarlo el hombre que había pintado el piloto-goleta en la pared. La playa blanca, las estrellas y las luces de los vapores azucareros quedarían muy bien, pensó, y en medio de la arena el oscuro grupo de figuras que rodeaba a los combatientes. El cuchillo ocupaba un lugar en el cuadro, decidió, y se vería bien, con una especie de resplandor, a la luz de las estrellas. Pero de todo esto no se había deslizado ningún indicio en su discurso. "Intentó arrancarme la nariz de un mordisco", concluyó.
"Oh", dijo la chica, con voz débil y lejana, y él notó la conmoción en su rostro sensible.
Él mismo sintió un sobresalto, y un rubor de vergüenza brilló débilmente en sus mejillas quemadas por el sol, aunque a él le quemaba tanto como cuando sus mejillas habían estado expuestas a la puerta abierta del horno en el cuarto de la chimenea. Cosas tan sordidas como las puñaladas no eran, evidentemente, temas apropiados para conversar con una dama. La gente de los libros, en su estilo de vida, no hablaba de esas cosas; tal vez tampoco las conocieran.
Hubo una breve pausa en la conversación que intentaban entablar. Entonces ella le preguntó tímidamente por la cicatriz de su mejilla. Incluso mientras ella le preguntaba, él se dio cuenta de que ella estaba haciendo un esfuerzo por hablar como él, y decidió alejarse de ella y hablar como ella.
"Fue un accidente", dijo, llevándose la mano a la mejilla. "Una noche, en calma, con mar gruesa, el elevador de la botavara principal se fue, junto con el aparejo. La grúa era de alambre y daba vueltas como una serpiente. Toda la guardia estaba tratando de agarrarlo, y yo me apresuré y me golpearon".
"Oh", dijo ella, esta vez con acento de comprensión, aunque secretamente su forma de hablar le había sonado a chino y se preguntaba qué era un ascensor y qué significaba swatted.
"Este hombre, Swineburne", empezó, intentando poner en práctica su plan y pronunciando la i larga.
"¿Quién?"
"Swineburne", repitió, con la misma mala pronunciación. "El poeta".
"Swinburne", corrigió ella.
"Sí, ése es", balbuceó, con las mejillas acaloradas de nuevo. "¿Cuánto hace que murió?"
"Vaya, no he oído que estuviera muerto". Ella le miró con curiosidad. "¿Dónde lo conociste?"
"Nunca le he visto", fue la respuesta. "Pero leí algunas de sus poesías en ese libro que está sobre la mesa justo antes de que entraras. ¿Qué te parece su poesía?"
Y entonces ella empezó a hablar rápida y fácilmente sobre el tema que él había sugerido. Él se sintió mejor y se recostó un poco en el borde de la silla, agarrándose fuertemente a sus brazos con las manos, como si fuera a soltársele y tirarle al suelo. Había conseguido hacerla hablar y, mientras ella parloteaba, él se esforzaba por seguirla, maravillándose de todos los conocimientos que albergaba aquella hermosa cabeza suya y bebiendo de la pálida belleza de su rostro. Y la siguió, aunque molesto por las palabras desconocidas que salían de sus labios con ligereza y por las frases críticas y los procesos mentales que le eran extraños, pero que, sin embargo, estimulaban su mente y la hacían vibrar. Aquí estaba la vida intelectual, pensó, y aquí estaba la belleza, cálida y maravillosa como nunca había soñado que pudiera ser. Se olvidó de sí mismo y la miró con ojos hambrientos. Aquí había algo por lo que vivir, por lo que ganar, por lo que luchar... y por lo que morir. Los libros eran ciertos. Había mujeres así en el mundo. Ella era una de ellas. Ella dio alas a su imaginación, y grandes lienzos luminosos se extendieron ante él, donde se alzaban vagas y gigantescas figuras de amor y romance, y de heroicas hazañas por amor a la mujer; por una mujer pálida, una flor de oro. Y a través de la oscilante y palpitante visión, como a través de un espejismo de hadas, contempló a la mujer real, sentada allí y hablando de literatura y arte. Él también escuchaba, pero miraba fijamente, inconsciente de la fijeza de su mirada o del hecho de que todo lo que era esencialmente masculino en su naturaleza brillaba en sus ojos. Pero ella, que sabía poco del mundo de los hombres, al ser mujer, era muy consciente de sus ojos ardientes. Nunca un hombre la había mirado de aquella manera, y eso la avergonzó. Tropezó y se detuvo al hablar. El hilo argumental se le escapó. La asustaba y, al mismo tiempo, le resultaba extrañamente agradable que la miraran así. Su entrenamiento le advertía del peligro y del mal, sutil, misterioso, atrayente; mientras que sus instintos resonaban con voz de clarín a través de su ser, impulsándola a saltar por encima de castas, lugares y ganancias hacia este viajero de otro mundo, hacia este joven tosco con las manos laceradas y una línea de rojo vivo causada por el lino desacostumbrado en su garganta, quien, de forma demasiado evidente, estaba sucio y manchado por una existencia sin gracia. Estaba limpia, y su limpieza le repugnaba; pero era mujer, y estaba empezando a aprender la paradoja de la mujer.
"Como estaba diciendo... ¿qué estaba diciendo?" Se interrumpió bruscamente y se rió alegremente de su situación.
"Decía usted que ese tal Swinburne no era un gran poeta porque... -y hasta ahí llegó usted, señorita-", incitó, mientras él mismo parecía repentinamente hambriento, y deliciosos pequeños escalofríos le recorrían la espina dorsal al oír su risa. Como plata, pensó para sí, como campanas de plata tintineantes; y al instante, y por un instante, se sintió transportado a una tierra lejana, donde bajo los rosados cerezos en flor, fumaba un cigarrillo y escuchaba las campanas de la pagoda de picos llamando a los devotos con velas de paja a la adoración.
"Sí, gracias", dijo ella. "Swinburne falla, cuando todo está dicho, porque es, bueno, poco delicado. Hay muchos de sus poemas que nunca deberían leerse. Todos los versos de los grandes poetas están llenos de hermosa verdad y apelan a todo lo que hay de elevado y noble en el ser humano. No se puede escatimar ni un verso de los grandes poetas sin empobrecer al mundo en esa medida".
"Me pareció estupendo", dijo vacilante, "lo poco que leí. No tenía ni idea de que fuera tan canalla. Supongo que eso aparece en sus otros libros".
"Hay muchas líneas que podrían ahorrarse del libro que estabas leyendo", dijo, con voz primorosamente firme y dogmática.
"Debo de habérmelos perdido", anunció. "Lo que leí era de verdad. Estaba todo iluminado y resplandeciente, y me iluminó por dentro, como el sol o un reflector. Así fue como me llegó, pero supongo que no estoy muy versado en poesía, señorita".
Se interrumpió sin fuerzas. Estaba confuso, dolorosamente consciente de su inarticulación. Había sentido la grandeza y el brillo de la vida en lo que había leído, pero su lenguaje era inadecuado. No podía expresar lo que sentía, y se comparó a sí mismo con un marinero, en un barco extraño, en una noche oscura, buscando a tientas en la desconocida jarcia de labor. Decidió que le tocaba a él familiarizarse con este nuevo mundo. Nunca había visto nada que no pudiera dominar cuando quisiera y ya era hora de que quisiera aprender a hablar las cosas que llevaba dentro para que ella pudiera entenderlas. Ella se hacía grande en su horizonte.
"Ahora Longfellow..." estaba diciendo.
"Sí, los he leído", dijo impulsivamente, animado a exhibir y aprovechar al máximo su escaso conocimiento de los libros, deseoso de demostrarle que no era del todo un estúpido. "El Salmo de la Vida", "Excelsior" y... Supongo que eso es todo".
Ella asintió con la cabeza y sonrió, y él sintió, de algún modo, que su sonrisa era tolerante, lastimosamente tolerante. Era un tonto por intentar fingir de aquella manera. Ese tal Longfellow seguramente había escrito innumerables libros de poesía.
"Disculpe, señorita, por entrometerme de esa manera. Supongo que la verdad es que no sé mucho de esas cosas. No es de mi clase. Pero voy a hacerlo en mi clase".
Sonaba como una amenaza. Su voz era decidida, sus ojos brillaban, las líneas de su rostro se habían vuelto ásperas. Y a ella le pareció que el ángulo de su mandíbula había cambiado; su tono se había vuelto desagradablemente agresivo. Al mismo tiempo, una oleada de intensa virilidad parecía surgir de él e impactar contra ella.
"Creo que podrías lograrlo en tu clase", terminó riendo. "Eres muy fuerte".
Su mirada se detuvo un momento en el cuello musculoso, grueso, casi como un toro, bronceado por el sol, rebosante de salud y fuerza. Y aunque él estaba allí sentado, ruborizado y humilde, de nuevo se sintió atraída por él. La sorprendió un pensamiento licencioso que acudió a su mente. Le pareció que si pudiera poner sus dos manos sobre aquel cuello, toda su fuerza y vigor fluirían hacia ella. Este pensamiento la sorprendió. Parecía revelarle una depravación insospechada en su naturaleza. Además, para ella la fuerza era algo bruto y brutal. Su ideal de belleza masculina siempre había sido la esbeltez y la gracia. Sin embargo, la idea persistía. La desconcertaba que deseara poner sus manos sobre aquel cuello quemado por el sol. En verdad, estaba lejos de ser robusta, y la necesidad de su cuerpo y mente era de fuerza. Pero ella no lo sabía. Sólo sabía que ningún hombre la había afectado antes como aquél, que la conmocionaba de un momento a otro con su horrible gramática.
"Sí, no soy un inválido", dijo. "Cuando se trata de pan duro, puedo digerir chatarra. Pero ahora tengo dispepsia. No puedo digerir la mayor parte de lo que dices. Nunca me han educado así. Me gustan los libros y la poesía, y cuando tengo tiempo los leo, pero nunca he pensado en ellos como tú. Por eso no puedo hablar de ellos. Soy como un navegante a la deriva en un mar extraño sin carta ni brújula. Ahora quiero conseguir mis osos. Tal vez puedas ponerme en orden. ¿Cómo aprendiste todo esto de lo que hablas?"
"Me imagino que yendo a la escuela y estudiando", respondió.
"Fui a la escuela cuando era niño", empezó a objetar.
"Sí; pero me refiero al instituto, a las clases y a la universidad".
"¿Has ido a la universidad?", preguntó con franco asombro. Le pareció que se había alejado de él al menos un millón de kilómetros.
"Voy a ir allí ahora. Estoy tomando cursos especiales de inglés".
No sabía lo que significaba "inglés", pero tomó nota mental de esa ignorancia y siguió adelante.
"¿Cuánto tiempo tendría que estudiar antes de poder ir a la universidad?", preguntó.
Ella le animó ante su deseo de saber y le dijo: "Eso depende de cuánto hayas estudiado ya. ¿Nunca has ido al instituto? Por supuesto que no. ¿Pero terminaste la escuela primaria?"
"Me faltaban dos años, cuando me fui", respondió. "Pero siempre me ascendieron honorablemente en la escuela".
Al momento siguiente, enfadado consigo mismo por la fanfarronada, se había agarrado a los brazos de la silla tan salvajemente que le escocían las puntas de los dedos. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que una mujer entraba en la habitación. Vio como la muchacha abandonaba su silla y trotaba rapidamente por el suelo hacia la recien llegada. Se besaron y, abrazándose por la cintura, avanzaron hacia él. Debía de ser su madre, pensó. Era una mujer alta y rubia, esbelta, majestuosa y hermosa. Su vestido era el que cabría esperar en una casa así. Sus ojos se deleitaron con sus elegantes líneas. Ella y su vestido juntos le recordaron a las mujeres del escenario. Luego recordó haber visto a grandes damas y vestidos similares entrando en los teatros londinenses mientras él se quedaba mirando y los policías le empujaban de vuelta a la llovizna más allá del toldo. A continuación, su mente saltó al Gran Hotel de Yokohama, donde también había visto grandes damas desde la acera. Entonces la ciudad y el puerto de Yokohama, en mil imágenes, comenzaron a pasar ante sus ojos. Pero rápidamente desechó el caleidoscopio de la memoria, oprimido por la urgente necesidad del presente. Sabía que debía levantarse para ser presentado, y se puso en pie con dificultad, con los pantalones caídos a la altura de las rodillas, los brazos sueltos y ridículos, y la cara endurecida por la inminente prueba.
Capítulo II
El proceso de entrar en el comedor fue una pesadilla para él. Entre parones y tropiezos, sacudidas y bandazos, la locomoción le había parecido a veces imposible. Pero al fin lo consiguió y se sentó junto a Ella. El despliegue de cuchillos y tenedores le asustó. Estaban erizados de peligros desconocidos, y él los contemplaba fascinado, hasta que su deslumbramiento se convirtió en un fondo sobre el que se movía una sucesión de cuadros del castillo de proa, en los que él y sus compañeros estaban sentados comiendo carne salada con cuchillos de vaina y los dedos, o sacando una espesa sopa de guisantes de unas cacerolas con unas maltrechas cucharas de hierro. Le llegaba a la nariz el hedor de la carne en mal estado, mientras que en sus oídos resonaban, acompañados por el crujido de los maderos y el gemido de los mamparos, los fuertes ruidos de las bocas de los comensales. Los observó comer y decidió que comían como cerdos. Tendría cuidado. No haría ruido. Mantendría la mente en ello todo el tiempo.
Echó un vistazo a la mesa. Frente a él estaban Arthur y Norman, el hermano de Arthur. Eran sus hermanos, se recordó a sí mismo, y su corazón se encogió hacia ellos. ¡Cómo se querían los miembros de aquella familia! Le vino a la mente la imagen de su madre, del beso de saludo y de los dos caminando hacia él con los brazos entrelazados. En su mundo no se daban tales muestras de afecto entre padres e hijos. Era una revelación de las alturas de la existencia que se alcanzaban en el mundo de arriba. Era lo más hermoso que había visto hasta entonces en esta pequeña visión de aquel mundo. Se sintió profundamente conmovido al apreciarlo, y su corazón se derretía de compasiva ternura. Había estado hambriento de amor toda su vida. Su naturaleza ansiaba el amor. Era una exigencia orgánica de su ser. Sin embargo, había pasado sin él y se había endurecido en el proceso. No sabía que necesitaba amor. Tampoco lo sabía ahora. Se limitaba a verlo en acción, a emocionarse con él y a pensar que era hermoso, elevado y espléndido.
Se alegró de que el Sr. Morse no estuviera allí. Ya era bastante difícil conocerla a ella, a su madre y a su hermano Norman. A Arthur ya lo conocía un poco. El padre habría sido demasiado para él, estaba seguro. Le parecía que nunca había trabajado tanto en su vida. El trabajo más duro era un juego de niños comparado con esto. Pequeños nódulos de humedad resaltaban en su frente, y su camisa estaba mojada de sudor por el esfuerzo de hacer tantas cosas desacostumbradas a la vez. Tuvo que comer como nunca antes había comido, manejar herramientas extrañas, mirar subrepticiamente a su alrededor y aprender a hacer cada cosa nueva, recibir la avalancha de impresiones que le llegaban y que eran anotadas y clasificadas mentalmente; ser consciente de un anhelo por ella que le perturbaba en forma de una inquietud sorda y dolorosa; sentir el aguijón del deseo de ganar el camino de la vida que ella pisaba, y que su mente se perdiera una y otra vez en especulaciones y vagos planes sobre cómo llegar a ella. Además, cuando su mirada secreta se dirigía a Norman, que estaba frente a él, o a cualquier otra persona, para averiguar qué cuchillo o tenedor debía usar en una ocasión determinada, su mente se apoderaba de los rasgos de esa persona y se esforzaba automáticamente por apreciarlos y adivinar lo que eran, todo ello en relación con ella. Luego tenía que hablar, oír lo que se le decía y lo que se decía de un lado a otro, y responder, cuando era necesario, con una lengua propensa a la soltura que requería un freno constante. Y para añadir confusión a la confusión, estaba el criado, una amenaza incesante, que aparecía sin hacer ruido junto a su hombro, una funesta Esfinge que le proponía enigmas y acertijos que exigían una solución instantánea. Durante toda la comida se sintió oprimido por la idea de los cuencos para los dedos. Irrelevante e insistentemente, decenas de veces, se preguntó cuándo aparecerían y qué aspecto tendrían. Había oído hablar de ellos, y ahora, tarde o temprano, en algún momento de los próximos minutos, los vería, se sentaría a la mesa con seres exaltados que los usaban... y él mismo los usaría. Y lo más importante de todo, muy abajo y sin embargo siempre en la superficie de su pensamiento, era el problema de cómo debía comportarse con esas personas. ¿Cuál debía ser su actitud? Luchaba continua y angustiosamente con el problema. Había sugerencias cobardes que le sugerían que hiciera creer, que asumiera un papel; y había sugerencias aún más cobardes que le advertían que fracasaría en ese empeño, que su naturaleza no estaba preparada para estar a la altura y que haría el ridículo.
Fue durante la primera parte de la cena, luchando por decidir su actitud, cuando estuvo muy callado. No sabía que su quietud estaba dando la razón a las palabras de Arthur del día anterior, cuando aquel hermano suyo había anunciado que iba a traer a casa a cenar a un salvaje y que no se alarmaran, porque lo encontrarían un salvaje interesante. En aquel momento, Martin Eden no podía creer que su hermano fuera culpable de semejante traición, sobre todo cuando él había sido el medio de librar a aquel hermano de una desagradable disputa. Así que se sentó a la mesa, perturbado por su propia incapacidad y al mismo tiempo encantado por todo lo que ocurría a su alrededor. Por primera vez se dio cuenta de que comer era algo más que una función utilitaria. No era consciente de lo que comía. No era más que comida. Disfrutaba de su amor por la belleza en aquella mesa en la que comer era una función estética. También era una función intelectual. Su mente se agitaba. Oía pronunciar palabras que carecían de sentido para él, y otras que sólo había visto en los libros y que ningún hombre o mujer que hubiera conocido tenía el calibre mental suficiente para pronunciar. Cuando oía esas palabras caer despreocupadamente de los labios de los miembros de aquella maravillosa familia, su familia, se estremecía de placer. El romance, la belleza y el vigor de los libros se hacían realidad. Se encontraba en ese raro y dichoso estado en el que un hombre ve sus sueños salir de los recovecos de la fantasía y convertirse en realidad.
Nunca había estado a tal altura de la vida, y se mantuvo en un segundo plano, escuchando, observando y complaciéndose, respondiendo con monosílabos reticentes, diciendo "Sí, señorita" y "No, señorita" a ella, y "Sí, señora" y "No, señora" a su madre. Frenó el impulso, derivado de su formación marinera, de decir "Sí, señor" y "No, señor" a sus hermanos. Pensó que sería inapropiado y una confesión de inferioridad por su parte, lo que nunca serviría si quería conquistarla. Además, era un dictado de su orgullo. "¡Por Dios!", se dijo a sí mismo una vez, "soy tan bueno como ellos, y si ellos saben muchas cosas que yo no sé, yo también podría aprender algunas". Y al momento siguiente, cuando ella o su madre se dirigían a él como "Sr. Eden", su agresivo orgullo se olvidaba y se mostraba radiante y cálido de placer. Era un hombre civilizado, eso era lo que era, hombro con hombro, en la cena, con gente sobre la que había leído en los libros. Él mismo estaba en los libros, aventurándose por las páginas impresas de volúmenes encuadernados.
Pero aunque desmentía la descripción de Arthur y parecía más un manso cordero que un hombre salvaje, se devanaba los sesos buscando un curso de acción. No era un cordero manso, y el papel de segundo violín nunca sería suficiente para el agudo dominio de su naturaleza. Sólo hablaba cuando tenía que hacerlo, y entonces su discurso era como su camino a la mesa, lleno de sacudidas y vacilaciones mientras buscaba palabras a tientas en su vocabulario políglota, debatiéndose entre palabras que sabía que eran adecuadas pero que temía no poder pronunciar, rechazando otras palabras que sabía que no se entenderían o que serían crudas y ásperas. Pero todo el tiempo le oprimía la conciencia de que ese cuidado de la dicción le estaba convirtiendo en un bobo, impidiéndole expresar lo que llevaba dentro. Además, su amor por la libertad chocaba contra la restricción del mismo modo que su cuello chocaba contra el grillete almidonado de un collar. Además, estaba seguro de que no podría seguir así. Era por naturaleza poderoso de pensamiento y sensibilidad, y el espíritu creativo era inquieto y urgente. Era rápidamente dominado por el concepto o la sensación que luchaba en su interior por recibir expresión y forma, y entonces se olvidaba de sí mismo y de dónde estaba, y las viejas palabras -las herramientas del habla que conocía- se le escapaban.
Una vez, declinó algo del criado que le interrumpía y molestaba en el hombro, y dijo, breve y enfáticamente: "¡Pum!".
Al instante, los comensales se pusieron nerviosos y expectantes, el criado se sintió complacido y él se revolcó en su mortificación. Pero se recuperó rápidamente.
"Es el kanaka de 'acabar'", explicó, "y sale de forma natural. Se escribe p-a-u".
Sorprendió sus ojos curiosos y especulativos fijos en sus manos y, con ánimo explicativo, dijo:-.
"Vengo de la costa en uno de los vapores de correo del Pacífico. Iba retrasado, y en los puertos de Puget Sound trabajábamos como negros, almacenando carga mixta, si sabes lo que eso significa. Así es como se nos puso la piel de gallina".
"Oh, no era eso", se apresuró a explicar, a su vez. "Tus manos parecían demasiado pequeñas para tu cuerpo".
Tenía las mejillas encendidas. Lo tomó como una exposición de otra de sus deficiencias.
"Sí", dijo con desprecio. "No son lo bastante grandes para soportar la tensión. Puedo golpear como una mula con mis brazos y hombros. Son demasiado fuertes, y cuando golpeo a un hombre en la mandíbula, las manos también se destrozan".
No estaba contento con lo que había dicho. Estaba indignado consigo mismo. Había soltado la guardia sobre su lengua y había hablado de cosas que no eran agradables.
"Fue muy valiente por tu parte ayudar a Arthur de la forma en que lo hiciste, siendo tú un extraño", dijo ella con tacto, consciente de su desconcierto aunque no de la razón del mismo.
Él, a su vez, se dio cuenta de lo que ella había hecho y, en la cálida oleada de agradecimiento que le invadió, olvidó su lengua suelta.
"No fue nada en absoluto", dijo. "Cualquiera lo haría por otro. Aquel grupo de matones buscaba problemas y Arthur no les molestaba. Se abalanzaron sobre mí, y entonces yo me abalancé sobre ellos y golpeé a unos cuantos. Ahí es donde se fue parte de la piel de mis manos, junto con algunos de los dientes de la banda. No me lo hubiera perdido por nada. Cuando vi..."
Se detuvo, con la boca abierta, al borde del pozo de su propia depravación y absoluta inutilidad para respirar el mismo aire que ella. Y mientras Arthur relataba, por vigésima vez, su aventura con los matones borrachos del transbordador y cómo Martin Eden había acudido corriendo a rescatarlo, aquel individuo, con el ceño fruncido, meditaba sobre el ridículo que había hecho y luchaba con más determinación contra el problema de cómo debía comportarse con aquella gente. Desde luego, hasta el momento no lo había conseguido. No pertenecía a su tribu y no podía hablar su jerga, se dijo a sí mismo. No podía fingir ser de su especie. La mascarada fracasaría y, además, la mascarada era ajena a su naturaleza. No había lugar en él para la farsa o el artificio. Pasara lo que pasara, debía ser real. Aún no podía hablar como ellos, aunque lo haría con el tiempo. Estaba decidido a ello. Pero, mientras tanto, tenía que hablar, y tenía que hablar a su manera, moderada, por supuesto, para que les resultara comprensible y no les chocara demasiado. Y además, no pretendería, ni siquiera por aceptación tácita, estar familiarizado con nada que no le fuera familiar. En cumplimiento de esta decisión, cuando los dos hermanos, hablando de universidad, habían utilizado varias veces "trigonometría", Martin Eden exigió:-.
"¿Qué es la trigonometría?"
"Trignometría", dijo Norman; "una forma superior de matemáticas".
"¿Y qué son las matemáticas?" fue la siguiente pregunta, que, de alguna manera, provocó la carcajada de Norman.
"Matemáticas, aritmética", fue la respuesta.
Martin Eden asintió. Había vislumbrado las aparentemente ilimitadas vistas del conocimiento. Lo que veía se hacía tangible. Su anormal poder de visión hacía que las abstracciones tomaran forma concreta. En la alquimia de su cerebro, la trigonometría y las matemáticas y todo el campo del conocimiento que significaban se transmutaban en un paisaje. Las vistas que veía eran vistas de follaje verde y claros de bosque, todo suavemente luminoso o atravesado por luces parpadeantes. A lo lejos, los detalles estaban velados y difuminados por una neblina púrpura, pero detrás de esta neblina púrpura, él sabía, estaba el glamour de lo desconocido, el atractivo del romance. Era como el vino para él. Aquello era una aventura, algo que hacer con la cabeza y la mano, un mundo que conquistar, y de inmediato surgió del fondo de su conciencia el pensamiento de conquistar, de ganarse a aquella mujer, aquel espíritu pálido como un lirio sentado a su lado.
La visión resplandeciente fue desgarrada y disipada por Arthur, que, durante toda la velada, había estado intentando sacar a su salvaje. Martin Eden recordó su decisión. Por primera vez se convirtió en él mismo, consciente y deliberadamente al principio, pero pronto perdido en la alegría de crear al hacer aparecer ante los ojos de sus oyentes la vida tal como él la conocía. Había formado parte de la tripulación de la goleta de contrabando Halcyon cuando fue capturada por un buque de la Agencia Tributaria. Veía con los ojos muy abiertos y podía contar lo que veía. Trajo el mar palpitante ante ellos, y a los hombres y los barcos sobre el mar. Les transmitió su poder de visión, hasta que vieron con sus ojos lo que él había visto. Seleccionaba entre la inmensa masa de detalles con el toque de un artista, dibujando imágenes de la vida que brillaban y ardían con luz y color, inyectando movimiento para que sus oyentes se deslizaran con él en el torrente de áspera elocuencia, entusiasmo y poder. A veces los escandalizaba con la viveza de la narración y sus términos, pero la belleza siempre seguía de cerca a la violencia, y la tragedia se aliviaba con humor, con interpretaciones de los extraños giros y rarezas de las mentes de los marineros.
Y mientras hablaba, la chica le miraba con ojos sorprendidos. Su fuego la calentó. Se preguntó si no habría tenido frío todos sus días. Quería inclinarse hacia aquel hombre ardiente y abrasador, que era como un volcán que desprendía fuerza, robustez y salud. Sintió que debía inclinarse hacia él, y se resistió con un esfuerzo. Pero también sintió el impulso contrario de alejarse de él. Le repelían aquellas manos laceradas, melladas por el trabajo, de modo que la suciedad misma de la vida estaba arraigada en la propia carne, aquel roce rojo del cuello y aquellos músculos abultados. Su rudeza la asustaba; cada aspereza de palabra era un insulto para su oído, cada fase áspera de su vida un insulto para su alma. Y una y otra vez se sentía atraída por él, hasta que pensó que debía de ser malvado para tener tal poder sobre ella. Todo lo que estaba más firmemente establecido en su mente se balanceaba. Su romance y aventura golpeaban las convenciones. Ante sus fáciles peligros y su risa fácil, la vida ya no era un asunto de serios esfuerzos y restricciones, sino un juguete con el que se jugaba y se ponía patas arriba, con el que se vivía y se disfrutaba despreocupadamente, y del que se tiraba a un lado despreocupadamente. "Por lo tanto, juega", fue el grito que resonó en su interior. "¡Inclínate hacia él, si quieres, y pon tus dos manos sobre su cuello!" Quiso gritar ante la temeridad de la idea, y en vano evaluó su propia limpieza y cultura y sopesó todo lo que ella era frente a lo que él no era. Miró a su alrededor y vio que los demás lo contemplaban absortos; y se habría desesperado si no hubiera visto horror en los ojos de su madre; horror fascinado, es cierto, pero horror al fin y al cabo. Aquel hombre de las tinieblas era malvado. Su madre lo veía, y su madre tenía razón. Confiaría en el juicio de su madre en esto como siempre había confiado en ella en todas las cosas. El fuego de él ya no era cálido, y el miedo a él ya no era conmovedor.
Más tarde, al piano, ella tocaba para él, y para él, agresivamente, con la vaga intención de enfatizar lo infranqueable del abismo que los separaba. Su música era un garrote que ella blandía brutalmente sobre su cabeza; y aunque le aturdía y le aplastaba, le incitaba. La contemplaba con asombro. En su mente, como en la de ella, el abismo se ensanchaba; pero más rápido de lo que se ensanchaba, se alzaba su ambición de vencerlo. Pero él tenía un plexo de sensibilidades demasiado complicado para sentarse a contemplar un abismo toda una noche, especialmente cuando había música. Era extraordinariamente sensible a la música. Era como una bebida fuerte, que le disparaba a las audacias de los sentimientos, una droga que se apoderaba de su imaginación y se elevaba como una nube por el cielo. Desterraba los hechos sórdidos, inundaba su mente de belleza, soltaba el romance y le daba alas. No entendía la música que ella tocaba. Era diferente de la de los salones de baile y de las descaradas bandas de música que había oído. Pero había captado indicios de esa música en los libros, y aceptó su interpretación en gran medida por fe, esperando pacientemente, al principio, los cadenciosos compases de ritmo pronunciado y sencillo, desconcertado porque esos compases no se prolongaban mucho. En el momento en que captaba su ritmo y echaba a volar su imaginación, siempre se desvanecían en un caótico revoltijo de sonidos que carecían de sentido para él, y que dejaban caer su imaginación, un peso inerte, de vuelta a la tierra.
Una vez, le vino a la mente que había un desplante deliberado en todo esto. Captó su espíritu de antagonismo y se esforzó por adivinar el mensaje que sus manos pronunciaban sobre las teclas. Luego desechó el pensamiento como indigno e imposible, y se entregó más libremente a la música. La antigua y deliciosa condición comenzó a ser inducida. Sus pies ya no eran de barro, y su carne se convirtió en espíritu; ante sus ojos y detrás de sus ojos brilló una gran gloria; y entonces la escena que tenía ante sí se desvaneció y se alejó, meciéndose por el mundo que era para él un mundo muy querido. Lo conocido y lo desconocido se mezclaban en el espectáculo onírico que llenaba su visión. Entró en extraños puertos de tierras bañadas por el sol y recorrió mercados entre pueblos bárbaros que ningún hombre había visto jamás. El aroma de las islas de las especias estaba en sus fosas nasales como lo había conocido en las noches cálidas y sin aliento en el mar, o se batía contra los alisios del sudeste durante largos días de trópico, hundiendo islotes de coral con penachos de palmeras en el mar turquesa detrás y levantando islotes de coral con penachos de palmeras en el mar turquesa delante. Tan rápido como el pensamiento, las imágenes iban y venían. Un instante estaba montado a horcajadas en un broncho y volando a través de la región del Desierto Pintado de colores de hadas; al instante siguiente estaba contemplando, a través del calor resplandeciente, el sepulcro blanqueado del Valle de la Muerte, o tirando de un remo en un océano helado donde grandes islas de hielo se alzaban y brillaban bajo el sol. Se tumbó en una playa de coral donde los cocoteros crecían hasta el suave sonido de las olas. El casco de un antiguo naufragio ardía con fuegos azules, a cuya luz bailaban las bailarinas de hula al son de las bárbaras llamadas de amor de los cantantes, que entonaban cánticos al son de tintineantes ukeleles y retumbantes tom-toms. Era una noche sensual y tropical. Al fondo, el cráter de un volcán se recortaba contra las estrellas. En lo alto se veía una pálida luna creciente y la Cruz del Sur ardía en el cielo.
Él era un arpa; toda la vida que había conocido y que era su conciencia eran las cuerdas; y el torrente de música era un viento que se abalanzaba contra esas cuerdas y las hacía vibrar con recuerdos y sueños. No se limitaba a sentir. La sensación se revestía de forma y color y resplandor, y lo que su imaginación se atrevía, lo objetivaba de algún modo sublimado y mágico. El pasado, el presente y el futuro se mezclaban, y él seguía oscilando por el amplio y cálido mundo, a través de grandes aventuras y nobles hazañas, hasta llegar a Her-ay, y con ella, conquistándola, rodeándola con su brazo y llevándola en volandas por el imperio de su mente.
Y ella, mirándole por encima del hombro, vio algo de todo esto en su rostro. Era un rostro transfigurado, con grandes ojos brillantes que miraban más allá del velo del sonido y veían tras él el salto y el pulso de la vida y los gigantescos fantasmas del espíritu. Se sobresaltó. El patán bruto y tambaleante había desaparecido. Quedaban las ropas mal ajustadas, las manos maltratadas y la cara quemada por el sol; pero éstas parecían las barras de la prisión a través de las cuales ella vio una gran alma que miraba hacia adelante, inarticulada y muda a causa de aquellos débiles labios que no le daban la palabra. Sólo por un instante lo vio; luego vio que el patán regresaba, y se rió del capricho de su imaginación. Pero la impresión de aquel fugaz atisbo perduró, y cuando llegó el momento de que él se retirara a trompicones y se marchara, ella le prestó el volumen de Swinburne y otro de Browning -ella estaba estudiando a Browning en uno de sus cursos de inglés-. Parecía tan niño, mientras se sonrojaba y balbuceaba su agradecimiento, que una oleada de compasión, maternal en sus impulsos, brotó en ella. No recordaba al patán, ni al alma prisionera, ni al hombre que la había mirado fijamente en toda su masculinidad y la había deleitado y asustado. Sólo vio ante ella a un muchacho que le estrechaba la mano con una mano tan callosa que parecía un rallador de nuez moscada y le raspaba la piel, y que decía entrecortadamente:-
"El mejor momento de mi vida. Verás, no estoy acostumbrado a las cosas. . . " Miró a su alrededor con impotencia. "A gente y casas como ésta. Todo es nuevo para mí, y me gusta".
"Espero que vuelvas a llamar", le dijo, mientras se despedía de sus hermanos.
Se puso la gorra, cruzó desesperado la puerta y desapareció.
"Bueno, ¿qué piensas de él?" Arthur preguntó.
"Es de lo más interesante, un tufillo a ozono", respondió ella. "¿Qué edad tiene?"
"Veinte, casi veintiuno. Se lo pregunté esta tarde. No pensé que fuera tan joven".
Y yo soy tres años mayor", pensó mientras se despedía de sus hermanos con un beso.
Capítulo III
Mientras Martin Eden bajaba los escalones, su mano cayó en el bolsillo de su abrigo. Sacó un papel de arroz marrón y una pizca de tabaco mexicano, que enrolló hábilmente en un cigarrillo. Aspiró la primera bocanada de humo hasta lo más profundo de sus pulmones y la expulsó en una larga y prolongada exhalación. "¡Por Dios!", dijo en voz alta, con una voz de asombro y admiración. "¡Por Dios!", repitió. Y volvió a murmurar: "¡Por Dios!". Luego se llevó la mano al cuello de la camisa, que arrancó de cuajo y se metió en el bolsillo. Caía una fría llovizna, pero él le descubrió la cabeza y se desabrochó el chaleco, balanceándose con espléndida despreocupación. Sólo era débilmente consciente de que llovía. Estaba en éxtasis, soñando sueños y reconstruyendo las escenas del pasado.
Por fin había conocido a la mujer en la que había pensado poco, pues no era dado a pensar en mujeres, pero a la que esperaba, de un modo remoto, conocer alguna vez. Se había sentado a su lado en la mesa. Había sentido su mano en la suya, la había mirado a los ojos y había tenido la visión de un espíritu hermoso; pero no más hermoso que los ojos a través de los cuales brillaba, ni que la carne que le daba expresión y forma. No pensaba en la carne de ella como carne, lo cual era nuevo para él, pues sólo pensaba así de las mujeres que había conocido. La carne de ella era diferente. No concebía su cuerpo como un cuerpo, sujeto a los males y debilidades de los cuerpos. Su cuerpo era más que el ropaje de su espíritu. Era una emanación de su espíritu, una cristalización pura y graciosa de su esencia divina. Esta sensación de lo divino le sobresaltó. Le sacudió de sus sueños y le hizo volver a la sobriedad. Nunca antes le había llegado ninguna palabra, ninguna pista, ningún indicio de lo divino. Nunca había creído en lo divino. Siempre había sido irreligioso, burlándose con buen humor de los pilotos celestes y su inmortalidad del alma. No había vida en el más allá, había sostenido; era aquí y ahora, y luego la oscuridad eterna. Pero lo que había visto en sus ojos era alma, un alma inmortal que nunca podría morir. Ningún hombre que hubiera conocido, ni ninguna mujer, le había transmitido el mensaje de la inmortalidad. Pero ella sí. Se lo había susurrado desde el primer momento en que lo miró. Su rostro brillaba ante sus ojos mientras caminaba, pálido y serio, dulce y sensible, sonriendo con piedad y ternura como sólo un espíritu puede sonreír, y puro como él nunca había soñado que la pureza pudiera ser. Su pureza le asaltó como un golpe. Le sobresaltó. Había conocido el bien y el mal, pero la pureza, como atributo de la existencia, nunca se le había ocurrido. Y ahora, en ella, concebía la pureza como el superlativo de la bondad y de la limpieza, cuya suma constituía la vida eterna.
Y con prontitud urgió su ambición de aferrarse a la vida eterna. No estaba en condiciones de acarrear agua para ella; lo sabía; había sido un milagro de la suerte y un golpe fantástico lo que le había permitido verla y estar con ella y hablar con ella aquella noche. Fue accidental. No había ningún mérito en ello. No merecía tal fortuna. Su estado de ánimo era esencialmente religioso. Era humilde y manso, lleno de autodesprecio y humillación. En tal estado de ánimo los pecadores se acercan a la forma penitente. Estaba convicto de pecado. Pero así como los mansos y humildes en la forma penitente vislumbran espléndidamente su futura existencia señorial, así él vislumbraba el estado al que llegaría al poseerla. Pero esta posesion de ella era tenue y nebulosa y totalmente diferente de la posesion como el la habia conocido. La ambición se elevaba en alas locas, y él se veía a sí mismo escalando las alturas con ella, compartiendo pensamientos con ella, deleitándose en cosas bellas y nobles con ella. Soñaba con una posesión del alma, refinada más allá de cualquier grosería, una libre camaradería de espíritu que no podía concretar. No lo pensó. Es más, no pensó en absoluto. La sensación usurpaba la razón, y él se estremecía y palpitaba con emociones que nunca había conocido, flotando deliciosamente en un mar de sensibilidad donde el sentimiento mismo era exaltado y espiritualizado y llevado más allá de las cumbres de la vida.
Se tambaleaba como un borracho, murmurando fervorosamente en voz alta: "¡Por Dios! Por Dios!"
Un policía en una esquina le miró con desconfianza y se fijó en su rollo marinero.
"¿De dónde lo has sacado?", preguntó el policía.
Martin Eden volvió a la tierra. El suyo era un organismo fluido, rápidamente ajustable, capaz de fluir y llenar todo tipo de rincones y grietas. Con la llamada del policía, volvió a ser el mismo de siempre y comprendió la situación con claridad.
"Es una belleza, ¿no?", respondió riendo. "No sabía que estaba hablando en voz alta."
"Tú serás el siguiente en cantar", fue el diagnóstico del policía.
"No, no lo haré. Dame una cerilla y cogeré el próximo coche a casa."
Encendió su cigarrillo, dio las buenas noches y continuó. "¿Ahora no te pondrías nervioso?", eyaculó en voz baja. "Ese poli pensó que estaba borracho". Sonrió para sí y meditó. "Supongo que lo estaba", añadió; "pero no pensé que la cara de una mujer lo haría".
Cogió un vagón de Telegraph Avenue que iba a Berkeley. Iba atestado de jóvenes y mozalbetes que cantaban canciones y ladraban una y otra vez gritos universitarios. Los estudió con curiosidad. Eran universitarios. Iban a la misma universidad que ella, estaban socialmente en su clase, podían conocerla, podían verla todos los días si querían. Se preguntó si no querían, si habían salido a divertirse en lugar de estar con ella aquella noche, hablar con ella, sentarse a su alrededor en un círculo de adoración. Sus pensamientos siguieron vagando. Se fijó en uno con los ojos entrecerrados y la boca floja. Decidió que aquel tipo era un vicioso. A bordo sería un chivato, un quejica, un chismoso. Él, Martin Eden, era mejor hombre que aquel tipo. Aquel pensamiento le animó. Parecía acercarlo más a Ella. Empezó a compararse con los estudiantes. Tomó conciencia del musculoso mecanismo de su cuerpo y se sintió seguro de que físicamente era su maestro. Pero sus cabezas estaban repletas de conocimientos que les permitían hablar como ella, y eso le deprimía. Pero, ¿para qué sirve un cerebro? se preguntó apasionadamente. Lo que ellos habían hecho, él podía hacerlo. Habían estado estudiando sobre la vida en los libros mientras él estaba ocupado viviendo la vida. Su cerebro estaba tan lleno de conocimientos como el de ellos, aunque eran conocimientos diferentes. ¿Cuántos de ellos sabían hacer un nudo de cordino, o llevar un timón o un vigía? Su vida se extendía ante él en una serie de imágenes de peligro y audacia, penurias y fatigas. Recordaba sus fracasos y roces en el proceso de aprendizaje. De todos modos, él era así de bueno. Más tarde tendrían que empezar a vivir la vida y pasar por el molino como él había pasado. Muy bien. Mientras estaban ocupados con eso, él podría estar aprendiendo el otro lado de la vida de los libros.
Mientras el coche cruzaba la zona de viviendas dispersas que separaba Oakland de Berkeley, no perdió de vista un conocido edificio de dos plantas en cuya fachada corría el orgulloso cartel de HIGGINBOTHAM'S CASH STORE. Martin Eden se bajó en esa esquina. Se quedó un momento mirando el letrero. Le transmitió un mensaje que iba más allá de sus palabras. De las propias letras parecía emanar una personalidad de pequeñez, egoísmo y mezquindad. Bernard Higginbotham se había casado con su hermana, y él lo conocía bien. Entró con llave y subió las escaleras hasta el segundo piso. Allí vivía su cuñado. La tienda estaba abajo. El aire olía a verduras rancias. Al cruzar el vestíbulo a tientas, tropezó con un carrito de juguete que había dejado allí uno de sus numerosos sobrinos y que se estampó contra una puerta con un sonoro golpe. "El avaro", pensó, "demasiado avaro para quemar dos céntimos de gasolina y salvar el cuello de sus huéspedes".
Tanteó el pomo y entró en una habitación iluminada, donde estaban sentados su hermana y Bernard Higginbotham. Ella estaba remendando un pantalón de él, mientras que el cuerpo delgado de él estaba distribuido en dos sillas, con los pies colgando en unas destartaladas zapatillas de moqueta sobre el borde de la segunda silla. Echó un vistazo por encima del periódico que estaba leyendo, mostrando un par de ojos oscuros, insinceros, de mirada aguda. Martin Eden nunca lo miraba sin experimentar una sensación de repulsión. No entendía qué había visto su hermana en aquel hombre. El otro le afectaba como una alimaña, y siempre despertaba en él el impulso de aplastarlo bajo su pie. "Algún día le partiré la cara", se consolaba a menudo por soportar la existencia de aquel hombre. Los ojos, como de comadreja y crueles, le miraban quejosos.
"Bien", exigió Martin. "Fuera con él."
"Hice pintar esa puerta apenas la semana pasada", medio lloriqueó, medio intimidó el señor Higginbotham; "y ya sabes lo que son los salarios sindicales. Deberías tener más cuidado".





























