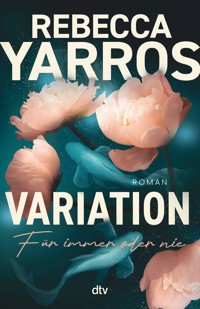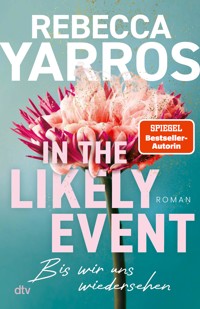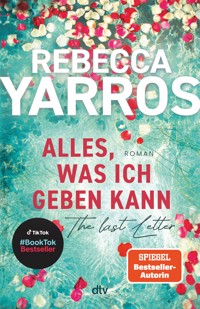Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando Isabeau Astor, Izzy, se sube a un avión para regresar a su casa después de sus vacaciones, no espera gran cosa. Hasta que conoce a su compañero de asiento, Nate Phelan. Él es tdo lo opuesto a lo ordinario. Con su cabello oscuro, sus increíbles ojos azules y ese encanto deliciosamente rudo, al que Izzy no puede resistirse, el viaje se vuelve más interesante. La conexión es inmediata. Pero a tan solo noventa segundos de haber despegado, su avión cae en el río Missouri y sus vidas cambian para siempre. Ellos cambian. Nate sigue su carrera en el ejército, mientras que ella se abre camino en la política. ¿Se puede tener una segunda oportunidad si nunca tuviste una primera?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿SE PUEDE TENER UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SI NUNCA TUVISTE UNA PRIMERA?
Cuando Isabeau Astor, Izzy, se sube a un avión para regresar a su casa después de sus vacaciones, no espera gran cosa. Hasta que conoce a su compañero de asiento, Nate Phelan. Él es todo lo opuesto a lo ordinario. Con su cabello oscuro, sus increíbles ojos azules y ese encanto deliciosamente rudo, al que Izzy no puede resistirse, el viaje se vuelve más interesante. La conexión es inmediata.
Pero a tan solo noventa segundos de haber despegado, su avión cae en el río Missouri y sus vidas cambian para siempre. Ellos cambian. Nate sigue su carrera en el ejército, mientras que ella se abre camino en la política.
Después de varios encuentros a lo largo de los años, nunca parece el momento adecuado para tener una relación. Sin embargo, sus destinos se vuelven a unir cuando Izzy se ve obligada a ir a Afganistán para una reunión de alto riesgo, y su escolta será Nate, quien hará hasta lo imposible para mantenerla a salvo, pero ¿y si además tiene posibilidades de recuperar su corazón?
Después del éxito de Alas de sangre, Rebecca Yarros regresa con un impetuoso romance sobre el poder de los encuentros fortuitos.
«Yarros explora los horrores de la guerra y las secuelas que dejan las experiencias traumáticas, con personajes fuertes y vulnerables a la vez, y con una voluntad que les hará buscar el camino correcto… Los lectores seguramente se conmoverán».
–Publishers Weekly
«Una conexión innegable entre dos personas y una situación dramática se entrelazan para hacerte llorar a lágrima viva».
–Heidi McLaughlin, autora best seller de The New York Times, Wall Street Journal y USA Today
«Más que una posibilidad te atrapa desde el momento en que Izzy y Nate se miran y ya nunca te suelta. No podía dejar de leer, cada giro dramático de la trama me dejaba boquiabierta. Pero siempre estarás a salvo en manos de Rebecca Yarros».
–Ali Rosen, presentadora nominada a los premios James Beard por Potluck with Ali
Rebecca Yarros es una romántica empedernida y una adicta al café. Es autora de más de quince novelas, entre ellas Alas de sangre y Alas de hierro. Su familia ha servido en el ejército durante dos generaciones y está casada con un militar desde hace casi veinte años. Vive en Colorado con sus seis hijos, su esposo, sus bulldogs ingleses, su gato Maine Coon y sus aguerridas chinchillas, a las que les encanta perseguir a los bulldogs. Cuando no está escribiendo, está en la pista de hockey, acompañando a sus hijos adolescentes o tocando la guitarra.
Tras haber acogido y adoptado a su hija menor, Rebecca fundó One October, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a niñas y niños del sistema de adopción de Estados Unidos.
Visítala en www.rebeccayarros.com.
A mi hermana, Kate.
Iría a la guerra por ti.
Te amo, en serio.
CAPÍTULO 1 Nathaniel
Kabul, Afganistán
Agosto de 2021
No estaba en las Maldivas.
Cerré los ojos e incliné la cabeza hacia el sol abrasador de la tarde. Con la brisa, casi podía imaginar que el agua que me bajaba por el cuello y me empapaba la camisa era por un reciente chapuzón y no por mi sudor. Casi.
Pero estaba parado en una pista de Kabul, preguntándome cómo no se derretían mis botas sobre el asfalto con esta temperatura. Tal vez perder el viaje fue el karma por haberme ido sin ella.
–Se suponía que estabas de licencia –dijo a mi derecha una voz familiar.
–Shhh. Así es. ¿No ves? –Abrí un ojo solo lo necesario para ver a Torres de pie junto a mí con sus gruesas cejas cubiertas por la gorra camuflada.
–¿Ver qué? ¿A ti parado en la pista con la cabeza hacia atrás como si estuvieras en un comercial de un bloqueador solar?
Mis comisuras se elevaron.
–No es la pista. Es un pequeño bungaló sobre el agua en las Maldivas. ¿No oyes las olas?
El sonido rítmico de motores distantes llenaba el aire.
–Te oigo volviéndote loco –musitó–. Parece que llegaron.
Reticente, abrí los ojos y busqué en el horizonte una aeronave acercándose; la encontré en cuestión de segundos.
Ahí vamos de nuevo. Por mucho que me gustara la acción que implicaba mi trabajo, tenía que admitir que estaba envejeciendo. La paz me parecía mucho mejor que la guerra permanente.
–¿Cómo carajo acabaste enredado en esto? Creí que le habían asignado esta misión a Jenkins –preguntó Torres.
–Jenkins se pescó alguna clase de virus, ayer a la noche estuvo muy mal, y no quería pedirle a Ward que regresara de su licencia. Tiene hijos. –Acomodé la correa del rifle en mi hombro justo cuando el C-130 tocaba la pista–. Así que ahora seré la niñera del asistente de la senadora Lauren.
–Bueno, estoy contigo. Como siempre.
–Te lo agradezco.
Mi mejor amigo no me abandonaba desde la selección de Fuerzas Especiales. Carajo, desde antes que eso.
–Con suerte, la semana que viene Jenkins se habrá recuperado y yo estaré de camino a las Maldivas antes de que efectivamente lleguen los senadores. –Casi podía sentir el sabor de esos tragos frutales con sombrillitas… Ah, esperen, era el gusto metálico del combustible de avión. Cierto.
–La mayoría de los chicos que conozco usan su licencia para volver a casa y ver a sus familias, ¿sabes? –Torres miró a sus espaldas al resto del equipo que caminaba hacia nosotros acomodándose sus uniformes, como si fuera posible dejarlos en condiciones después de cuatro meses en este país.
–Bueno, la mayoría de los chicos no tienen a mi familia. –Me encogí de hombros. Mamá había muerto hacía cinco años y la única razón por la que estaría dispuesto a ver a mi padre sería para enterrarlo.
El resto del equipo llegó hasta nosotros y formó una fila mirando hacia la aeronave. Graham ocupó el lugar a mi otro costado.
–¿Quieres que conduzca?
–Sí. –Ya había elegido a los chicos que quería hasta que Jenkins regresara. Parker y Elston estaban esperando en la embajada.
–¿Están todos aquí? –preguntó el mayor Webb cuando llegó hasta nosotros rascándose la barbilla.
–¡Guau! No recuerdo la última vez que vi tu verdadero rostro. –Graham le sonrió a nuestro comandante y sus dientes brillantes contrastaron con su piel oscura.
Webb musitó algo sobre los políticos mientras el avión obedecía las indicaciones de los controladores de tráfico.
Había algunos beneficios de formar parte de la Fuerza Especial de élite. Definitivamente la camaradería informal y no tener que afeitarse eran dos de ellos. Que te arruinaran la licencia para hacer de guardaespaldas en el grupo de avanzada de algunos legisladores, sin dudas no. Esta mañana le dediqué una hora a repasar la carpeta de Greg Newcastle. Mi misión era el jefe de gabinete de treinta y tres años de la senadora Lauren y tenía el aspecto de un muchacho refinado que había pasado de la escuela de leyes de Harvard directo a Washington. El equipo venía en lo que llaman «misión de investigación» para informar la situación de los estadounidenses. Por algún motivo, dudaba que fuera a gustarles lo que iban a encontrar.
–Solo para refrescar… –dijo Webb, tomando un papel doblado de su mochila y mirando a los líderes de los equipos de seguridad–. Maroon, tu equipo tiene a Baker de la oficina del congresal García –comenzó, usando los nombres asignados para uso público en esta misión–. Gold, tienes a Turner, del congresal Murphy. White, tienes a Holt, de la oficina del senador Lui. Green, eres responsable de Astor, de la oficina de la senadora Lauren…
–Me dieron la carpeta de Greg Newcastle –interrumpí.
Webb bajó la vista hacia el papel.
–Parece que hicieron un cambio de último minuto. Ahora tienes a Astor. La misión sigue siendo la misma. Esa es la oficina que se ocupa de las provincias del sur. La encargada de llevar al equipo femenino de ajedrez a los Estados Unidos.
Astor. Mi estómago dio un tumbo. No había manera. Ninguna.
–Relájate –susurró Torres–. Es un apellido común.
Cierto. Además, la última vez que escuché de ella, estaba trabajando en un bufete de Nueva York. Aunque eso fue hace tres años.
La lluvia me había empapado el abrigo...
Reprimí mis incontrolables pensamientos mientras el avión se detenía frente a nosotros guiado por la tripulación de tierra. La pista irradiaba calor en oleadas sofocantes que me distorsionaron la visión cuando la puerta trasera bajó y los pilotos apagaron los motores.
Primero bajaron del C-130 aviadores uniformados para guiar a los civiles que, asumí, eran los asistentes de los congresales; hasta tuvieron que ayudar a un hombre de traje a bajar por la rampa.
Alcé las cejas. ¿Este tipo no puede bajar una rampa solo, pero le pareció que sería una buena idea venir a Afganistán?
–¿Es en serio? –dijo por lo bajo Kellman (o el sargento White para esta misión)–. Por favor dime que ese no es mi tipo.
–Ya empezamos –murmuró Torres a mi lado.
Respiré hondo y conté hasta diez esperando que la paciencia apareciera milagrosamente para el momento en que llegara a cero. No sucedió. Esto era una pérdida de tiempo.
Los aviadores caminaron hacia nosotros muy sonrientes, cubriendo de nuestras vistas al grupo que caminaba a sus espaldas. Por supuesto que estaban felices. Venían a dejar a los trajeados. Dudo mucho que hubieran sonreído tanto si fuesen ellos quienes tuvieran que escoltar a civiles despistados y con ínfulas a las bases de operaciones como si fueran destinos turísticos y no zonas de combate activo.
El mayor Webb avanzó y los aviadores guiaron a los políticos al frente de su pequeña comitiva. Eran seis en todo…
Mierda. Mi corazón. Se detuvo.
Pestañeé despacio una vez y luego otra cuando el brillo de calor se disipó gracias a una corriente de viento. No había forma de que me estuviera confundiendo ese cabello color miel ni esa sonrisa resplandeciente. Hubiera apostado la vida a que eran unos ojos de un profundo color café los que se ocultaban debajo de las enormes gafas de sol. Mis manos se movieron como si aún pudieran sentir las curvas de su cuerpo tantos años después.
Era ella.
–¿Estás bien? –preguntó Torres por lo bajo–. Parece que estás a punto de vomitar el desayuno.
No, no estaba bien. Estaba tan lejos de estar bien como lo estaba Nueva York de Afganistán. Ni siquiera podía pronunciar las palabras. Habían pasado diez años del día en que nos conocimos en una pista muy diferente y solo verla me dejaba sin aliento.
Le estiró la mano derecha a Webb para saludarlo y, con la izquierda, se acomodó la tira de una conocida mochila con estampado verde militar. ¿Todavía tenía esa cosa? Los rayos del sol tocaron sus dedos y rebotaron con más intensidad que si hubieran pegado contra un espejo de señales.
¡Qué carajo! Mi corazón volvió a la vida latiendo con una negación tan fuerte que me dolía.
La única mujer que había amado estaba allí (en una maldita zona de guerra) y llevaba puesto el anillo de otro hombre. Iba a ser la esposa de otro hombre. Ni siquiera conocía al cretino y ya lo odiaba, ya sabía que no era bueno para ella. Yo tampoco. Ese había sido el problema.
Se giró hacia mí. Su sonrisa se desvaneció mientras abría la boca. Le temblaron los dedos mientras se acomodaba las gafas de sol en la cabeza, dejando ver unos ojos color café que parecían tan sorprendidos como yo.
Un tornillo se me clavó en el pecho.
Con mi visión periférica, vi a Webb avanzar por la fila, presentando a los políticos con los encargados de su seguridad y viniendo hacia nosotros como la cuenta regresiva de una bomba nuclear mientras nos mirábamos fijamente. Nos separaban unos veinte metros, tal vez menos, y la distancia de algún modo era al mismo tiempo demasiado grande y demasiado chica.
Ella avanzó y se estremeció, luego se agarró el pelo con la mano cuando el viento arremetió cubriendo cada superficie con arena y polvo, incluida la blusa blanca que llevaba arremangada en los antebrazos. ¿Qué carajo estaba haciendo aquí? Este no era su sitio. Su sitio era una oficina gerencial mullida donde nada pudiera dañarla… en especial yo.
–Señorita Astor, le presento a… –comenzó Webb.
–Nathaniel Phelan –terminó ella, escrutando mi rostro como si hubiese creído que no iba a verlo nunca más, como si estuviera catalogando cada cambio, cada cicatriz que había ganado en los últimos tres años.
–Izzy –fue todo lo que me permitió decir esa roca de billones de quilates que brillaba en su dedo directo a mis ojos, como una señal de advertencia. ¿A quién carajo le había dado el sí?
–¿Se conocen? –Webb alzó las cejas mientras alternaba la mirada entre nosotros.
–Sí –dije.
–Ya no –respondió ella al mismo tiempo.
Mierda.
–¿De acuerdo? –La mirada de Webb siguió rebotando, acusando recibo de lo incómodo del momento–. ¿Esto va a ser un problema?
Sí. Un problema gigante. Un millón de palabras no dichas llenaron el aire que nos separaba, tan espesas e inclementes como la arena que avanzaba por la pista.
–Miren, puedo reasignar… –comenzó Webb.
–No –espeté. No había chances de que dejara su seguridad en manos de otra persona. Le tocaba quedarse conmigo, le gustara o no.
Webb pestañeó, la primera expresión de sorpresa que le había visto, y miró a Izzy.
–¿Señorita Astor?
–Está bien. Por favor no se moleste –respondió con una calma entrenada y esa sonrisa falsa que me provocó escalofríos.
–Muy bien –dijo Webb despacio, luego avanzó hacia mí y murmuró buena suerte antes de continuar su camino.
Izzy y yo nos quedamos mirándonos mientras luchaba por evitar que todas esas emociones que había enterrado hacía tantos años treparan a la superficie y reabrieran heridas que nunca habían llegado a cicatrizar. Quién iba a imaginarse que volveríamos a vernos así, aunque teníamos el hábito de cruzarnos en los peores momentos y en los lugares más inconvenientes. Así que casi me pareció lógico que esta vez fuera en un campo de batalla.
–Creí que estabas en Nueva York –logré decir al fin. La voz salió como si la hubieran raspado contra el pavimento diez veces. Donde nadie intentará activamente volarte por los aires.
–¿Sí? –Alzó las cejas y se acomodó la bolsa de dormir en el hombro–. Qué gracioso, porque yo creí que estabas muerto. Supongo que ambos estábamos equivocados.
CAPÍTULO 2 Izzy
Saint Louis
Noviembre de 2011
–Quince A, quince A –musité escaneando los números de asiento mientras me abría paso por el pasillo repleto del avión de cabotaje. Tenía las manos sudadas y a cada paso se me resbalaba el equipaje de cabina. Encontré mi fila, suspiré aliviada porque el compartimento superior seguía vacío, pero maldije cuando me di cuenta de que el asiento A estaba junto a la ventana.
Se me hizo un nudo en el estómago. ¿En serio me había reservado un lugar junto a la ventana? ¿Para ver cualquier potencial desastre que viniera en nuestra dirección?
Un momento. Ya había un tipo sentado en el asiento de la ventana, con la cabeza gacha, solo podía ver el escudo de Saint Louis Blues de su gorra. Tal vez había leído mal mi boleto.
Llegué hasta mi fila, me puse de puntillas, alcé mi maleta con los brazos tan estirados como pude y le apunté al compartimento superior. Tocó el borde, pero la única chance de que entrara implicaba que me parara sobre el asiento… o creciera unos quince centímetros.
Mis manos se deslizaron y la maleta púrpura se desplomó directo hacia mi rostro. Antes de que llegara a reaccionar, una mano enorme capturó mi equipaje indomable y lo detuvo a pocos centímetros de mi nariz.
Mierda.
–Eso estuvo cerca –comentó la voz detrás de mi maleta–. ¿Qué tal si te ayudo con eso?
–Sí, por favor –respondí, luchando por sostenerla en el aire.
Solo vi la gorra de los Blues cuando el tipo se las ingenió para doblar su cuerpo, ponerse de pie, salir al pasillo y sujetar mi maleta, todo en un solo movimiento. Impresionante.
–Aquí vamos. –Deslizó la maleta en el compartimento sin dificultad.
–Gracias. Por un segundo creí que me iba a noquear. –Sonreí y levanté la cabeza para mirar arriba (y más arriba) hacia su rostro.
Ufff. Era… sexy. Y me refiero a tan sexy que habría que haber llamado a los bomberos. Una fina capa de barba cubría su mandíbula cuadrada. Ni siquiera la herida abierta y púrpura en su labio inferior lograba alejarme de su rostro porque su mirada…, guau. Simplemente…, guau. Esos ojos cristalinos y celestes borraron todas las palabras de mi mente.
Y ahora lo estaba mirando, y no de ese modo adorable y seductor en que lo hubiese mirado Serena mientras sin vergüenza le pedía su número y lo conseguía. No, esta era una mirada incómoda, de boca abierta, y no era capaz de detenerme.
Cierra la boca.
Nop, seguía mirándolo. Mirándolo. Mirándolo.
–Yo también –dijo alzando apenas la comisura.
–Yo también. –Pestañeé. ¿Qué?–. ¿Lo siento?
Juntó las cejas confundido.
–Yo también –repitió– creí que esa cosa te iba a dar de lleno en el rostro.
–Claro. –Me acomodé el cabello detrás de las orejas, pero entonces recordé que lo había atado en un rodete desprolijo y entonces no había nada que acomodar y eso solo incrementó lo incómodo del momento. Fantástico. Ahora mi rostro estaba en llamas, lo que significaba que probablemente tuviera cien tonos diferentes de rojo.
Volvió a su asiento y me di cuenta de que nuestro intercambio había bloqueado el embarque de los demás pasajeros.
–Lo siento –musité al siguiente pasajero y me acomodé en el quince B–. Es extraño porque juraría que mi boleto decía que me tocaba la ventana. –Me pasé la correa del bolso por la cabeza, me abrí el abrigo y me lo quité moviéndome lo mínimo indispensable. Por cómo venían las cosas, no hubiese sido extraño que le diera un codazo en las costillas a Ojos Azules y quedara aún peor parada.
–Oh, mierda. –Dio vuelta la cabeza hacia mí y frunció el rostro–. Cambié mi asiento con la mujer del siete A para que pudiera sentarse con su hijo. Creo que tomé el tuyo por error. –Tomó una mochila verde militar que estaba debajo del asiento frente a él. Tenía los hombros tan anchos que me acariciaron la rodilla cuando se inclinó hacia delante–. Cambiemos.
–¡No! –disparé.
Se quedó quieto y luego giró la cabeza despacio para mirarme.
–¿No?
–O sea, odio la ventana. La verdad es que me da mucho miedo volar, así que mejor quedémonos como estamos. –Mierda, estaba parloteando–. ¿A menos que tú prefieras el pasillo? –Contuve la respiración deseando que no fuese así.
Se volvió a sentar y negó con la cabeza.
–No, estoy bien aquí. Así que te da miedo volar, ¿eh? –No había burla en su tono.
–Sip. –El alivio se apoderó de mis hombros, doblé el abrigo y lo apretujé debajo del asiento frente a mí junto con el bolso.
–¿Por qué? –me preguntó–. Si no te molesta que te pregunte.
La temperatura de mis mejillas subió unos grados.
–Siempre me dio miedo volar. Es algo que sencillamente… –Negué con la cabeza–. O sea, estadísticamente estamos bien. El índice de accidentes del año pasado fue de uno en 1.3 millones; más alto que el del año anterior, que fue de uno en 1.5 millones. Pero cuando piensas en la cantidad de vuelos que hay, supongo que no es tan riesgoso como conducir, ya que las posibilidades de estrellarte son una en 103, pero igual, el año pasado murieron 828 personas, y no quisiera ser una de esas 828. –De nuevo parloteando. Me mordí el labio y le rogué a mi cerebro que se detuviera.
–Ah. –Aparecieron dos líneas entre sus cejas–. Nunca lo he pensado de ese modo.
–Apuesto a que a ti no te da miedo volar, ¿no? –Este tipo tiene el aspecto de que nada en el mundo podría asustarlo.
–No lo sé. Nunca he volado, pero ahora que repasaste las estadísticas me lo estoy cuestionando.
–Oh, por Dios, lo siento tanto. –Mis manos se dispararon a taparme la boca–. Cuando estoy nerviosa, me pongo hiperverbal. Y tengo TDAH. Y esta mañana no tomé la medicación porque la había dejado en la encimera al lado del jugo de naranja, pero luego Serena se bebió el jugo y luego me distraje sirviéndome más y es probable que esa pastilla siga allí. –Me estremecí y cerré los ojos de golpe. Después, respiré hondo, los abrí y lo encontré mirándome con las cejas levantadas–. Lo siento. Agrega a la lista el hecho de que pienso demasiado todo y aquí estamos. Parloteando.
Esbozó una pequeña sonrisa.
–No te preocupes. Entonces, ¿por qué estás aquí, arriba de un avión? –reguló el ventilador sobre su cabeza y subió las mangas negras de la camiseta por sus brazos bronceados. El tipo estaba en forma. Si sus antebrazos se veían así, no podía evitar imaginarme el resto de su cuerpo.
–Acción de Gracias. –Se estremeció–. Mis padres tomaron uno de esos cruceros por el mundo después de dejarme para el primer año de universidad, y mi hermana mayor, Serena, está en tercero aquí en Wash U… está estudiando periodismo. Como voy hasta Siracusa, volar era lo que más sentido tenía si queríamos pasar las fiestas juntas. ¿Y tú?
–Me dirijo al entrenamiento básico en Fort Benning. Por cierto, soy Nathaniel Phelan. Mis amigos me dicen Nate. –El flujo de pasajeros por el pasillo se redujo a unos pocos rezagados.
–Hola, Nate. Soy Izzy. –Estiré una mano y él la tomó–. Izzy Astor. –No estoy segura de cómo me las arreglé para decir mi nombre completo si cada gramo de mi concentración se había disparado hacia la sensación de su mano callosa envolviéndome la mía y en el revoloteo que me estalló en el vientre ante el calor de su contacto.
No era como esos personajes de novelas románticas que creen en las descargas de electricidad frente al primer contacto, pero allí estaba, sacudida hasta los huesos. Cerró apenas los ojos, como si él también lo hubiera sentido. Se sintió más bien como una efervescente e indescriptible sensación de reconocimiento… como el satisfactorio clic de la pieza final del rompecabezas.
Serena lo hubiera llamado destino, pero ella era una romántica empedernida.
Yo lo llamé atracción.
–Encantado de conocerte, Izzy. –Me estrechó la mano despacio y luego la soltó todavía más despacio. Sus dedos despertaron cada nervio que terminaba en mi palma cuando se alejaron–. ¿Supongo que es abreviatura de Isabelle?
–En realidad es Isabeau. –Me ocupé de abrocharme y ajustar el cinturón.
–Isabeau –repitió mientras se abrochaba el suyo.
–Sip. Mi mamá tenía algo con La dama halcón. –El pasillo por fin quedó vacío. Parece que estaban todos a bordo.
–¿La dama halcón? –preguntó frunciendo apenas las cejas.
–Sí, una película de los ochenta en la que una pareja hace enojar a un malvado arzobispo medieval porque se ama demasiado. El arzobispo quiere a la chica, pero ella está enamorada de Navarre, así que les lanza una maldición. Navarre se convierte en lobo por las noches y ella en halcón durante el día, entonces solo llegan a verse cuando el sol sale y se pone. Isabeau es la chica… el halcón. –¡Deja de parlotear! Dios, ¿por qué era así?
–Eso suena… trágico.
–Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 826 de Transcontinental Airlines –dijo la azafata por el altoparlante.
–Pero no lo es tanto, porque rompen la maldición y tiene un final feliz. –Me incliné hacia delante y logré tomar mi teléfono sin sacar todo el bolso.
Dos mensajes de Serena aparecieron en la pantalla.
Escríbeme cuando embarques.
¡No es broma!
Los mensajes tenían quince minutos de diferencia.
–Si no lo han hecho ya, acomoden su equipaje en los compartimentos superiores o debajo del asiento frente a ustedes. Por favor, tomen asiento y abróchense los cinturones –continuó la azafata con un tono alegre pero profesional.
Le escribí un mensaje a mi hermana.
Isabeau: Embarcada.
Serena: Me tenías preocupada.
Sonriendo, negué con la cabeza. Yo era la única razón por la que Serena se preocupaba.
Isabeau: ¿Preocupada? ¿Temías que fuera a perderme entre el control de seguridad y la puerta?
Serena: Contigo nunca se sabe.
Tampoco era para tanto.
Isabeau: Te quiero. Gracias por esta semana.
Serena: Te quiero más. Avísame cuando aterrices.
El anuncio continuó:
–Si está sentado junto a una salida de emergencia, por favor lea la tarjeta con instrucciones especiales situada en el respaldo del asiento frente a usted. Si no quiere cumplir las funciones descriptas en caso de emergencia, por favor pídale a una azafata que lo reubique.
Alcé la vista y me di cuenta de que éramos nosotros.
–Estamos en la fila de la salida –le dije a Nate.
Miró las marcas en la puerta, se estiró para tomar la tarjeta de seguridad mientras la azafata les informaba a los pasajeros que no se podía fumar durante el vuelo. Debo admitir que eso solo lo volvió más adorable.
Nate leyó mientras la azafata terminaba su anuncio y cerraba la puerta. Mis pulsaciones se aceleraron, la ansiedad llegó justo a tiempo. Jugueteé con el teléfono, revisé Instagram y Twitter, luego lo puse en modo avión y lo metí en el bolsillo delantero de mi chaleco. Cuando se me cerró la garganta, subí al máximo el ventilador sobre mí.
Nate volvió a guardar la tarjeta de seguridad y se acomodó para mirar lo que estaba sucediendo en la pista. Era una mañana de niebla densa que ya nos había demorado veinte minutos.
–No te olvides del teléfono –dije justo antes de que la azafata dijera lo mismo por el altoparlante–. Tiene que estar en modo avión.
–No tengo teléfono, así que con eso estoy bien. –Me regaló una sonrisa, luego guiñó un ojo y se pasó la lengua por la herida del labio.
–¿Qué te pasó? –Señalé mi propio labio–. Si no te molesta que sea yo quien pregunté esta vez.
Se le borró la sonrisa.
–Tuve un pequeño malentendido con alguien. Es una larga historia. –Se estiró hacia el asiento frente a él y tomó un libro del bolsillo: Mal de altura, de Jon Krakauer.
¿Era lector? Este tipo era cada vez más sexy.
Entendí la indirecta, tomé mi libro del bolso y busqué el marcapáginas que había dejado en mitad del capítulo once de Mestiza, de Jennifer Armentrout.
–Tripulación, por favor prepárese para el cierre de puertas –dijo por el altavoz una voz más grave.
–¿Es bueno? –me preguntó Nate mientras el avión se despegaba de la manga.
–Me encanta. Pero parece que tú eres más de la no ficción. –Señalé su libro con la cabeza–. ¿Qué tal ese? –Parecía que iba casi por la mitad.
El avión giró hacia la derecha y avanzó; yo inhalé por la nariz y exhalé por la boca.
–Está bueno. Muy bueno. Lo encontré en una lista de los cien libros que debes leer antes de cumplir treinta o algo de eso. Estoy avanzando con esa guía. –Me miró y juntó las cejas–. ¿Te encuentras bien?
–Sip –respondí mientras se me estrujaba el estómago–. ¿Sabías que los momentos más peligrosos de un vuelo son los tres minutos posteriores al despegue y los ocho minutos previos al aterrizaje?
–No, no lo sabía.
Tragué. Me costó.
–Solía tomar calmantes, indicados por el médico, por supuesto. No hago cosas ilegales. No que sea algo malo si tú lo haces. –Me estremecí por mis propias palabras. ¿Por qué carajo mi cerebro era mi peor enemigo?
–No. ¿Por qué ya no tomas calmantes? –Cerró su libro.
–Me dejaban rendida y una vez casi pierdo una conexión en Filadelfia. La azafata me sacudió para despertarme y luego tuve que correr hasta la puerta. Ya estaba cerrada y todo, pero me dejaron pasar. Así que, no más calmantes.
El avión giró hacia una fila con más aviones listos para despegar. Deja de mirar por la ventana. Sabes que es peor.
–Tiene sentido. –Se aclaró la garganta–. ¿Y qué estás estudiando en Siracusa? –Su evidente intento por distraerme hizo que mi boca se curvara en una sonrisa.
–Relaciones públicas. –Contuve una carcajada–. Suelo ser bastante buena con la gente, hasta que me metes en un avión.
–Creo que lo estás haciendo bien. –Sonrió y, Dios me libre, apareció un hoyuelo en su mejilla derecha.
–¿Qué hay de ti? ¿Por qué la armada? ¿Por qué no ir a la universidad? –Cerré mi libro y lo dejé sobre mi regazo.
–No estaba dentro de las opciones. Mis calificaciones eran buenas, pero no lo suficiente como para conseguir una beca, y no nos alcanzaba el dinero ni para la televisión de cable, así que imagínate para la universidad. Honestamente, son mis padres los que necesitan mi ayuda. Tienen una pequeña granja en las afueras de Shipman, Illinois. –Alejó la vista–. En realidad, es la granja de mi mamá. Se la dejó su padre. Como sea, la armada pagará mi educación, así que allí voy.
Asentí, pero no era tan tonta como para creer que lo entendía. Era el polo opuesto al modo en que yo había crecido, donde la pregunta había sido dónde iba a estudiar y no si lo haría. En broma, mamá y papá llamaban a mi matrícula «unisociedad», ya que eran ellos quienes pagaban por mi educación. Nunca había tenido que tomar una decisión como la de Nate.
–¿Y qué quieres hacer cuando te gradúes?
Juntó las cejas.
–Todavía no he llegado tan lejos. Tal vez enseñar. Me interesa la literatura. Algo relacionado con eso. Pero tal vez me guste la armada. Las Fuerzas Especiales también parecen bastante asombrosas.
–Damas y caballeros, les habla su capitán. Antes que nada, quiero darles la bienvenida al vuelo 826 con destino a Atlanta. Tal vez ya lo hayan notado, pero hay una densa capa de niebla que está ralentizando todo desde la mañana y parece que estamos retrasados en la fila para despegar, lo que significa que faltan cuarenta minutos o más para el despegue.
Un quejido colectivo se escuchó a nuestro alrededor, incluido el mío. Cuarenta minutos no me hacían perder la conexión a Siracusa, pero ajustaban los tiempos.
–La buena noticia es que, cuando atravesemos la niebla, el clima es bueno, así que vamos a intentar compensar la demora en el aire. A esperar, amigos, y gracias por volar con nosotros.
Se oyó una serie de sonidos porque la gente presionaba sus llamadores, sin duda preocupados por sus conexiones.
–¿Tienes conexión en Atlanta? –le pregunté a Nate.
–Sí, a Columbus, pero tengo un par de horas. –Se pasó el pulgar por la herida del labio y se movió en el asiento.
–Tengo un ungüento antibiótico en el bolso –ofrecí–. Y también Tylenol, si te duele.
Alzó las cejas.
–¿Llevas un botiquín de primeros auxilios en el bolso?
Se me volvieron a calentar las mejillas.
–Solo lo esencial. Nunca sabes cuándo te quedarás varado en una pista con un extraño que tiene una herida con una larga historia. –Sonreí despacio.
Su risa era suave, apenas distinguible.
–Estaré bien. He tenido peores.
–Eso no es tranquilizador. –Tenía un ligero bulto en la nariz y no pude evitar preguntarme si se la habría roto en algún momento.
–Confía en mí. Estaré bien. –Se rio más fuerte.
–Menudo malentendido.
–Siempre es así. –Se quedó callado y se me estrujó el pecho cuando me di cuenta de que me había metido donde no debía. Otra vez.
–¿Y qué más has leído de la lista de cien libros? –pregunté.
–Mmm... –Alzó la vista como si estuviera pensando–. Rebeldes, de…
–S. E. Hinton –completé. Mierda, lo interrumpí–. Mira nomás. Estoy bastante segura de que se lo daban a todos los chicos con potencial conflictivo en primer año del secundario. –No pude contener la sonrisa.
–Ey… –Hizo un gesto como si lo hubiese ofendido–. ¿Qué parte de esto –señaló su cuerpo– te dice que soy un chico malo? Crecí en una granja.
Me reí y olvidé que estábamos avanzando directo hacia el despegue.
–¿Ese cuerpo? ¿Ese rostro? ¿Ese corte en el labio? ¿Esos nudillos raspados? –Miré donde la manga se encontraba con el brazo y alcancé a ver los trazos de tinta negra–. Ah, ¿y tatuajes? Sin dudas, un ejemplar de chico malo. Apuesto que habrás dejado una plétora de corazones rotos a tu paso.
–¿Quién usa plétora en una conversación cualquiera? –Su sonrisa solo hizo crecer la mía. Chico malo o no, estaba segura de que su sonrisa habría hecho caer una buena cantidad de bragas, porque de no haber estado en este avión, lo hubiera considerado mi primera aventura de una noche–. Te diré quién: las nenitas buenas de universidad.
–Me declaro culpable –respondí y él alzó las cejas–. Hasta tienes la vibra melancólica del lector. Muy Jess Mariano de tu parte.
–¿Jess cuánto? –Pestañeó confundido.
–Jess Mariano –dije. Esos ojos me iban a matar. El color me recordó a los lagos congelados de Silverton, aunque no porque fueran glaciares sino más bien acuosos–. Ya sabes, de Gilmore Girls.
–Nunca la vi. –Negó con la cabeza.
–Bueno, si lo haces, recuerda que te pareces mucho a Jess, solo que… más alto y sexy. –Me pegué los labios.
–¿Así que más sexy? –se burló con una mirada pícara que hizo subir la temperatura de mi cuerpo uno o dos grados.
–Solo olvídate de que dije eso. –Alejé mi mirada mortificada de la suya y me desabroché el chaleco. ¿Cuánto calor hacía en ese avión?–. ¿Qué más hay en tu lista de lectura?
Entrecerró los ojos solo un poco, pero aceptó el cambio de tema.
–Ya leí Fahrenheit 451, El señor de las moscas, El último mohicano…
–Esa sí que es una buena película. –Suspiré–. ¿La forma en que dice que va a encontrarse con ella justo antes de saltar a la cascada? Maravilloso. Un romance hecho y derecho.
–¡Ver la película no cuenta! –Negó con la cabeza y se rio–. Y no es romance. Es una aventura mezclada con una pequeña historia de amor, pero no un romance.
–¿Cómo puedes decir que no es un romance?
–Porque el libro es un poco diferente a la película. –Se encogió de hombros.
–¿Diferente en qué sentido?
–¿En serio quieres saber?
–¡Sí! –Me encantaba esa película. Era mi opción para una sesión de helado y corazón roto.
–Cora muere.
Me quedé boquiabierta.
Nate frunció el rostro.
–Tú preguntaste.
–Bueno, ahora sí que estoy segura de que jamás lo leeré –musité mientras avanzábamos en la fila. Mirar por la ventana tampoco ayudaba. La visibilidad era una porquería.
Los minutos pasaron mientras compartíamos otros de los libros de su lista. Algunos, como El gran Gatsby, los había leído en el secundario, pero otros, como Hermanos de sangre, no.
–Bueno, ¿qué habría en tu lista de cien libros? –preguntó.
–Buena pregunta. –Incliné la cabeza en un gesto pensativo mientras continuábamos avanzando en la fila de aviones–. Orgullo y prejuicio, seguramente. También Al este del Edén…
–Oh, no, me harté de Steinbeck después de Las uvas de la ira.
–Al este del Edén es mucho mejor. –Asentí como si mi opinión lo convirtiera en un hecho–. ¿Qué más? El cuento de la criada, y La vida inmortal de Henrietta Lacks también es muy bueno… Ah, ¿ya leíste Los juegos del hambre? El tercer libro salió el año pasado y es maravilloso.
–No. Antes de comenzar este, terminé Las aventuras de Huckleberry Finn. –Bajó la vista a su libro–. Tal vez debería buscar una lista más moderna.
–Ey, Huck Finn es asombroso. No hay nada como navegar por el Mississippi.
–Estuvo bueno –coincidió–. No tendré tiempo para leer mientras esté en entrenamiento, pero empaqué algunos libros por si acaso –musitó por lo bajo–. Un amigo que fue el año pasado me dijo que te quitan casi todo cuando llegas, así que, ante la duda, puse mi iPod en una bolsa rotulada.
–¿Cuántos años…? –Apreté los labios antes de que pudiera salir el resto de esa pregunta. No era asunto mío cuántos años tenía, pero parecía de mi edad.
–¿Cuántos años tengo? –completó.
Asentí.
–Cumplí diecinueve el mes pasado. ¿Tú?
–Dieciocho, hasta marzo. Estoy en primer año. –Pasé el pulgar por el lomo del libro para hacer algo con las manos–. ¿No estás… nervioso?
–¿De volar? –Frunció apenas las cejas.
–No, de enlistarte. Hay algunas guerras en curso. –Margo (mi compañera de dormitorio) había perdido a su hermano en Irak unos años atrás, pero no iba a decírselo.
Rociaron las alas con un aerosol cuando llegamos al proceso antihielo.
–Sí, oí algo sobre eso. –De nuevo con el hoyuelo. Respiró hondo y miró hacia delante como si estuviera considerando la respuesta–. Te mentiría si dijera que no he pensado en todo el tema de matar y morir. Pero, en mi opinión, hay toda clase de guerras. Algunas son más visibles que otras. No va a ser la primera vez que alguien me lastime, solo que esta vez estaré armado. Además, me parece que el riesgo vale la pena. Piénsalo así: si no hubieses tomado este avión, jamás nos habríamos conocido. Riesgo y recompensa, ¿no? –Miró hacia mí, nuestros ojos se encontraron y conectaron.
De pronto, mi deseo de bajarme de este avión dejó de relacionarse con el miedo a volar y comenzó a tener que ver con Nathaniel. Si nos hubiéramos conocido en el campus o en casa en Denver, esta conversación no hubiera terminado en un par de horas al aterrizar en Atlanta.
Pero, al mismo tiempo, si hubiéramos estado en el campus o en Denver, quién sabe si hubiese comenzado. No tenía el hábito de hablar con chicos guapos. Eso se lo dejaba a Margo. Mi tipo solían ser los tranquilos y accesibles.
–Podría enviarte libros –ofrecí por lo bajo–. En caso de que te permitan leer y no tengas suficientes.
–¿Harías eso? –Abrió grandes los ojos, sorprendido.
Asentí y me respondió con una sonrisa que elevó por los aires mi ritmo cardíaco.
–Tripulación, prepárese para el despegue –dijo el piloto por el altoparlante.
Parece que era nuestro turno.
La azafata que estaba más cerca le dijo a una persona unas filas adelante que trabara la mesa rebatible, luego se acomodó en su asiento frente a nosotros y se abrochó el cinturón.
Me sujeté de los dos apoyabrazos mientras los motores rugieron y nos lanzamos hacia delante. El impulso me pegó al asiento. La niebla se había disipado lo suficiente como para ver el final de la pista cuando acelerábamos. Cerré los ojos con fuerza y respiré para calmarme antes de volverlos a abrir.
Nate me miró, estiró la mano y me la ofreció con la palma hacia arriba.
–Estoy bien –dije con los dientes apretados intentando recordar que debía inhalar por la nariz y exhalar por la boca.
–Tómala. No muerdo.
Al carajo.
Sujeté su mano y él entrelazó nuestros dedos; el calor invadió mi piel sudorosa y fría como el hielo.
–Apriétala. No me vas a romper.
–Tal vez te arrepientas. –Le apreté la mano con todas mis fuerzas con la respiración cada vez más agitada mientras avanzábamos hacia el despegue.
–Lo dudo mucho. –Me acarició la mano con el pulgar–. Tres minutos. ¿Cierto? ¿Los primeros tres minutos luego del despegue?
–Sip.
Cruzó su muñeca sobre nuestras manos entrelazadas y tocó algunos botones en su reloj digital.
–Listo. Cuando llegue a los tres minutos, puedes relajarte hasta que aterricemos.
–En serio eres muy dulce. –Las cubiertas rugieron y el avión comenzó a elevarse debajo de nosotros mientras acelerábamos. Le apreté la mano con tanta fuerza que debo haberle interrumpido el flujo sanguíneo, pero estaba demasiado ocupada intentando respirar como para sentir un nivel razonable de vergüenza.
–Me han llamado de muchas formas, pero nunca dulce –respondió con un apretón mientras despegamos.
–Pregúntame algo –lancé mientras los peores escenarios pasaban por mi mente–. Lo que sea. –Se me había acelerado el pulso.
–Bueno. –Frunció el ceño pensativo–. ¿Has notado que los pinos se balancean?
–¿Qué?
–Los pinos. –Miró su reloj–. La gente siempre habla del balanceo de las palmeras, pero los pinos también lo hacen. Es de las cosas más relajantes que he visto.
–Pinos... –musité–. No me había dado cuenta.
–Sip. ¿Cuál es tu película favorita?
–Titanic –respondí automáticamente.
El avión se elevó y mi estómago dio un tumbo cuando doblamos con una inclinación pronunciada.
–¿En serio?
–En serio. –Asentí rápido–. O sea, sin dudas había lugar en la puerta, pero el resto me encantó.
–Quedan dos minutos.
–Dos minutos –repetí ansiosa por que mi respiración se aplacara y se me desarmara el nudo en la garganta. Las chances de estar en un accidente eran minúsculas y, sin embargo, aquí estaba, aferrada a un precioso extraño que probablemente creía que me faltaban algunos tornillos.
–¿Cuál es tu momento favorito del día? –preguntó.
–El atardecer –dije–. ¿El tuyo?
–El amanecer. Me gustan las posibilidades que ofrece el día.
Miró hacia el océano gris que invadió la ventana y yo me incliné hacia delante para espiar. Podía ver el borde del ala a través de la niebla espesa, pero todo lo demás estaba cubierto. Tal vez no era tan malo si no podía ver el suelo.
Los motores sonaron más agudos.
–Qué ca… –comenzó Nate.
El sonido de metal contra metal me paró el corazón.
El ala explotó en una bola de fuego.
CAPÍTULO 3 Nathaniel
Kabul, Afganistán
Agosto de 2021
–Parece que salió bien –dijo Torres, con la voz llena de sarcasmo mientras miraba alejarse a Izzy con el resto de la comitiva. No trastabilló, ni dudó, ni se giró para mirarme antes de seguir a Webb hacia los autos blindados al final de la pista. Sencillamente, me ignoró como si no hubiera una década de historia entre nosotros.
Tosí, pero no hubo forma de evitar que mis comisuras se alzaran al mirarla. Bien jugado.
–Es ella, ¿no? –preguntó Torres mientras seguíamos a los políticos–. Mierda, casi no la reconocí.
Políticos. Ella odiaba a los políticos… al menos así era antes. Había sido tajante con la idea de trabajar en organizaciones sin fines de lucro sin dejarse llevar por la presión que ejercían sus padres para que siguiera por el camino que imaginaban para ella y, sin embargo, aquí estaba.
Después de todo, sí que había tomado una decisión aquel día.
Cuando la presionaban, era una Astor.
La furia apareció, repentina y encendida, pero la hice a un lado. Claro que siempre supe que iba a escoger a sus padres, pero ver el resultado de su elección me dolía como el corte de un cuchillo desafilado.
–Sargento Green. –Graham apareció a mi lado–. ¿Quieres contarme qué fue eso?
–Nada que contar –murmuré, despegando la mirada del movimiento del cabello de Izzy para barrer el perímetro. Me acomodé las gafas para cubrirme los ojos del sol.
Mierda, ¿por qué diablos estaba aquí?
–Claro. Ni que te hubieses encontrado con una ex en la pista ni nada por el estilo. –Su tono estaba salpicado de sarcasmo.
–No es mi ex. –Nunca llegamos a ese punto–. Y bórrate esa sonrisa del rostro.
–Es peor que tu ex –balbuceó Torres–. Es tu «qué hubiera pasado si…».
–Conmovedor. –La sonrisa de Graham se borró–. No puedo creer que hayan rechazado el Chinook.
Gruñí porque estaba de acuerdo. Más temprano ese día me importaba un carajo que los políticos hubieran preferido no usar el Chinook blindado (o, como lo llaman, la embajada aérea) para ir desde el aeropuerto hasta la embajada de Estados Unidos. Los siete kilómetros de ruta eran bastante seguros… por ahora. Pero eso fue antes de saber que Izzy sería parte de los trasladados. Quería que todo a su alrededor fuera antibalas. Carajo, quería que se fuera de aquí y punto.
Llegamos a los vehículos y los asistentes se dividieron entre las dos camionetas centrales de la caravana de cuatro. Holt, el secretario del que era responsable Kellman, se subió al fondo del segundo vehículo e Izzy lo siguió.
La mochila se le deslizó del hombro y la atajé por la tira antes de que llegara al suelo. La clásica tela verde oliva estaba suave y gastada, el relleno, aplastado por los años de evidente uso, pero no había forma de confundir la quemadura cerca del cierre.
El aire se escapó de mis pulmones y una sonrisa tímida me curvó los labios mientras levantaba el bolso y mis ojos buscaban los suyos, ambos ocultos detrás de gafas de sol. Las gafas hacían mucho más difícil leerla. Su lenguaje corporal se concentraba en conservar la calma y tomar la mochila, pero sus ojos siempre habían sido la mejor forma de saber lo que estaba pensando. ¿Estaba tan conmocionada como yo o estos tres años de silencio realmente la habían vuelto apática?
–Su bolso, señorita Astor –dije por lo bajo mientras una brisa de aire acondicionado sopló en mi rostro.
Despegó los labios y tragó antes de tomarla de mis manos y acomodarla sobre su regazo.
–Gracias.
–¿Puedes subir el aire? –le preguntó Holt al conductor aflojándose la corbata mientras el sudor chorreaba por su cuello rojo.
Graham miró por encima de su hombro desde detrás del volante y se rio despacio.
–Lo siento. Ya está al máximo. Así de infernal es el calor aquí.
Holt se recostó en el asiento como si alguien acabara de dispararle a su cachorro.
–Por favor –musitó Kellman yendo hacia los asientos tácticos de la última fila.
Con una mirada rápida entendí que el equipaje ya estaba cargado en el último vehículo y que toda la comitiva había sido asegurada. Volví a mirar el perímetro, aunque había otros seis operadores haciendo lo mismo, y vi el gesto de Webb antes de que se metiera en el auto que lideraba.
Hora de irse.
–Abróchate el cinturón –le dije a Izzy y cerré su puerta antes de que pudiera responder.
Estaba detrás del material más antibalas que había a disposición.
Ocupé el asiento del copiloto y cerré la puerta.
–Vamos. –Señalé el primer auto que ya estaba rodando mientras la puerta principal se abría frente a nosotros.
El dulce aroma de limones y Chanel número 5 me llegó a la nariz. El tornillo que tenía en el pecho se ajustó con otra vuelta dolorosa mientras luchaba por contener el bombardeo de recuerdos para el que no tenía tiempo. A pesar de ese anillo en su dedo, algunas cosas no habían cambiado. Todavía olía a largas noches de verano.
Graham encendió el automóvil y lo siguió, llevándonos por Kabul. Mis sentidos se pusieron en alerta procesando cada detalle de la ruta y quienes conducían junto a nosotros, buscando cualquier posible amenaza.
–¿Cuánto tardaremos en llegar a la embajada? –preguntó Holt, frotándose el cuello.
Kellman tenía el cielo ganado con este tipo. Iba a ser un grano en el trasero la próxima semana. Tampoco es que yo la tuviera fácil.
Detrás de mí estaba la mismísima Isabeau Astor, por primera vez a unos metros de distancia desde aquella noche de lluvia en Nueva York en la que todo había salido tan mal. ¿Cuándo había renunciado a ese bufete? ¿Cuándo había decidido trabajar para una senadora? Apuesto a que sus padres estaban encantados. Siempre hablaban de la cuestión del estatus. ¿Qué más había cambiado en los últimos años?
Concéntrate.
–Depende del tráfico y de si su llegada se filtró o no entre los tipos a los que les gusta hacer movilizaciones políticas –respondió Graham con su marcado acento sureño.
Sentí calor en la nuca y supe que, si me daba vuelta, iba a encontrar la mirada de Izzy sobre mí del mismo modo en que la mía estaría sobre ella si yo hubiese estado en su lugar. Pero mantuve la atención en nuestro entorno mientras pasábamos la marca de un kilómetro y el tráfico se llenaba. Pronto llegaríamos a la Zona Verde.
–Entonces, unos… ¿cinco minutos? ¿O diez? –preguntó Holt retorciéndose para quitarse el abrigo.
Tuve que usar la fuerza de todos mis músculos para no poner los ojos en blanco.
–Ya estaríamos allí si hubiésemos tomado el helicóptero –comentó Kellman desde el fondo.
–Se decidió que eso iba a enviar un mensaje erróneo sobre nuestra llegada durante el proceso de retirada –afirmó Izzy, acomodándose la mochila en el regazo.
–¿Quién carajo decidió que el mensaje era el factor más importante en una zona de guerra? –Miré hacia atrás sobre mi hombro y su mentón se elevó varios centímetros.
–El senador Liu –respondió Holt.
–Quién iba a decirlo, los mismos tipos que viajarán en helicópteros blindados cuando lleguen la semana próxima son quienes les dicen a ustedes que vayan por tierra –intervino Graham, conduciendo a una distancia adecuada del automóvil de adelante–. Cómo no amar a los políticos.
Pasamos la marca de los dos kilómetros; estábamos bien de tiempo.
–Es importante el modo en el que se perciba la visita –discutió Izzy.
¿Qué? Todos mis instintos querían que se subiera al primer avión fuera de aquí, ¿y a ella le preocupaba la percepción?
–El hecho de que valores la percepción sobre la seguridad es exactamente el motivo por el que no deberías estar aquí –solté sobre mi hombro con las cejas en alto para que supiera que le estaba hablando directamente a ella.
Se quedó boquiabierta y alejó la mirada. Presta atención.
–Solo estamos haciendo nuestro trabajo… –comenzó Holt.
–Tú no eres quién para decirme dónde debería o no estar –devolvió ella con los ojos entrecerrados.
Las cejas de Graham tocaron el techo, pero mantuvo la atención en la carretera.
–¿Quieres hacer esto aquí? –Tal vez era lo mejor, ya que dentro del automóvil no iba a poder ponerle las manos encima; aunque no sabía bien si quería sacudirla para hacerla entrar en razón o besarla hasta que se le cayera ese puto anillo.
¿Quién era él? ¿Algún nenito rico que su padre aprobaba? ¿Alguien con conexiones políticas y el linaje que siempre habían querido para ella?
–Quería hacer esto hace tres años –me desafió, inclinándose hacia delante contra el cinturón hasta que escuché el clic de su mecanismo de traba.
–¿Me estoy perdiendo de algo? –preguntó Holt por lo bajo mientras se desabrochaba el primer botón de la camisa.
–¡No! –soltó ella.
–Sí –respondí al mismo tiempo.
–Mmm… –Holt nos miró, pero, sabiamente, cerró la boca.
–He estado en batallas con menos tensión –musitó Graham.
–Cállate. –Apreté la mandíbula. Tenía razón y eso solo me fastidiaba más.
Pasamos los siguientes cuatro kilómetros en silencio mientras entrábamos en la Zona Verde, pero la tensión solo se redujo un poco cuando llegamos al área relativamente segura de la embajada. Las ventanas decorativas con un patrón en zigzag solo eran eso: decorativas. La pared de concreto que tenían detrás fue construida para soportar una bomba. Aunque no estaba seguro de que fuera a soportarnos a Izzy y a mí bajo el mismo techo.
Graham aparcó el automóvil y salí acomodándome el arma, antes de abrir la puerta de Izzy y encontrarla luchando con su cinturón de seguridad.
–Esta. Tonta. Cosa. –Jaló el cinturón y metió el pulgar en el botón para liberarlo.
Verla enfrió las ardientes oleadas de frustración y, para mi sorpresa, tuve que contener la sonrisa. Era tan… Izzy. Si seguía así de nerviosa, no solo iba a crecer su torpeza, también comenzaría a parlotear.
Dios, cómo extrañaba su parloteo incontenible.
–Déjame ayudarte. –Me acerqué.
–Yo puedo. –Se acomodó las gafas de sol sobre la cabeza y me disparó una mirada que no necesitaba palabras.
Alcé las manos y retrocedí mientras ella, furiosa, jalaba la tira. Luego volví a mirar el perímetro y me puse las gafas sobre la cabeza, ahora que estábamos en la sombra.
Webb ya había bajado del automóvil líder.
–«No deberías estar aquí». –Hervía con cada palabra, burlándose de mí.
–Es cierto. Es el último lugar del mundo al que perteneces, Iz. –¿Quería morirse?
–Me alegra ver que sigues siendo un imbécil. –Cada vez que jalaba, el automóvil se aferraba más al cinturón y lo volvía mucho más corto–. ¿Qué carajo le pasa a esta cosa?
Intervine sin permiso y presioné el botón con un apretón fuerte y rápido que liberó el cinturón de seguridad. Alejó las manos enseguida y me raspó la palma con el anillo.
–Al menos este imbécil puede desabrocharse el cinturón de seguridad.
Nuestras miradas se chocaron y la corta distancia que nos separaba se llenó del voltaje suficiente como para apagar el órgano de cuatro cámaras conocido como mi corazón. Demasiado cerca.
Retrocedí, salí del auto y respiré una gran bocanada de desdicha para darle (y darme) espacio.
–Perdón, ese cinturón se traba –gritó Graham desde el asiento del conductor.
–Ahora me lo dices –murmuró Izzy con las mejillas sonrojadas.
–¿Todo bien, Isa? –preguntó Holt a mis espaldas mientras los enviados caminaban hacia la puerta custodiada de la embajada.
–¿Isa? –Di vuelta la cabeza mientras Izzy se bajaba del auto y se colgaba la mochila del hombro.
–Soy yo –respondió Izzy caminando junto a mí sin volverse.
–Se llama Isab… –comenzó Holt.
–Sé cómo se llama –lo interrumpí.
Webb se paró a un costado mientras el equipo se registraba con sus cargos y miraba el intercambio con un gesto en la cabeza que indicaba que iba a oír de esto en unos cinco minutos. Ya tenía bastante con que Izzy supiera mi verdadero nombre (algo de lo que iba a tener que hablar con ella), pero me estaba comportando como un tonto y lo sabía.
Y lo peor es que parecía que no podía parar.
–Siempre has sido Izzy. –La seguí junto a la fila de árboles que marcaba el frente de la embajada y hacia la puerta.
Se endureció, luego se giró hacia mí justo frente a Webb.
–Izzy es el nombre de una chica de dieciocho años a la que hay que sujetarle la mano. Ya no soy esa chica y, si tienes algún problema con que esté aquí, entonces asígname a otra persona, porque tengo cosas más importantes para hacer que pasar las próximas dos semanas demostrándote algo a ti –dijo, apuntándome con el dedo sin hacer contacto visual con mi pecho. Luego, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la embajada.
–¿Entonces sigue enfadada? –preguntó Torres.
Lo ignoré a él y al creciente dolor en el pecho soplando una exhalación larga y exasperada.
–Se lo voy a preguntar una vez más, sargento Green. –Webb caminó junto a mí mientras los seguíamos hacia adentro–. ¿Vamos a tener un problema? Porque nunca te había visto así de distraído. Jamás.
Eso era porque nada me distraía como Isabeau Astor. No era un pasatiempo así nomás. Esa mujer era un meteoro, una estrella fugaz capaz de conceder deseos imposibles o destruir la vida como la conoces.
Y en este momento estaba saludando al embajador detrás de la pared vidriada de la sala de reuniones justo frente a mí con esa calma entrenada que hablaba de una experiencia de la que yo no sabía nada. Tal vez tenía razón y ya no era mi Izzy… no que lo hubiera sido alguna vez. No realmente.
–Tenemos historia –admití. Historia ni se acercaba. Estábamos unidos de formas que jamás entendería.
–No me digas, Sherlock. ¿Será un riesgo? Porque tu reemplazo va a llegar en pocos días y luego puedes partir a las Maldivas.
–Lo estoy pensando. –Ni siquiera había vuelto a pensar en mi pequeño bungaló sobre el agua desde que Izzy había puesto un pie en la pista.
Miré a Torres.
–¿Por qué me miras como si tuviera que decirte algo que no supieras ya?
Inclinó la cabeza hacia un lado.
Apreté la mandíbula mientras Izzy agitaba la mano del embajador.
–Avísame esta noche –ordenó Webb y luego se fue hacia la sala de reuniones–. Agregaron dos paradas al itinerario, así que este espectáculo comienza mañana por la mañana –gritó por encima de su hombro.
Me escabullí en un pasillo vacío para recuperar el control.
–¿Se la vas a pasar a Jenkins? –preguntó Torres apoyándose en la pared junto a mí.
–Mi instinto me dice que no –digo por lo bajo–. Pero al menos él la trataría como una enviada cualquiera.
–Una misión cualquiera. –Torres asintió–. Buen punto.
Jenkins no perdería un segundo en sus ojos, su sonrisa, sus curvas. Estaría cien por ciento concentrado.
–Conmigo estará más segura.
–¿Porque estás enamorado de ella? –me interrogó Torres.
Negué con la cabeza.
–Porque Jenkins no está dispuesto a morir por ella.
–¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza que tal vez morir por alguien no arregle las cosas?
–Todos los días. –El remordimiento me retorció el estómago.
–No me refería a eso. Un día tendrás que soltar esa culpa.
–Pero hoy no es el día.
Suspiró y se masajeó el puente de la nariz.
–Mira, hablar de esta mierda conmigo no te ayudará. Ambos sabemos lo que vas a hacer.
Asentí. Llevaba demasiado tiempo protegiendo a Izzy como para detenerme ahora solo porque podía ser incómodo.
Graham pasó por el pasillo y miró dos veces.
–Ey, jefe, aquí está. –Agitó un trozo de papel–. Nuevo itinerario.
Torres y yo nos despegamos de la pared y tomé la actualización que traía Graham.
–¿Kunduz? –leyó Torres sobre mi hombro.
–Agregó dos provincias del norte –dijo Graham–. Creí que la senadora Lauren se concentraba en el sur. El equipo de ajedrez femenino, ¿no?
–Sí. –Los cambios obviamente los había hecho Izzy.
Estaba sucediendo algo.
CAPÍTULO 4 Izzy
Saint Louis
Noviembre de 2011
Mi estómago se desplomó cuando nos caímos de lado con el fuego en el ala saliendo del motor como la cola de plumas de un fénix macabro. El motor se quedó en silencio dentro de una nube de humo, pero otros sonidos ocuparon su lugar.
Aullidos, tanto de humanos como de metal. Mecánicos. El quejido agudo del otro motor que luchaba por soportar la carga.
No podía respirar, no podía pensar, solo podía escuchar el grito de los pasajeros mientras nuestro giro se convertía en caída hacia la izquierda. El apoyabrazos se me clavó en las costillas; los compartimentos superiores se abrieron y comenzó a llover equipaje. Algo duro me golpeó el hombro. Más gritos.
Mi mano estrujó la de Nathaniel.
–Perdimos un motor. –Me sujetó con más fuerza–. Pero deberíamos…
El motor derecho chisporroteó y falló.
Los gritos se desataron a nuestro alrededor.
¿Cómo estaba sucediendo esto? ¿Cómo podía ser real? Habíamos perdido los dos motores.
Mi lado lógico comprendió. Caer. Íbamos a caer.
Debo haber dicho (o gritado) las palabras en voz alta porque salió disparado hacia mí, me apoyó una mano en la mejilla y se inclinó como si de algún modo pudiera cubrirnos del mundo exterior.
–Mírame –ordenó.
Despegué la mirada del apocalipsis de afuera y sus ojos azules se clavaron en mí, consumiendo mi campo de visión hasta ser lo único que podía ver.
–Todo va a estar bien. –Estaba tan tranquilo, tan seguro.
Tan jodidamente loco.
–¡No está bien! –Mi voz era un susurro estrangulado mientras caíamos en picada, el ángulo solo decreció un poco cuando nos estabilizamos horizontalmente, pero no verticalmente.
–¡Conserven la calma! –gritó una azafata mientras el avión se sacudía, el metal vibraba a nuestro alrededor como si fuera a desarmarse en cualquier momento.
Me tragué el grito y me concentré en Nate.
–Les habla el capitán –dijo una voz tensa por el altavoz–. Prepárense para el impacto.
Vamos a morir.
Mi pulso latió con tanta fuerza que se volvió un rugido mezclado con los llantos acongojados de los otros pasajeros.
Nate abrió grandes los ojos y soltó mi mejilla, pero no dejó mi mano mientras nos movíamos siguiendo instrucciones.
–¡Inclínense y protéjanse la cabeza! ¡Inclínense y protéjanse la cabeza!
Doblé mi cuerpo por la mitad, metí la cabeza entre las piernas y la cubrí con la mano derecha. La izquierda quedó aferrada a la de Nate mientras caíamos del cielo.