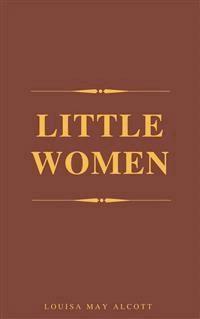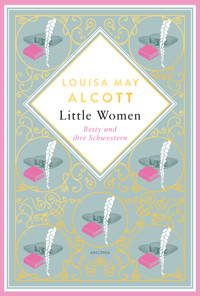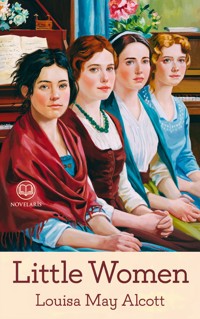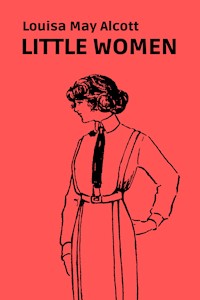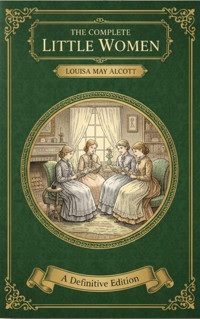Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mujercitas de Louisa May Alcott es un emotivo relato muy femenino con personajes y situaciones memorables. Enamoramientos, aspiraciones intelectuales, complicaciones, vicisitudes en la vida de las jovencitas. La escritora utiliza una fina descripción de caracteres, que muestra el paso de la niñez a la juventud, pone énfasis en el espíritu de la libertad individual, algo no usual para la época. Las March demuestran sus aptitudes sociales tocando el piano, bordando o manteniendo una conversación fluida, amable y elegante. "Mi heroína literaria favorita es Jo March. Es dificil explicar lo que significó para una pequeña y sencilla niña llamada Jo, quien tenía un carácter vehemente y una ambición ardiente de ser escritora", dijo J. K Rowling
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Little Women
Traducción: María del Pilar Londoño
Primera edición en esta colección: julio de 2021
© 1868, Louisa May Alcott
© Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-958-5191-20-4
Coordinador editorial: Mauricio Duque Molano
Edición: Juana Restrepo Díaz
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Multimpresos S.A.S.
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado: impresión, fotocopia, etc, sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
1
El papel del peregrino
—La Navidad no será Navidad sin los regalos —refunfuñó Jo acostada en la alfombra.
—Es tan triste ser pobre… —suspiró Meg observando su vestido viejo.
—No es justo que algunas niñas tengan montones de cosas bonitas mientras otras no tienen nada —añadió la pequeña Amy con un sollozo.
—Bueno, tenemos a papá y a mamá, y nos tenemos a nosotras —dijo Beth con satisfacción desde su rincón.
Los cuatro jóvenes rostros en los que brillaba el resplandor de la chimenea se iluminaron con aquellas palabras entusiastas, pero se ensombrecieron de nuevo cuando Jo dijo:
—No tenemos a papá, y no lo veremos en mucho tiempo. —No dijo “tal vez nunca”, pero cada una lo añadió en su mente pensando en su padre, tan lejos, allí donde se peleaba la guerra.
Ninguna pronunció palabra durante un momento. Luego Meg dijo en un tono alterado:
—Ustedes saben que la razón por la que mamá propuso no darnos ningún regalo esta Navidad es que será un invierno difícil para todos, y ella considera que no deberíamos gastar dinero en gustos cuando nuestros hombres están pasando tantos sufrimientos en el ejército. No hay mucho en lo que podamos ayudar, pero sí podemos hacer pequeños sacrificios y hacerlos de buen grado, pero me temo que yo no lo logro —Meg sacudió la cabeza como arrepintiéndose de pensar en todas las cosas bonitas que deseaba.
—Pero no creo que lo poco que podemos gastar ayude para nada. Cada una recibió un dólar, y al ejército no le serviría mucho que se los diéramos. Estoy de acuerdo con no esperar nada de mamá ni de ustedes, pero sí quiero comprar Undine y Sintram para mí. Hace mucho tiempo quiero ese libro—dijo Jo, que era un ratón de biblioteca.
—A mí me gustaría gastar el mío en música nueva —dijo Beth, con un pequeño suspiro, aunque nadie la oyó excepto por el cepillo del fogón y el cogeollas.
—Yo me compraré una linda caja de colores Faber. Sí que los necesito —dijo Amy decididamente.
—Mamá no mencionó nada sobre nuestro dinero, y no querrá que renunciemos a todo. Compremos lo que queremos y divirtámonos un poco. Trabajamos como unos burros para ganarlo —se quejó Jo mientras miraba las suelas de sus botas con aire resignado.
—Por lo menos yo sí lo hago, al ser institutriz de esos horribles niños casi todo el día, cuando anhelo disfrutar de estar en casa —dijo Meg en tono quejumbroso de nuevo.
—A ti no te toca ni la mitad de duro que a mí. ¿Te gustaría tener que estar en silencio durante horas con una anciana nerviosa y quisquillosa que te mantiene corriendo, que nunca está satisfecha y que te fastidia tanto que quieres salir volando por la ventana o darle un papirotazo?
—Sé que es de mala educación quejarse, pero lavar platos y mantener todo limpio es el peor trabajo del mundo. Me enoja mucho y mis manos quedan tan rígidas que no me salen bien los ensayos. —Beth observó sus manos maltratadas con un suspiro que todas pudieron oír esta vez.
—No creo que ninguna de ustedes sufra como yo —dijo Amy—: no tienen que ir al colegio con niñas impertinentes que las fastidien si no se saben las lecciones, y que se burlen de sus vestidos, y que etiqueten a su papá de no ser rico, y que las insulten si su nariz no es bonita.
—Si quieres decir encasillar, tienes razón. Pero no hables de etiquetas, como si papá fuera un frasco de pepinillos —aconsejó Jo riendo.
—Sé lo que quiero decir. No tienes que ser tan sarcrástica. Es bueno utilizar nuevas palabras y enmejorar el vocabulario —respondió Amy con dignidad.
—No se molesten la una a la otra, niñas. ¿No te gustaría que tuviéramos el dinero que papá perdió cuando éramos pequeñas, Jo? Oh, estaríamos muy bien y felices si no tuviéramos preocupaciones —dijo Meg, quien podía recordar mejores tiempos.
—Tú dijiste hace unos días que nosotras éramos más felices que los niños King, pues ellos se peleaban y se reñían todo el tiempo a pesar de su riqueza.
—Sí, es verdad, Beth —dijo Meg—. Bueno, supongo que lo somos, porque, aunque tenemos que trabajar, nos reímos mucho y somos una pandilla bien alegre, como diría Jo.
—Es verdad que Jo suele hablar en jerga —observó Amy echando una mirada reprobatoria a la larga figura tendida sobre la alfombra. Jo se sentó de inmediato, guardó las manos en los bolsillos del delantal y comenzó a silbar.
—No hagas eso, Jo, es tan de niño…
—Por eso lo hago.
—Detesto las niñas burdas y poco femeninas.
—Yo odio las muchachitas remilgadas y creídas.
— “Buena es la pelea ganada, pero es mejor la evitada…” —recitó Beth, la mediadora, con una cara tan graciosa que las dos tensas voces se suavizaron en una carcajada, y el asunto terminó por el momento.
—De verdad, niñas, pórtense bien —dijo Meg en su tono sabihondo de hermana mayor—. Ya estás muy grande como para seguir haciendo cosas de niño, Josephine, ya es hora de que te comportes mejor. No importaba tanto cuando eras pequeña, pero ahora eres tan alta… y arréglate el pelo, deberías recordar que eres una señorita.
—¡No es verdad! ¡Y si arreglarme el pelo me hace señorita, lo usaré suelto hasta cumplir veinte! —exclamó Jo quitándose la malla y sacudiendo una melena castaña—. Odio pensar que debo crecer para ser la señorita March, y usar vestidos largos, y lucir tan estirada como una margarita. Ya es lo suficientemente malo ser chica comparado con los juegos de los chicos, sus trabajos y sus maneras. No puedo superar mi decepción por no haber nacido muchacho, y ahora es peor que nunca, porque me muero por ir a pelear al lado de papá, y solo puedo quedarme en casa tejiendo como una viejita decrépita —y Jo sacudió el calcetín de color azul militar, haciendo tintinear las agujas mientras su ovillo rebotaba hasta el otro extremo del cuarto.
—Pobre Jo, ¡es una lástima que te sientas así! Pero es inevitable, así que conténtate con darle a tu nombre forma masculina y jugar a que eres nuestro hermano —dijo Beth acariciando la cabeza recostada sobre sus rodillas, con una mano que ni siquiera por todo el detergente del mundo perdería la suavidad de su tacto.
—En cuanto a ti, Amy —continuó Meg—, eres demasiado meticulosa y presumida. Por ahora tus ínfulas causan gracia, pero si no tienes cuidado serás muy petulante cuando crezcas. Me gustan tus modales y tu manera refinada de hablar cuando no tratas de ser elegante, pero tus palabras rebuscadas son tan desagradables como la jerga de Jo.
—Si Jo es una marimacha y Amy una petulante, ¿podrías decirme qué soy yo, por favor? —preguntó Beth, dispuesta a hacer parte del regaño.
—Solo eres adorable y ya —respondió Meg afectuosamente y nadie la contradijo, pues la “ratoncita” era la consentida de la familia.
Puesto que a los jóvenes lectores les gusta saber “cómo es el aspecto de los personajes”, ahora dedicaremos un momento a hacerles un pequeño esbozo de las cuatro hermanas, sentadas tejiendo al atardecer, mientras la nieve de diciembre caía suavemente fuera y el fuego crepitaba alegremente dentro. Era un antiguo y cómodo salón, a pesar de la alfombra descolorida y de la sencillez de los muebles, pues uno o dos buenos cuadros decoraban las paredes, había muchos libros en los estantes, crisantemos y rosas de Navidad decoraban las ventanas, y una agradable atmósfera de paz hogareña se sentía por todas partes.
Margaret, o Meg, la mayor de las cuatro, tenía dieciséis años y era muy bella, era regordeta y de piel clara, con grandes ojos, abundante y suave pelo castaño, boca adorable y unas blancas manos de las que se vanagloriaba. Jo, de quince, era muy alta, delgada y morena, y hacía pensar en un potro, pues parecía no saber qué hacer con sus largas extremidades, que se le atravesaban todo el tiempo. Tenía una boca definida, nariz graciosa y penetrantes ojos grises que lo veían todo y eran, por turnos, feroces, divertidos o considerados. Su única belleza era el pelo largo y grueso, pero usualmente lo llevaba atado en un moño bajo una malla para que no le estorbara. Jo era algo encorvada, tenía manos y pies grandes, vestía trajes sueltos, y poseía la apariencia incómoda de una niña haciéndose rápidamente mujer a su pesar. Elizabeth, o Beth, como todos la llamaban, era una jovencita de trece años, sonrosada, de pelo liso y ojos brillantes. Era tímida, su voz era discreta y poseía una expresión apacible, que rara vez era perturbada. Su padre la llamaba “Pequeña Tranquilidad”, un apodo perfecto, pues parecía vivir en su mundo propio, del que solo salía para encontrarse con aquellos a quienes amaba y respetaba. Amy, aunque era la menor, era una persona muy importante, al menos en su propia opinión. Toda una doncella de nieve, de ojos azules y bucles dorados hasta los hombros. Pálida y esbelta, siempre comportándose como una señorita cuidadosa de sus modales. Cómo eran las personalidades de cada una de las cuatro hermanas, dejaremos que sea el lector quien lo descubra.
El reloj marcó las seis, y, después de barrer las cenizas, Beth puso un par de zapatillas cerca del fuego. Por alguna razón, ver aquellos viejos zapatos tuvo un buen efecto en las niñas, pues mamá estaba por llegar y todas se esmeraron por recibirla. Meg dejó de sermonear y encendió la lámpara, Amy dejó el sillón sin que nadie tuviera que pedírselo, y Jo se olvidó de su cansancio para sentarse derecha y acercar más las zapatillas al fuego.
—Están muy gastadas. Mamá debería tener un nuevo par.
—Yo pensaba comprarle unas con mi dinero —dijo Beth.
— ¡No, yo lo haré! —gritó Amy.
—Yo soy la mayor de todas… —comenzó Meg, pero Jo la interrumpió con decisión:
—Yo soy el hombre de la casa en ausencia de papá, y seré yo quien le dará las zapatillas, pues él me encargó de ocuparme especialmente de mamá mientras él no está.
—Les diré lo que haremos —dijo Beth—: en lugar de comprarnos algo para Navidad, cada una le conseguirá algo a mamá.
— ¡Esa buena idea solo podía venir de ti, cariño! ¿Qué le compraremos? —exclamó Jo.
Todas reflexionaron seriamente por un momento. Luego Meg anunció, como si la idea se le hubiera ocurrido al ver sus propias manos:
—Le daré un lindo par de guantes.
—Zapatillas militares, las mejores —dijo Jo.
—Unos pañuelos bordados —exclamó Beth.
—Le daré un frasquito de colonia. A ella le encanta y no será muy caro, así que me sobrará para comprarme algo — añadió Amy.
— ¿Y cómo le daremos las cosas? —preguntó Meg.
—Las pondremos en la mesa, traeremos a mamá y la observaremos abrir los paquetes. ¿No recuerdas cómo solíamos hacerlo en nuestro cumpleaños? —respondió Jo.
—Me asustaba cuando era mi turno de llevar la corona y sentarme en la gran silla mientras todas ustedes se me acercaban en ronda para darme los regalos y un beso. Me gustaban las cosas y los besos, pero era terrible verlas sentadas observándome mientras abría los regalos —dijo Beth, quien calentaba su rostro y el pan para el té al mismo tiempo.
—Dejemos que mamá piense que estamos comprando cosas para nosotras y luego le daremos la sorpresa. Mañana en la tarde iremos a conseguirlas, Meg, aún hay mucho que hacer para la obra de teatro de Navidad —dijo Jo, marchando para un lado y para el otro con las manos en la espalda y la nariz levantada.
—No pienso volver a actuar después de esto. Ya estoy muy grande —observó Meg, a quien le encantaban, ahora como antes, los juegos de disfraces.
—Yo sé que no dejarás de hacerlo mientras puedas caminar en un vestido blanco con el pelo suelto y joyas de papel dorado. Eres la mejor actriz que tenemos, y estaremos acabadas si abandonas las tablas —dijo Jo—. Debemos ensayar esta noche. Ven aquí, Amy, y haz la escena del desmayo, pues sigues más rígida que un atizador.
—No puedo evitarlo, nunca he visto a nadie desmayarse y no me gusta quedar llena de moretones arrojándome al suelo como lo haces tú. Si puedo deslizarme suavemente, me dejaré caer. Si no, entonces me derrumbaré con gracia sobre una silla, no me importa si Hugo se me acerca con una pistola —respondió Amy, que no tenía muchas habilidades dramáticas, pero a quien habían escogido por ser lo bastante pequeña para que el héroe de la obra pudiera llevarla en brazos.
—Hazlo de esta manera: agárrate las manos así y tambaléate por el salón gritando frenética, “¡Oh, Rodrigo, sálvame, sálvame!” —y así lo hizo Jo, dando un grito realmente melodramático.
Amy trató de imitarla, pero estiró las manos rígidamente y se sacudió como si la moviera un mecanismo. Y su “¡Oh!” sonó como si le enterraran alfileres en vez de expresar angustia y miedo. Jo emitió un gruñido desesperado, Meg soltó una carcajada, y el pan de Beth se quemó mientras ella observaba con interés el espectáculo.
—No hay caso. Haz lo mejor que puedas cuando llegue el momento, y si la audiencia abuchea, no me eches la culpa a mí. Vamos, Meg.
Luego todo mejoró, pues Don Pedro desafió al mundo en un discurso de dos páginas sin un solo titubeo. La bruja Hagar recitó un espantoso encantamiento mientras revolvía su caldero hirviente de sapos, logrando el efecto deseado. Rodrigo rompió sus cadenas como un valiente, y Hugo murió en arrepentimiento y arsénico con un horrible “¡Aaahhh!”.
—Es lo mejor que hemos obtenido hasta ahora —dijo Meg mientras el villano muerto se incorporaba frotándose los codos.
—No entiendo cómo puedes escribir y actuar algo tan espléndido, Jo. ¡Eres toda una Shakespeare! —exclamó Beth, quien creía firmemente que sus hermanas tenían talentos extraordinarios en todos los campos.
—No en realidad —respondió Jo con modestia—. Creo que La maldición de la bruja, una tragedia operática está bien, pero me encantaría hacer Macbeth, si solo contáramos con una trampilla para Baquo. Siempre he querido interpretar la parte del asesinato. “¿Es una daga lo que veo ante mí?” —recitó Jo entornando los ojos y con ademán de agarrar algo en el aire, como había visto hacerlo a un actor famoso.
—No, es el trinche del fogón con la zapatilla de mamá en lugar del pan. ¡Beth está embobada por la escena! —dijo Meg, y el ensayo terminó con una carcajada general.
—Me encanta verlas tan contentas, mis niñas —dijo una alegre voz desde la puerta, y actrices y espectadoras se giraron para recibir a una señora vigorosa y maternal, con un aire realmente encantador de estar siempre dispuesta a ayudar. No era una persona de especial hermosura, pero las madres generalmente lo son a los ojos de sus hijos, y las niñas creían que aquella capa gris y aquel sombrero anticuado cubrían a la mujer más espléndida del mundo—. Bueno, mis amores, ¿cómo les ha ido hoy? Había tanto que hacer preparando las cajas para mañana que no pude comer con ustedes. ¿Alguien ha venido, Beth? ¿Cómo sigues del resfriado, Meg? Jo, te ves agotada. Ven y me das un beso, nena.
Mientras hacía estas preguntas maternas, la señora March se quitó las prendas mojadas, se puso las zapatillas tibias, y sentándose en el sillón subió a Amy en su regazo disponiéndose a disfrutar de la hora más feliz de su ajetreado día. Las muchachas iban de un lado a otro esmerándose por hacer todo más confortable, cada una a su modo. Meg arregló la mesa para el té; Jo trajo leña y dispuso las sillas, dejando caer, volcando y haciendo un estrépito con todo lo que tocaba; Beth iba y venía de la cocina; mientras tanto, Amy daba instrucciones a todas, sentada con las manos cruzadas.
Cuando estuvieron alrededor de la mesa, la señora March dijo, con una cara particularmente entusiasta:
—Tengo una sorpresa para después de la comida.
Una brillante sonrisa iluminó de repente todos los rostros como un rayo de sol. Beth aplaudió, sin preocuparse por el bizcocho caliente que tenía en sus manos, y Jo lanzó su servilleta gritando:
— ¡Una carta, una carta! ¡Tres hurras por papá!
—Sí, una carta larga. Está bien, y cree que aguantará el frío mejor de lo que pensamos. Envía todo tipo de buenos deseos para Navidad, y un mensaje especial para ustedes, niñas —dijo la señora March dando golpecitos a su bolsillo como si guardara allí un tesoro.
—Apúrense y terminen de comer. No te detengas a darle vueltas al dedo meñique y más bien termina tu plato, Amy —dijo Jo, atorándose con el té y dejando caer su pan sobre la alfombra, por el lado de la mantequilla, en su apuro por leer la carta.
Beth no quiso comer más, y se escabulló a su rincón para fantasear con el momento por venir hasta que las otras estuvieran listas.
—Siento que papá hizo algo magnífico al haberse alistado como capellán cuando era demasiado viejo para ser reclutado y no lo bastante fuerte para ser soldado —dijo Meg cariñosamente.
—Me encantaría ir como tamborilera, o como cantinera, ¿así se llama?, o como enfermera, para poder estar cerca de él y ayudarle —se quejó Jo.
—Debe ser muy desagradable dormir en una tienda de campaña, y comer todo tipo de cosas repugnantes, y beber de una taza de lata —suspiró Amy.
— ¿Cuándo regresará, mamá? —preguntó Beth con voz temblorosa.
—No en muchos meses, mi amor, a menos que enferme. Se quedará allí y cumplirá fielmente con su trabajo tanto como pueda, y no le pediremos que vuelva un minuto antes de lo que deba hacerlo. Ahora vengan a oír la carta.
Todas se acercaron al fuego, mamá en el sillón con Beth a sus pies, Meg y Amy sentadas en los brazos de la silla, y Jo apoyándose en el respaldo, donde nadie pudiera notar ningún signo de emoción si la carta era conmovedora.
Pocas cartas que no fueran conmovedoras se escribieron durante esos días difíciles, sobre todo aquellas que los padres enviaban a casa. En esta se hablaba poco de las dificultades, los peligros y la nostalgia. Era más bien una carta entusiasta y esperanzadora, llena de coloridas descripciones de la vida en el frente, desfiles y noticias del ejército, y solo hacia el final, el autor de la carta dejó brotar el amor paternal y la añoranza de ver a sus hijas.
“Mi cariño y un beso a cada una. Diles que pienso en ellas en el día, rezo por ellas en la noche, y encuentro solaz en su amor todo el tiempo. Un año parece demasiado para volver a verlas, pero recuérdales que mientras ese día llega, debemos trabajar para que estos días difíciles no se desperdicien. Sé que recuerdan todo lo que les dije: que serán amorosas contigo, harán sus deberes sin falta, enfrentarán a sus enemigos íntimos con valentía, y se conquistarán a sí mismas tan bellamente, que cuando yo regrese pueda estar más orgulloso que nunca de mis mujercitas”.
Todas derramaron una lágrima cuando llegaron a esa parte. Jo no se avergonzaba del lagrimón que cayó de la punta de su nariz, y a Amy no le importó que se le dañaran los crespos cuando escondió el rostro en el hombro de su mamá y dijo entre sollozos:
—¡Sí que soy egoísta! Pero de verdad trataré de ser mejor para no decepcionarlo.
—¡Todas trataremos! —dijo Meg—. Pienso demasiado en mi apariencia y odio trabajar, pero eso cambiará, si es que lo logro.
—Intentaré ser como a él le encanta llamarme, una ‘mujercita’, y no ser ruda y montaraz sino cumplir con mi deber aquí en lugar de desear estar en otra parte —dijo Jo, pensando que dominarse a sí misma era mucho más difícil que enfrentar a un par de rebeldes en el Sur.
Beth no dijo nada, pero se secó las lágrimas con la media de color azul militar, y comenzó a tejer con todo su empeño sin tardar un momento más en hacer la tarea que tenía a su alcance, mientras resolvió en su tranquila alma ser lo que su padre esperaba encontrar en ella al cabo de un año cuando regresara.
La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Jo, diciendo con voz alegre:
—¿Recuerdan cómo solían interpretar El progreso del peregrino cuando eran pequeñas? Nada les gustaba más que hacerme atarles a la espalda mis bultos de retazos para representar la carga, que les diera sombreros y bastones, y rollos de papel, y que las dejara viajar por la casa desde el sótano, que era la Ciudad de Destrucción, hacia arriba, arriba, hasta el tejado, donde tenían todas las cosas bellas que pudieran recolectar para construir la Ciudad Celestial.
—¡Era muy divertido! Sobre todo, encontrarse con los leones, enfrentarse a Apolión y atravesar el Valle donde estaban los duendes —dijo Jo.
—A mí me gustaba el momento en el que caían las cargas y rodaban escaleras abajo —dijo Meg.
—Mi parte favorita era cuando salíamos a la azotea donde estaban nuestras flores, pérgolas y cosas lindas, y donde todas nos parábamos a cantar de alegría, allá arriba, bajo la luz del sol —dijo Beth sonriendo, como si volviera a vivir ese feliz momento.
—No recuerdo mucho de todo ello, excepto que me asustaba el sótano y la entrada oscura, y que me encantaba el pastel y la leche que tomábamos arriba en el tejado. Si no estuviera tan grande para eso, me gustaría volver a interpretarla —dijo Amy, quien comenzó a hablar sobre renunciar a cosas infantiles a la madura edad de doce años.
—Nunca se es demasiado grande para esto, mi niña —dijo mamá—, porque es una obra que interpretamos todo el tiempo de alguna manera. Nuestras cargas están aquí, tenemos el camino delante de nosotras, y el deseo de bondad y felicidad es lo que nos guía a través de muchos problemas y errores hacia la paz, que es una genuina Ciudad Celestial. Ahora, mis pequeñas peregrinas, comiencen de nuevo, pero no de juego sino de verdad, y veamos hasta dónde pueden avanzar antes de que papá regrese.
—Pero, mamá, ¿dónde están nuestras cargas? —preguntó Amy, que siempre tomaba todo al pie de la letra.
—Cada una de ustedes expresó cuál era su carga hace un momento, excepto Beth. Supongo que no tiene ninguna… —dijo su madre.
—Sí tengo. Las mías son los trastos y los plumeros, y envidiar a las niñas que tienen un lindo piano, y temerle a la gente.
La carga de Beth era tan graciosa que a todas les dieron ganas de reírse. Pero ninguna lo hizo porque eso habría herido profundamente sus sentimientos.
—Hagámoslo —dijo Meg pensativa—. Es solo otro nombre para tratar de ser buenas, y la historia podría ayudarnos. Aunque deseamos ser buenas, se requiere mucho esfuerzo, se nos olvida y no lo intentamos lo suficiente.
—Esta noche estábamos en el Pantano del Abatimiento y llegó mamá a sacarnos de allí, como lo hizo Auxilio en el libro. Debemos tener un manual de instrucciones, como el que tenía Cristiano. ¿Cómo lo solucionamos? —preguntó Jo encantada del aderezo que ello le agregaba a la muy aburrida tarea de cumplir con su deber.
—Busquen bajo sus almohadas en la mañana de Navidad, y encontrarán su guía —respondió la señora March.
Discutieron el nuevo proyecto mientras la vieja Hannah recogía la mesa. Luego sacaron sus canastitos de tejido, y volaron las agujas mientras las chicas cosían sábanas para la tía March. No era una labor interesante, pero esa noche nadie se quejó. Adoptaron el plan de Jo de dividir las largas costuras en cuatro partes, y nombrarlas Europa, Asia, África y América. De esa manera les rendía bastante, especialmente cuando hablaban sobre los diferentes países según cosían a través de ellos.
Se detuvieron a las nueve y, como de costumbre, cantaron antes de irse a la cama. Nadie más que Beth podía sacarle música al antiguo piano; ella tenía un modo suave de tocar las teclas amarillentas y producir un agradable acompañamiento a las canciones simples que cantaban. La voz de Meg era como una flauta, y ella y su madre lideraban el coro. Amy trinaba como un grillo, y Jo iba por los aires como le provocaba, saliendo con un silencio o una corchea donde no hacía falta. Siempre habían cantado antes de dormir, desde los tiempos en que apenas sabían hablar:
Estlellita, ónde tas
Se había vuelto una tradición de aquel hogar, pues la madre era una cantante natural. Lo primero que se oía en la mañana era su voz, y andaba por toda la casa cantando como una alondra, y lo último que se oía en la noche era ese mismo alegre sonido, porque las chicas nunca fueron demasiado grandes para esa conocida canción de cuna.
2
Una feliz Navidad
Jo fue la primera en despertarse al amanecer gris de la mañana de Navidad. No había botas colgadas en la chimenea, y por un momento se sintió tan decepcionada como aquella vez, hacía mucho tiempo, cuando su bota había caído al suelo por el peso de muchos regalos. Luego recordó la promesa de su madre y, deslizando su mano bajo la almohada, encontró un librito de tapas rojas. Lo reconoció al instante, pues era aquella antigua historia de la vida más hermosa que jamás haya existido, y Jo sintió que era una verdadera guía para cualquier peregrino que emprendiera el largo camino. Despertó a Meg con un “¡Feliz Navidad!”, y la invitó a buscar bajo la almohada. Apareció un libro de tapas verdes, con el mismo dibujo en el interior, y un pequeño mensaje escrito por su madre, que se convertía en el único regalo para cada una. En ese momento se levantaron Beth y Amy, quienes escarbaron y encontraron su propio libro, uno gris y otro azul, y todas permanecieron observando sus libros y hablando de ellos hasta que el amanecer se volvió color rosa con la llegada del nuevo día.
A pesar de sus pequeñas vanidades, Margaret era de naturaleza dulce y piadosa, y sin quererlo influenciaba a sus hermanas, especialmente a Jo, quien la amaba con ternura, y le obedecía por la manera delicada con que daba sus consejos.
—Niñas —dijo Meg seriamente, dirigiendo la mirada desde la cabeza desordenada a su lado, hasta las dos cabecitas tocadas con gorros de dormir, en el cuarto de al lado—, mamá quiere que leamos, cuidemos y amemos estos libros, y debemos comenzar de inmediato. Éramos muy puntuales antes, pero desde que papá se fue y la guerra comenzó a inquietarnos, hemos descuidado muchas rutinas. No sé ustedes, pero yo mantendré mi libro aquí sobre la mesa y leeré un fragmento cada mañana apenas me despierte, pues sé que me hará bien y me ayudará en el día.
Luego abrió su libro nuevo y comenzó a leer. Jo le pasó el brazo por los hombros, y mejilla con mejilla también leyó, con una expresión de tranquilad que rara vez tenía en su rostro inquieto.
— ¡Qué buena es Meg! Ven, Amy, hagamos como ellas. Te ayudaré con las palabras difíciles y ellas nos explicarán lo que no entendamos —susurró Beth muy impresionada con los bellos libros y el ejemplo de sus hermanas.
—Me alegra que el mío sea azul —dijo Amy, y en ese momento los cuartos se llenaron de calma mientras ellas pasaban las páginas suavemente, y el resplandor del sol invernal se deslizó hasta acariciar en un saludo de Navidad las cabecitas rubias y las caritas concentradas.
— ¿Dónde está mamá? —preguntó Meg, cuando, media hora después, ella y Jo bajaron corriendo para agradecerle por los regalos.
— ¡Quién sabe! Una pobre criatura vino a pedir limosna, y su mamá salió de inmediato a ver qué necesitaba. No he visto a nadie más generoso que ella; regala comida, bebida, ropa y carbón —contestó Hannah, que vivía con la familia desde el nacimiento de Meg, y era considerada por todos como una amiga más que una criada.
—Volverá pronto, supongo, así que preparen los pasteles y tengan todo listo —dijo Meg examinando los regalos, que estaban en una canasta bajo el sofá, listos para ser sacados a su debido tiempo—. ¿Dónde está el frasco de colonia de Amy? —añadió cuando vio que la botella no estaba.
—Ella lo sacó hace un momento para ponerle un moño, o algo así —respondió Jo, saltando por todo el salón para suavizar un poco las nuevas zapatillas.
—Qué lindos son mis nuevos pañuelos, ¿verdad? Hannah me los lavó y planchó, y yo misma los marqué todos —dijo Beth observando con orgullo las letras algo torcidas en las que se había esforzado tanto.
— ¡Qué ocurrencia! Le dio por poner “Mamá” en vez de “M. March”, ¡qué gracioso! —dijo Jo tomando uno para mirarlo.
— ¿No está bien así? Pensé que era mejor de este modo porque las iniciales de Meg también son “M. M.” y no quisiera que nadie los use sino mamá —dijo Beth algo preocupada.
—Así está bien, cariño, es una idea muy hermosa, y además muy sensata, pues así nadie podrá equivocarse. Sé que le gustarán mucho —dijo Meg frunciendo el ceño a Jo y sonriendo a Beth.
—Llegó mamá, ¡escondan la canasta, rápido! —gritó Jo cuando oyó la puerta cerrarse y pasos en el corredor.
Fue Amy quien entró apresurada y se cohibió cuando vio que todas sus hermanas estaban esperándola.
— ¿Dónde estabas, y qué escondes ahí? —preguntó Meg sorprendida al darse cuenta, por la capucha y la capa, de que la perezosa de Amy había salido desde temprano.
—No te rías de mí, Jo, nadie debía enterarse hasta el momento indicado. Solo quería cambiar la botella pequeña por la grande y gasté todo mi dinero en ella. Realmente estoy tratando de no volver a ser egoísta.
Mientras hablaba, Amy les mostró la elegante botella que remplazaba la barata, y parecía tan sincera y modesta en su pequeño esfuerzo por olvidarse de sí misma, que Meg la abrazó de inmediato, y Jo dijo su usual “qué prodigio” mientras Beth corrió hacia la ventana y escogió la rosa más linda para adornar el magnífico frasco.
—Verán, me sentí avergonzada de mi regalo esta mañana después de leer y hablar de ser buena, así que fui a cambiarlo apenas me desperté. Y me alegra mucho, porque ahora el mío es el más lindo.
Otro golpe de la puerta de entrada envió la canasta debajo del sofá, y a las niñas a la mesa con ganas de desayunar.
— ¡Feliz Navidad, mamá! Gracias por los libros, leímos un poco, y planeamos hacerlo cada día —gritaron en coro.
¡Feliz Navidad, hijitas! Qué bien que ya hayan comenzado, espero que continúen. Pero quiero decirles algo antes de sentarnos. No muy lejos de aquí hay una pobre señora con un bebé recién nacido. Seis niños se apiñan en una cama para no congelarse porque no tienen fuego. No tienen nada que comer, y el mayor vino a decirme que sufren de hambre y de frío. Mis niñas, ¿estarían dispuestas a darles su desayuno como regalo de Navidad?
Haber esperado casi una hora les había dado un hambre inusual, y nadie habló por un momento. Pero solo fue un momento porque Jo exclamó con ímpetu:
— ¡Por suerte llegaste antes de que comenzáramos!
— ¿Puedo ayudarte a entregarles las cosas a aquellos pobres niñitos? —preguntó Beth con entusiasmo.
—Yo llevaré la leche y los panecillos —añadió Amy, renunciando con heroísmo a aquello que más le gustaba.
Meg ya estaba empacando los pasteles y apilando el pan en un plato grande.
—Sabía que lo harían —dijo la señora March sonriendo satisfecha—. Todas me acompañarán, al regreso desayunaremos pan y leche, y a la comida lo compensaremos.
Estuvieron listas pronto y salieron en fila. Por fortuna era temprano y tomaron calles apartadas, así que poca gente las vio y nadie se rio del curioso grupo.
Era un cuarto vacío y miserable, con las ventanas rotas, sin fuego en la chimenea, las sábanas raídas, una madre enferma, un bebé que lloraba, y un montón de niños pálidos y flacos acurrucados bajo una sola manta vieja intentando calentarse. ¡Cómo abrieron los ojos y sonrieron al entrar a las niñas!
—Ach, mein Gott!1* ¡Buenos ángeles vienen a ayudarnos! —exclamó la pobre mujer llorando de dicha.
—Unos ángeles muy graciosos de capucha y guantes —dijo Jo haciendo reír a todos.
Algunos instantes después, realmente parecía que unos seres bondadosos hubieran obrado allí. Hannah, que había llevado madera, prendió el fuego y cubrió los cristales rotos con viejos sombreros y su propio chal. La señora March le dio a la madre té y avena, y la consoló prometiéndole que le ayudaría, mientras vestía al bebé con tanto cuidado como si fuera suyo. Mientras tanto, las chicas pusieron la mesa, sentaron a los niños cerca del fuego y los alimentaron como si fueran pajaritos hambrientos, mientras reían, conversaban y trataban de entender su inglés chapurreado.
—Das istgute!... Der engel-kinder!2**—gritaban las pobres criaturas mientras comían y se calentaban en la chimenea las manitos amoratadas del frío. Las chicas nunca habían sido llamadas “niñas ángel”, lo cual les pareció muy agradable, en especial a Jo, quien desde que nació había sido considerada “un Sancho”. Aquel fue un desayuno muy alegre, aunque ellas no hubieran participado de las viandas. Cuando se fueron, dejando tras de sí gran bienestar, no creo que hubiera en toda la ciudad cuatro personas más contentas que las chicas que regalaron su desayuno y se conformaron con pan y leche en la mañana de Navidad.
—Eso es amar al prójimo más que a nosotros mismos y me encanta —dijo Meg sacando los regalos mientras su mamá estaba arriba juntando ropa para los Hummel.
No era lo más espléndido del mundo, pero había mucho amor en esos regalos, y el florero alto con rosas rojas, crisantemos blancos y hojas de vid, que estaba en la mitad, le daba un aire muy elegante a la mesa.
— ¡Aquí viene! ¡Comienza a tocar, Beth! ¡Abre la puerta, Amy! ¡Tres hurras por mamá! —gritó Jo brincando por todos lados mientras Meg conducía a su madre hacia la silla de honor.
Beth interpretó la marcha más alegre que conocía, Amy abrió la puerta, y Meg hizo de escolta con gran dignidad. La señora March estaba sorprendida y conmovida a la vez, y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, al ver los regalos y los mensajitos que los acompañaban. De inmediato se calzó las zapatillas, se guardó en el bolsillo un pañuelo nuevo, perfumado con colonia, se prendió la rosa en el pecho y declaró que los lindos guantes le quedaban “perfectos”.
Hubo muchos besos y risas y explicaciones, en la manera sencilla y cariñosa que hace de estas fiestas hogareñas un momento tan agradable y un recuerdo tan dulce. Después todas se pusieron a trabajar.
Las obras de caridad y las celebraciones de la mañana les tomaron tanto tiempo que dedicaron el resto del día a preparar los festejos de la tarde. Siendo aún demasiado jóvenes para ir con frecuencia al teatro, y sin dinero de sobra para gastarlo en funciones caseras, las niñas usaban toda su creatividad y construían aquello que necesitaban. Algunas de sus producciones eran muy ingeniosas: guitarras de cartón, lámparas antiguas hechas de mantequilleros viejos cubiertos de papel plateado, hermosos vestidos de algodón usado, centelleando con lentejuelas recortadas de las latas de la fábrica de pepinillos, y armaduras cubiertas con esos mismos pedacitos tan útiles en forma de diamante, pero que dejaban en láminas cuando usaban las tapas. Los muebles estaban acostumbrados a estar patas arriba, y el cuarto grande era escenario de muchas diversiones inocentes.
No admitían caballeros, así que Jo interpretaba los roles masculinos, para su satisfacción, y le sacaba inmenso gusto a un par de botas de cuero rojizo que le regaló una amiga que conocía a una señora que conocía a un actor. Esas botas, un antiguo florete y un jubón raído, alguna vez usados por un artista para una pintura, eran los tesoros más importantes de Jo y aparecían en cada obra. Puesto que la compañía era tan reducida, era necesario que las dos actrices principales asumieran varios papeles cada una, y desde luego merecían reconocimiento por su esfuerzo al aprenderse de memoria dos o tres parlamentos distintos, ponerse y quitarse varios atuendos, y además ocuparse del manejo del escenario. Era un excelente entrenamiento para su memoria, una diversión inofensiva, y empleaba muchas horas que de otro modo serían improductivas, solitarias o invertidas en compañía menos provechosa.
La noche de Navidad, una docena de niñas se apilaron en la cama, que era el palco, y se sentaron ante las cortinas de zaraza azul y amarilla, en un halagador estado de expectación. Había muchos susurros y cuchicheos tras el telón, algo de humo de la lámpara, y una que otra risita de Amy, a quien la emoción ponía muy nerviosa. Se oyó un campanazo, se abrió el telón y la Tragedia operática comenzó.
El “bosque tenebroso” que se mencionaba en el cartel estaba representado por unos arbustos en macetas, un paño verde en el piso y una cueva en la distancia. Esta cueva tenía por techo un tendedero y por paredes unas cómodas, y dentro había un hornillo encendido con un caldero negro sobre el cual se encorvaba una vieja bruja. El resplandor del hornillo tenía un buen efecto en el escenario oscuro, sobre todo cuando salió el vapor de la tetera en el momento en que la bruja destapó el caldero. Hubo un momento destinado a que la audiencia se repusiera de la sorpresa. Luego Hugo, el villano, entró con la espada tintineando al cinto, sombrero de fieltro, negra barba, capa misteriosa y las botas. Después de caminar agitadamente de un lado al otro, se estrujó la frente y explotó en un gran esfuerzo, voceando sobre su odio por Rodrigo, su amor por Zara, y su decisión de matar a uno y conquistar a la otra. Los tonos roncos de la voz de Hugo, y el ocasional grito cuando sus emociones lo sobrepasaron, fueron tan impresionantes que la audiencia aplaudió cuando él hizo una pausa para tomar aliento. Después de hacer una venia, como quien está acostumbrado a recibir elogios, pasó a la cueva y le ordenó salir a Hagar diciéndole “¡Ven de inmediato, súbdita, te estoy llamando!”.
Salió Meg con mechones grises por toda la cara, una bata roja y negra, un bastón y símbolos cabalísticos sobre la capa. Hugo le pidió una poción para hacer que Zara lo amara, y otra para destruir a Rodrigo. Hagar, en una bella melodía dramática, le prometió darle ambas, y procedió a llamar al espíritu que le traería el filtro de amor:
—Desde aquí, desde tu hogar,
Duendecillo etéreo, ¡te ordeno que vengas!
Nacido de rosas, alimentado de rocío,
¿Puedes hacer amuletos y pociones?
Tráeme con celeridad de elfo,
El fragante filtro que necesito;
Hazlo dulce, efectivo y fuerte;
¡Espíritu, responde ya a mi canción!
Se oyó una música suave, y luego del fondo de la cueva surgió una pequeña figura de blanco inmaculado, alas rutilantes, pelo dorado y una corona de rosas. Agitando una varita, cantó:
—Aquí vengo,
De mi etéreo hogar,
Lejos, en la luna plateada;
Te entrego el hechizo mágico,
¡Oh, úsalo bien!
Si no, sus poderes se desvanecerán.
Dejando caer una botellita dorada a los pies de la bruja, el espíritu desapareció. Otro canto de Hagar produjo una segunda aparición. No una agradable esta vez, pues con una explosión surgió un espíritu maligno, negro y feo, y después de graznar una respuesta, le arrojó a Hugo una botella oscura y desapareció con una carcajada burlona. Una vez les agradeció y hubo guardado las pociones en sus botas, Hugo se retiró y Hagar informó a la audiencia que, puesto que él había asesinado a varios de sus amigos en el pasado, ella lo había maldecido y trataba de malograr sus planes para vengarse de él. En ese momento cayó el telón, la audiencia tomó un descanso y comió caramelos mientras discutía los méritos de la obra.
Hubo bastante martilleo antes de que se abriera de nuevo el telón, pero cuando se hizo evidente la obra maestra de carpintería escenográfica que se había fraguado, nadie se quejó del retraso. ¡Era realmente magnífico! Una torre se alzaba hasta el techo; a media altura había una ventana donde ardía una lámpara, y detrás de la cortina blanca apareció Zara en un adorable vestido azul y plateado, quien esperaba a Rodrigo. Este llegó, ricamente ataviado, con sombrero de pluma, capa roja, una guitarra y, naturalmente, las botas. Arrodillado al pie de la torre cantó una serenata melosa a la que Zara respondió, y luego de un diálogo musical, aceptó fugarse con él. Ahora era el turno del efecto supremo del drama. Rodrigo hizo una escalera de soga con cinco escalones, arrojó hacia arriba un extremo e invitó a Zara a bajar. Ella tímidamente de deslizó de la reja, apoyó su mano en el hombro de Rodrigo, y estaba a punto de saltar con gracia, cuando “¡Ay, pobre Zara!”, se olvidó de la cola de su vestido. Esta se atascó en la ventana, la torre se tambaleó, se inclinó hacia delante, cayó con estrépito, ¡y enterró en las ruinas a los desdichados amantes!
Un grito unánime se alzó cuando las botas rojizas surgieron de entre el desastre, agitándose desesperadamente, y una melena dorada emergió exclamando:
— ¡Te lo dije, te lo dije!
Con formidable entereza, Don Pedro, el cruel Señor, se apresuró a auxiliar a su hija, y ágilmente les dijo aparte:
— ¡No se rían, hagan como si todo estuviera bien!
Ordenándole a Rodrigo que se pusiera de pie, lo desterró del reino con enojo y desprecio. Aunque se encontraba muy sobresaltado por la caída de la torre, Rodrigo desafió al viejo caballero al negarse a marcharse. Este intrépido actuar incitó a Zara a desafiar a su padre también, quien los envió a los calabozos más profundos del castillo. Un corpulento escudero entró en escena con cadenas y se los llevó, con cara de susto y habiendo olvidado visiblemente su parlamento.
El tercer acto se desarrollaba en el corredor del castillo, donde apareció Hagar para liberar a los amantes y acabar con Hugo. Lo oye aproximarse y se esconde; lo observa servir las pociones en dos copas de vino y ordenarle a un tímido criado:
—Llévaselas a los cautivos en sus celdas, y diles que iré enseguida.
Mientras el criado le dice algo a Hugo, Hagar cambia las copas por otras dos inofensivas. Ferdinando, el criado, se las lleva, y Hagar pone sobre la mesa la copa que contiene el veneno destinado a Rodrigo. Hugo, sediento después de una canción larga, la bebe, pierde el conocimiento, y tras bastantes convulsiones y pataleos, cae de espaldas y muere, mientras Hagar, en una canción dramática y melodiosa, le cuenta lo que ha hecho.
Esta escena fue realmente emocionante, aunque algunos habrían podido pensar que la inesperada aparición de una gran cantidad de pelo largo en la cabeza del villano al momento de caer, estropeó el efecto de su muerte.
El cuarto acto mostró a Rodrigo desesperado, a punto de darse una puñalada porque se entera de que Zara lo abandonó. Justo cuando la daga iba a penetrar en su corazón, una dulce canción, entonada bajo su ventana, le cuenta que Zara le es fiel pero se encuentra en peligro, y que él puede salvarla. Le arrojan una llave con la que abre la puerta y, en un arrebato de fortaleza, rompe sus cadenas y se apresura a rescatar a su amada.
El quinto acto abrió con una escena tormentosa entre Zara y Don Pedro. Él quiere que ella se recluya en un convento, a lo que ella se niega y, luego de un conmovedor discurso, está a punto de desmayarse cuando Rodrigo irrumpe y pide su mano. Don Pedro lo rehúsa por no ser rico. Gritan y gesticulan pero no se ponen de acuerdo, y Rodrigo se dispone a llevarse a Zara cuando el tímido criado entra con una carta y un paquete de Hagar, quien ha desaparecido misteriosamente. En la carta les informa que deja a la joven pareja una inmensa fortuna, y a Don Pedro una horrible maldición si se opone a la felicidad de ellos. Abren el paquete y una lluvia de monedas de lata cubre primorosamente el escenario. Aquello ablanda al estricto padre, quien consiente sin chistar, todos unen sus voces en un feliz coro y cae el telón cuando la pareja, de la manera más romántica, se arrodilla para recibir la bendición de Don Pedro.
Siguieron abundantes aplausos, que se apagaron inesperadamente cuando la cama plegable sobre la cual estaba construido el palco se cerró de repente, dejando atrapadas a las entusiastas espectadoras. Rodrigo y Don Pedro volaron al rescate y lograron sacar a todas sanas y salvas, aunque muchas no podían hablar de la risa.
Apenas se había calmado la agitación cuando apareció Hannah diciendo que la señora March les enviaba sus felicitaciones, y que les mandaba a decir que todo el mundo bajara a cenar. Esto fue una sorpresa, incluso para las actrices, y cuando vieron la mesa se miraron entre sí con un asombro exultante. Era de esperar que mamá les tuviera un pequeño agasajo, pero algo tan magnífico como aquello no se había visto desde los pasados tiempos de abundancia. Había helado, en realidad dos platos de helado, rosado y blanco, y había pastel, frutas y tentadores chocolates franceses, y en medio de la mesa, ¡cuatro ramos grandes de flores de invernadero!
Verdaderamente todo ello les quitó el aliento, y primero observaron la mesa y luego a su madre, quien parecía disfrutarlo inmensamente.
— ¿Fueron las hadas? — preguntó Amy.
—Fue Papá Noel —dijo Beth.
—Lo hizo mamá —dijo Meg con su más dulce sonrisa, a pesar de la barba gris y las cejas blancas.
—La tía March estaba de buen ánimo y envió la cena — gritó Jo con una súbita inspiración.
—Ninguna de las anteriores. El viejo señor Laurence la envió —respondió la señora March.
— ¡El abuelo del chico Laurence! ¿Cómo se le habrá ocurrido tal cosa? ¡Si no lo conocemos! —exclamó Meg.
—Hannah le contó a uno de sus criados lo que ustedes hicieron con su desayuno. Es un caballero un poco excéntrico, pero eso le gustó. Conoció a mi padre hace muchos años, y esta tarde me envió una carta muy amable en la que me decía que quería expresar sus sentimientos amistosos hacia ustedes enviándoles algunas chucherías con motivo de las festividades. No podía negarme, así que aquí tienen un pequeño banquete nocturno para compensar el desayuno de pan y leche.
— ¡Ese muchacho le metió la idea en la cabeza a su abuelo, lo sé! Es un chico genial, me encantaría que nos hiciéramos amigos. Parece que quiere conocernos pero le da vergüenza, y Meg es tan remilgada que no me deja hablarle cuando nos cruzamos —dijo Jo mientras los platos circulaban y los helados comenzaban a desaparecer entre exclamaciones de regocijo.
—Te refieres a las personas que viven en la casa grande de al lado, ¿verdad? —dijo una de las niñas—. Mi mamá conoce al viejo señor Laurence, pero dice que es muy orgulloso y no le gusta relacionarse con sus vecinos. Mantiene a su nieto encerrado cuando no está cabalgando o caminando con su tutor, y lo hace estudiar terriblemente duro. Lo invitamos a nuestra fiesta pero no vino. Mi mamá dice que es muy amable aunque nunca nos habla a nosotras.
—Nuestra gata se escapó una vez y él nos la trajo de vuelta. Hablamos por entre la reja, nos estábamos llevando muy bien, conversando sobre cricket y de todo, y cuando vio que Meg se acercaba, se marchó. Quiero conocerlo algún día porque sé que necesita divertirse, estoy segura de eso —dijo Jo decididamente.
—Me gustan sus modales, y parece un pequeño caballero, así que no le veo problema a que ustedes se conozcan si se da la oportunidad. Él mismo trajo las flores, y lo habría invitado a pasar si hubiera estado segura de lo que ocurría arriba. Parecía deseoso de quedarse al escuchar risas y juego, que él evidentemente no tiene.
—Por fortuna no lo dejaste pasar, mamá —dijo Jo riendo mientras miraba sus botas—. Pero haremos otra función que él sí pueda ver. Tal vez incluso actúe en ella, ¡sería divertido!
—Nunca me habían dado un ramo, ¡es muy lindo! —dijo Meg admirando sus flores con interés.
—Sí, son muy lindos. Pero me gustan más las rosas de Beth —dijo la señora March aspirando el aroma del ramillete medio marchito que llevaba en el pecho.
Beth se le acurrucó al lado y susurró suavemente:
—Me encantaría enviarle mi ramo a papá. Me temo que no debe estar pasando una Navidad tan feliz como nosotras.
3
El chico Laurence
— ¡Jo! ¡Jo! ¿Dónde estás? —gritó Meg desde abajo de las escaleras de la buhardilla.
—Aquí —respondió una voz ronca desde arriba, y cuando subió, Meg encontró a su hermana comiendo manzanas y llorando por la lectura de El heredero de Redcklyffe, envuelta en un edredón sobre un viejo sillón de tres patas, al lado de la ventana soleada. Este era el refugio favorito de Jo, donde le encantaba retirarse con media docena de manzanas y un buen libro, y disfrutar de la tranquilidad y de la compañía de una rata doméstica que vivía allí y a quien no molestaba su presencia. Cuando apareció Meg, Scrabble se escondió en su agujero. Jo se secó las lágrimas de las mejillas y se dispuso a oír las noticias.
— ¡Qué emoción, mira, es una carta de invitación de la señora Gardiner para mañana en la noche! —gritó Meg agitando el preciado papel. Luego procedió a leerlo con deleite juvenil—: “La señora Gardiner tiene el placer de invitar a la señorita March y a la señorita Josephine a un sencillo baile la noche de Año Nuevo”. Mamá nos dio permiso. ¡Qué nos vamos a poner!
— ¿Para qué preguntas eso, si sabes que tendremos que usar nuestros vestidos de popelina porque no tenemos otros? —respondió Jo con la boca llena.
—Si solo tuviera un traje de seda… —suspiró Meg—. Mamá dice que tal vez podré tener uno cuando cumpla dieciocho. Pero una espera de dos años es una eternidad.
—Estoy segura de que nuestros vestidos de popelina lucirán como seda. Además están muy bien para nosotras. El tuyo está como nuevo, en cambio el mío está quemado y rasgado, no sé qué voy a hacer. La quemadura se ve a simple vista y no se puede quitar.
—Debes quedarte sentada y tan quieta como puedas para que no se vea tu espalda; el frente está bien. Tendré un lazo nuevo para el pelo y mamá me prestará su pequeño prendedor de perla. Mis zapatos de tacón se verán muy lindos, y los guantes pasarán, aunque no son tan lindos como me gustaría.
—Los míos están manchados de limonada, y como no puedo comprar unos nuevos, iré sin guantes —dijo Jo, quien nunca se inquietaba demasiado por asuntos de ropa.
—Tienes que llevar guantes o yo no iré —dijo Meg decidida—. Los guantes son lo más importante de todo: no se puede bailar sin ellos, y si no bailas estaré muy mortificada.
—Me quedaré sentada. No me gusta mucho eso de bailar en pareja; me parece aburrido ir dando vueltas acompasadas alrededor, es más divertido bailotear libremente por aquí y por allá.