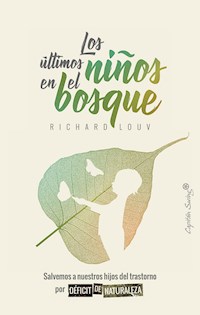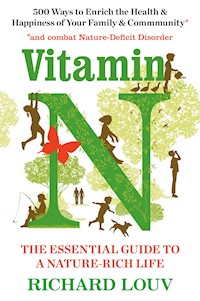9,99 €
Mehr erfahren.
Descubre cómo contribuye el mundo natural a tu bienestar. Estrés, ansiedad, falta de vínculos, adicciones y la llamada hiperactividad infantil son algunos de los síntomas del síndrome de déficit de naturaleza. Vivir alejados de ella nos enferma. La buena noticia es que retomar el contacto con el medio natural puede devolvernos la salud y el goce de sentirnos plenos. - La conexión del cuerpo y la mente con la naturaleza, también llamada vitamina N, mejora nuestra salud física y mental. - El uso conjunto y equilibrado de la tecnología y lo natural aumenta la inteligencia, el pensamiento creativo y la productividad, lo que da lugar a una nueva mente híbrida. - En una estrecha relación con el medio natural, los seres humanos podemos conservar y construir hábitats donde desarrollarnos con verdadero bienestar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Título original inglés: THE NATURE PRINCIPLE: Human Restoration and the End of Nature-Deficit Disorder
© Richard Louv, 2012.
© de la traducción: Antoni Cardona, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO398
ISBN: 9788490068717
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
DEDICATORIA Y CITA
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
NEURONAS NATURALES: Inteligencia, creatividad y la mente híbrida
Cantar en tierra de osos
La mente híbrida
VITAMINA N. Cómo aprovechar el poder del mundo natural para nuestra salud física, emocional y familiar
El huerto
Fuentes de vida
Renaturalizar la psique
La euforia de lo verde intenso
La receta de la naturaleza
LA CERCANÍA ES LA NUEVA LEJANÍA. Conocer quién eres sabiendo dónde estás
En busca de tu lugar verdadero
La increíble experiencia de estar donde estás
Bienvenido al barrio
El lugar con sentido
La vinculación afectiva
LA CREACIÓN DE UN EDÉN COTIDIANO. Diseño de alta tecnología/alta naturaleza
El Principio de la Naturaleza en casa
Detente, mira y escucha
Las neuronas naturales se ponen a trabajar
Vivir en una ciudad tonificante
Un pequeño barrio residencial en la pradera
EL HUMANO DE ALTO RENDIMIENTO. Ganarse la vida y labrarse un futuro
Vitamina N para el alma
Todos los ríos corren hacia el futuro
El derecho a un paseo por el bosque
Donde hubo montañas y habrá ríos
EPÍLOGO
NOTAS
A la memoria e inspiración
de Thomas Berry y David J. Boe
La búsqueda que llevamos a cabo de esta cualidad, en nuestras propias vidas, es la búsqueda fundamental de cualquier persona y la clave de la historia de cualquier individuo. Es la búsqueda de aquellos momentos y situaciones en que estamos más vivos.
CHRISTOPHER ALEXANDER,The Timeless Way of Building
Cuando la desesperanza ante el mundo crece en mi interior y el menor ruido me despierta por la noche temeroso de lo que pueda ser de mi vida y de la de mis hijos, voy y me acuesto donde el joyuyo descansa en su belleza sobre el agua y la garza azulada se alimenta.
Penetro en la paz de las cosas salvajes...
Descanso en la gracia del mundo y soy libre.
WENDELL BERRY
Agradecimientos
En la elaboración de este libro y las ideas que contiene, mi mujer, Kathy, ha tenido un papel destacadísimo no solo por su amabilidad y la ayuda prestada al redactarlo, sino también por sus aportaciones intelectuales y su mentalidad artística, que a menudo se pone de manifiesto en estas páginas. Gratitud similar debo a mis hijos. Jason, fino estilista y editor, me ayudó a llevar a cabo gran parte del trabajo de investigación previo y aportó sus formidables conocimientos de filosofía, religión y publicidad; Matthew me ofreció su perspicacia e inteligencia, a menudo pescando en medio de un riachuelo. Mi amigo Dean Stahl me asistió con su experiencia editorial, y con su sabiduría y buen humor. Robyn Bjornsson también me proporcionó incesante ayuda en el campo editorial. James Levine es tan buen amigo como representante. A menudo digo que, en Algonquin, tengo al mejor editor del mundo. La brillante Elisabeth Scharlatt ahora imparte seminarios sobre paciencia, o debería hacerlo. Por todo el presente libro se pueden detectar las huellas del apoyo que me ha prestado el equipo editorial de Algonquin, entre cuyos miembros se incluyen mi persistente y sabia editora Amy Gash, así como Ina Stern, Brunson Hoole, Michael Taeckens, Craig Popelars, Kelly Bowen y Cheryl Nicchitta. Doy las gracias especialmente a Peter Workman y a Jackie Green, que maneja el universo. Desde la publicación de Last Child in the Woods me ha tocado en suerte una familia creciente de colegas que crearon o bien se encargan ahora de mantener la Children and Nature Network (C&NN), entre ellos Cheryl Charles, Amy Pertschuk, Martin LeBlanc, Mike Pertschuk y el difunto y muy añorado John Parr, así como el hermano Yusuf Burgess, Marti Erickson, Howard Frumkin, Betty Townsend, Fran Mainella y el antiguo miembro del consejo Steve Kellert; y en las bases: Juan Martínez, Avery Cleary, John Thielbahr, Nancy Herron, Mary Roscoe, Bob Peart, Sven Lindblad y muchos otros que han construido, entre todos, un movimiento, y que a lo largo del proceso han proporcionado ideas para el libro y han dado ánimos a su autor. Lo mismo puedo decir de mi hermano, Mike Louv, y su familia, y de mis buenos amigos (que, evidentemente, no nombro aquí en su totalidad), como Karen Landen, Peter y Marti Kaye, Anne Hocker Pearse, John Johns, Neal Peirce, Bob Burroughs, Peter Sebring, Jon Funabiki, Bill Stothers, Cyndi Jones, Jon Wurtmann, Gary Shiebler, John Bowman, Conway Bowman, Steve Bunch, Don Levering y la extensa familia de amigos llamada Capítulo Uno. También estoy agradecido a Bob Perkowitz y a ecoAmerica, que ayudaron a crear Nature Rocks, y a la Orion Magazine y al San Diego UnionTribune, en los que puse en circulación por vez primera algunos de estos conceptos. El presente libro es también, en parte, el resultado del trabajo inspirador y pionero de una red creciente de pensadores biofílicos entre los que se incluye Stephen Kellert, quien me invitó a una conferencia fundamental sobre diseño biofílico a la que asistieron el gran E. O. Wilson, David Orr, Tim Beatley, Robert Michael Pyle y otros que se hallan en la vanguardia de este nuevo mundo.
Introducción
El trastorno de déficit de naturaleza en adultos
Escucha: hay un universo estupendo ahí al lado; vamos.
E. E. CUMMINGS
Seguimos un camino de tierra y atravesamos Puerto de Luna, encantador pueblo de casitas de adobe de Nuevo México; cruzamos luego el poco profundo río Pecos por un puente bajo y penetramos en un valle verde de campos de chiles flanqueado por riscos de arenisca roja. Jason, nuestro hijo mayor, que a la sazón contaba tres años, dormía en el asiento trasero.
–¿Es este el desvío? –pregunté a mi mujer.
–El siguiente –dijo Kathy.
Me apeé del coche de alquiler para abrir el portón y entramos en la finca propiedad de nuestros amigos Nick e Isabel Raven. Aquel año estaban trabajando lejos, en Santa Fe, de manera que su granja y su casa estaban desocupadas. Los habíamos conocido antes de que naciera Jason. Kathy y yo habíamos vivido dos veranos cerca de allí, en Santa Rosa, donde ella había estado trabajando en un hospital local.
Tras haber vivido un período lleno de tensiones, regresábamos allí para quedarnos un par de semanas. Necesitábamos ese tiempo para nosotros, y lo necesitábamos para Jason.
Entramos en la polvorienta casa de adobe. Inspeccioné la habitación adicional que había ayudado a construir a Nick durante uno de esos veranos. Conecté la electricidad y el agua (finalmente habían llegado las cañerías al hogar de los Raven), fui a la cocina y abrí el grifo. Un ciempiés de más de un palmo saltó del desagüe blandiendo su cola frente a mi cara. No sé quién de los dos se asustó más, pero fui yo quien agarró el cuchillo de carne.
Más tarde, mientras Kathy y Jason dormían la siesta, salí al calor del exterior, encontré la silla plegable de Nick, ya oxidada, y la coloqué a la sombra de un árbol cerca de la casa. Nick y yo habíamos descansado bajo las ramas de ese árbol durante las pausas que hacíamos cuando preparábamos el adobe mezclando en un hoyo barro, paja, arena, tierra y agua. Pensé en Nick, en nuestras discusiones sobre política, y en el guiso de chiles verdes que Isabel cocinaba en un hornillo de madera y servía en cuencos de hojalata, incluso en los días más calurosos.
En aquel momento, sentado a solas, miré más allá del campo hacia una hilera de álamos que bordeaban el Pecos. Observé como se elevaban sobre el desierto, hacia el este, los cumulonimbos de la tarde y me fijé en los estratos de arenisca al otro lado del río. Los campos de chiles se estremecían bajo el sol. Por encima de mi cabeza, las hojas del árbol rumoreaban y sus ramas crujían. Fijé los ojos en un álamo singular a orillas del río, cuyas ramas y hojas superiores se mecían a un ritmo pausado sobre todos los demás. Pasó una hora, quizá más. La tensión que me dominaba fue arrastrándose lentamente fuera de mi cuerpo. Pareció que se devanara en el aire sobre el verdor del campo. Luego desapareció. Y fue reemplazada por algo mejor.
Veinticuatro años más tarde, a menudo pienso en aquel álamo a orillas del río y en momentos semejantes de admiración inexplicable, ocasiones en que he recibido de la naturaleza justo lo que necesitaba: un no sé qué escurridizo que no sé cómo llamar.
Desde entonces no hemos dejado de pensar en trasladarnos a Nuevo México. O al campo de Vermont. Pero cada día algo nos recuerda que ese no sé qué también ocurre donde vivimos; e incluso en las ciudades más densamente pobladas, donde lo natural urbano todavía existe en los lugares más insospechados. Puede ser recuperado e incluso creado allí donde vivimos, trabajamos y jugamos.
No somos los únicos que sentimos esta ansia.
Un día, en Seattle, una mujer me agarró literalmente por las solapas y me dijo: «Oiga, los adultos también sufrimos el trastorno de déficit de naturaleza». Y estaba en lo cierto, evidentemente.
En 2005, en Last Child in the Woods, introduje la expresión «trastorno de déficit de naturaleza» no como un término médico, sino como una manera de describir la distancia creciente que separa a los niños de la naturaleza. Tras la publicación del libro oí a muchos adultos hablar con emoción sincera, incluso con enojo, sobre esta separación, pero también sobre su propio sentimiento de pérdida.
Cada día nuestra relación con la naturaleza, o la falta de esta relación, influye en nuestras vidas. Siempre ha sido así. Pero en el siglo XXI nuestra supervivencia (o nuestra prosperidad) precisará un marco transformador para dicha relación, un reencuentro entre los humanos y el resto de la naturaleza.
En las páginas siguientes describo un futuro moldeado por lo que denomino el Principio de la Naturaleza, una amalgama de teorías y tendencias convergentes, así como una reconciliación con las antiguas verdades. Este principio sostiene que una reconexión con el mundo natural es fundamental para la salud, el bienestar, el espíritu y la supervivencia de los humanos.
Declaración filosófica ante todo, el Principio de la Naturaleza se sostiene en un conjunto de investigaciones teóricas, especulativas y empíricas que describen el poder tonificante de la naturaleza: su efecto en los sentidos e inteligencia; en la salud física, psicológica y espiritual; y en los vínculos familiares, de amistad y comunitarios. Ilustrado gracias a las ideas e historias de la buena gente que he conocido, este libro se pregunta: ¿Cómo serían nuestras vidas si nuestros días y noches estuvieran tan inmersos en la naturaleza como lo están en la tecnología? ¿Cómo puede cada uno de nosotros contribuir a crear este mundo más vital, no solo en un futuro hipotético, sino ya mismo, para nuestras familias y para nosotros mismos?
Nuestra sensación de urgencia aumenta. En 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vivía en pueblos y ciudades.1 Las formas humanas tradicionales de experimentar la naturaleza desaparecen junto con la biodiversidad.
Al mismo tiempo, la fe de nuestra cultura en la inmersión tecnológica parece no tener límites, y cada vez nos vemos empujados más adentro en un mar de circuitos. Leemos en la prensa increíbles reportajes sobre la creación de vida artificial combinando bacterias con el ADN; sobre máquinas microscópicas diseñadas para introducirse en nuestros cuerpos con la finalidad de combatir a invasores biológicos o de avanzar en nubes letales a través de los campos de batalla; sobre una realidad intensificada mediante ordenadores; sobre casas futuristas en las que nos rodea una realidad acentuada transmitida desde cada pared. Oímos incluso hablar de la era «transhumana» o «posthumana» en que la tecnología mejora a la gente hasta niveles óptimos, o de un «universo posbiológico» en el que, tal como dice Steven Dick, de la NASA, «la mayor parte de la vida inteligente ha evolucionado hasta superar la inteligencia de carne y hueso».2
Este libro no pretende argumentar contra estos conceptos ni contra sus defensores (al menos no contra aquellos que se dedican a la aplicación ética de la tecnología para ampliar las capacidades humanas).3 Pero sí sostiene que estamos yendo demasiado lejos. Todavía no hemos comprendido totalmente, ni tan siquiera estudiado de manera adecuada, la capacidad para mejorar las aptitudes humanas mediante el poder de la naturaleza. En un informe elogioso con las aulas dotadas de alta tecnología, un educador cita a Abraham Lincoln: «Los dogmas del tranquilo pasado no resultan adecuados para el tempestuoso presente. Las circunstancias están plagadas de dificultades, y debemos estar a la altura de esas circunstancias. Como nuestra situación es nueva, debemos pensar de una manera nueva y actuar de una manera nueva». Quizá deberíamos hacerlo así; pero en el siglo XXI, irónicamente, una fe desmesurada en la tecnología (un alejamiento de la naturaleza) bien puede ser el dogma anticuado de nuestros tiempos.
Por el contrario, el Principio de la Naturaleza afirma que, en una época de rápidas transformaciones medioambientales, económicas y sociales, el futuro pertenecerá a los que se comporten de acuerdo con la naturaleza: a aquellos individuos, familias, empresarios y líderes políticos que adquieran un conocimiento más profundo de la naturaleza y que equilibren lo virtual con lo real.
En 2010, Avatar se convirtió en la película más vista de la historia. Su éxito tuvo menos que ver con la avanzada tecnología de 3-D utilizada que con el sentimiento que explotaba: nuestro conocimiento instintivo de que la especie humana se halla en una situación muy delicada y está pagando muy caro el hecho de alejarse cada vez más de la naturaleza. Al hablar del mensaje central del filme, su director, James Cameron, afirmó: «Plantea cuestiones sobre nuestra relación con los demás, entre culturas diferentes, y sobre nuestra relación con la naturaleza en una época de trastorno de déficit de naturaleza». Este trastorno colectivo amenaza nuestra salud, nuestro espíritu, nuestra economía y nuestra futura gestión del medio ambiente. Pero a pesar de que en apariencia las probabilidades sean mínimas, un cambio transformador es posible. La pérdida que sentimos, esta verdad que ya sabemos, crea el marco para una nueva época de la naturaleza. De hecho, a causa de los retos medioambientales con que nos enfrentamos hoy, puede que estemos (más bien deberíamos estar) iniciando el período más creativo de la historia de la humanidad, una época definida por un objetivo que se asienta sobre un siglo de ecologismo y lo prolonga, que incluye el concepto de sostenibilidad pero lo supera en pos de la renaturalización de la vida diaria.
Siete preceptos que se solapan, basados en la capacidad transformadora de la naturaleza, pueden reestructurar nuestras vidas ahora y en el futuro. Juntos adquieren una fuerza singular:
• Cuanta más alta tecnología entra en nuestras vidas, tanta más naturaleza necesitamos para lograr el equilibrio natural.
• La conexión entre mente, cuerpo y naturaleza, también llamada vitamina N (de Naturaleza), mejorará la salud física y mental.
• Utilizar tanto la tecnología como la experiencia natural aumentará nuestra inteligencia, pensamiento creativo y productividad,y dará origen a la mente híbrida.
• El capital social humanidad/naturaleza enriquecerá y redefinirá la comunidad para incluir en ella a todos los seres vivos.
• En el nuevo lugar con sentido, la historia natural será tan importante como la historia humana para la identidad regional y personal.
• Mediante el diseño biofílico, nuestros hogares, puestos de trabajo, barrios y ciudades no solo ahorrarán vatios, sino que también producirán energía humana.
• En su relación con la naturaleza, el humano de alto rendimiento conservará y creará un hábitat natural (y un nuevo potencial económico) donde vivir, aprender, trabajar y jugar.
Ya seamos jóvenes, maduros o viejos, todos podemos obtener unos beneficios extraordinarios conectándonos (o reconectándonos) a la naturaleza. El mundo exterior puede ayudar a aquellos de nosotros que nos sentimos hastiados y cansados expandiendo nuestros sentidos y despertando de nuevo en nuestro interior un sentimiento de sobrecogimiento y maravilla que no experimentábamos desde la infancia; puede ayudar a mejorar nuestra salud, a aumentar nuestra creatividad, a hallar nuevas carreras y oportunidades empresariales, así como actuar de agente vinculador en las familias y comunidades. La naturaleza nos puede ayudar a sentirnos plenamente vivos.
Los escépticos dirán que esta receta natural es difícil de aplicar dada la celeridad con la que destruimos la naturaleza, y con razón. Los beneficios del mundo natural para nuestra cognición y salud serán irrelevantes si seguimos destruyendo la naturaleza que nos rodea. Sin embargo, esta destrucción está garantizada sin una reconexión humana a la naturaleza. Es por ello por lo que el Principio de la Naturaleza trata de la conservación del medio ambiente, pero también de recuperar la naturaleza al mismo tiempo que nos recuperamos a nosotros mismos; de crear nuevos hábitats naturales allí donde ya existieron en el pasado o donde nunca existieron, en nuestros hogares, puestos de trabajo, escuelas, vecindarios, ciudades, barrios residenciales y granjas. Trata sobre el poder de vivir en la naturaleza: no con ella, sino en ella. El siglo XXI será el siglo de la reincorporación de la humanidad al mundo natural.
Martin Luther King Jr. solía decir que cualquier movimiento (cualquier cultura) fracasaría si no puede representar la idea de un mundo al que la gente quiera ir. Ahora, las primeras pinceladas ya son visibles.
El presente libro trata sobre la gente que está creando ese mundo, en su quehacer cotidiano y más allá, y sobre cómo nosotros podemos también contribuir a ello.
NEURONAS NATURALES:
Inteligencia, creatividad y la mente híbrida
El amante de la naturaleza es aquel cuyos sentidos internos y externos se mantienen aún verdaderamente ajustados entre sí.
RALPH WALDO EMERSON
El mundo natural es un conjunto no solo de restricciones, sino también de contextos en cuyo marco podemos realizar nuestros sueños más plenamente.
PAUL SHEPARD
Cantar en tierra de osos
Descubrir el pleno uso de los sentidos
Hay otro mundo, y se halla en este.
SUSAN CASEY,The Devil’s Teeth
Como especie, nos sentimos más animados cuando nuestros días y noches sobre la tierra entran en contacto con el mundo natural. Podemos hallar una fuente inconmensurable de dicha en el nacimiento de un niño, en una gran obra de arte o al enamorarnos. Pero toda nuestra vida está arraigada en la naturaleza, y una separación de este mundo más amplio nos insensibiliza y empequeñece nuestros cuerpos y espíritus. Reconectarnos a la naturaleza, de cerca y de lejos, nos abre nuevas puertas hacia la salud, la creatividad y el asombro. Nunca es demasiado tarde.
Caminaba con mi hijo menor, Matthew, entonces veinteañero, por la orilla de un riachuelo corriente arriba, en la isla Kodiak, en Alaska. Joe Solakian, nuestro guía, nos enseñaba a detectar la presencia de los osos pardos del lugar, los de mayor tamaño, esos que pueden correr a cincuenta kilómetros por hora.
–Lo principal es no cogerlos nunca desprevenidos –dijo Joe.
Y, teniendo presente la suerte que corrió el documentalista Timothy Treadwell (devorado por ellos), no intentar nunca ser su mejor amigo, pensé.
Los salmones (keta, rojo y rosado) acuden a las verdes y poco profundas pozas que se hallan allí, enmarcadas entre dos paredes boscosas, para desovar y morir, así que el lugar es un restaurante para osos. De manera que hablábamos, cantábamos y agitábamos las campanillas para osos de nuestros chalecos, buscábamos huellas y olfateábamos el aire en busca de los característicos y entremezclados olores a almizcle y a salmón podrido. Durante aquella semana, de vez en cuando esos olores llenaban de repente el aire y entonces el pelo de la nuca se nos erizaba. Porque eso significaba que un oso nos estaba observando desde los matorrales, o que se hallaba muy próximo, o que se acababa de ir.
Una tarde avistamos un oso. El viento soplaba en contra y no lo podíamos oír. Salió del bosque y atravesó pesadamente un banco de grava, alzó el hocico, dudó y luego dio media vuelta y cruzó al trote el riachuelo para desaparecer entre los árboles.
Cantar en tierra de osos permite valorar en su justa medida los riesgos de la vida cotidiana.
Hallarse en esta isla, también. En 1964, un tsunami de diez metros de altura destruyó las poblaciones de la costa. Un cataclismo aún mayor tuvo lugar en 1912, cuando el volcán Katmai, situado en el continente, entró en erupción.
«Hacia las tres de la tarde, al salir del bosque vimos por primera vez una nube enorme en forma de abanico justo a poniente del pueblo», escribió Hildred Erskine, superviviente de la isla de Kodiak. «Era la nube más negra y densa que había visto nunca. A menudo la atravesaban relámpagos... pero en Alaska no hay tormentas eléctricas. La electricidad estática era tan intensa que los radiotelegrafistas no se atrevían a acercarse a sus aparatos.» El cielo se oscureció, cosa extraña para un junio en Kodiak, donde la luz del día es casi continua. «Empezamos a pensar en la suerte que corrieron los habitantes de Pompeya.»
Los lagos se llenaron de cenizas, las perdices blancas murieron justo cuando estaban anidando, las truchas perecieron y, de hecho, la mayor parte de la fauna y flora de la isla fue enterrada viva. Pero pronto, de esas cenizas brotó de nuevo la vida. Con la ayuda de los vientos continentales, que llevaron las semillas de árboles y plantas que nunca habían crecido allí, la isla renació. Desde el punto de vista geológico, pues, la superficie y la biota de Kodiak son nuevas, lo que nos recuerda que la creación es la otra cara de la muerte.
Después del huracán Katrina hubo quien dijo que se debía dejar que Nueva Orleans volviera a su estado natural de marismas, que la población se reasentara en el terreno más elevado de los alrededores, quizá un parque de atracciones tipo Bourbon Street, fácil de evacuar, construido en esa piscina de muerte. Esta propuesta de reversión a las marismas es razonable, ya que hasta cierto punto restablece el hábitat natural, protector. Pero cuando la gente dice, y lo dice a menudo, que los humanos que viven en zonas propensas a los desastres naturales están locos, se basa en el supuesto de que siempre existe un terreno más elevado. ¿Se debería obligar a la gente (a usted y a mí) a abandonar cualquier hábitat amenazado por desastres naturales? No lo creo. ¿Adónde iríamos? ¿Adonde no hay nunca inundaciones ni incendios? ¿Al llamado talón de bota de Misuri, lugar aparentemente seguro, pero que resulta estar situado sobre una falla que en el pasado cambió el curso del río Misisipi?
Casi un siglo después de la erupción del Katmai, mi hijo y yo dejamos nuestras huellas en esa oscura tierra volcánica de renovación. La vida va apartándose poco a poco del borde y entonces avanza de nuevo. Así pues, Matthew y yo seguimos avanzando río arriba, despiertos, con más cautela de la que tendríamos en la vida cotidiana, escuchando, observando, alzando la cabeza para notar qué trae el viento. Algo se acerca. De manera que hacemos sonar las campanillas. Y cantamos.
MÁS SENTIDOS DE LOS QUE PODEMOS SENTIR
Cantar en tierra de osos, o bien olfatearlos, puede que no sea lo que se entiende por pasar un buen rato, pero nos recuerda el potencial sensorial propio de nuestra naturaleza, si bien raras veces hacemos uso de él.
Somos muchos los que deseamos una vida de los sentidos más plena.
Entendido en un sentido amplio, el trastorno de déficit de naturaleza es una atrofia de la conciencia, una disminución de la capacidad para encontrar sentido a la vida que nos rodea, tome la forma que tome. Este encogimiento de nuestra vida afecta directamente a nuestra salud física, mental y social. Sin embargo, no solo el trastorno de déficit de naturaleza puede invertirse, sino que también podemos enriquecer enormemente nuestras vidas mediante nuestra relación con la naturaleza, empezando con nuestros sentidos. En Una historia natural de los sentidos, Diane Ackerman escribió: «La gente cree que la mente está situada en la cabeza, pero los últimos descubrimientos en fisiología indican que en realidad no se halla en el cerebro, sino que viaja a través de todo el cuerpo en caravanas de enzimas, dando sentido afanosamente a las maravillas compuestas que catalogamos como tacto, gusto, olfato, oído y vista».1 Los que vivimos en ciudades nos asombramos de las aptitudes, aparentemente sobrehumanas o sobrenaturales, de los aborígenes australianos y otros pueblos «primitivos», y consideramos que tales habilidades son vestigios, como nuestra rabadilla. Pero hay otra manera de entenderlo: esos sentidos no son vestigios, sino que están latentes, ocultos bajo una capa de ruido y presuposiciones.
¿Se ha preguntado alguna vez por qué tenemos dos orificios nasales? Un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, California, sí lo hizo. Y publicó sus descubrimientos en la revista Nature Neuroscience. Jay Gottfried, profesor de neurología de la Universidad Northwestern, escribió: «Para mí, lo más destacado de este estudio es que muestra que el sentido humano del olfato es mucho mejor de lo que mucha gente cree. Es cierto que las principales corrientes sensoriales de nuestras vidas las constituyen estrechos canales visuales y auditivos. Pero todos nuestros sentidos son mucho más capaces de lo que suponemos». Los investigadores equiparon a un grupo de estudiantes universitarios con gafas oscuras, orejeras y guantes de trabajo para embotar sus sentidos, y luego los llevaron a un campo; la mayoría de los estudiantes pudieron seguir un rastro de perfume de chocolate de diez metros e incluso giraron justo donde la senda invisible cambiaba de dirección. También se constató que podían oler mejor si utilizaban los dos orificios nasales, hecho que los investigadores compararon a la audición en estéreo.2 Uno de ellos indicó que el cerebro recogía las «imágenes» olfativas de cada uno de los orificios para luego elaborar, combinándolas, una representación de la senda. Los estudiantes descubrieron que avanzaban en zigzag, una técnica que emplean los perros cuando rastrean.
El estudio también reveló que la capacidad para seguir rastros de los estudiantes mejoraba con la práctica, lo que indica que los humanos podríamos desarrollar nuestra aptitud rastreadora hasta igualarla a la de muchos otros animales. Según el investigador Noam Sobel, una de las razones por las que los perros rastrean mejor que los humanos es que olfatean deprisa. Muy deprisa. «En nuestra opinión, estos resultados indican que, a medida que los sujetos aumentaban la velocidad, necesitaban oler más deprisa para obtener la misma calidad de información», explicó Sobel. «Descubrimos que los humanos no solo son capaces de rastrear olores, sino que también imitan de manera espontánea las pautas de rastreo de [otros] mamíferos».3
¿Qué más podemos hacer que hemos olvidado? ¿Qué dejamos de ver, de oír y de entender por el hecho de permitir que la maraña de cables tecnológicos nos aprisione un poco más cada día? ¿Y cómo podemos desarrollar estas aptitudes, naturales pero adormecidas, y darles un uso pertinente en la vida actual?
Quizá recuerde una época en que usted absorbía más cosas del mundo. Sencillamente podía hacerlo. Usted era nuevo y el mundo era nuevo. De niño, yo solía ir al bosque y, tras sentarme bajo un árbol, me humedecía el pulgar y acto seguido me lo pasaba por cada uno de los orificios nasales. Había leído en algún lugar que la gente (los pioneros o los indios) hacían esto para aguzar su olfato y percibir mejor si se aproximaba algún animal o incluso algún peligro. Después de hacerlo me quedaba totalmente quieto, con la espalda pegada a la áspera corteza, esperando. Y, poco a poco, la vida animal se reanudaba. Un conejo salía de entre los arbustos, los pájaros hacían vuelos rasantes, una hormiga se daba un paseo por mi rodilla para ver qué había al otro lado. Y yo me sentía intensamente vivo.
La mayoría de los científicos que estudian la percepción humana ya no creen que tengamos tan solo cinco sentidos, a saber: el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. En la actualidad, su número varía entre los diez y los nada menos que treinta, entre los que se incluyen la glucemia, el estómago vacío, la sed, las articulaciones y muchos más. La lista va creciendo.
En 2010, un grupo de científicos de la Universidad de Londres publicó los resultados de un estudio en que se sugería que los humanos podemos llevar integrado un sentido interno de la orientación.4 Otro sentido afín es la llamada propiocepción: la conciencia de la situación de nuestro cuerpo en el espacio, incluyendo el movimiento y el equilibrio; este sentido es el que nos permite tocarnos la nariz con los ojos cerrados. Los delfines y los murciélagos podrían enseñarnos varias cosas acerca de una aptitud latente que compartimos con ellos: la ecolocación o capacidad de situar objetos interpretando los sonidos que rebotan contra ellos. En 2009, investigadores de la universidad madrileña de Alcalá de Henares demostraron que la gente podía identificar objetos a su alrededor sin necesidad de verlos gracias al eco generado al chasquear la lengua. Según el director de la investigación, el eco era percibido mediante vibraciones en los oídos, la lengua y los huesos.5 Algunos invidentes, e incluso personas sin problemas de visión, han aprendido a desarrollar este fino sentido por el método del ensayo y error.
«En determinadas circunstancias, los humanos podemos rivalizar con los murciélagos en capacidad de ecolocación», afirma Juan Antonio Martínez Rojas, autor principal del estudio. «Hay muchas cosas, como una habitación vacía, que no emiten sonido alguno, pero sí lo estructuran: le dan una forma que la gente puede ver sin ver. Hice que un grupo de estudiantes escucharan sonidos emitidos entre dos tablones y fueron capaces de decirme si había suficiente espacio entre los tablones para que pudieran pasar.» La ecolocación humana puede hacerse sin tecnología o «sin tener que desarrollar ningún proceso mental nuevo», según Lawrence D. Rosenblum, profesor de psicología de la Universidad de Riverside, California. En su opinión, se trata de «escuchar» un mundo que existe más allá de lo que normalmente interpretamos erróneamente como silencio.6
Karen Landen oye este mundo. Antigua directora de un periódico, Landen llevaba muchos años aficionada a los pájaros cuando, en sus salidas de campo, se fijó en que determinadas personas tenían una habilidad asombrosa para detectar e identificar aves. Esos «superpajareros», tal como los llama ella, en cierto sentido veían con el oído. ¿Cómo? Habían asistido a los cursos Seattle Audubon de identificación de las aves por el canto, impartidos por el guía profesional Bob Sundstrom. Landen había estudiado canto e idiomas, de manera que pensó que el «lenguaje» de los pájaros sería fácil.
Pronto comprendería por qué la mayoría de los estudiantes eran repetidores:
–A diferencia del lenguaje humano, el de los pájaros no tiene reglas. Estudiamos páginas y páginas de tipos de canto (silbidos, graznidos, trinos, cotorreos, gorjeos) y de timbres (claro, líquido, metálico, áspero, tintineante, dulce). Escuchas con atención una muestra: número de acentos, duración, simplicidad/complejidad, frases repetidas. ¿Es la entonación ascendente o descendente? ¿Hay pausas o una respiración prolongada? Los cantos del robín americano y del picogrueso pechicafé suenan igual hasta que no adviertes que el robín emite sus notas con nitidez, mientras que el picogrueso lo hace arrastrándolas (de ahí que el canto del picogrueso se haya descrito como el de «un robín borracho») –explica.
Landen también aprendió que algunos pájaros son instrumentistas, mientras que otros son compositores:
–Los pájaros carpinteros tocan el tambor, las alas del colibrí zumban. Un gorrión melódico joven puede que solo cante una frase sencilla, pero uno de más edad con un territorio importante que defender emitirá florituras adicionales para anunciar su categoría. Por si todo esto fuera poco, los acentos de las diversas especies varían según la región y el individuo, tal como nos pasa a nosotros.
Lo que Landen aprendió es que en la observación de las aves se empieza utilizando un solo sentido al que poco a poco se van añadiendo otros. Un superpajarero aprende en primer lugar a ver pájaros, luego a escucharlos y, finalmente, a «verlos» escuchándolos.
–Cuando observas a los pájaros con el oído, te das cuenta de que ahí afuera están pasando muchas cosas: llamadas para advertir de la presencia de depredadores, un macho que canta «prohibido el paso» a los otros machos, pero que al mismo tiempo dice «eh, señoritas: he aquí un tipo apuesto y triunfador que sería un gran padre de familia». –Ríe–. ¿Sabías que cuando te despiertas hacia el final de un sueño, si este ha sido bueno su recuerdo crea una capa extra de bienestar que te envuelve durante todo el día? Pues bien, observar aves con el oído crea esta deliciosa capa extra en la vida que envuelve el día a día. No puedo concebir una vida sin aves, sin su belleza, su energía y su canto. Empobrecería nuestros sentidos.
Esto nos lleva al llamado sexto sentido, que para algunos es intuición, para otros percepción extrasensorial y para otros la capacidad humana de detectar el peligro de manera inconsciente.
En diciembre de 2004, cuando el devastador tsunami que barrió parte de Asia se acercaba, se dice que los miembros del pueblo de los jarawa y algunos animales sintieron o detectaron el sonido de la ola que avanzaba, o bien otro tipo de actividad natural inusitada, mucho antes de que el agua chocara contra la costa. Huyeron a terrenos más elevados. Los jarawa se sirvieron de su conocimiento tribal de las señales de alerta de la naturaleza, explicó V. R. Rao, director del Instituto Antropológico de la India, con sede en Calcuta. «Adivinaron el peligro inminente gracias a señales de alerta biológicas, como el grito de las aves y los cambios en las pautas de conducta de los animales marinos».7 En el caso de los jarawa, la explicación más sencilla puede ser que el sexto sentido es la suma de todos los otros junto con un conocimiento cotidiano de la naturaleza.
Investigadores de la Universidad de Washington en Saint Louis llaman la atención sobre el córtex cingulado frontal, sede del primitivo sistema de alerta del cerebro, que detecta sutiles señales de alarma mucho mejor de lo que los científicos creían hasta el momento. Joshua W. Brown, director del Laboratorio de Control Cognitivo de la Universidad de Indiana, Bloomington, es coautor de un estudio publicado en 2005 en la revista Science.8 «Es comprensible que exista este mecanismo porque en nuestra vida diaria hay multitud de situaciones que exigen al cerebro que controle los cambios imperceptibles que se dan en nuestro entorno y adapte nuestro comportamiento en consecuencia, incluso en aquellos casos en que podemos no ser necesariamente conscientes de las circunstancias que han provocado la adaptación», escribió. «En algunos casos, la capacidad del cerebro para detectar sutiles cambios ambientales y adaptarse a ellos puede, de hecho, ser incluso mayor si tiene lugar al nivel del subconsciente.»
Ron Rensink, profesor adjunto de psicología e informática de la Universidad de British Columbia, ha investigado el sexto sentido, que él denomina «visión mental», para entender cómo las personas pueden intuir certeramente que va a ocurrir algo. «En cierto sentido es como un sistema “a primera vista”... que usamos sin ser conscientes», explicó Rensink en Monitor, la revista de la Asociación Americana de Psicología.9 Su investigación indica que la visión es, de hecho, un conjunto de facultades y no un solo sentido; y que el cerebro puede recibir, a través de la luz, una especie de visión previa a la imagen. En la publicación mensual de la Universidad de British Columbia, UBC Reports, explicó: «Hay algo más, la gente tiene acceso a este otro subsistema... Resulta que se trata de dos subsistemas muy diferentes (uno consciente y el otro no consciente) que en realidad funcionan de una manera ligeramente diferente... En el pasado la gente creía que cuando la luz llega a los ojos, el resultado tenía que ser una imagen. Si no da como resultado una imagen, debe significar que no puede haber visión». Pero es al contrario, escribió: la luz puede llegar a los ojos y ser empleada por otros sistemas de percepción. «Se trata de otra manera de ver.»10
En otro estudio, el ejército de Estados Unidos ha investigado por qué algunos soldados y marines pueden aparentemente usar sus sentidos latentes para detectar bombas al borde de la carretera y otros peligros en las zonas de guerra de Afganistán e Irak. «Los investigadores militares han descubierto que hay dos grupos de soldados especialmente buenos para detectar anomalías: aquellos con un pasado cazador, que de jóvenes recorrieron los bosques en pos de ciervos o patos, y aquellos que se criaron en barrios conflictivos, donde a menudo es importante saber qué pandilla controla determinada zona», explicaba Tony Perry, de Los Angeles Times.11
Parece, pues, que aquí opera un factor común: mucha experiencia fuera de casa y fuera de la burbuja electrónica, en un entorno que exige un uso mejor de los sentidos. El brigada del ejército Todd Burnett, que ha servido en Irak y en Afganistán, dirigió la investigación. El estudio, realizado a lo largo de dieciocho meses con ochocientos militares de diversas bases, reveló que quienes mejor detectaban las bombas eran gente de pueblo familiarizada con la caza que se había alistado a la Guardia Nacional de Carolina del Sur. Según Burnett: «Sencillamente, parecía que captaban mejor las cosas... Saben cómo mirar su entorno». ¿Y los otros jóvenes soldados, los que se criaron con Game Boys y pasaban los fines de semana en los centros comerciales? En general, dichos reclutas no tenían la capacidad para percibir los matices que posibilitan que un soldado detecte una bomba oculta. Incluso con una visión perfecta, carecían de esta aptitud especial, esta combinación de percepción intensa, visión periférica e instinto, por así decirlo, para descubrir aquello que no encajaba en el entorno. Su atención era limitada, como si estuvieran viendo el mundo en un formato preestablecido, «como si el parabrisas de su jeep fuera una pantalla de ordenador», escribió Perry. El brigada Burnett lo expresó de la siguiente manera: «estaban más centrados en la pantalla que en todo lo que les rodeaba».
La explicación puede ser en parte fisiológica. Un grupo de investigadores australianos sugiere que el problemático aumento de casos de miopía está relacionado con el hecho de que los niños y los jóvenes pasan menos tiempo al aire libre, donde los ojos deben enfocar distancias largas.12 Pero es probable que esto no sea todo. La visión, incluyendo la «visión mental»; un oído más aguzado; un sentido del olfato receptivo; la capacidad para saber dónde está situado nuestro cuerpo en el espacio: todas estas aptitudes podrían estar funcionando simultáneamente. En un entorno natural, esta ventaja proporciona aplicaciones prácticas y beneficios: una mayor capacidad para aprender, una mayor capacidad para evitar peligros y, quizá la aplicación más importante de todas, una inconmensurable capacidad para vivir la vida más plenamente.
Además de la propiocepción, es decir, la conciencia de la posición de nuestro cuerpo mediante el movimiento y el equilibrio, la naturaleza también nos brinda la oportunidad de desarrollar un sentido todavía más amplio: ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo y espíritu en el universo y en el tiempo.
Un día, mi hijo Matthew me preguntó:
–¿Es la fe un sentido?
–¿Qué quieres decir? –repuse.
–Ya sabes: como si sintiéramos un poder superior.
Se trata de una pregunta estupenda que lleva a otras preguntas: ¿Podría existir un sentido espiritual, entendido de manera literal, más allá de nuestros sentidos, allí donde termina el mundo corriente y empieza todo lo que se halla más allá y en nuestro interior? ¿Podría ser que los otros sentidos, cuando funcionan a pleno rendimiento, cosa que a menudo ocurre cuando estamos en la naturaleza, activasen este sentido en particular?
Quizá este sentido, si es que existe, explique por qué muchos de nosotros nos valemos de términos religiosos para hablar de nuestras experiencias en la naturaleza, incluso en el caso de que no seamos formalmente religiosos.
El escritor sobre temas de la naturaleza Robert Michael Pyle, que acuñó la elegante expresión «extinción de la experiencia», pregunta: «¿Qué le pasa a una especie que pierde el contacto con su hábitat?» Nuestra sensibilidad ante la naturaleza y nuestra humildad cuando estamos inmersos en ella son esenciales para nuestra supervivencia física y espiritual. No obstante, nuestra creciente desconexión de la naturaleza nos embota los sentidos y acaba por debilitar incluso el aguzado estado sensorial que suscitan los desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre. Pasar tiempo en la naturaleza, especialmente en la naturaleza salvaje, puede amenazar la integridad física, pero rechazar la naturaleza a causa de los riesgos e incomodidades que comporta es un riesgo aún mayor.
EL SENTIDO DE LA HUMILDAD
En aquel riachuelo de Alaska, donde los salmones rojos avanzaban contra la corriente y el bosque se inclinaba sobre la orilla, la posibilidad de que un oso saliera de entre los arbustos constituía un peligro. Al mismo tiempo, la conciencia que teníamos de ello nos protegía y avivaba nuestros sentidos frente a todo lo que ocurría en el río. También nos proporcionaba algo más grande: un sentido de humildad natural.
Hubo un momento en que en el extremo opuesto de una amplia llanura, un oso echó a correr hacia nosotros. Joe propuso que nos mantuviéramos juntos.
–Así pareceremos un gran animal con un montón de patas –dijo.
Me pareció una propuesta sensata. No se me escapaba que el oso pardo de Kodiak, aislado en el archipiélago del mismo nombre durante doce mil años, es el carnívoro terrestre más grande del mundo, cuyo peso puede llegar a superar los seiscientos kilos.
–¡Alejémonos del agua! –gritó Joe.
El animal pasó frente a nosotros y se zambulló en el meandro del arrollo por donde acabábamos de cruzar. Lo observamos sobrecogidos. Joven pero imponente, el oso se abalanzaba sobre los salmones en migración dando zarpazos y de vez en cuando alzaba el hocico, meneaba la cabeza y miraba hacia nosotros, tras lo cual reanudaba su pesca.
–También tiene que buscarse la vida –dijo Joe.
Eché una mirada a Matthew, que tenía firmemente agarrado su espray de pimienta. De una manera irracional, sentí una explosión de alegría que superaba con mucho toda preocupación que pudiera tener por nuestra seguridad. Qué bien que le irá a Matthew, pensé, experimentar este momento, con su belleza y la obligada humildad natural que comporta. El placer de estar vivo se intensifica cuando debes necesariamente estar atento a seguir con vida. Con vida en el amplio universo, con vida en el tiempo.
La isla de Kodiak, con una población más numerosa de osos que de personas, es uno de los últimos lugares salvajes del planeta donde el ser humano puede sentir ese peculiar cosquilleo en la nuca que tan solo se siente cuando uno se halla en el hábitat de otro depredador. Incluso los que viven en las zonas menos desarrolladas del mundo saben que tales momentos se están haciendo cada vez más raros. En su libro Monsters of God, publicado en 2003, David Quammen pronostica que antes del año 2150 todos los principales depredadores de la Tierra se habrán extinguido o estarán en parques zoológicos, con su reserva genética menguada y su fiero potencial enjaulado. Entonces, escribe, a la gente «le resultará difícil concebir que en el pasado esos animales eran orgullosos, peligrosos, imprevisibles, majestuosos... Los niños se sorprenderán y tendrán ganas de aprender si alguien les explica que antaño los leones corrían sueltos por este mundo». Y los tigres, y los osos.
En algunos casos excepcionales, los depredadores de gran tamaño se encuentran en vías de recuperación. Tras ser diezmados por los cazadores en la década de 1940 y gracias a los esfuerzos subsiguientes para protegerlos, en la actualidad la población de osos kodiak es estable y posiblemente esté creciendo. En el sur de California, el número de pumas ha aumentado de manera espectacular desde que dicho estado prohibiera su caza en 1990. Sin embargo, se hace difícil llevar la cuenta exacta por culpa de la mentalidad «dispara, entierra y calla la boca» de los rancheros, que a veces controlan la población animal a su manera. Los lobos reintroducidos en Yellowstone se enfrentan a un futuro igualmente incierto. Ya no se oye hablar mucho sobre el control de la natalidad humana, tan solo se habla de controlar la fauna y la flora.
Lejos de la civilización, y en entornos naturales e incluso en parques naturales urbanos, reencontramos nuestros sentidos. Pero ¿podremos entrar en razón a tiempo? Aunque los seres humanos nunca lleguen a encontrarse con una especie depredadora (distinta de la humana), la protección de la vida animal conserva o recupera parte de nuestra humanidad; alimenta los vestigios de nuestros sentidos más profundos, en especial el sentido de humildad que exige la verdadera inteligencia humana.
En Kodiak sobrevive parte de esa frontera: una especie de Parque Jurásico con salmones. Otro día, mi hijo y yo volvimos a ver un oso: subía apresuradamente por una pequeña cresta en dirección a una manada de caballos salvajes, los cimarrones, que pueblan la isla. Quizá tenía la esperanza de arrebatarles un potrillo blanco que estaba con ellos. Sorprendentemente, los caballos (más peligrosos para la gente que los osos, según nos dijo Joe), liderados por un magnífico ejemplar de crin blanca, echaron a correr directamente hacia el oso. Al verlos avanzar a toda velocidad, con las colas al viento como banderas, el plantígrado decidió cambiar de plan.
Los caballos salvajes se detuvieron, se mantuvieron juntos y observaron, al igual que nosotros, cómo el oso se alejaba lentamente por la playa hasta desaparecer en la niebla. Luego siguieron su propio camino. Y volvimos a quedarnos solos en la llanura.
La mente híbrida
Mejorar la inteligencia mediante la naturaleza
Seamos realistas. Aunque tengamos la suerte de ir a Alaska a avistar osos o de haber establecido vínculos con el mundo natural cuando éramos jóvenes, conservar estos vínculos o principiar una relación evolucionada con la naturaleza no es tarea fácil.
Mi despacho de San Diego es un mar de distracciones. Dos ordenadores, dos impresoras, un fax-contestador-escáner, un escáner de negativos y diapositivas, una radio y cuatro discos duros ocupan mi mesa de trabajo, bajo la cual hay una maraña de cables que me ha estado apabullando durante años. No me extrañaría que cualquier noche ese revoltijo de ganglios subiera sigilosamente las escaleras, como un Slinky asesino en serie, y me estrangulara en el dormitorio. No obstante, justo ahora veo a través del cristal de la puerta corredera algo que se mueve en los arbustos: un rascador manchado entre las hojas, rascando cómicamente con las patas mientras busca insectos y cantando tuuíííí. Hace poco, nuestro hijo Matthew, que se ha aficionado a observar pájaros con verdadera pasión, nos regaló a mi mujer y a mí unos prismáticos de 10x42 y la Guía de campo de aves de la Sociedad Nacional Audubon: región occidental. Ha pegado etiquetas amarillas en algunas páginas del libro para indicarnos qué pájaros frecuentan nuestro territorio.
Los prismáticos y el libro también están sobre mi escritorio. La mesa empieza a vibrar. Alargo la mano para coger el iPhone.
Robert Michael Pyle sería el primero en afirmar que hallar el equilibrio no es fácil. En 2007, Pyle anunció en su columna sobre ecologismo de la Orion Magazine que se estaba planteando abandonar el correo electrónico. «El tiempo dirá si puedo vivir sin correo electrónico», escribió. «Mientras tanto, volveré al correo ordinario, y a las virtudes de la paciencia y el silencio. Tú te lo pierdes, diréis. Es posible. Ya veremos...»1
Dos años más tarde, envié un e-mail a Bob preguntándole cómo le iba la vida después de haber prometido dejar de usar el correo electrónico. Fue una mala señal obtener una respuesta, y rápida. «He recaído», me escribió. «Se podría decir que he hecho una pausa, pero aún no he logrado del todo alcanzar mi ideal. Sin embargo, intento limitar todo lo que puedo el tiempo que paso escribiendo en el ordenador y navego lo menos posible por la red.» Cuando debe sentarse frente a la pantalla para escribir sus artículos diarios, se levanta y sale a pasear lo más pronto que puede.
A veces, incluso gente como Pyle, una persona de lo más optimista y llena de energía, se muestra desesperanzada respecto a la posibilidad de conseguir un reencuentro entre el hombre y la naturaleza.
Personas empalagosas nos chillan desde televisores de pantalla plana instalados sobre los surtidores de las gasolineras. Las empresas de publicidad sustituyen los carteles por deslumbrantes pantallas digitales. Las pantallas pululan ahora en los aeropuertos, las cafeterías, los bancos, sobre las colas ante la caja de la tienda de comestibles e incluso en los aseos, sobre los urinarios o sobre los secadores de manos. En algunas compañías aéreas, los mensajes publicitarios nos llegan desde las mesitas plegables y las bolsas para el mareo de los respaldos anteriores. Disney anuncia DVD para preescolares en las sábanas de papel de las camillas de las consultas de los pediatras. Quizá sea nuestro castigo por usar el DVR para saltarnos los anuncios. «Nunca sabemos dónde va a estar el consumidor en un momento determinado, por lo tanto debemos encontrar la manera de estar en todas partes», explicaba al New York Times Linda Kaplan Thaler, presidenta de la agencia de publicidad Kaplan Thaler Group. «La ubicuidad es la nueva exclusividad.»2
Este intenso bombardeo informativo ha dado origen a una nueva disciplina llamada «ciencia de la interrupción» y a una afección recién acuñada: atención parcial continuada.3
Maggie Jackson, autora de Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age, explica que un trabajador que se distrae tarda casi media hora en reanudar una tarea; el 28 % de una jornada típica se pierde en interrupciones y el tiempo subsiguiente para recuperar la atención; las constantes intromisiones electrónicas que distraen a los trabajadores hacen que estos se sientan frustrados, presionados, estresados y menos creativos.4 Escribimos más, pero nos comunicamos menos. En el Centro de Estudios de la Vida Familiar Cotidiana de la UCLA, Elinor Ochs, una antropóloga lingüística, junto con un equipo de veintiún investigadores, se ha servido de los instrumentos de la etnografía, la ecología, la arqueología y la primatología para grabar y estudiar las rutinas de treinta y dos familias del área de Los Ángeles. El equipo descubrió que los miembros de familias inquietas se movían deprisa, se reunían en la misma habitación tan solo un 16 % del tiempo, tendían a gruñir más que a hablar, se cruzaban sin saludarse y apenas si alzaban la vista del videojuego, el televisor o el ordenador. «Volver a casa al final de la jornada es uno de los momentos más delicados y vulnerables de la vida. En todo el mundo, en todas las sociedades, existe alguna forma de saludarse.» Pero no en esas familias.5
Larry Hinman, profesor de filosofía y director del Instituto de Valores Morales de la Universidad de San Diego, ha estudiado la evolución de los robots. Un científico a quien entrevistó le comentó que las máquinas «no tienen vínculos», hecho que consideraba positivo. «La naturaleza es un mundo complejo y ya nacemos con vínculos, empezando por el cordón umbilical», afirma Hinman. A pesar de los cables eléctricos, «el mundo tecnológico es el mundo de la tabula rasa; puedes rehacerlo sin el desorden de la realidad. Un sueño falso, pero es lo que atrae la imaginación de algunas personas que trabajan en el campo de la robótica». Esto es especialmente cierto en Japón, donde los robots se están haciendo cada vez más inquietantemente parecidos a los humanos. «Una noche, en la televisión, dio las noticias un robot presentador y casi nadie notó la diferencia», dice. «Otro científico creó un prototipo básico con las facciones de su propio hijo pequeño, quien le preguntó: “¿Es que no tienes suficiente conmigo, papá?” Fue un duro golpe para él.»
Llevada al extremo, una vida desnaturalizada es una vida deshumanizada. Tal como dijo el naturalista y escritor norteamericano Henry Beston, cuando el viento que acaricia la hierba «ya no forma parte del espíritu humano, de su carne y hueso, el hombre se convierte, por así decirlo, en una especie de forajido cósmico». Los beneficios de Internet son innegables. Pero la inmersión electrónica sin ninguna fuerza que la equilibre provoca un agujero en la barca por el que se escapa nuestra capacidad para prestar atención, para pensar con claridad, para ser productivos y creativos. El mejor antídoto contra la inmersión negativa en la información electrónica será un incremento de la cantidad de información natural que recibamos.
Cuanto más tecnológicos nos hacemos, tanta más naturaleza necesitamos.
NATURALEZA INTELIGENTE
Durante una visita a las islas Galápagos en 2010, pasé una tarde en la Escuela Tomás de Berlanga, en la isla de Santa Cruz. La Fundación Scalesia, una organización no gubernamental creada en 1991 para dar una educación alternativa a los habitantes del archipiélago, financia esta escuela, que atiende a un número creciente de niños cuyos padres se han trasladado a esta isla en busca de trabajo en el campo del ecoturismo. Incluso allí, en esas extraordinarias islas (donde uno debe tener cuidado donde pone el pie para no pisar una iguana, un lagarto de lava, un león marino o un alcatraz patiazul), los niños saben pocas cosas sobre su propia biorregión.
Pero no es ese el caso en esa escuela. Exceptuando los cursos que requieren el uso de ordenadores, las clases se hacen bajo toscos cobertizos sin paredes. Este tipo de «escuelas forestales», especialmente populares en Europa, comprende desde escuelas tradicionales que envían a los alumnos al aire libre unas cuantas horas a la semana hasta otras que no utilizan edificio alguno. Diversos estudios avalan su eficacia.
La directora de la Escuela Berlanga, Reyna Oleas, es una vivaz ecuatoriana de cerca de cuarenta años, antigua asesora medioambiental que antes de cambiar de vida ayudó a proyectar más de veinte fundaciones ecologistas en Latinoamérica y el Caribe. En 2007 se trasladó a las Galápagos para abrir esta escuela. Le pregunté cómo había influido el mundo natural en su manera de pensar. ¿La había hecho más inteligente?
–Prefiero hablar de perspicacia. Soy más perspicaz y tengo la conciencia despierta permanentemente –contestó–. Antes de venir aquí mi vida era... letárgica.
Me dio una interesante definición de lo que entendía por letárgico: no dormido, sino más bien desquiciado.
–Escribes correos electrónicos, miras la televisión, contestas al teléfono... Tienes la cabeza en muchos sitios a la vez. Tu cuerpo podría sufrir un colapso y ni tan solo te darías cuenta. Fumaba dos paquetes de cigarrillos al día. Estaba estresada. No me sentía bien. Aquí me curé, dejé de fumar.
Y aquí sus ideas se aclararon.
–Cuando tienes que enfrentarte con algo, vas y lo haces. Las soluciones llegan de una manera más natural. Puedo distinguir el problema real del ruido de fondo. Antes, cuando tenías un problema todo se te hacía enorme. Ahora, si te pasa algo dices: de acuerdo, es lo que hay. ¿Cómo lo solucionamos?
Me parece que queda lo suficientemente claro: cuando vivimos de verdad en la naturaleza, usamos todos nuestros sentidos al mismo tiempo y eso nos pone en la situación óptima para aprender.
Ese mismo día, durante el almuerzo, conocí a Celso Montalvo, un naturalista y guía de expediciones de poco más de cuarenta años que trabajaba para Lindblad National Geographic Expeditions. Celso pasó parte de su infancia en las Galápagos. Tras licenciarse en la Escuela Naval de Ecuador, estudió informática en Nueva York, pero decidió regresar a sus amadas islas. Estaba hablando con Oleas sobre la inteligencia natural (o, tal como decía ella, perspicacia y conciencia) cuando Celso se unió a la conversación. Según él, la inteligencia natural es «conocer las señales de la naturaleza».
–Hay un tipo general de inteligencia animal. La veo en los peces, en los pájaros –dijo–. Todos nacemos con ella. Y podemos activarla de nuevo. No es muy difícil. Saber biología ayuda, pero se trata de un conocimiento más profundo. Cada vez que salgo a cubierta, o fuera de casa, puedo sentir la dirección de la brisa. Siento lo que los animales pueden sentir. Ellos pueden sentir la salida y la puesta del sol. Las plantas apuntan en una dirección cuando el ambiente es húmedo y en la otra cuando es seco. Se trata de unir puntos. Así de sencillo. Excepto Internet, todo te conecta con el mundo. Todo.
El mundo natural nos ayuda a percibir las conexiones; también puede ayudarnos a afinar el conocimiento.
Wolf Berger, eminente profesor del Departamento de Investigaciones Geológicas de la Institución Scripps de Oceanografía y amigo mío, hace excursiones para aclarar la mente y centrarse. Normalmente camina por la playa de La Jolla, sube por los senderos del parque estatal de Torrey Pines, a lo largo de las retorcidas esculturas de barro de los acantilados de arenisca congelados por el tiempo, a través del chaparral de brezales californiano, donde las serpientes de cascabel toman el sol, o por los bosquecillos que forma el pino más raro de Norteamérica, vestigio de la antigua vegetación litoral. Mira hacia el mar y sigue la evolución de las marsopas mientras cosen las olas con sus lomos curvos, o bien las zambullidas de las gaviotas.
Un día, mientras caminaba con él por una meseta más al interior, me explicó cómo su mente científica procesa la naturaleza.
–Los varios tipos de suelo y las plantas presentan un gran número de tonos diversos de marrón y verde, y observándolos con detenimiento puedes adivinar qué rocas y qué clase de vegetación encontrarás al acercarte más –me dijo Wolf–.A medida que envejezco voy perdiendo oído, pero todavía disfruto del susurro de la brisa entre los pinos y los abetos, y del canto de los pájaros. Intento adivinar el tamaño de cada pájaro a partir de la distribución de frecuencias en sus emisiones acústicas, lo que quizá no sea un enfoque muy romántico. Incluso más que mis sentidos, la naturaleza potencia mi pensamiento.
Nuestra sociedad parece mirar a todas partes excepto al dominio natural para desarrollar la inteligencia. Gary Stix, en un artículo publicado en Scientific American, informa sobre un auge en el consumo de pastillas para potenciar el funcionamiento del cerebro. Mucha gente toma ya suplementos «naturales» para mejorarlo o para calmarlo: ginkgo biloba para incrementar su riego sanguíneo, hipérico para las depresiones, etcétera. Y las sustancias psicoactivas hace miles de años que se usan para estimular la capacidad humana de tener visiones y crear. Pero tal como puede atestiguar cualquier superviviente del boom de natalidad de la década de 1960, los resultados son diversos. Ahora estamos dando el siguiente salto. «Tras los años noventa, en los que el presidente George H. W. Bush proclamó la década del cerebro, llega la que podría ser catalogada como “la década del cerebro mejor”», escribe Stix. Los estudiantes universitarios y los ejecutivos consumen estimulantes para mejorar su rendimiento mental cotidiano, aunque dichos fármacos nunca han sido autorizados para esta finalidad. Llamados neuropotenciadores, nootropos o fármacos inteligentes, entre las píldoras inteligentes favoritas normalmente se incluyen el metilfenidato (Medicebran), las anfetaminas y el modafinilo (Modiodal). «En algunos campus, una cuarta parte de los estudiantes ha admitido estar tomando alguno de estos medicamentos», según Stix.6 Hay gente que necesita dicha medicación, por supuesto, pero la dependencia de esas sustancias sigue siendo un experimento a gran escala cuyos efectos secundarios a largo plazo aún no han sido determinados. Aparte de los fármacos, la atención de los medios de comunicación se ve atraída por el potencial de las redes neuronales artificiales (la reproducción o ampliación del sistema nervioso biológico) para incrementar la inteligencia humana. Pero ya existe un suplemento potenciador de la inteligencia, económico y al alcance de todo el mundo.