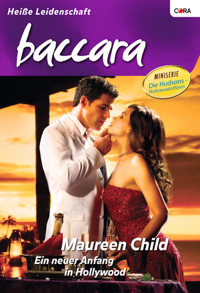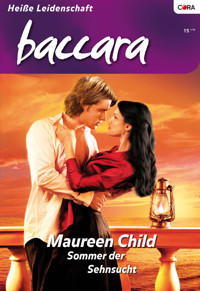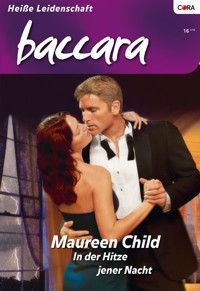2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Su sexy jefe le llegó al corazón y despertó su deseo de una forma completamente inesperada. Joy Curran era madre soltera y necesitaba el trabajo que le había ofrecido su amiga Kaye, el ama de llaves del millonario Sam Henry, quien vivía recluido en una montaña. Sam no se había recuperado de la muerte de su esposa y de su hijo, y se negaba a sí mismo el amor, la felicidad y hasta las fiestas de Navidad. Sin embargo, Joy y su encantadora hija lo devolvieron a la vida. Por si eso fuera poco, Joy le despertó una pasión a la que difícilmente se podía resistir, y empezó a pensar que estaba perdido. ¿Sería aquella belleza el milagro que necesitaba?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Maureen Child
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Noches mágicas, n.º 2131 - 6.12.19
Título original: Maid Under the Mistletoe
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-709-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Sam Henry odiaba diciembre.
Los días eran tan cortos que las noches parecían eternas. Además, hacía frío y había que soportar la pesadez de la Navidad con sus luces, sus árboles, sus villancicos y su incesante bombardeo de anuncios publicitarios instando a comprar y gastar; algo especialmente doloroso para él, porque todo lo que le recordara a las fiestas le encogía el corazón.
Si hubiera podido, habría borrado ese mes del calendario.
–No puedes enterrar la cabeza en la nieve y fingir que las Navidades no existen.
Sam, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea, se giró hacia la mujer que acababa de hablar. Era Kaye Porter, su cocinera, ama de llaves y torturadora habitual.
–De todas formas, no habría nieve suficiente para enterrar nada –continuó, sacudiendo su canosa cabeza–. Te guste o no, las Navidades llegan todos los años.
–Ni me gustan ni estoy obligado a celebrarlas.
Kaye se puso las manos en las caderas y frunció el ceño sobre sus ojos azules.
–Tú haz lo que quieras, pero yo me voy mañana –le advirtió.
–Te subo el sueldo si te quedas.
Ella rompió a reír.
–Sabes de sobra que Ruthie y yo nos vamos de viaje todos los años –le recordó–. Y no lo voy a cancelar.
Ese era otro de los motivos por los que Sam odiaba diciembre. Todos los años, su amiga y ella se tomaban un mes de vacaciones y se iban a alguna parte. Esta vez, habían reservado un crucero a las Bahamas y una estancia en un hotel de lujo. Kaye solía decir que lo necesitaba para poder soportarlo a él el resto del tiempo.
–Si tanto te gustan las Navidades, ¿por qué te vas siempre?
Ella suspiró.
–Hay Navidades en todas partes, hasta en sitios donde hace calor. De hecho, son particularmente bonitas en la playa. Los hoteles iluminan sus salones y sus palmeras y…
–Vale, vale, no sigas –la interrumpió, apartándose de la chimenea–. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto?
Kaye sonrió.
–No, gracias. Ruthie vendrá a recogerme. Dejará el coche allí, para no tener que tomar un taxi cuando volvamos.
–Está bien –replicó, dándose por derrotado–. Que te diviertas.
Sam lo dijo en un tono tan sombrío que ella arqueó una ceja.
–Deberías cambiar de actitud. Me preocupas. Siempre estás solo en esta montaña, sin hablar con nadie que no sea yo. Deberías salir y…
Sam no le hizo ni caso. De vez en cuando, Kaye le soltaba un discurso para convencerlo de que volviera a vivir, como ella decía. No entendía que aquella casa no era una prisión para él, sino un santuario. Era un lugar precioso, de paredes de madera y grandes ventanales de cristal por donde se veían los bosques y el lago. Tenía un garaje enorme y varios edificios exteriores, incluido el taller donde trabajaba.
Llevaba cinco años en ella, desde que llegó de Idaho. Estaba bastante aislada, pero a solo quince minutos de la localidad de Franklin y a una hora escasa de una gran ciudad que, como todas las grandes ciudades, tenía bares, cines y aeropuerto.
Era exactamente lo que quería, un sitio tranquilo y solitario. Cuando necesitaba algo, enviaba a Kaye a Franklin. Y podía pasar semanas enteras sin hablar con otras personas.
–Sea como sea, mi amiga Joy estará aquí a las diez de la mañana –continuó Kaye, que no había dejado de hablar–. Al menos, no estarás solo.
Él asintió. Cada vez que se iba de vacaciones, hablaba con alguna amiga suya y le pedía que la sustituyera, lo cual le evitaba el engorro de tener que limpiar y cocinar. Y todos los años, Sam hacía lo posible por mantener las distancias con su sustituta.
–Espero que esta no se dedique a mirar mis cosas –replicó, cruzándose de brazos.
–Sí, admito que lo de Betty fue una mala idea.
–Desde luego que lo fue.
–¿Qué puedo decir? Siempre ha sido curiosa.
–Curiosa, no. Cotilla.
A decir verdad, Sam no tenía nada en contra de Betty, que la había sustituido el año anterior. Parecía una buena persona, pero era cierto que tenía la fea costumbre de husmear donde no debía. Y la tenía tan desarrollada que se vio obligado a despedirla una semana después y pasar el resto de diciembre entre pizzas congeladas, sopas de sobre y bocadillos de queso.
–Sí, bueno… Reconozco que me equivoqué con ella. Pero Joy no es así. Te gustará.
–Lo dudo.
Kaye sacudió la cabeza de nuevo y lo miró como si ella fuera profesora y él, un alumno particularmente cuentista.
–Claro que lo dudas –dijo con sorna–. No te puedes permitir el lujo de que te guste nadie. Sentaría un mal precedente.
–Kaye…
La mujer que trabajaba para Sam se había convertido en algo más que un ama de llaves. Desde que llegó a la casa, se había ido metiendo en su vida de tal manera que ahora cuidaba de él aunque él no lo quisiera. Pero, ¿qué podía hacer? Kaye era una verdadera fuerza de la naturaleza, al igual que sus amigas.
–Bueno, da igual. En todo caso, Joy está informada de que eres un cascarrabias y de que debe dejarte en paz.
Él frunció el ceño y dijo, irritado:
–Gracias.
–¿Es que equivoco?
Sam guardó silencio, y ella siguió hablando.
–Es una buena cocinera. Dirige un negocio por Internet.
–Sí, ya me lo habías contado.
A decir verdad, Kaye no había mencionado de qué negocio se trataba; pero él tampoco lo había preguntado, porque imaginaba que no sería interesante. ¿Qué tipo de ocupación podía tener una mujer de cincuenta y tantos o sesenta y tantos años que fuera amiga de ella? ¿Dar clases de punto? ¿Ofrecer sus servicios como niñera? ¿Cuidar de los perros de sus vecinos? Seguro que sería como su madre, que vendía ropa por la Red.
–Solo lo digo porque tiene cosas que hacer, así que no se interpondrá en tu camino. De hecho, no habría aceptado el trabajo si no hubiera sufrido un incendio en su casa. Ahora está de obras, y el contratista dice que no terminarán hasta enero.
–Sí, eso también me lo habías contado –le recordó–. Pero, ¿cómo se las arregló para sufrir un incendio? ¿Qué es, una especie de pirómana? ¿O cocina tan mal que se le quema todo?
–Joy no cocina mal. Tiene tanto talento como sentido del humor –la defendió Kaye–. Desgraciadamente, la casa que alquiló es bastante antigua, y se produjo un cortocircuito. El casero se ha comprometido a cambiar toda la instalación eléctrica.
–Me alegro de saberlo –ironizó.
–Búrlate tanto como quieras, pero te diré lo mismo que te digo todos los años: que sobrevivirás a diciembre, como siempre.
Sam se estremeció al atisbar un destello de afecto en sus ojos. Ese era el problema de permitir que la gente se acercara demasiado. Al final, se sentían con derecho a meterse en la vida de los demás. Y, aunque sabía que las intenciones de Kaye eran buenas, había partes de su vida que estaban completamente cerradas, por una buena razón.
Fuera como fuera, estaba de acuerdo en que sobreviviría a diciembre. Solo tenía que hacer caso omiso de la alegría forzada de las fiestas y de su sucesión de películas patéticas donde un héroe endurecido por las circunstancias tenía una revelación y abría su corazón al espíritu de las Navidades.
Desde su punto de vista, los corazones no se debían abrir; porque, si se abrían, los destrozaban. Y él no estaba dispuesto a volver a pasar por eso.
Kaye se fue de vacaciones al día siguiente y, al cabo de unas horas, Sam se sintió abrumado por el silencio.
Perplejo, se recordó a sí mismo que le gustaba vivir así, sin nadie que le molestara ni le diera conversación constantemente. Uno de los motivos por los que se llevaba bien con Kaye era que el ama de llaves respetaba su necesidad de estar solo. Pero, entonces, ¿por qué se sentía tan mal con el vacío de la casa?
–Será cosa de diciembre –se dijo en voz alta.
Siempre le pasaba lo mismo a final de año. Su vida se volvía insufrible. No encontraba sosiego en nada y, para empeorar las cosas, estaba tan alterado que ni siquiera se podía concentrar en su trabajo, lo único que le tranquilizaba un poco.
Tras fruncir el ceño, se pasó una mano por el pelo y miró por la ventana. Era un día gris y frío. Las nubes estaban tan cerca que parecían rozar la copa de los árboles. El lago, que en verano tenía color zafiro, se extendía ahora como una lámina de estaño. Todo tenía un aspecto sombrío, lo cual contribuía a aumentar su inquietud.
Los recuerdos se agolparon en su mente, pero Sam los reprimió con su contundencia habitual. Se había esforzado mucho por olvidar el pasado, sobrevivir a él y seguir adelante. Había vencido a sus demonios, y no iba a permitir que se escaparan y pusieran en peligro lo que había conseguido.
Momentos después, un viejo sedán de color azul llegó al vado de la casa y se detuvo. Al verlo, pensó que sería la amiga de Kaye, pero la persona que bajó del coche no se parecía nada a la que había imaginado.
Para empezar, era tan joven que no debía de tener ni treinta años y, para continuar, era tan atractiva que Sam la deseó al instante. No podía dejar de mirarla. Su presencia lo iluminaba todo, como si un rayo de sol hubiera atravesado el encapotado cielo.
El fuerte viento revolvió su corto pelo rubio y se lo aplastó contra una cara de rasgos perfectos y ojos azules. Llevaba botas, unos vaqueros negros que enfatizaban sus largas piernas y un parka rojo sobre un jersey de color crema. Era verdaderamente bella, y se movía de un modo tan grácil que habría llamado la atención de cualquier hombre.
Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, apartó la vista y se maldijo por prestarle atención. No estaba interesado en las mujeres. No quería sentir lo que aquella le hacía sentir. Pero, como seguía convencido de que no podía ser la amiga de Kaye, pensó que no sería un problema. De vez en cuando, alguien se equivocaba de camino y terminaba en su casa, tan difícil de encontrar que casi no recibía ninguna visita.
Entonces, ella abrió una de las portezuelas traseras y dejó salir a una niña, cuya mirada de entusiasmo le encogió el corazón a Sam. Ya no le gustaban los niños. No quería oír sus voces ni sus risas. Eran demasiado pequeños, demasiado vulnerables.
Profundamente angustiado, se apartó de la ventana y se dirigió al vestíbulo. Cuanto antes se librara de aquella maravilla de mujer, antes podría volver a respirar.
–¡Es un castillo de hadas, mamá!
Joy Curran sonrió a su hija. Tenía cinco años, y veía princesas, hadas y magia por todas partes, en todo lo que miraba. Pero, esta vez, su comentario no estaba completamente fuera de lugar. En efecto, la enorme mansión parecía un castillo.
De dos pisos de altura, estaba rodeada de bosques que se ceñían sobre ella como dispuestos a defenderla de cualquier ataque. Sus paredes eran de troncos de color miel, y por las grandes ventanas se atisbaban detalles del interior. En el porche, había sillas y tumbonas que invitaban a sentarse y disfrutar de las vistas del lago, cuyo muelle penetraba unas aguas que, en invierno, estaban congeladas.
Sin embargo, la temperatura era demasiado baja para quedarse mirando la propiedad, así que alcanzó su bolso y, tras cerrar el coche, se dirigió a la entrada en compañía de la pequeña, que iba saltando a su lado, encantada. Aquel año no había nevado mucho, pero el frío era tan intenso que se colaba hasta los huesos.
Mientras se acercaba, pensó que la preciosa mansión parecía haber brotado de los propios bosques. Le intimidaba tanto como dueño, porque lo que sabía de él no era precisamente tranquilizador. Kaye hablaba muy bien de su jefe, pero su criterio no le merecía confianza; a fin de cuentas, se pasaba la vida recogiendo perros, gatos y hasta pájaros heridos.
Joy sabía que era o había sido pintor. Había visto algunos de sus cuadros en Internet, y le habían dado la impresión de que su autor debía de ser un hombre cálido, agradable y vital; justo lo contrario de lo que afirmaba Kaye, quien lo tenía por una especie de ermitaño, aunque estaba segura de que se sentía solo. Pero, si se sentía así, ¿por qué se quedaba en su casa? Salía tan pocas veces que sus visitas al pueblo eran noticia.
De todas formas, eso carecía de importancia para ella. Holly y ella necesitaban un sitio para quedarse hasta que terminaran la obra, y lo habían conseguido gracias a la más que oportuna oferta de su amiga. Además, lo que hiciera Sam Henry no era asunto suyo.
Tomó de la mano a su hija y se detuvo ante la puerta, sintiendo envidia de su inocencia infantil. Para Holly, estaban a punto de vivir una aventura en un castillo mágico; para ella, estaba a punto de pasar un mes entero con un hombre increíblemente reservado y, según Kaye, bastante gruñón. Aunque, por otra parte, no podía ser tan malo. Kaye vivía todo el año con él, y llevaba cinco a su servicio.
Ya estaba a punto de llamar cuando la puerta se abrió y dio paso a un hombre de melena negra y ojos marrones que la dejó anonadada. Era alto, de hombros anchos, cintura estrecha y largas piernas embutidas en unos vaqueros desgastados y unas botas camperas de color marrón. Si no hubiera sido por su expresión sombría, lo habría tomado por uno de los hombres de sus fantasías sexuales.
–Te has metido en una propiedad privada –eliminó de golpe la breve ensoñación de Joy–. Si buscas el pueblo, tienes que volver a la carretera principal y girar a la izquierda. Está a unos veinte minutos.
Ella respiró hondo y sonrió, dispuesta a empezar con buen pie.
–Gracias, pero no me he perdido.
Él arqueó una ceja.
–Entonces, ¿qué haces aquí?
En lugar de responder a la pregunta, Joy declaró:
–Yo también me alegro de conocerte.
–¿Quién eres tú? –insistió Sam.
–Joy, la amiga de Kaye.
–¿Bromeas?
Él la miró de arriba a abajo, y ella no supo si sentirse halagada o insultada. Pero, al ver que mantenía su actitud desagradable, optó sin duda por la segunda opción.
–¿Hay algún problema? Kaye me dijo que me estabas esperando, sí que…
–No eres vieja.
Joy parpadeó.
–Gracias por haberlo notado –dijo con ironía–. Pero, si yo fuera tú, no llamaría vieja a Kaye. Se enfadaría mucho.
–No, yo no quería decir eso… Es que esperaba a una mujer de su edad –replicó–. No sabía que serías tan joven, ni que vendrías con una niña.
Joy frunció el ceño. ¿Cómo era posible que Kaye no le hubiera dicho nada de Holly? Le pareció extraño, pero no estaba dispuesta a permitir que lo utilizara como excusa para rechazarla. Necesitaba un sitio donde quedarse.
–Mira, hace mucho frío. Si no te importa, me gustaría entrar en la casa.
Sam sacudió la cabeza y abrió la boca para decir algo, pero Holly se le adelantó.
–¿Eres el príncipe del castillo? –dijo, observándolo con detenimiento.
–¿Cómo?
–El príncipe –repitió la pequeña–. Los príncipes viven en castillos.
En los labios de Sam se dibujó una sonrisa que solo duró un segundo. Pero Joy la vio y, por algún motivo, se sintió mejor.
–No, no soy un príncipe.
–Pues lo pareces. ¿Verdad, mamá?
Joy sonrió a su hija, pensando que los modales del supuesto príncipe dejaban bastante que desear.
–Sí, es verdad –respondió, antes de volver a mirar a su anfitrión–. Siento que no seamos lo que esperabas, pero estamos aquí de todas formas, y necesitamos calentarnos junto al fuego de tu chimenea.
–¿Sabes que los bomberos me dejaron sentarse en su camión? –intervino Holly otra vez–. Tenía luces de todos los colores.
–¿En serio? –dijo él.
–Sí, aunque olía bastante mal.
–Sí, eso también es cierto. Y, por si fuera poco, el fuego causó tantos daños que no podemos volver a casa hasta que terminen la obra –declaró su madre, pasándole una mano por la espalda–. En fin, ¿podemos hablar dentro? No bromeaba al decir que hace frío.
Durante un momento, ella pensó que Sam las rechazaría, pero asintió y se apartó de la puerta para dejarlas entrar.
Joy, que estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio, entró en el vestíbulo y miró el suelo. Era de baldosas, lo cual le pareció de lo más conveniente, porque quitar la nieve de ese tipo de superficie era más fácil que quitarla de la madera.
La casa parecía más grande por dentro que por fuera y, como el día era gris y las luces estaban encendidas, casi brillaba. Al fondo, se veía un pasillo que debía de llevar a la parte trasera y a la derecha, la escalera que daba al segundo piso.
Joy se giró hacia el perchero de la entrada, le quitó la chaqueta a su hija y, tras despojarse de su parka, las colgó. Para entonces, ya había llegado a la conclusión de que la casa le gustaba mucho. Era lo que Holly y ella necesitaban, un lugar cálido y acogedor, aunque su dueño no fuera ninguna de las dos cosas. Pero, ¿se podrían quedar? El hecho de que las hubiera dejado entrar no implicaba necesariamente que las quisiera allí.
–Bueno, ya estás dentro –dijo él–. Hablemos.
Decidida a forzar la situación, Joy pasó a su lado y abrió la primera puerta que vio. Daba al salón, un lugar tan grandioso que se quedó perpleja. Dos de las paredes eran enteramente de cristal, y ofrecían una vista impresionante de los bosques y el helado lago. Tenía una chimenea digna de un palacio, y había alfombras, sofás de cuero, un equipo de televisión, mesas de madera y estanterías llenas de libros.
–Vaya, veo que a ti también te gusta la lectura. Y menudo sitio para leer –declaró ella–. Es precioso.
–Sí, no está mal, pero…
–Ni siquiera sabrás que estamos aquí –lo interrumpió–. Además, me encantaría cuidar de un sitio como este. Y, como sé que Kaye lo adora, estoy segura de que Holly también lo disfrutará.
–No lo dudo, pero…
–Bueno, voy a echar un vistazo –lo interrumpió de nuevo–. No te molestes en enseñarme la casa. Ya la investigaré yo.
–Hablando de la casa…
–¿A qué hora quieres cenar?
Sam le lanzó una mirada de irritación; pero, lejos de darse por enterada, respondió ella misma a la pregunta que acababa de formular.
–¿Te parece bien a las seis? Si estás de acuerdo, cenaremos todos los días a esa hora. Si no, la podemos cambiar.
–Aún no he dicho que…
–Holly y yo nos alojaremos en la suite de Kaye, que según me ha dicho está junto a la cocina. No te preocupes por nosotras. Dejaremos el equipaje y tú podrás volver a lo que estuvieras haciendo –dijo con una gran sonrisa–. Cuando nos hayamos instalado, comprobaré el contenido de tu despensa y prepararé la cena.
–Puedes interrumpirme tantas veces como quieras, pero ese truco no te va a servir. Yo no he dicho que te quiera en mi casa.
–No hace falta que lo digas. Acordamos que nos quedaríamos un mes, y nos vamos a quedar un mes.
Él sacudió la cabeza.
–Esto no va a funcionar.
Joy se puso tensa. Necesitaba el trabajo y necesitaba la casa. No se podía permitir una negativa, así que lo miró con intensidad y dijo en voz baja, para que Holly no la oyera:
–Llegamos a un acuerdo, y lo vas a cumplir.
–No he llegado a ningún acuerdo contigo.
–Pero llegaste a uno con Kaye.
–Kaye no está aquí.
–Lo sé. Por eso he venido.
Los dos se miraron con ira. Y justo entonces, Holly preguntó:
–¿Hay hadas en el bosque?
–No lo sé, cariño –respondió su madre.
–No –dijo él.
Holly se quedó tan triste que Joy frunció el ceño a Sam. ¿Cómo podía ser tan insensible? Comprendía que lo fuera con ella, pero la niña no le había hecho nada.
–Solo quería decir que no ha visto ninguna, preciosa.
El rostro de la pequeña se iluminó.
–Ah, bueno… Yo tampoco las he visto, pero puede que las vea alguna vez.
Joy volvió a mirar al hombre en cuyas manos estaba su futuro inmediato. Casi estaba deseando que se atreviera otra vez a reventar las fantasías de su hija. Pero, en lugar de eso, se giró hacia Holly y declaró:
–Si no las has visto todavía, tendrás que esforzarte un poco más. Vas a tener un mes entero para buscarlas.