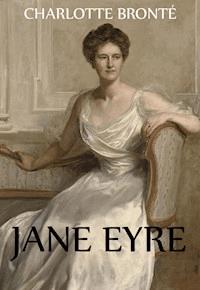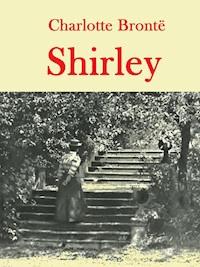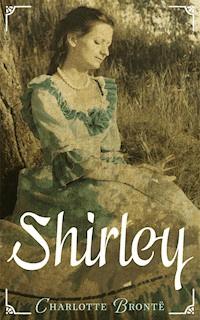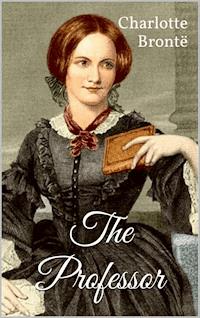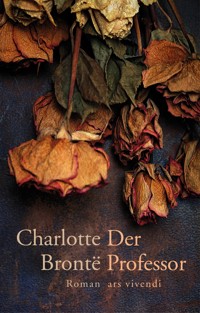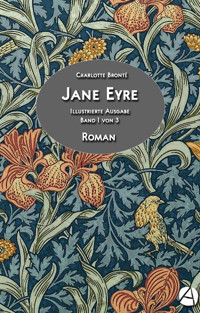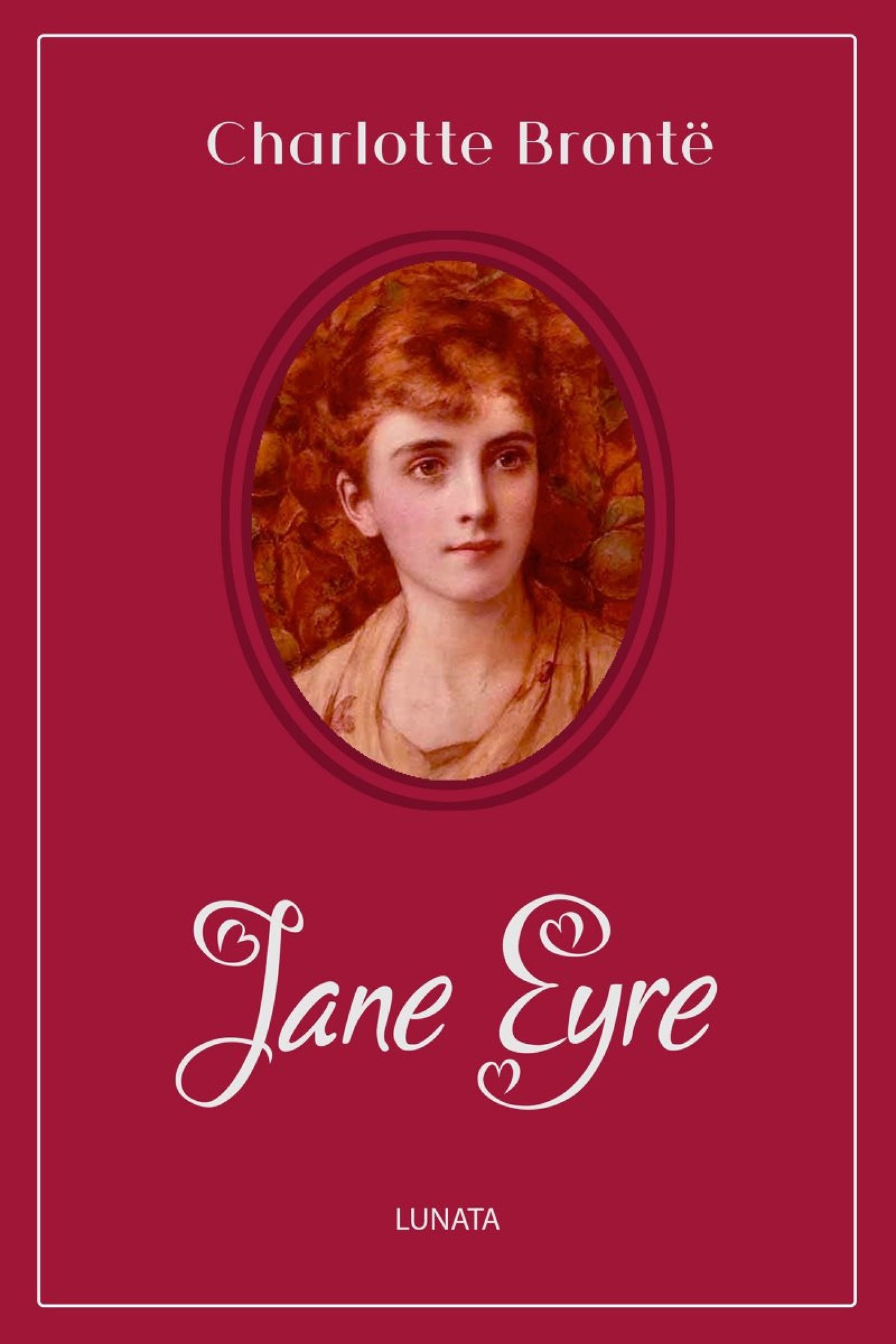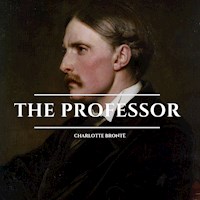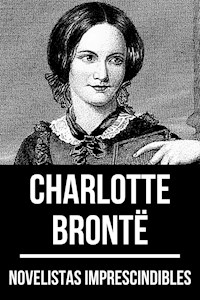
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Charlotte Brontë que son Jane Eyre y Villette Charlotte Brontë fue una novelista inglesa, hermana de las también escritoras Anne y Emily Brontë. La inspiración de Charlotte y de sus hermanas tuvo que ver mucho con el Blackwood's Magazine, en el que descubrieron la obra de Lord Byron como héroe de todas las audacias. Admiraban la pintura y la arquitectura fantástica de John Martin. Tres grabados de sus obras de los años veinte adornaban los muros del presbiterio de Haworth. Charlotte y Branwell realizaron además copias de obras de John Martin. Y Charlotte era una ferviente admiradora de Walter Scott, del que ella dijo en 1834: "Para lo que es ficción, leed a Walter Scott y solo a él; todas las novelas tras las suyas carecen de valor". Novelas seleccionadas para este libro: - Jane Eyre. - Villette. Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Charlotte Brontë nació en el pueblo de Thornton, Yorkshire, Reino Unido, hija de Patrick Brontë, un clérigo de origen irlandés también escritor, inteligente, austero, maniático, de fuerte carácter, conservador y profundamente enamorado de su mujer, María Branwell y sus hijos. Charlotte tuvo cinco hermanos: Emily Brontë, Anne Brontë, María, Elizabeth y Branwell. En 1820, su padre fue nombrado rector del hoy famoso Haworth, pueblo de los páramos de Yorkshire, donde la familia se trasladó a vivir.
La madre de Charlotte murió el 23 de septiembre de 1821 y, en agosto de 1824, Charlotte y Emily fueron enviadas con sus hermanas mayores, María y Elizabeth, al colegio de Clergy Daughters, en Cowan Bridge (Lancashire), donde cayeron enfermas de tuberculosis. En este colegio se inspiró Charlotte Brönte para describir la siniestra Lowood que aparece en su novela Jane Eyre. María y Elizabeth volvieron enfermas a Haworth y murieron de tuberculosis en 1825. Por este motivo y por las pésimas condiciones del colegio, la familia sacó a Charlotte y a Emily del internado. Desde entonces su tía Elizabeth Branwell, se encargó de cuidarlas. Estimuladas por la lectura del Blackwood's Magazine que recibía su padre, desde 1827 las hermanas y el hermano empezaron a imaginar la fantástica confederación de Glass Town, un mundo imaginario para el que continuamente fraguaban historias de los reinos imaginarios de Angria, de Charlotte y Branwell, y Gondal, propiedad de Emily y Anne. De las crónicas de Angria se conservan muchos cuadernos, pero de Gondal ninguno.
En 1832 marchó a Roe Head, donde llegó a ejercer la docencia e hizo buenas amigas, entre ellas Ellen Nussey y Mary Taylor. También trabajó fugazmente como institutriz para las familias Sidgewick y White; tenía la intención a largo plazo de fundar una escuela privada de señoritas con su hermana Emily, pero el proyecto no salió adelante. Por entonces rechazó la propuesta matrimonial del reverendo Henry Nussey, hermano de su amiga Ellen.
En 1842 Charlotte y Emily ingresaron en el privado Pensionnat Heger de Bruselas con el propósito de mejorar su idioma francés; allí se enamoró de Constantin Heger, el propietario de la escuela, un hombre casado y con hijos, escribiéndole algunas cartas de las cuales algunas han subsistido; pero nada pudo fraguar ya que, al morir su tía, se vieron obligadas a volver. Emily se quedó como administradora de la casa y Anne se puso a trabajar como institutriz con una familia cerca de York, en la que también entró a trabajar su hermano como profesor particular de música. Las experiencias que Charlotte vivió en Bruselas le sirvieron a su regreso para plasmar la soledad, la nostalgia y el aislamiento de Lucy Snow en su novela Villete (1853). A su hermano Branwell, el favorito del padre, muy dotado para el dibujo y la pintura (retrató, por ejemplo, a sus hermanas), lo despidieron acusado de haberse enamorado de la mujer de su patrón y empezó a recurrir cada vez más al láudano y a la bebida, terminando alcoholizado y tuberculoso.
En mayo de 1846 publicaron las tres hermanas una colección conjunta de Poemas bajo los seudónimos de Currer, Ellis y Acton Bell. A pesar de todo decidieron seguir escribiendo y probaron a publicar novelas. La primera que se publicó fue Jane Eyre (1847), de Charlotte, también con el seudónimo de Currer Bell, y tuvo un éxito inmediato. Agnes Grey, de Anne, y Cumbres Borrascosas, de Emily, aparecieron más adelante aquel mismo año. Al regresar a Haworth después de haberse ido un tiempo a ver a sus editores, encontraron a Branwell a punto de morir. Su hermana Emily murió de tuberculosis en 1848. Anne murió de la misma enfermedad en 1849, un año después de publicar su segunda novela, La inquilina de Wildfell Hall, y mientras Charlotte escribía Shirley (1849), igualmente bajo el pseudónimo de Currer Bell. Una gran depresión invadió a Charlotte. Sin embargo, sostenida por su editor George Smith, trabó conocimiento con el Londres literario de su época y anudó amistades con sus iguales, en especial con su futura biógrafa Elizabeth Gaskell.
En 1853 publicó su tercera novela, Villette, y se casó en 1854 con Arthur Bell Nicholls, el cuarto hombre que le propuso matrimonio y coadjutor de su padre. El 31 de marzo de 1855, estando embarazada, enfermó y murió de tuberculosis como sus hermanas. Está enterrada en el cementerio de la iglesia de San Miguel y Todos Los Ángeles, de Haworth.
Su esposo mandó destruir el medio millar de cartas que envió desde su infancia a su amiga Ellen Nussey, pero esta mintió, las guardó y las publicó cuando este falleció. Esta correspondencia fue fundamental para la biografía que años más tarde publicó Elizabeth Gaskell.
La inspiración de Charlotte y de sus hermanas tuvo que ver mucho con el Blackwood's Magazine, en el que descubrieron la obra de Lord Byron como héroe de todas las audacias. Admiraban la pintura y la arquitectura fantástica de John Martin. Tres grabados de sus obras de los años veinte adornaban los muros del presbiterio de Haworth. Charlotte y Branwell realizaron además copias de obras de John Martin. Y Charlotte era una ferviente admiradora de Walter Scott, del que ella dijo en 1834: "Para lo que es ficción, leed a Walter Scott y solo a él; todas las novelas tras las suyas carecen de valor". Pero tampoco hay que olvidar que dedicó una novela a William M. Thackeray.
Jane Eyre
I
No había posibilidad de salir a pasear aquel día: por la mañana durante una hora habíamos caminado por entre los deshojados arbustos; pero después de comer (lo que la señora Reed hacía temprano cuando no tenía visita), el viento frío del invierno había acumulado grupos de nubes plomizas, de las que se desprendía una llovizna penetrante que impedía salir fuera de casa. Yo estaba contenta puesto que nunca me han gustado los paseos largos, y mucho menos en tiempo frío y húmedo, temerosa de regresar al anochecer con los huesos entumecidos, contrariada con las recriminaciones de Bessie, el aya, y humillada, además, por la convicción de mi inferioridad física, en comparación a la de Eliza, John y Georgiana Reed; los que a nuestra vuelta, se encerraban en el salón y junto al fuego hacían feliz a su madre colmándola de caricias. La señora Reed, no me permitía tomar parte en aquellas reuniones y me decía:
—Siento mucho separarte de nosotros; pero tengo que hacerlo hasta que Bessie, por sus propias observaciones, me informe de que estás en buena disposición para adquirir un trato más sociable y propio de una niña, que tus modales sean más finos e insinuantes y que has cambiado haciéndote más sensible, franca y natural de lo que eres.
De este modo, quedé excluida por completo de los privilegios reservados a los niños alegres y felices.
—¿Qué dice Bessie que he hecho?
—Jane, no me gustan los caviladores y preguntones; además es muy feo que los niños hagan preguntas de esa especie; siéntate por ahí y procura no dirigirme la palabra hasta que yo no te hable.
Mi dormitorio que estaba al lado de la sala, contenía una taquilla con libros: aquel día tomé uno de ellos que tenía muchas láminas, subí a la ventana y con mis pies cruzados a lo turco, dejé caer la cortina roja que me aislaba del interior de la habitación, y los cristales por el otro lado, sin quitarme la luz, me protegían del frío húmedo de aquel oscuro día de noviembre. A intervalos y volviendo las hojas del libro me detenía a mirar el aspecto de la tarde: a lo lejos se presentaba un denso y pálido velo de nubes y de niebla; alrededor de mí, un campo húmedo y triste, lleno de los despojos de los floridos arbolitos del verano, que habían sido reducidos a tan lamentable estado por las continuas lluvias y escarchas. El libro que tenía en la mano, la “Historia de los Pájaro Ingleses”, por Bewick, no me distraía mucho; pero algunas páginas, aunque era muy niña, me interesaban sobremanera y no podía pasarlas por alto. Aquellas relaciones pintan con gran precisión las guaridas de las aves marinas habitantes de las solitarias rocas y helados promontorios de las costas de Noruega hasta el Cabo Norte. No puedo pasar sin mención cuanto me impresionaban las heladas costas de la Laponia, Siberia, Spitzbergen, Nueva Zembla e Islandia, la vasta corriente de la Zona Ártica y aquellas apartadas regiones de tristes estepas, inmenso receptáculo donde siglos de invierno han acumulado capas sobre capas de hielos y nieve hasta formar montes, como alturas alpinas, que rodean el Polo y concentran los multiplicados rigores de un frío extremo. De todo esto formaba esas ideas confusas que atraviesan el cerebro de los niños y que tan fuertemente les impresionan. Las palabras de esta historia se relacionaban con las viñetas que les daban más viva significación.
No puedo decir el sentimiento que me inspiraba el tranquilo cementerio con sus piedras e inscripciones, su puerta flanqueada por dos árboles, su horizonte visible por la rotura del muro, a través del cual se divisaba la naciente luna. Se veían también dos barcos en calma en un mar estancado y que me parecían fantasmas marinos; el buitre impasible sobre solitaria roca aguardaba su presa, y atemorizados mis ojos rehuían su vista.
Cada pintura tenía su historia misteriosa para mi poco desarrollada inteligencia y mis sentimientos candorosos; pero sin embargo profundamente interesante; tan interesante como las historias que Bessie nos contaba algunas veces en las noches de invierno, cuando, por casualidad, estaba de buen humor, y traía sus útiles de aplanchar al comedor, permitiéndonos sentarnos alrededor, mientras ella rizaba el gorro de dormir de la señora Reed, alimentando nuestra hambrienta atención, con pasajes de amor y aventuras tomadas de antiguos romances de hadas y añejas baladas, o incidentes de las páginas de Pamela y Henry, conde de Moreland, como más tarde llegué a saber.
Con el libro de Bewick en mis rodillas era feliz, al menos, a mi modo. No temía sino ser interrumpida, y esto sucedió pronto. La puerta del comedor se abrió.
—¡Eh! ¡madama Mope! gritó la voz de John Reed. Luego se apaciguó al reparar en el cuarto aparentemente vacío y dijo: ¿Dónde está? ¡Lizzy! ¡Georgiana! Jane no está aquí… Díganle a mamá que esa picara desmañada salió fuera a la lluvia.
Bueno seria que se le ocurriese abrir la cortina, pensé, y deseé fervientemente que no descubriese mi escondrijo. A John Reed no le vino tal idea, sino a Eliza que asomándose a la puerta, le dijo:
—De seguro la encontrarás en el apoyo de la ventana.
Me salí enseguida de allí porque temblé al pensar que John me arrancase de allí violentamente.
—¿Qué queréis? le pregunté con desconfianza.
—En otra ocasión diga usted ¿qué desea señor Reed? Y sentándose en un sillón me intimó con un gesto a que me aproximara y permaneciera de pie delante de él.
John Reed era un muchacho de catorce años; yo no tenía sino diez: era grueso y fuerte para su edad, de tez trigueña y enfermiza, de facciones ásperas en un rostro ancho, labios carnosos y pies y manos grandes. En la mesa habitualmente se hartaba, lo que le ponía bilioso, le ensangrentaba los ojos y enrojecía las mejillas. El debía haber estado en la escuela, pero su mamá le había traído a casa por un mes o dos a causa de su delicada salud. El maestro Sr. Miles, aseguraba que el joven gozaría de buena salud si le mandaran de su casa menos dulces y conservas; pero el corazón de la madre disentía de una opinión tan áspera, y creía con más elevado concepto que las dolencias de John, provenían de exceso de aplicación y quizá por nostalgia o falta del calor de la casa materna.
John no tenía mucho afecto a su madre y hermanas, y por mí tenía manifiesta antipatía: me insultaba y castigaba no una o dos veces en la semana, sino continuamente: los nervios y los músculos me saltaban cuando él se me acercaba; había momentos en que el terror que me inspiraba me dejaba pasmada, puesto que no tenía a quien apelar de sus amenazas o golpes, porque los sirvientes no se atrevían a ofender a su joven amo tomando mi defensa, y la señora Reed era sorda y muda en el particular. Nunca parecía verle golpearme o insultarme aunque hiciese ambas cosas en su presencia, bien que fuera de su vista, lo hacía más a menudo.
Habituada a obedecer a John, me paré frente a su sillón, y al mirarme invirtió tres minutos en sacar su lengua fuera tanto como podía; entendí que quería reñirme y mientras preparaba el golpe me divertí en hacerle burla. No sé si comprendió mi intención; pero de todos modos él me empujó y maltrató sin decirme una palabra: tambaleé y volviendo a mi equilibrio me retiré a dos o tres pasos de su silla.
—Esto es por tu impudencia en contestar a mamá, hace un rato, dijo; por tu ruindad en espiar detrás de las cortinas y por la mirada que me lanzas desde hace dos minutos, rata descarada.
Acostumbrada a las violencias de John Reed, nunca me ocurría contestarle, mi cuidado era evitar el golpe que acompañaba ordinariamente a sus palabras.
—¿Qué estabas haciendo detrás de las cortinas? me preguntó.
—Estaba leyendo.
—Enséñame el libro. Volví a la ventana y lo tomé de allí.
—Tu no tienes nada que hacer con nuestros libros; mamá ha dicho que tu no eres independiente, no tienes dinero, tu padre no te dejó nada, debes suplicar para poder vivir con niños caballeros como nosotros, ni debes comer la misma clase de comida que nosotros, ni vestirte a costa de mamá. Ahora voy a enseñarte a rumiar las hojas de mi libro, porque estos libros son míos, toda la casa me pertenece o me pertenecerá dentro de pocos años. Ve y párate detrás de la puerta, lejos de los espejos y de las ventanas.
Así lo hice, no sin espiar antes sus intenciones, y cuando le vi agarrar el libro para arrojármelo a la cabeza, instintivamente me hice a un lado con un grito de alarma, no tan presto, sin embargo, que el volumen no me alcanzase. Caí golpeándome e hiriéndome la cabeza contra la puerta. La sangre brotó, el dolor fue agudo y el terror se apoderó de mí; pero me asaltaron otros sentimientos.
—¡Malvado y cruel muchacho, exclamé, eres asesino, más bruto que un cochero esclavo y semejante a los Emperadores Romanos! Yo había leído la “Historia de Roma” de Goldsmith y había formado mi opinión sobre Nerón, Calígula, y otros y también había hecho mis comparaciones en silencio; pero nunca pensé que había de proclamarla de aquella manera.
—¿Cómo? ¿cómo? exclamó, ¿qué se atreve ésta a decirme? No quiero decírselo a mamá; pero…
Él se arrojó sobre mí, sentí que me agarraba por los cabellos y por el hombro de una manera furiosa. Realmente le vi como un tirano, o un asesino. Unas gotas de sangre de mi cabeza rodaron por mi cuello y sentí un punzante dolor: en aquel momento el dolor y el deseo de vengarme predominaron sobre el miedo, y frenética me fui a él. No sé, ciertamente, que hice con mis manos, pero él me gritaba ¡Rata, rata! de modo que le oyesen de fuera. Pronto fue auxiliado: Eliza y Georgiana habían corrido a llamar a la señora Reed que estaba arriba y quien apareció en la escena seguida de Bessie y de su doncella Abbot. Nos separaron y oí las palabras, “¡hijo mío! ¡hijo mío! ¡qué furia está destrozando a John! ¿Ha visto alguien tal arrebato de furor?”.
—Llévenla al cuarto encarnado y enciérrenla allí, agregó la señora Reed. Cuatro manos se apoderaron de mí y me subieron al piso de arriba.
II
Resistí con firmeza, lo que confirmó la mala opinión que Bessie y la señorita Abbot tenían de mí. El hecho es que yo misma me tenía en poco, o por lo menos estaba fuera de mí; tenía el convencimiento de que un momento de rebeldía me hacía merecedora de severos castigos y, como una verdadera esclava rebelde, resolví en mi desesperación arrostrar hasta el fin las consecuencias.
—Agárrela por los brazos, señorita Abbot, mire, parece un gato montes.
—¡Qué vergüenza! ¡qué vergüenza! exclamó la doncella. ¡Qué conducta tan escandalosa la vuestra, señorita Eyre, golpear a un joven caballero, hijo de vuestra benefactora! ¡Vuestro joven amo!
—¡Amo! ¿Quién es mi amo? ¿Soy acaso una sirvienta?
—No. Usted es menos que una sirvienta porque usted no posee nada. Siéntese allí y reflexione sobre su humildad.
Ella me dejó al mismo tiempo en el aposento indicado por la señora Reed y me arrojó sobre un sillón. Mi primer impulso fue lanzarme como movida por un resorte, pero sus dos manos me lo impidieron al instante.
—Si usted no se sienta tranquila, será necesario amarrarla, dijo Bessie. Señorita Abbot, présteme sus ligas, me está lastimando.
La señorita Abbot sacó su gorda pierna y desprendió la liga y al ver estos preparativos para aprisionarme y la inherente ignominia que me esperaba, me puse fuera de mi.
—No se las quite, grité, yo me quedaré quieta, y como garantía me agarré con los manos a la silla, como aprisionándome a mí misma.
—Considérelo bien, dijo Bessie; y cuando estuvo segura de que yo realmente estaba sometida, pareció calmarse: luego ella y la señorita Abbot se colocaron en frente de mí, con los brazos cruzados, y me miraron con desconfianza como dudosas de mi cordura.
—Ella no volverá hacerlo en adelante, dijo al fin Bessie volviéndose hacia Abigail.
—Eso no está en ella, fue la respuesta; yo se lo he dicho a la señora dándole a menudo mi opinión sobre esta chica y la señora conviene en que tengo razón: es muy obcecada; nunca he visto una muchacha de su edad con tanto descaro.
Bessie no contestó, pero dijo dirigiéndose a mí:
—Usted no debe olvidar, señorita, que tiene que estar muy agradecida a la señora Reed; ella la sostiene y si quisiera abandonarla iría a parar a un hospicio.
Nada dije a estas palabras; no eran nuevas para mí; los primeros recuerdos de mi existencia abundaban en heridas de esta naturaleza. Este reproche de mi posición mercenaria se había hecho ya un estribillo para mis oídos, era penoso y mortificante pero a medias inteligible.
—Y no debe usted pensar en igualarse con las señoritas Reed ni con John, aunque ellos la permitan estar en su compañía; añadió la señorita Abbot. Ellos tienen mucho dinero y usted no tiene nada; su deber es ser humilde y procurar hacerse agradable a ellos.
—Lo que le digo es por su bien, dijo Bessie en voz no tan áspera; usted debe procurar hacerse útil y agradable, y entonces, quizá podrá permanecer en la casa; pero si usted continúa apasionada y ruda, las señoritas la echarán; estoy segura de ello.
—Además, volvió a decir la señorita Abbot, Dios la castigará: ella puede morirse en uno de esos arrebatos, y entonces ¿a dónde iría? Ven, Bessie, dejémosla, por nada quisiera yo ser ella. Rece, señorita Eyre, cuando esté a solas, porque si usted no se arrepiente, algo muy feo puede bajar por la chimenea y hacerle algún maleficio.
Se fueron y cerraron la puerta echando el cerrojo.
El cuarto rojo era un aposento sobrante en el que se dormía rara vez; podría decir que nunca, a menos que no hubiera una gran afluencia de visitantes a Gateshead Hall, hiciese necesario aprovechar las comodidades que tenía, porque ciertamente era una de las piezas más grandes y lujosas de la casa. Un lecho sostenido por pilares macizos de caoba, cubierto por cortinas de damasco rojo se alzaba como un tabernáculo en el centro. Las dos anchas ventanas con sus persianas siempre corridas, estaban recargadas con festones y plegados del mismo paño: la alfombra era roja; la mesa, que se hallaba a los pies de la cama, estaba cubierta con paño carmesí; las paredes tenían un color amarillo quemado donde había pintados grandes ramos de claveles; el guardarropa, la mesa de tocador, las sillas eran de oscura y pulida caoba. Entre estos imponentes adornos se destacaban brillantes los cobertores y las fundas de las almohadas vestidos de fina tela de Marsella. Cerca de la cabecera de la cama, había un sillón de suaves cojines, también forrado de blanco, con una banqueta para los pies; que a mí me pareció un trono. Este cuarto estaba frío a causa de que rara vez tenía fuego; era silencioso por su lejanía del servicio y de las cocinas, y solemne por la elegancia de sus muebles. La criada sólo entraba los sábados para quitar el polvo de los espejos y los muebles, y la señora Reed misma de vez en cuando visitaba y revisaba cierta gaveta secreta en el guardarropas, donde estaban guardados algunos pergaminos, su cofre de joyas y una miniatura de su difunto esposo; siendo esto último el secreto del cuarto rojo y la causa de que permaneciese tan solitario a despecho de su magnificencia.
Hacía nueve años que el señor Reed había muerto, y en este cuarto lanzó su último suspiro; allí estuvo su cadáver hasta que el agente funerario y sus hombres se lo llevaron; y desde aquel día, una especie de temor religioso ha evitado que esta pieza fuera frecuentada.
El asiento en donde Bessie y la áspera señorita Abbot me habían consignado, era una otomana baja cerca de la chimenea, el lecho color de rosa me quedaba en frente, a mi derecha el alto y negro guardarropa lanzando rayos de luz de su lustrosa madera, a mi izquierda las encortinadas ventanas entre las que un gran espejo repetía el majestuoso lecho y el resto del cuarto. No estaba segura de que hubiesen atrancado la puerta, y cuando me incorporé, lo primero que hice fue cerciorarme. ¡Ay! sí, ninguna prisión podía ser más segura. Al retroceder pasé por delante del espejo, mi mirada fascinada involuntariamente se fijó en el espacio que reflejaba; todo me parecía más frío o sombrío en aquel fantástico cuarto, de lo que realmente era; y mi extraña figurita, me miraba con su pálido rostro y sus brazos en actitud desolada, con los ojos brillando por el miedo y reconociendo los objetos; tenía todas las apariencias de un verdadero espíritu y me ocurrió que yo era una melancólica aparición, mitad hada, mitad geniecillo. Los cuentos nocturnos de Bessie me vinieron a la memoria y volví a mi sillón.
Las supersticiones me asaltaron en aquel momento, pero no era tiempo todavía para su completa victoria, puesto que tenía la sangre encendida; la esclava rebelde se movía aún dentro de mi pecho, debatiéndose con vigor; pero procuré echar una rápida mirada retrospectiva para apartarla del presente.
Todas las violencias tiránicas de John Reed, la orgullosa indiferencia de sus hermanas, la aversión de su madre, la parcialidad de los sirvientes giraron en mi mente alborotada, como se revuelve el negro cieno en un pozo agitado. ¿Porqué siempre sufriendo, siempre acusada, siempre condenada? ¿Porqué no agradaba nunca? Eliza, testaruda y egoísta, era respetada: Georgiana, que tenía un temperamento violento, un carácter agrio, caprichoso e insolente era siempre disculpada; su belleza, sus mejillas de clavel, sus trenzas de oro causaban delicia a quien la miraba y le compraban la indulgencia de toda falta; y John, menos reprendido, menos castigado que nadie, aunque torciese el pescuezo a los pichones, matase los lechoncillos, azuzase los perros a las cabras, despojase las parras y tronchase los botones de las más escogidas flores del invernadero. Llamaba a su madre muchachona, abiertamente contrariaba sus deseos y sin embargo siempre le llamaba el queridísimo. A mí, aunque me esmerara en cumplir mi deber, siempre se me llamaba, perezosa, inútil, sucia y desmañada; desde la mañana a la noche y de la noche a la mañana.
Todavía me dolía y sangraba la cabeza con el golpe que había recibido en la mañana; nadie había reprobado a John por haberme maltratado; y porque me había opuesto a que ejerciese en mí mayores violencias, me habían llenado de oprobio. ¡Injusticia, injusticia! decía mi razón estimulada por la agonía con precoz, y transitorio poder, y la voluntad me instigaba variados y extravagantes medios de escapar de aquella insoportable opresión; tales como huir de la casa o abstenerme de comer y beber hasta alcanzar la muerte. Todavía, después de pasar tantos años, aún se presentan frescas a mi memoria las tribulaciones de aquel horrendo día.
La luz comenzó a abandonar el cuarto rojo; eran más de las cuatro y el nublado día fue seguido por el medroso crepúsculo, oía la lluvia batiendo en las ventanas de la escalera y el viento silbando en los campos más allá de la tapia; eso me fue helando por grados, toda mi energía desapareció, y fue sucedida por mi habitual humillación. Todos decían que yo era mala y así debía de ser. ¿Por qué se me había ocurrido matarme? ¿Esto no era un crimen? ¿era que las bóvedas de la iglesia, tenían algo de tentador? En una de ellas estaba enterrado el señor Reed, según yo había oído decir; esto me trajo su recuerdo y aunque no le conocí, sabía que era hermano de mi madre, que viéndome huérfana me había traído a su casa y que al morir había obtenido de su esposa la promesa de criarme como a sus propios hijos. Ella tal vez pensó que podría cumplir aquel compromiso, y lo hubiera hecho tal como su carácter se lo permitía, es decir, sin dejar de establecer la diferencia entre una niña extraña, que no podía amar, y de instintos opuestos al de sus propios hijos.
Me ocurrió una idea singular. No dudé, nunca he dudado de que si el señor Reed hubiese estado vivo, me hubiera tratado bondadosamente; y en aquella hora, cuando permanecía contemplando el blanco lecho y los tapizados muros, por casualidad volví los ojos deslumbrados hacia el espejo y comencé a recordar lo que había oído respecto de los muertos cuyos últimos deseos no han sido cumplidos, lo cual cuentan que interrumpe el descanso del sepulcro y vuelven a la tierra a castigar a los perjuros y a vengar a los oprimidos. Me imaginé que el espíritu del señor Reed, indignado por las injusticias que le hacían a la hija de su hermana, había abandonado el sepulcro o el lugar en donde estuviese y se hallaba ante mí en aquel cuarto. Enjugué mis lágrimas y ahogué mis sollozos, temerosa de que mi pena despertase aquella voz de ultratumba para consolarme. Esta idea consoladora en teoría era terrible en la realidad y con todas mis fuerzas procuré borrarla de la mente, y para reanimarme, eché atrás mis cabellos y miré a mi alrededor en la oscuridad. En este momento una luz brilló en el muro. “¿Será la luna?” me pregunté. No, la luna, haciendo penetrar su luz por el techo venía sobre mi cabeza. Ahora que pienso razonablemente me explico que era la luz de una linterna llevada por alguien que atravesaba el descampado; pero entonces, preparada mi imaginación para lo extraordinario, la creí precursora de alguna visión del otro mundo. Mi corazón batió fuertemente, mi cabeza ardió como un horno, zumbaron mis oídos y me parecía que algo se aproximaba; estaba oprimida y sufocada, mi valor desapareció, corrí a la puerta y la golpeé desesperadamente. Resonaron pasos fuera, la llave sonó y Bessie y la Abbot entraron.
—Señorita Eyre, ¿está usted enferma? dijo Bessie.
—¡Qué bulla tan espantosa! exclamó la Abbot.
—Sáquenme de aquí, llévenme a otra parte, fue lo que grité.
—¿Por qué? ¿Se ha hecho usted daño? ¿Ha visto algo? volvió a preguntar Bessie.
—¡Oh! He visto una luz y creo que un espíritu ha venido; y me así a las manos de Bessie, que no las retiró.
—Ella ha gritado sin motivo, declaró la Abbot con disgusto ¡y qué gritos! Si hubiera tenido un gran dolor hubiera sido excusable; pero lo que desea es que todas vengamos aquí; ya conozco sus mañas.
—¿Qué sucede aquí? preguntó otra voz perentoriamente; y la señora Reed apareció en el corredor, con la toca suelta y la bata mal ajustada. Abbot y usted Bessie, saben que he dado órdenes para que Jane permanezca en el cuarto rojo hasta que yo misma venga por ella.
—La señorita Jane gritaba tan alto… señora, dijo Bessie defendiéndose.
—Déjenla sola, fue la única respuesta. Suéltale la mano a Bessie; no creas que por ese medio alcanzarás que te levante el castigo, convéncete. Aborrezco el artificio, particularmente en los niños; mi deber es enseñarte que las mañas no dan resultado; permanecerás aquí una hora más, y es con la condición de que te sometas completamente, que yo te pondré en libertad.
—¡Oh, tía, tened piedad! ¡Perdonadme! No puedo aguantar más; castigadme de otro modo; que me maten si…
—¡Silencio! Esa resistencia es chocante: me repugna.
E indudablemente que así lo sentía. A sus ojos era yo una actriz precoz: ella me veía, sinceramente, como una mezcla de pasiones violentas, de peligrosa duplicidad. Bessie y Abbot se habían retirado, y la señora Reed impaciente de mi manifiesta angustia y ahogadores sollozos, bruscamente me empujó, encerrándome sin añadir nada más. La oí retirarse, e inmediatamente supongo que caí, puesto que me sentí desfallecer y perdí la razón.
III
De lo que me acuerdo es, que desperté bajo la impresión de que había tenido una horrible pesadilla y veía delante de mí todo de un rojo brillante cruzado con fuertes barras negras; oía voces que hablaban con un sonido profundo como si fuesen conducidas por una corriente de viento o agua; tal era mi agitación, que me sentía dominada por un sentimiento de terror que confundía mis facultades. Algún tiempo después sentí que alguien me levantaba y me sostenía sentada, con un cuidado cariñoso a que no estaba acostumbrada, y quedé con la cabeza apoyada en un brazo o en una almohada, lo que me hizo bien.
Cinco minutos después la nube que me deslumbraba se disipó y reconocí que estaba en mi cama y que la nube roja era el fuego de la chimenea. Una bujía ardía en la mesa; Bessie estaba a los pies del lecho con un lebrillo en la mano; y un caballero sentado en una silla cerca de mi almohada parecía observar y examinarme.
Sentí un inexplicable alivio, una dulce convicción al ver que estaba protegida; pero me sorprendió la presencia de un extraño en la habitación, un individuo que no pertenecía a Gateshead ni estaba relacionado con la señora Reed. Volviéndome hacia Bessie, cuya presencia me era menos insoportable que la de la Abbot, inspeccioné el rostro de el caballero que era el señor Lloyd, boticario que se llamaba para asistir al servicio, porque para la señora Reed y sus niños venía un médico.
—¿Quién soy yo? me preguntó.
Pronuncié su nombre ofreciéndole al mismo tiempo mi mano: la tomó sonriendo y me dijo:
—Pronto estará usted mejor.
Luego me acostó y encargó a Bessie que no se me molestase durante la noche, dio algunas otras indicaciones y prometiendo volver al siguiente día, partió con gran sentimiento mío, puesto que me había sentido alentada viéndole a la cabecera de mi cama. Cuando se cerró la puerta tras él me pareció que todo, mi corazón y el aposento, volvían a la oscuridad.
—¿Señorita, dijo Bessie casi con dulzura; podrá usted dormir con tranquilidad?
—Probaré, le contesté con timidez por miedo de que cambiase de tono.
—¿Querría usted comer o beber alguna cosa?
—No, gracias, Bessie.
—Entonces creo que podré acostarme, porque son las doce; pero usted puede llamarme si desea algo en la noche.
¡Maravillosa amabilidad! Esto me indujo a preguntarle:
—¿Bessie, qué tengo? ¿Estoy mala?
—Usted se enfermó en el cuarto rojo, supongo que de gritar; pero indudablemente estará pronto buena.
Bessie se fue al departamento de las criadas y la oí decir:
—Sarah, ven y duerme conmigo; por nada del mundo me quedaría sola con esa pobre niña esta noche; es extraño que haya tenido esa visión, sería un milagro; la señora es demasiado dura con ella.
Sarah la acompañó y ambas se acostaron: estuvieron conversando en voz baja como una media hora antes de dormirse y logré sorprender algunas frases lo bastante para saber de que trataban. “Algo le pasó, decía una; ella estaba toda vestida de blanco y desvanecida”. “Un gran perro negro detrás de él”. “Había una hoy en el cementerio sobre su misma tumba”. Al fin ambas se durmieron, el fuego y las bujías se apagaron pero un desvelo mortificador se apoderó de mí. Mis oídos, ojos y pensamientos contribuían a aumentar el miedo, ese miedo horrible que solo experimentan los niños.
La enfermedad que siguió al incidente del cuarto rojo no fue, ni grave, ni prolongada, consistiendo únicamente en un ataque de nervios, cuyas consecuencias aún me hacen sufrir de vez en cuando.
La mañana siguiente me levanté como al mediodía y me vestí, envolviéndome en un pañolón. Estaba débil, pero especialmente del espíritu, de modo que sin motivo me ponía a llorar. Los insoportables Reed habían salido y los criados se entregaban a sus ocupaciones: pero aunque todo esto debiera contribuir a serenar mi ánimo, el estado de mis nervios no me dejaba encontrar sosiego en posición alguna.
Bessie vino de la cocina y en un plato que me gustaba mucho por sus pinturas, me trajo algunas golosinas; no quise tomar nada y rechacé el plato; Bessie buscando complacerme, me preguntó si quería algún libro, y le pedí los viajes de Gulliver que antes me deleitaban, soñando con emprender algún día el camino de tan maravillosos países; pero cuando lo trajo y lo abrí, lo encontré fastidioso, lo cerré y lo puse junto a las golosinas que no había querido comer. Bessie había concluido de limpiar y mientras hacía una gorrita para la muñeca de Georgiana, comenzó a cantar una canción que siempre me gustaba; pero que en aquel momento encontré insoportable. Después cantó una balada que tenía mucha conexión con mis presentes circunstancias, puesto que hablaba de los dolores de una pobre huérfana, a quien se consolaba diciéndole que Dios es el padre de los desvalidos.
—Vamos, señorita Jane, no hay que afligirse, me dijo al terminar.
Pero esto era como decirle al fuego que no arda, tal era mi melancolía.
Poco después llegó el señor Lloyd.
—Hola dijo al entrar, tan pronto levantada, ¿cómo sigue la salud?
Bessie le contestó que yo seguía bien.
—Ahora lo que necesita es tener juicio. Venga acá, señorita Jane, ¿no es Jane su nombre?
—Sí, señor, Jane Eyre.
—Usted ha estado llorando, señorita Eyre, ¿por qué? ¿Tiene usted algún dolor?
—No, señor.
—¡Hum! A mí me parece que ella ha llorado porque no salió en coche con la señora, interrumpió Bessie.
—De seguro que no, ella está bastante grande para llorar por esas pequeñeces.
Yo pensaba lo mismo y mi delicadeza herida por aquel mentido testimonio, me hizo contestar prontamente:
—Nunca he llorado por semejantes cosas en mi vida, aborrezco salir en coche. Lloro porque soy una criatura infeliz.
—¡Oh! no diga eso, señorita, dijo Bessie.
El boticario pareció embarazado. Yo estaba delante de él, me fijó los ojos: los suyos eran pequeños y oscuros, no muy brillantes, pero de vez en cuando chispeaban, y sus facciones eran fuertemente pronunciadas, aunque llenas de bondad. Después de contemplarme a sus anchas me dijo:
—¿Qué fue lo que la enfermó ayer?
—Se cayó, dijo Bessie, interrumpiendo de nuevo.
—¡Caída! ¡luego es tan niñita! ¿A esa edad no sabe usted cuidarse? Ella debe tener ocho o nueve años.
—Me tropecé, fue la explicación que repentinamente me sugirió mi orgullo mortificado; pero eso no fue lo que me enfermó, agregué mientras el señor Lloyd tomaba un polvo de rapé.
Cuando guardaba la tabaquera en su bolsillo, sonó la campana para la comida de los sirvientes.
—Eso es con usted, Bessie, dijo él, bien pueda bajar que yo me quedaré leyéndole a la niña hasta que usted vuelva.
Bessie hubiera querido quedarse; pero se vio obligada a irse porque la puntualidad de las comidas era rígidamente observada en Gateshead Hall.
—La caída no le hizo a usted daño, ¿qué sucedió, pues? prosiguió el señor Lloyd; cuando Bessie se hubo ido.
—Fui encerrada arriba en un cuarto donde los espíritus salen después que oscurece.
—¡Espíritus! luego usted es todavía una criatura. ¿Tiene miedo de los espíritus? dijo él sonriendo.
—Del espíritu del señor Reed, sí tengo miedo; él murió en aquel cuarto y de allí le sacaron. Ni Bessie, ni nadie entra allí de noche, como pueda evitarlo, y fue una crueldad encerrarme sola, sin luz; crueldad tan grande que creo no la olvidaré jamás.
—¡Boberas! ¿Y eso es lo que a usted la hace tan infeliz? ¿Tiene usted miedo ahora de día?
—No, pero en la noche volveré a tenerlo, y además soy desgraciada por otros motivos, sí, muy desgraciada.
—¿Qué motivos son esos? ¿puede decírmelos?
¡Cuánto deseaba contestar con franqueza esta pregunta! ¡Cuán difícil era saber contestarla! Los niños pueden sentir, pero no pueden analizar sus sentimientos, ni expresarlos adecuadamente. Temerosa, sin embargo, de perder esta ocasión única de desahogar mis penas, compartiéndolas con otro, después de una pausa logré formular una corta, pero sincera y significante contestación.
—El único motivo es que no tengo ni padre, ni madre, ni hermanos.
—Usted tiene una tía bondadosa y primos.
Hubo otra pausa, y luego balbuceando, dije:
—Pero John me arrojó al suelo y mi tía me encerró en el cuarto rojo.
El señor Lloyd sacó por segunda ver su tabaquera.
—¿No cree usted que Gateshead es una hermosa casa? me preguntó, ¿no está usted agradecida de tener tan bella mansión por residencia?
—Ésta no es mi casa, caballero; y la Abbot dice, que yo tengo aquí menos derecho que una sirviente.
—¡Bah! ¿es usted tan tonta como para desear abandonar tan espléndida casa?
—Si supiera a donde ir, me alegraría de dejarla; pero yo no puedo salir de Gateshead hasta que no sea una mujer.
—¿Quién sabe? todo es posible. ¿Tiene parientes además de la señora Reed?
—Creo que no.
—¿Ninguno por parte de su padre?
—No sé; pregunté una vez a mi tía Reed y me dijo, que era posible que algún pobre, oscuro Eyre existiese; pero que ella lo ignoraba en absoluto.
—Si usted encontrase alguno, ¿querría usted irse a su casa?
Reflexioné. La pobreza es repulsiva para la gente en general, pero aún lo es más para los niños: ellos no tienen idea de la pobreza trabajadora, industriosa y respetable; piensan que la palabra pobreza significa andrajos, alimentos mezquinos, maneras toscas y vicios vergonzosos. Para mí la pobreza era la degradación.
—No, yo no quiero pertenecer a la clase pobre, fue mi contestación.
—¿Ni aunque la traten a usted con bondad?
Incliné la cabeza. Yo no veía en los pobres el modo de ser amables, y luego aprender su lenguaje, adoptar sus maneras, ser grosera, crecer como alguna de esas mujeres, que yo veía, criando sus chicos y lavando sus ropas en las puertas de la calle, como lo hacían en los arrabales de Gateshead; no, yo no era tan heroína para comprar mi libertad al precio de tal vilipendio.
—Pero, ¿sus parientes son tan pobres? ¿son obreros?
—No puedo decirlo, mi tía Reed dice, que si tengo alguno debe pertenecer a la secta de los vagabundos. Yo no quiero ser una mendiga.
—¿Quiere usted ir a la escuela?
Reflexioné otra vez. Apenas sabía yo lo que era una escuela; Bessie algunas veces hablaba de ellas como de un lugar en donde las señoritas eran encerradas para hacerse finas y correctas: John Reed odiaba la escuela y engañaba su maestro; pero los gustos de John Reed no eran reglas para mí, y si el relato de Bessie sobre la disciplina de la escuela, que conocía por la familia en donde había estado antes, tenía veracidad, los refinamientos adquiridos por esas jóvenes, me seducían. Ellas bosquejaban hermosas pinturas de paisajes y flores, tocaban el piano, cantaban, hacían finos tejidos y traducían libros franceses; todo lo cual me estimulaba y hacía que las envidiase. Además, la escuela sería un cambio completo; implicaba un largo viaje, una entera separación de Gateshead, la entrada a una vida nueva.
—Querría, ciertamente, ir a la escuela, fue mi contestación definitiva.
—Bien, bien, ¿quién sabe lo que puede suceder? dijo el señor Lloyd levantándose. La niña debe cambiar de aire y de escena, añadió hablando consigo mismo, los nervios no están bien.
Bessie regresó y al mismo tiempo se oyó rodar un carruaje en la avenida de la casa.
—¡Cómo! ¿llega la señora?, preguntó el señor Lloyd, querría hablar con ella antes de irme.
Bessie le invitó a pasar al comedor y salieron. En la entrevista que siguió entre él y la señora Reed, presumo por ocurrencias posteriores, que el boticario se aventuró a recomendar se me enviase a la escuela, pero que la recomendación no fue acogida con calor, pues como decía Abbot discutiendo el asunto con Bessie, una noche después de estar yo acostada y ellas en la creencia de que yo dormía:
—La señora ha dicho que se alegra de salir de esa fastidiosa y malcriada muchacha que siempre mira como quien espía y está llena de misterios.
Creo que para la Abbot yo era una especie de bruja infantil. En la misma ocasión supe, por las confidencias de la Abbot, sobre lo que oía a la señora Reed, que mi padre era un pobre clérigo protestante, que mi madre se había casado con él contra la voluntad de sus amigos que consideraban el enlace inferior a su categoría de ella, que mi abuelo Reed se irritó tanto de su desobediencia, que al casarse no le dio ni un centavo, que después de un año de casado a mi padre le dio el tifus, contagiándose mientras visitaba los pobres de una ciudad manufacturera donde estaba situado su curato, que mi madre se infectó; y que ambos murieron en el espacio de un mes.
Bessie, después de oír la narración suspiró y dijo:
—Pobre señorita Jane, es digna de lástima.
—Sí, respondió la Abbot, si fuera una linda chica todos compadecerían su orfandad; pero en realidad nadie se cuida de un renacuajo como ese.
—No tanto, seguramente, convino Bessie, aunque es verdad que una belleza como la señorita Georgiana hubiera despertado mayor interés en idéntico caso.
—Sí, conozco que la señorita Georgiana es mi flaco, exclamó con fervor la Abbot. Esa queridísima niña con sus largas crenchas y sus ojos azules ¡y aquel color que tiene! ¡si parece pintado! Pero dime Bessie, cenaría con gusto conejo.
—Vámonos, vamos a hacerlo; y se fueron.
IV
De mi conversación con el señor Lloyd y de lo dicho en la conferencia entre Bessie y la Abbot, quedé tan llena de esperanzas, que ellas fueron bastantes para desear mi restablecimiento. Un cambio parecía próximo y lo deseaba y esperaba en silencio. Tardaba sin embargo, y los días pasaban, la señora Reed me vigilaba con severa mirada; pero rara vez me dirigía la palabra y cada día aumentaba la línea de separación entre sus hijas y yo, señalándome una pieza aislada para dormir, haciéndome comer sola y pasar el día en la sala de los sirvientes. Ni una palabra me decía sobre mi ida a la escuela; pero yo comprendía instintivamente que no podíamos vivir bajo el mismo techo, puesto que su mirada cuando se fijaba en mí expresaba una insuperable y arraigada aversión. Eliza y Georgiana me hablaban lo menos posible, evidentemente por orden suya. John me sacaba la lengua y aún una vez quiso pegarme; pero encontrándome tan resuelta, como la vez anterior, a defenderme, creyó mejor desistir y se alejó llenándome de improperios: por haberle aporreado la nariz entonces y cuyas señales aun se le veían: luego que estuvo con su mamá le dijo que, “la cochina Jane le había embestido como un gato salvaje”.
—No me hables de ella, dijo bruscamente la señora, te he dicho que no te le acerques, que ella no es digna de eso; no puedo soportar que tú o tus hermanas se reúnan con ella.
Al oír esto, grité repentinamente, sin reparar en lo que hacía:
—Son ellos los que no son dignos de reunirse conmigo.
La señora Reed era una mujer pesada; pero al oír esto, corrió adonde yo estaba con singular rapidez y se encontró frente a frente conmigo y me mandó, que me fuera de allí sin decir una palabra en el resto del día.
—¿Qué le diría el señor Reed a usted si estuviera vivo? fue mi casi involuntaria respuesta.
—¿Cómo? dijo la señora fuera de sí. Sus severos ojos se turbaron como si tuviese miedo, retiró su mano de mi brazo, como si dudase si yo era una niña o una fiera. Yo me envalentoné.
—Mi tío Reed está en el cielo y ve todo lo que usted hace y piensa, y lo mismo papá y mamá; ellos saben que usted me encerró tan largo tiempo allá arriba, y saben cuánto desea usted que yo me muera.
La señora Reed se serenó rápidamente y asiéndome con fuerza me abofeteó ambas orejas y me dejó sin decir una palabra. Bessie concluyó la función echándome una homilía que duró una hora, en que probó que estaba fuera de duda, que yo era la criatura más perversa y abandonada que respirase bajo un techo. Yo casi lo creí porque, ciertamente, sólo bajos sentimientos bullían en mi pecho.
Noviembre, diciembre y la mitad de enero pasaron con el acostumbrado cortejo de fiestas, en las que no tenía yo más parte que mirar los regalos que se cambiaban con las amistades y contemplar las galas y peinados con que mis primas contribuían al regocijo y lucimiento general. Consignada a la sala del servicio, no estaba sin embargo muy triste, puesto que a decir la verdad, poco caso se hacía de mí cuando me hallaba entre la familia; pero sí me era sensible pasarme sin la compañía de Bessie, que como las demás de la casa tenía a su cargo multiplicadas atenciones. Me entretenía con mi muñeca hasta que el fuego se consumía en la chimenea echando miradas alrededor por si venía alguien peor que yo. Me desvestí y me arrebujé entre las sábanas de la cama, abrazando mi muñeca en la que se desbordaba todo el cariño que el corazón humano atesora y que pone hasta en objetos materiales, cuando no se tiene otro ser semejante a quien ofrendarlo. No puedo recordar sin sonreír los cuidados que prodigaba yo a mi muñeca y lo bien que me sentía cuando la envolvía en mi camisa de dormir, y cerrándola contra mi seno, me entregaba al sueño, en la convicción de que ella era tan feliz como yo.
Así pasaba yo largas horas hasta que oía despedirse la gente y Bessie subía a llevarme alguna golosina, arroparme maternalmente y decirme con cariñosa voz:
—Buenas noches, señorita Jane.
El 15 de enero me encontraba sacudiendo el polvo a los muebles de la sala privada con mis dos primas presentes. Eliza arreglando sus abrigos para bajar al jardín cuyas flores vendía, y al corral donde todos los animales de cría la pertenecían y cuyos productos vendía a su madre; pues esta niña, precozmente avara, hubiera vendido hasta su cabello, si se lo hubiesen comprado bien; baste decir, que por temor de ser robada, confiaba sus economías a su madre… al interés de cincuenta o sesenta por ciento, cuyos intereses capitalizados apuntaba en un cuaderno.
Georgiana sentada frente a un espejo se peinaba; pero al notar que iba a limpiar la vajilla, me lo prohibió; puesto que era bueno que supiera que le pertenecía. Me dirigí entonces a la ventana, por falta de ocupación, y me puse a respirar el aroma de las flores allí preservadas y a contemplar los helados alrededores de la casa, cuando llamó mi atención un coche que paraba a la puerta, luego el sonido de la campanilla y poco después apareció Bessie y me dijo:
—Señorita Jane, ¡afuera penas! ¿qué esta usted haciendo? ¿Se ha lavado usted la cara y las manos hoy?
—No, Bessie, acabo ahora de quitar el polvo.
—¡Qué molestia! niña descuidada ¿qué está usted haciendo ahora? Está usted colorada como si hubiese cometido alguna falta; ¿por qué está en la ventana?
No tuve necesidad de contestar, porque Bessie estaba tan apurada que no se paraba a escuchar explicaciones, sino que llevándome a una palangana me lavó la cara y las manos, sin compasión, con la punta de una toalla, jabón y agua: disciplinó mi cabello con dos escobilladas, y luego llevándome hacia la escalera me hizo bajar al comedor.
Podía haberle preguntado qué quería, o si la señora Reed me esperaba; pero Bessie se había ido y cerrado la puerta tras de sí. Descendí lentamente. Hacía tres meses que no había sido llamada a presencia de la señora Reed; reducida a los cuartos de servicios, donde tomaba el almuerzo y la comida, las salas de recibo eran para mí, regiones extrañas en que no penetraba nunca. Penetré en el comedor vacío y permanecí indecisa, temblorosa e intimidada. ¡Lamentable cobardía engendrada por castigos injustos infligidos a mí en aquellos días! Temía volver a los cuartos de los sirvientes y temía dirigirme al salón. Permanecí diez minutos sin saber que resolver. El sonido de la campanilla del comedor me hizo decidir. Era necesario entrar…
“¿Para qué se me necesita?” me pregunté abriendo la puerta, la que por algunos momentos se resistió a mis esfuerzos. “¿A quién iba a encontrar además de mi tía en el cuarto encerrado? ¿un hombre o una mujer?” Moví el picaporte de la puerta y a mis ojos se presentó una columna negra, tal lo creí a primera vista; se veía un demacrado rostro como implantado grotescamente sobre una alta figura que se destacaba sobre la alfombra, su rostro parecía una máscara destinada a servir de capitel.
La señora Reed ocupaba su sitio acostumbrado cerca del fuego. Me hizo señal de que me aproximara, y me introdujo al petrificado extranjero con estas palabras:
—Esta es la chiquilla por la cual he acudido a usted.
Él, porque efectivamente era hombre, volvió lentamente su cabeza hacia donde yo estaba y examinándome, con inquisidora mirada que se filtraba a través de sus espesas cejas, me dijo:
—Es pequeña, ¿qué edad tiene?
—Diez años.
—¿De veras? fue su dudosa contestación, y prolongó su escrutinio por algunos minutos. Luego me dijo:
—¿Tu nombre, muchacha?
—Jane Eyre, caballero.
Diciendo estas palabras le miré. Me pareció un señor alto; su rostro era ancho y todas sus facciones eran ásperas y severas.
—¿Bien, Jane Eyre, es usted buena muchacha?
Me fue imposible contestar afirmativamente, yo creía lo contrarío; me callé. La señora Reed, con un expresivo movimiento de cabeza, añadió:
—Quizá lo mejor es no hablar de eso, señor Brocklehurst.
—Siento que usted me diga eso; ella y yo tenemos que hablar, y disminuyendo su perpendicular se instaló en un sillón en frente de la señora Reed.
—Venga acá, dijo.
Me paré en el medio de la sala; el tipo rígido de aquel hombre estaba a mi altura. ¡Qué rostro tenía! ¡Qué nariz! ¡qué boca y qué dientes!
—No hay, nada más triste que una chica perversa, especialmente de tan pocos años. ¿Sabe usted donde van los malos después de su muerte?
—Van al infierno, fue mi pronta y ortodoxa respuesta.
—¿Y qué es el infierno, puede usted decírmelo?
—Un pozo lleno de fuego.
—¿Y quiere usted caer en ese pozo y quemarse allí eternamente?
—No, señor.
—¿Qué debe usted hacer para evitarlo?
Reflexioné un momento; pero mi respuesta no fue muy acertada.
—Debo conservarme sana y no morir.
—¿Cómo puede usted conservarse buena y sana? Niños más pequeños mueren diariamente: hace dos días he enterrado una niña de cinco años, una bondadosa criatura que está ahora en el cielo, y temo que no suceda otro tanto con usted cuando se muera.
No estaba yo en actitud de disipar sus dudas y únicamente fijé mis ojos en los grandes pies que tenia posados sobre la alfombra, deseando al mismo tiempo hallarme muy lejos.
—Espero, que esa mirada salga del corazón y que usted esté arrepentida de las incomodidades que ha ocasionado a su excelente protectora.
—¡Protectora! ¡Protectora! dije involuntariamente, todos llaman así a la señora Reed, si eso es verdad la protección es una cosa bien mala.
—¿Hace usted sus rezos por la mañana y en la noche? continuó mi interrogador no dándose por entendido de mis palabras.
—Sí, señor.
—¿Lee usted su Biblia?
—Algunas veces.
—¿Con placer? ¿Le gusta su lectura?
—Me gustan la profecías, el libro de Daniel, el de Samuel y el Génesis y un poquito el Éxodo; algunas partes de los Reyes, Job y Jonás.
—¿Y los Salmos? espero que le gusten.
—No, señor.
—¿No? quite allá. Tengo un chico más joven que usted y se sabe seis Salmos de memoria, y cuando se le pregunta que le gusta más si un turrón de nuez o aprenderse un Salmo, contesta: “¡Oh los versos de un Salmo; los ángeles cantan los Salmos! ¡Yo quisiera ser un ángel en la tierra!” Entonces le doy dos nueces en recompensa de su piedad infantil.
—Los Salmos no son interesantes, le observé.
—Eso prueba que usted tiene mal corazón, y debe pedir a Dios que se lo cambie, que le de uno nuevo y limpio; que le cambie ese corazón de piedra por uno de carne.
Estaba ya a punto de preguntarle como se efectuaba la operación de cambiarle a uno el corazón, cuando la señora Reed se interpuso mandándome sentar y siguió ella sosteniendo la conversación.
—Señor Brocklehurst, creo haberle dicho en la carta que le dirigí hace tres semanas, que esta chica no tiene el carácter ni las disposiciones que me convienen: desearía que fuese admitida en la Escuela de Lowood y me alegraría que el superintendente y los maestros la vigilasen constantemente, precaviéndola de toda acción mala, y especialmente de cierta tendencia a chismes y enredos; que, óyelo bien Jane, no debes tratar de emplear con el señor Brocklehurst.
Bien me temía yo tales palabras de la señora Reed y de la antipatía que yo le inspiraba como me lo probaba a cada paso su cruel tratamiento para conmigo. Me aterrorizó la suerte que se me preparaba si el señor Brocklehurst era influido por tales informes; quise protestar, las lágrimas llenaron mis ojos y los sollozos me ahogaron.
—La intriga en un niño es indudablemente un gran defecto, dijo el hombre; lleva a la mentira, y los embusteros tienen su lugar en el infierno, en el cual un gran lago de alquitrán encendido les espera. Ella será vigilada, señora Reed, hablaré con la señorita Temple y las maestras.
—Ella debe ser dirigida con arreglo a su vida futura puesto que quiero, con vuestro permiso, que pase sus vacaciones en Lowood.
—Su resolución es muy juiciosa, señora, respondió el señor Brocklehurst; la humildad es un don cristiano, y observado por todos en Lowood; a ello he propendido eficazmente; he procurado destruir en los pupilos el sentimiento mundano del orgullo, y el otro día tuve una hermosa muestra del éxito de mi sistema. Mi hija Augusta fue con su mamá a visitar la escuela y al volver exclamó: “¡Oh! querido papá, qué tranquilas y sencillas parecen todas las niñas de Lowood, con sus cabellos peinados para atrás, con sus largas batas y sus bolsillos de lino; fuera del traje, parecen hijas de pobres, miraban mi vestido y el de mamá como si nunca hubiesen visto seda”.
—Ese es el método que me conviene, respondió la señora Reed, y si hubiera registrado toda la Inglaterra no hubiera encontrado nada más adecuado para una chica como Jane Eyre. Lo positivo, señor Brocklehurst, lo positivo en todo es mi lema.
—Lo positivo, señora, es el primero de los deberes cristianos, y yo lo observo en todo lo que se relaciona con este plantel de enseñanza: comida ordinaria, apariencia sencilla, costumbres activas y laboriosas, ese es el programa en la casa y los que la habitan.
—Perfectamente, caballero. ¿Puedo entonces confiar en que esta niña sea recibida en el establecimiento, y dirigida allí con arreglo a su posición en la sociedad?
—Cuente usted con ello, señora; la colocaremos y recibiremos en aquel semillero de plantas escogidas, y confío que ella estará siempre agradecida, por tan honroso privilegio.
—La enviaré lo más pronto posible, señor Brocklehurst, puesto que le aseguro que estoy deseosa de libertarme de tamaña responsabilidad que me tiene cansada.
—Lo creo, señora, lo creo; y ahora deseo pase usted un feliz día. Debo volver a Brocklehurst dentro de una o dos semanas; mi buen amigo el arcediano no me deja ir antes. Escribiré a la señorita Temple que espere una nueva chica, para que no haya dificultad en recibirla. Adiós.
—Adiós, señor Brocklehurst, mis recuerdos a la familia.
—Gracias, señora, lo haré con gusto. Niña, aquí le entrego este libro, “La Guía del Niño”, léalo cuando rece, especialmente la parte que trata de la milagrosa y repentina muerte de Marta, una mala muchacha adicta a la mentira y al engaño.
Con estas palabras y entregándome un panfleto, se dirigió a su carruaje.
La señora Reed y yo quedamos solas. Algunos minutos pasaron en silencio, ella cosiendo y yo observándola. En aquel entonces la señora tendría treinta y seis o treinta y siete años: era mujer de constitución robusta, ancha de hombros, no alta y aunque gorda, no era obesa: tenía el rostro cuadrado, la quijada inferior muy pronunciada, baja de cejas y la barba redonda, la nariz y la boca regulares; bajo sus cortas pestañas se veían los ojos de una expresión falsa: la piel era oscura y opaca, la salud inquebrantable; y era una ama de casa lista y exacta, administrando personalmente el hogar y la hacienda. Sólo sus hijos, a veces desafiaban su autoridad: vestía bien y hacía valer las cualidades que tenía.
Sentada en un taburete bajo, a poca distancia de su butaca, examinaba yo su rostro y analizaba sus facciones. En mis manos conservaba el instrumento que mataba repentinamente a los embusteros. Lo que había pasado, el papel que se me había hecho desempeñar, todas aquellas palabras mortificantes resonaban aún en mi oído y un profundo resentimiento fermentaba dentro de mí.
La señora alzó la cara, me fijó los ojos, sus dedos dejaron de coser, y con acento imperativo, me dijo:
—Salga de aquí, vuélvase afuera.
Mi mirada, o algo en mi actitud, pareció ofenderla, pues me habló con extrema aunque contenida irritación. Me levanté, fui hacia la puerta, retrocedí, me dirigí a la ventana y luego me adelanté hacia ella. Era necesario que yo le hablara: se me había maltratado y debía reivindicarme; ¿pero cómo? ¿Qué fuerza podía haber en mí contra semejante antagonista? Reuní toda mi energía y la invertí en lanzar este apóstrofe:
—Yo no soy mentirosa; si lo fuera hubiera dicho que os quiero, en lugar de haber dicho que no os quiero; sois, señora, lo que más aborrezco después de John Reed, y este libro sobre las embusteras, ¡podéis darlo a vuestra hija Georgiana, pues ella es la que dice embustes y no yo!
Las manos de la señora permanecían sobre su trabajo sin continuar cosiendo y su miraba de hielo se hundía en mis entrañas.
—¿Qué más tiene usted que decir? preguntó en el tono con que ordinariamente se habla con una persona adulta y no con una niña de mi edad.
Aquellos ojos, aquella voz que espoleaba toda la antipatía que había en mi pecho, conmovió eléctricamente mi cuerpo de pies a cabeza, y con nerviosa entonación le contesté:
—Me alegro mucho de que usted no sea pariente mía; jamás la volveré a llamar tía mientras viva; ni volveré a verla después de que yo sea mujer; y si alguien me pregunta cómo me parece usted y cómo me ha tratado, diré que fue usted quien me enfermó tratándome con la más miserable crueldad.
—¿Puede usted afirmar eso, Jane Eyre?
—¿Qué si puedo? En razón a que esa es la verdad, usted cree que no sé sentir y que puedo vivir sin una migaja de amor o de bondad; pero yo no puedo vivir así, y usted no ha tenido piedad conmigo. Me acordaré siempre el empujón que me dio, echándome al suelo en el cuarto rojo y encerrándome allí por un día mortalmente eterno, a pesar de mis gritos de terror y desesperación en que os repetía, “Perdón, perdón tía Reed”. Y todo este castigo que usted me hacía sufrir era porque su malvado muchacho me había aporreado y tirado contra el suelo sin haberle hecho nada. Diré a quien me pregunte esta exacta reseña. La gente cree que usted es una buena mujer, pero tiene un corazón duro, malo. Es usted lo que me decía ha poco, una persona engañadora.
Al concluir estas palabras respiré con fuerza, mi alma se extasió de alegría, hasta lo sublime, al experimentar aquel extraño movimiento de libertad, de independencia y triunfo que jamás había sentido. La señora Reed pareció aterrorizada, la costura rodó de sus rodillas, estrujó sus manos, y su cara cambió de colores como si quisiera y no pudiera gritar.
—¿Jane sufre una equivocación? ¿Por qué tiembla usted tan violentamente? ¿Quiere usted beber un poco de agua?
—No, señora Reed.
—¿Hay algo que usted desee, Jane? Quiero ser su amiga, se lo aseguro.
—Yo no, señora, usted dijo al señor Brocklehurst que yo tenía mal carácter, una disposición hipócrita, y yo quiero que en Lowood, todo el mundo la conozca a usted y sepa lo que ha hecho conmigo.
—Jane usted no sabe de esas cosas; los niños necesitan que se les corrija sus faltas.
—Engañar, como usted dice, no ha sido nunca una falta mía, grité salvajemente en voz alta.
—Usted está exasperada, Jane, más de lo que es permitido; váyase fuera a su cuarto y repose, vaya querida.
—Yo no soy querida para usted, no quiero reposar, mándeme para la escuela pronto, señora, porque aborrezco esta casa.
—Es necesario mandarla pronto, murmuró la señora Reed, y alzando bruscamente su costura se salió del aposento.
Quedé sola y dueña del campo. Era la batalla más cruda que había peleado y la primera victoria que había conseguido: permanecí en pie en donde había estado el señor Brocklehurst y gocé de mi solitario triunfo; pero esta excitación duró poco: luego como a todos los niños acontece, sentí casi remordimientos de haberme medido audazmente con una persona de mayor edad, lo que me ponía a mi propia vista de un carácter y en una posición odiosas. Gusté por primera vez el placer de la venganza, aromático como un vino generoso; pero a poco saboreé su metálico sabor tan repugnante como un veneno. Deseé correr a pedir perdón a la señora Reed; pero comprendí por instinto y experiencia, que ella me hubiera rechazado con acritud y yo me hubiera vuelto a enfurecer. Era mejor buscar otra corriente a mis sentimientos y busqué tranquilizarme leyendo unos cuentos árabes. Pero no pude leer: abrí la ventana y luego la puerta del comedor: la niebla continuaba rasgada a trechos por los rayo del sol. Salí a dar algunas vueltas; pero no encontré distracción en aquella escena solitaria de invierno y mientras tanto dentro de mí no cesaba de repetirme, “¿Qué he hecho? ¿qué he hecho?”.
De repente oí una voz que me gritaba: