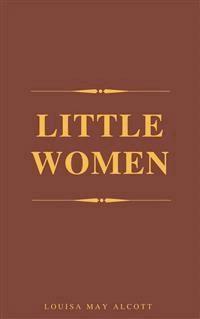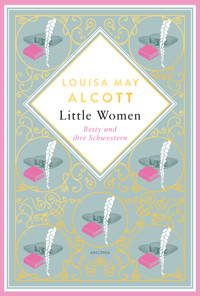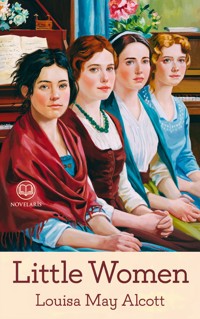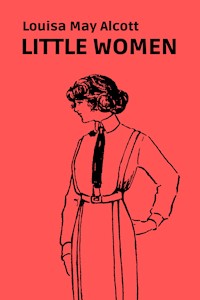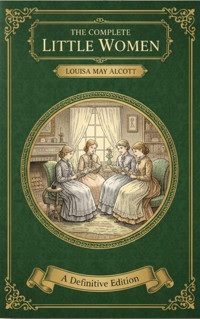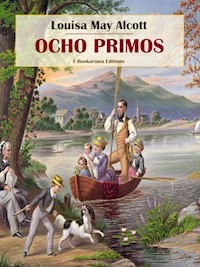
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicado por primera vez en 1875, “Ocho primos” es una de las mejores obras de la escritora estadounidense Louisa May Alcott y el primero sobre las aventuras de la carismática Rosa. Su secuela, "Rosa en flor", apareció al año siguiente con el mismo éxito.
A la muerte de su padre, Rosa queda sola y debe ir a vivir con su tutor, el tío Alec, y con sus numerosas tías.
Es débil, enfermiza y de carácter triste. Pero entre su alegre tío Alec, un médico soltero que ha recorrido todo el mundo, su nueva amiga Phebe y sus muchos primos, Rosa cambia y desarrolla una encantadora personalidad.
Una entretenida obra, llena de frescura y sencillez, de la clásica autora norteamericana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
OCHO PRIMOS
Capítulo primero. Dos niñas
Capítulo 2. El clan
Capítulo 3. Tíos
Capítulo 4. Tías
Capítulo 5. Un cinturón y un cajón
Capítulo 6. El cuarto del tío Alec
Capítulo 7. Un viaje a la China
Capítulo 8. Qué vino a resultar
Capítulo 9. El secreto de Febe
Capítulo 10. El sacrificio de Rosa
Capítulo 11. Pobre Mac
Capítulo 12. Los otros chicos
Capítulo 13. Rinconcito agradable
Capítulo 14. Feliz cumpleaños
Capítulo 15. Pendientes
Capítulo 16. Pan y ojales
Capítulo 17. Buenos tratos
Capítulo 18. Moda y fisiología
Capítulo 19. El hermano huesos
Capítulo 20. Bajo el muérdago
Capítulo 21. Un susto
Capítulo 22. Algo que hacer
Capítulo 23. Reconciliación
Capítulo 24. ¿Cuál?
Notas
OCHO PRIMOS
Louisa May Alcott
A los muchos chicos y chicas cuyas cartas ha sido imposible contestar dedica este libro como ofrenda de paz
su amiga
L. M. Alcott.
Capítulo primero. Dos niñas
COMPLETAMENTE sola, Rosa estaba sentada en una de las salas más grandes y bonitas de su casa, con el pañuelo en la mano, listo para recoger su primera lágrima, pues cavilaba en sus tribulaciones y el llanto era inevitable. Se había encerrado en este cuarto por considerarlo sitio adecuado para sentirse miserable; pues era oscuro y silencioso, estaba lleno de muebles antiguos y cortinados sombríos y de sus paredes pendían retratos de venerables caballeros de peluca, damas de austeras narices, tocadas con gorros pesadotes y niños que llevaban chaquetas colimochas y vestiditos cortos de talle. Era un lugar excelente para sentir dolor; y la lluvia primaveral intermitente que golpeaba los cristales de las ventanas parecía decir entre sollozos: «¡Llora, llora! Estoy contigo».
Rosa tenía su buen motivo para sentirse triste, pues era huérfana de madre, y últimamente había perdido al padre también, con lo cual no le quedó más hogar que éste de sus tías abuelas. Hacía sólo una semana que estaba con ellas, y aunque las viejecitas queridas se esforzaron todo lo posible por hacer que viviese contenta, no lograron mucho éxito que digamos, ya que era muy distinta a cuantos niños conocían, y experimentaron casi la misma sensación que si estuviesen al cuidado de una mariposa abatida.
Le dieron amplia libertad dentro de la casa, y durante un día o dos pudo entretenerse recorriéndola completamente, pues era una mansión soberbia, llena de toda clase de recovecos, cuartos encantadores y corredores misteriosos. En los sitios más inesperados aparecían ventanas; había balcones que daban al jardín muy románticamente y en el piso alto tenían un salón en que se veían bastantes curiosidades de todas partes del mundo, dado que durante generaciones los Campbell fueron capitanes de mar.
La tía Abundancia permitió a Rosa revolver en su alacena de porcelana, un sabroso refugio, que encerraba muchas de esas chucherías que a los chicos encantan; mas pareció que a Rosa tenían sin cuidado las apetitosas tentaciones, y cuando fallo la esperanza, la tía Abundancia se dio por vencida desesperadamente.
La bondadosa tía Paz puso en juego toda suerte de hermosas labores de aguja y proyecto un roperito de muñecas que habría hecho aguada boca de una niña algo mayor. Pero Rosa demostró poco interés en sombreritos de satén rosado y medias miniatura, aunque cosió cumplidamente, hasta que la tía la sorprendió enjugándose lágrimas con la cola de, un vestidito de novia, y ese descubrimiento puso punto final a las sesiones de costura.
Luego ambas damas aunaron ideas y seleccionaron juntas la niña modelo de la vecindad, para que viniese a jugar con su sobrinita. Pero Annabel Bliss constituyo un fracaso mayor que los otros, pues a Rosa no le cayo en gracia, y declaro que le resultaba tan parecida a una muñeca de cera, que hasta llego a sentir deseos de pellizcarla para ver si gritaba. La relamida Annabel fue devuelta a su casa, y durante uno o dos días las impotentes tías dejaron a Rosa librada a sus propios arbitrios.
El mal tiempo y un constipado la retuvieron dentro y paso la mayoría del tiempo en la biblioteca donde se conservaban los libros de su padre. Allí leyó muchísimo, lloro un poco y acaricio algunos de esos sueños inocentes y seductores en que los chicos imaginativos encuentran tanto solaz y deleite. Esto pareció mucho más agradable que ninguna otra cosa, pero no dio el resultado apetecido y la niña fue volviéndose pálida, ojerosa y desatenta, aunque la tía Abundancia le dio más cuerda de la que se necesita para hacer un ovillo y la tía Paz la acariciaba como si fuese un cachorrito.
Viendo esto las pobres tías se estrujaban los cerebros buscando nuevas distracciones, y determinaron recurrir a un expediente audaz, aunque no muy esperanzadas en el éxito. Nada dijeron a Rosa acerca de su plan para ese sábado por la tarde, pero la dejaron tranquila hasta el momento de la gran sorpresa, sin imaginarse ni remotamente que la extraña criatura encontraría por sí misma una distracción en el sitio menos indicado.
Antes de que la primera lágrima tuviese tiempo de abrirse paso, el silencio fue interrumpido por un sonido que la hizo aguzar los oídos. Eran tan solo el gorjeo suave de un pájaro, pero le pareció que sería un pájaro singularmente dotado, pues mientras escuchaba el gorjeo se trocó en animoso silbido, luego en un trino, luego un arrullo y después un pío—pío, hasta rematar en una mezcla musical de todas las notas, como si el ave hubiese prorrumpido en carcajadas. Rosa rió también, olvido su pesar, y poniéndose en pie de un salto, dijo ansiosamente:
—¡Es un sonsonete! ¿Dónde está?
Corrió todo lo largo del salón y miró a hurtadillas por ambas puertas, pero lo único que vio con plumas fue un pollo de cola sucia bajo una hoja de bardana. Escuchó nuevamente y creyó notar que el sonido provenía de la casa misma. Se puso en marcha, encantada con la persecución, y el sonido cambiante la condujo a la puerta de la alacena de la porcelana.
—¿Aquí dentro? ¡Qué raro! —dijo. Pero cuando entró, no vio por allí más ave que las golondrinas de porcelana, trenzadas en su beso interminable, que se destacaban en un estante. Repentinamente, se le iluminó el rostro y, abriendo la portezuela deslizante, miró en la cocina. Pero la música había cesado, y lo único que vio fue una chica de delantal azul que fregaba la hornalla. Rosa dirigió su mirada en torno durante un minuto y preguntó bruscamente:
—¿Has oído el sonsonete?
—Yo más bien lo llamaría Febe —contestó la niña, levantando sus ojos negros, en los cuales brillaba una chispita.
—¿Y por dónde se ha ido?
—Sigue estando aquí.
—¿Dónde?
—En mi garganta. ¿Quieres oírlo?
—¡Oh, sí! Voy a entrar.
Rosa trepó por la portezuela hasta el ancho estante del otro lado, por cuanto tenía demasiada prisa y demasiada curiosidad para dar toda la vuelta.
La niña se secó las manos, cruzó los pies sobre la pequeña isla de esterilla perdida en un mar de jabón y, con el imaginable asombro de parte de Rosa, de su garganta salió el gorjeo de una golondrina, el silbido de un petirrojo, el llamado de un azulejo, el canto de un zorzal, el arrullo de una paloma torcaz y muchas otras notas familiares, rematadas como antes en el éxtasis musical de uno de esos pajaritos que cantan y revolotean por encima de los arrozales.
De tal modo se maravilló Rosa que estuvo a punto de caerse del estante y cuando concluyó el pequeño concierto aplaudió con entusiasmo.
—¡Es sorprendente! ¿Quién te ha enseñado?
—Los pájaros —contestó la chica, sonriendo, y volvió a su tarea.
—¡Es admirable! Yo sé cantar, pero nada que pueda compararse. ¿Cómo te llamas?
—Febe Moore.
—He oído hablar de los pájaros febe; pero no creí que una Febe de veras lo pudiese hacer —rió Rosa, añadiendo, mientras observaba con interés las jabonaduras dispersas en los ladrillos:
—¿Puedo entrar a verte trabajar? Allí fuera estoy muy sola.
—Claro… Si es tu gusto —contestó Febe, retorciendo el trapo con un aire profesional que impresionó mucho a Rosa.
—Debe ser divertido chapotear en el agua y pescar el jabón en el fondo —dijo Rosa, completamente cautivada con la nueva actividad—. Me encantaría hacerlo, sólo que mi tía no me lo permitiría, creo.
—Te cansarías pronto; lo mejor es que te quedes tranquila mirando.
—Por lo visto, ayudas mucho a tu mamá.
—No tengo familia.
—¿Y dónde vives, entonces?
—Confío que voy a vivir aquí. Debby quiere que alguien ayude en la casa, y estoy en prueba por una semana.
—¡Ojalá te quedes, porque esto es muy triste! —dijo Rosa, que ya le había tomado cariño a aquella chica que sabía cantar como los pájaros y trabajar como una mujer.
—Así lo espero, pues he cumplido los quince y estoy en edad de ganarme la vida. Has venido para quedarte un poco, ¿verdad? —preguntó Febe, mirando a su huésped y preguntándose cómo podía ser triste la vida para una niña que llevaba vestido de seda, un delantal de fruncidos primorosos, un dije precioso y el cabello recogido con una cinta de terciopelo.
—Sí, me quedaré hasta que venga mi tío. Ahora es mi tutor y no sé qué piensa hacer conmigo. ¿Tienes tutor?
—¡Oh, no! Me abandonaron en los escalones del hospicio cuando era muy pequeña y como la señorita Rogeris me tomó afición, allí he vivido desde entonces. Murió, ¿sabes?, y ahora tengo que bastarme sola.
—¡Qué interesante! —exclamó Rosa, y como era muy afecta a los cuentos de huérfanos, de los cuales había leído muchos, prosiguió: —Es igualito que Arabella Montgomery en «La gitana». ¿Lo has leído alguna vez?
—No tengo libros que leer, y todo el tiempo que me queda libre lo paso correteando por el bosque; eso me proporciona más descanso que las historias —contestó Febe, mientras terminaba una parte de su trabajo e iniciaba otra.
Rosa la miró mientras contemplaba una sartén llena de habichuelas, y se preguntó qué tal sería eso de tener mucho trabajo y que no quede tiempo para jugar. Al instante pareció que Febe pensó que le tocaba a ella hacer preguntas y dijo:
—¿Has estudiado mucho, verdad?
—Sí, sí. He estado pupila casi un año, y he tenido lecciones para dar y regalar. Cuantas más estudiaba, más me daba la señorita Power y no sé cómo no se me secaron los ojos de tanto llorar. Papá nunca me mandaba hacer nada que fuese pesado, y cuando me enseñaba algo lo hacía tan bien, que me encantaba estudiar. ¡Fuimos tan dichosos y nos quisimos tanto! Pero ha muerto y he quedado sola.
La lágrima que no quiso brotar cuando Rosa la esperaba escapó ahora de sus ojos sin ayuda, no una sino dos; y ambas resbalaron por sus mejillas, subrayando su amor y su dolor mucho mejor que hubiesen podido hacerlo las palabras.
Durante un minuto no se oyó en la cocina más ruido que los sollozos de la niña y el repiqueteo acompasado de la lluvia. Febe dejó de pasar las habichuelas de una sartén a la otra, y sus ojos reflejaron conmiseración al posar la vista en la cabeza rizada que Rosa agachaba sobre sus rodillas, pues pensó que el corazón, debajo de aquel dije hermoso, sentía el dolor de la pérdida, y el coqueto delantal estaba acostumbrado a enjugar lágrimas más tristes que todas las derramadas por ella en su vida.
Como quiera que fuese, se sintió más satisfecha con su vestidito de percal marrón y su delantal a cuadros azules. La envidia cedió el puesto a la compasión, y si hubiese tenido más valor se habría levantado para acercarse a su afligida huésped y apretujarla contra su cuerpo.
Pensando que tal vez eso estaría feo, dijo en un tono alentador:
—Estoy segura que no debes estar tan sola, teniendo toda esa gente alrededor tuyo, todos tan ricos y tan inteligentes. Te van a deshacer de tanto acariciarte, dice Debby, porque eres la única chica de la familia.
Las últimas palabras de Febe hicieron sonreír a Rosa a pesar de sus lágrimas, y por entre los pliegues del delantal asomó su carita, diciendo en un tono de cómica amargura:
—¡Ése es uno de mis pesares! Tengo seis tías, y todas me quieren con ellas, pero no conozco a ninguna bastante bien. Papá bautizó esta casa con el nombre de «el hormiguero de las tías», y ahora veo por qué.
Febe rió con ella, al decir:
—Todos la llaman así, y el nombre está muy bien puesto, pues —todas las señoras Campbell viven por aquí cerca y vienen continuamente a ver a las ancianas.
—Podría soportar a las tías, pero hay docenas de primos, chicos horribles todos ellos, y detesto los chicos. Algunos vinieron a verme el miércoles pasado, pero yo estaba acostada, y cuando vino a llamarme la tía me metí bajo las cobijas y fingí estar dormida. Alguna vez tendré que verlos, pero les temo muchísimo.
Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Rosa, pues, habiendo vivido sola con su padre inválido, no sabía nada de niños y los consideraba algo así como bestiezuelas salvajes.
—¡Oh! Creo que a mí me gustan. Los he visto corriendo por ahí cuando vienen de la Punta, unas veces en los botes y otras a caballo. Si te gustan los botes y los caballos, vas a divertirte en grande.
—No, no me gustan. Los caballos me dan miedo y los botes me enferman, y además aborrezco los chicos.
La pobre Rosa se retorció las manos, pensando en el cuadro que se ofrecía ante su vista. Uno solo de aquellos horrores hubiera podido soportarlo; pero todos juntos eran mucho para ella, y se puso a pensar en el tiempo que le faltaría para volver a la escuela detestada.
Febe rió de sus temores, y tal fue su risa que las habichuelas bailaron en la sartén; pero trató de consolarla sugiriéndole medios y recursos.
—Es posible que tu tío te lleve donde no hayan chicos. Debby dice que es un hombre realmente muy bueno y que siempre que viene trae montones de cosas hermosas.
—Sí, pero ahí tienes otra molestia, pues no conozco en absoluto al tío Alec. Casi no ha venido a vernos, aunque a menudo me mandaba regalitos. Ahora dependo de él y tendré que cuidarlo hasta que cumpla dieciocho años. Puede que no me guste, y todo el tiempo no hago otra cosa que temblar.
—Bueno, yo no buscaría quebraderos de cabeza y procuraría pasarla bien. Es seguro que creería vivir en Jauja si tuviera familia y dinero, sin otra ocupación que divertirme —empezó a decir Febe, pero no continuó, pues el bullicio que llegó a sus oídos desde fuera las hizo dar un salto.
—¡Eso es un trueno! —exclamó Febe.
—¡Es un circo! —gritó Rosa, la cual desde su pértiga elevada había divisado una especie de carro gris y varios caballitos de melenas y colas sacudidas por el viento.
El ruido fue apagándose, y las chicas estaban por reanudar sus confidencias cuando apareció la vieja Debby, al parecer enojada y somnolienta después de su siesta.
—Te buscan en la sala, Rosa.
—¡Ha venido alguien?
—Las niñas no deben hacer preguntas, sino obedecer cuando se les manda algo —fue cuanto se dignó responder Debby.
—¡Ojalá que no sea la tía Myra! —exclamó Rosa, preparándose a retirarse por el mismo camino por el cual había ido, pues la abertura de la puerta corrediza, que tenía por objeto dar entrada a pavos gordos y apetitosos pasteles de Navidad, era bastante grande para una chica delgada como ella—. Mi tía Myra me asusta a más no poder preguntándome cómo sigo de la tos, y refunfuñando como si yo estuviese por morir.
—En cuanto veas quien es, te va a pesar que no sea tu tía Myra —gruñó Debby, convencida de que su obligación era tratar con aspereza a los chicos—. Que no vuelva a verte entrando en mi cocina por ahí, porque si te encuentro voy a dejarte encerrada.
Capítulo 2. El clan
ROSA se introdujo en la alacena de la porcelana con toda la rapidez que pudo y allí se consoló haciéndole muecas a Debby, mientras se arreglaba un poco y se armaba de coraje nuevamente. Luego descendió al salón y miro en dirección a la sala. No se veía a nadie, y el silencio le dio a entender que todos estarían en la parte alta. Se deslizo audazmente por las puertas plegadizas, que estaban entreabiertas, y allí se ofreció a su vista un espectáculo que la dejo sin aliento.
Había siete chicos en fila, de todas las edades, todos los tamaños y todos con cabellos rubios y ojos azules; además, todos llevaban trajes escoceses, y todos a un mismo tiempo sonrieron, agacharon las cabezas y dijeron:
—¿Cómo estás primita?
Rosa quedo boquiabierta, indecisa y miro en torno como si estuviese por echar a volar, pues el miedo agrandó su visión y vio el cuarto lleno de chicos. No pudo huir sin embargo, porque el más alto de todos salió de la línea, diciendo en un tono agradable:
—No tengas miedo. Es el clan que ha venido a darte la bienvenida; y yo soy el jefe, Archie, a tus ordenes.
Alargo una mano mientras hablaba, y Rosa tendió tímidamente su mano, y la zarpa morena del cacique se cerró sobre la presa blanca, reteniéndola en tanto que seguía con las presentaciones.
—Hemos venido con todos los aprestos, pues siempre nos vestimos de gala para las grandes ocasiones. Confiamos que te guste. Y ahora te iré diciendo quiénes son todos, para entrar en relación. Este más grande es el Príncipe Carlos, hijo de la tía Clara. Este más viejo es Mac, él come libros, al que en virtud de sus aficiones llamamos Gusano. Esta dulce criatura es Esteban el Dandy. Mírale los guantes y el moño, por favor. Ahí están también los retoños de la tía Juana, y mejor par no existe en el mundo. Estos son los mocosuelos, mis hermanos, Geordie, Will y Jamie, el bebé. Ahora, muchachos, un paso al frente y a demostrar educación.
A esta orden, con gran desconcierto de Rosa, aparecieron seis manos más, y era evidente que no tenía más remedio que estrecharlas todas. Fue un momento crucial para la niña vergonzosa; pero recordando que eran sus parientes en plan de visita, se esforzó por corresponder al saludo cordialmente.
Concluída esta impresionante ceremonia, el clan rompió filas, y al instante estuvieron invadidos por chicos ambos cuartos. Rosa se refugio presurosa al abrigo de un sillón y allí permaneció sentada, mirando a los invasores y preguntándose si su tía iría a rescatarla.
Como si sobre ellos pesase la obligación de cumplir un deber, aunque algo oprimidos por esa misma razón, cada uno de los chicos se detuvo junto a su sillón al pasar corriendo, formulo una observación breve seguida por una respuesta más breve aún, y se alejo con expresión de alivio.
El primero fue Archie, que se apoyó en el respaldo del sillón y dijo en tono paternal:
—Me alegra que hayas venido, prima, y confío que te resultará muy alegre el hormiguero de las tías.
—Creo que sí.
Mac sacudió la cabeza para quitarse el cabello de los ojos, tropezó en un taburete y preguntó bruscamente:
—¿Has traído libros?
—Cuatro cajones llenos. Están en la biblioteca.
Mac desapareció del cuarto y Esteban, adoptando una postura que ponía bien de relieve su vestimenta, dijo con una sonrisa afable:
—Nos apenó no verte el miércoles pasado. Confío que habrás mejorado del resfrío.
—Sí, gracias —y una sonrisa empezó a dibujarse en las mejillas de Rosa al recordar el rato en que estuvo escondida debajo de las cobijas.
Convencido de haber sido recibido con señaladas muestras de atención, Steve se alejó con su nudo más alto que antes, y apareció el príncipe Carlos, que dijo con displicencia y desenfado:
—Mamá te manda cariños y confía que estés bien y puedas venir a pasar un día en casa la semana próxima. Esto debe ser horriblemente triste para una criatura como tú.
—Tengo trece años y medio, aunque parezca pequeña exclamó Rosa, olvidando su timidez ante la indignación que en ella causaba ese insulto a sus trece cumplidos poco antes.
—Perdón, señorita; no lo hubiese adivinado.
Y el príncipe Carlos se marchó riendo, contento de haber causado impresión en su humilde prima.
Geordie y Will se acercaron juntos, dos hombrecitos robustos de once y doce años, mientras cada uno le formulaba una pregunta, con el mismo ensañamiento que si estuviesen tirando al blanco y el blanco fuese ella.
—¿Has traído el mono?
—No. Se murió.
—¿Piensas tener un bote?
—Espero que no.
Y en aquel instante ambos, muy acompasados y ceremoniosos, se fueron marchando militarmente, al tiempo en que el pequeño Jamie inquiría con infantil soltura:
—¿Me has traído algo lindo?
—Sí, mucho dulce contestó. Rosa, oído lo cual Jamie se le trepó en las rodillas, estampándole en las mejillas un beso sonoro y anunciando a voz en cuello que la quería muchísimo.
Este procedimiento sorprendió un tanto a Rosa, pues los otros chicos miraban y reían, y en su turbación dijo apresuradamente al pequeño usurpador:
—¿Has visto el circo?
—¿Dónde? ¿Cuándo? —preguntaron todos a uno, rebosantes de entusiasmo.
—Pasó justo antes de que ustedes llegaran. Por lo menos, pensé que sería un circo, pues vi un carro negro y rojo y un montón de caballitos, y…
No siguió, pues la gritería general le forzó a detenerse, y Archie explicó en mitad de sus risas:
—Era nuestro nuevo cochecito y las jacas de Shetland. Vas a tener que ver más veces ese circo, mi estimada prima.
—Pero habían muchos, corrían velozmente, y el carro era muy rojo —balbuceó Rosa, procurando enderezar su error.
—Ven a verlos —dijo el príncipe. Y antes de que se diese cuenta de nada, se vio conducida al granero y presentada tumultuosamente a tres ponies de hirsuto pelo y el nuevo carrito.
Nunca había visitado esas regiones y tuvo ciertas dudas acerca de si estaría correcto que descendiese a tanto; mas cuando insinuó que a la tía podría no gustarle, la gritería general dijo:
—Nos indicó que te divirtiésemos, y aquí nos será mucho más fácil que metidos en la casa.
—Temo que pueda resfriarme sin mi saco —dijo Rosa, que tenía deseos de quedarse, pero se sentía un poco como un pez fuera del agua.
—No, no tengas miedo, Nosotros te cuidaremos —gritaron los niños, mientras uno le plantaba su gorra en la cabeza, otro le ataba una chaqueta rústica al cuello por las mangas, un tercero la ahogaba, o poco menos, en una manta del coche, y el tercero abría de par en par la puerta del viejo birlocho que allí estaba, diciendo con un floreo:
—Penetrad, condesa, y poneos cómoda, mientras nosotros te enseñamos lo que es divertirse.
Rosa se sentó señorialmente, muy regocijada, pues los chicos se pusieron a danzar un baile escocés con tal humor y tanta habilidad que tuvo que aplaudirlos y reírse como no se había reído en varias semanas.
—¿Qué tal, pequeña? —preguntó el príncipe, acercándose muy arrebolado y sin resuello, después que el ballet tocó a su fin.
—¡Espléndido! —dijo Rosa, sonriendo a sus parientes como una reina a sus vasallos—. No he ido al teatro más que una vez, y aquel baile no tuvo ni punto de comparación con éste. ¡Qué inteligentes deben ser ustedes!
—Formamos un conjunto ideal, y eso que estamos en el comienzo de la parranda. No tenemos las gaitas, pues de tenerlas:
Regalaríamos tus oídos,
princesa mía con una dulce melodía.
Esto lo dijo Carlos, muy orgulloso por el elogio.
—Ignoraba que fuésemos escoceses —dijo Rosa, empezando a sentirse como si hubiese dejado América detrás suyo—; papá no me dijo nada de eso, con la única excepción de hacerme cantar viejas baladas.
—Hasta hace poco no lo supimos nosotros tampoco. Estuvimos leyendo novelas de Scott, y de pronto recordamos que nuestro abuelo fue escocés. Entonces nos dedicamos a pescar viejas historias, conseguimos una gaita, nos pusimos faldas de tartán y nos dedicamos, con alma y vida, a dejar bien parado el prestigio de nuestro clan. Hace un tiempo que estamos en eso y nos divertimos en grande. A nuestras familias les gusta y creo que somos un grupo muy garboso.
Archie dijo esto desde el otro estribo del coche, en el cual se había encaramado, mientras que los demás trepaban delante y detrás para intervenir en la conversación.
—Yo soy Fitzjames y este es Roderick Dhu, y uno de estos días nos verás combatiendo con los montantes. Será extraordinario, no lo dudes —añadió el Príncipe.
—Sí, y tendrías que oír a Esteban tocando la gaita. Es un instrumento que no tiene secretos para él —añadió por su parte Will, desde el pescante, anhelando ensalzar las excelencias de su raza.
—Mac es el que busca las historias viejas y nos dice cómo tenemos que vestirnos, además de traernos fragmentos de conversación y canto —intervino Geordie, aprovechando la ocasión de elogiar al ausente Gusano.
—¿Y que hacéis tú y Will? —preguntó Rosa a Jamie, que estaba sentado al lado suyo como si tratase de no perderla de vista hasta que le fuese entregado el obsequio prometido.
—Yo soy un pajecillo y hago mandados; Will y Geordie son la tropa cuando marchamos, los ciervos cuando vamos de caza y los traidores cuando tenemos ganas de cortar cabezas.
—Son muy obsequiosos, sin duda —dijo Rosa, y al oír este piropo los comodines sonrieron con modesto orgullo y resolvieron hacer de Wallace y Montrose apenas pudieran, en honor de su prima.
—Vamos a jugar a la mancha —gritó el príncipe, balanceándose en una de las varas, y aplicándole a Esteban una palmada resonante en la espalda.
Sin cuidarse de sus guantes, Dandy lo imitó y los demás se lanzaron en todas direcciones, como si se tratase de romperse los pescuezos y dislocarse las rodillas cuanto antes.
Fue un espectáculo nuevo y sorprendente para Rosa, acabada de salir de una escuela de internos, y contempló a los chicos inquietos con suspenso interés, pensando que sus locuras eran muy superiores a las de Mops, el pobrecito mono muerto.
Will acababa de cubrirse de gloria, a raíz de haberse deslizado desde un pajar con la cabeza abajo y sin hacerse daño, cuando Febe apareció con capa, caperuza y zapatos de goma, trayendo de parte de la tía Abundancia un mensaje según el cual Rosa tenía que presentarse en seguida.
—Muy bien; nosotros la llevaremos —dijo Archie, emitiendo cierta orden misteriosa, obedecida con tanta presteza que, antes de que Rosa pudiera salir del coche, los chicos se habían apoderado de la vara y la sacaron con gran estruendo del granero, y describiendo un rodeo hasta conducirla a la puerta delantera, con tanta algazara que dos bonetes asomaron a una ventana superior y Debby exclamó en voz alta desde el porche:
—Esos chicos atolondrados van a matar a esa pobre criatura delicada.
Pero la pobre criatura delicada parecía divertidísima con su viaje, y corrió escaleras arriba rosada y despeinada, siendo recibida con lamentaciones por la tía Abundancia, que le ordenó acostarse inmediatamente.
—¡Por favor, no haga eso! —clamaron los niños—. Hemos venido a tomar el té con nuestra primita y si nos deja estar aquí prometemos portarnos como santitos.
—Bueno, queridos, está bien; pero no hagan ruido. Dejen que Rosa vaya a tomar el tónico y arreglarse un poco, y luego veremos si encontramos algo que comer —dijo la anciana, mientras se alejaba al pasito, seguida por una andanada de pedidos motivados por el festín inminente.
—Mermelada para mí, tía.
—Mucha torta, por favor.
—Dígale a Debby que saque las manzanas asadas.
—Yo quiero pastel de limón.
—Para mí frituras; a Rosa le van a parecer excelentes.
—No olvide que lo que más me gusta son las torrejas.
Cuando bajó Rosa quince minutos más tarde, con el cabello bien peinado y un delantalcito muy festoneado, encontró a los niños en el salón grande, y se detuvo en mitad de la escalera para verlos bien, pues hasta ese momento no había examinado sus nuevos parientes.
Todos acusaban un fuerte parecido de familia, aunque algunas cabezas rubias eran más oscuras que otras, algunas mejillas morenas en vez de rosadas y las edades variaban desde los dieciséis de Archie a los seis de Jamie. Ninguno de ellos era especialmente bonito, salvo el Príncipe, pero a todos se los veía sanos y contentos, y Rosa llegó a la conclusión de que, después de —todo, los chicos no eran tan temibles como supuso.
Todos ellos estaban ocupados en algo tan característico, que no pudo menos de sonreír. Archie y Charlie, evidentemente, grandes compinches, caminaban de un extremo a otro, hombro contra hombro, silbando «Bonnie Dundee»; Mac leía en un rincón, con el libro muy cerca de los ojos, pues era corto de vista; Dandy se arreglaba el cabello frente al espejo ovalado del perchero; Geordie y Will investigaban los secretos internos del reloj de pie; y Jamie estaba tirado en el suelo, al pie de la escalera, golpeando los talones en el felpudo y decidido a exigir sus dulces apenas reapareciese Rosa.
La chica adivinó su intención, y le tapó la boca dejándole caer un puñado de ciruelas azucaradas.
Al oír su grito de gozo, los demás chicos levantaron las miradas y sonrieron involuntariamente, pues la pequeña pariente estaba allí erguida como una visión, con sus ojos dulces y tímidos, su cabello reluciente y su cara sonrosada. El vestido negro les recordó su duelo, y los corazones de los chicos se sintieron invadidos por el unánime anhelo de «ser buenitos» con la prima que no tenía más hogar que ése.
—Ahí la tenéis, tan hermosa como la que más —dijo Esteban, enviándole un beso con la mano.
—Vamos, señorita; el té está listo —dijo el Príncipe.
—Yo la llevare —y Archie le ofreció el brazo con gran dignidad, honor ante el cual Rosa se puso más roja que un tomate y pensó en correr escaleras arriba.
Fue una merienda alegre, y los dos mayores acrecentaron el regocijo mediante veladas alusiones con que atormentaban a los otros, acerca de cierto acontecimiento que estaba por producirse. Declararon que sería una cosa extraordinariamente bella, pero siguieron rodeándola de misterio.
—¿Es algo que yo he visto? —preguntó Jamie.
—No como para que puedas recordarlo; pero Mac y Esteban sí, y les gustó enormemente.
Esto fue dicho por Archie, dando motivo a que los dos mencionados se despreocupasen momentáneamente de las deliciosas frituras de Debby, mientras se estrujaban los meollos.
—¿Quién lo tendrá primero? —preguntó Will con la boca llena de mermelada.
—Creo que la tía Abundancia.
—¿Cuándo? —inquirió Geordie, revolviéndose en su asiento con impaciencia.
—El lunes.
—¡Criaturas! ¿De que está hablando ese chico? —gritó la anciana desde detrás de un alto jarrón que no dejaba ver más que el moño de su gorrito.
—¿No lo sabe la tía? —preguntó un coro de voces.
—No; y lo más gracioso es que a ella la vuelve loca.
—¿De que color? —inquirió Rosa, interviniendo.
—Azul y castaño.
—¿Es bueno para comer? —dijo Jamie.
—Algunos piensan que sí, pero a mí no me gustaría probarlo —contestó Charles, riendo tanto que derramó el té.
—¿A quién pertenece? —quiso saber Esteban.
Archie y el Príncipe se miraron algo indecisos un minuto, y luego Archie contestó con un guiño que hizo a Charles explotar de nuevo:
—¡Al abuelo Campbell!
Aquello era una adivinanza y se dieron por vencidos, aunque Jamie confesó a Rosa que no podría vivir hasta el lunes sin saber que era aquello tan notable.
Poco después de tomar sus tes partió el clan, cantando a voz en cuello: «Todos los bonetes azules están en la frontera».
—Bueno, querida, ¿te gustan tus primos? —preguntó la tía Abundancia, en el momento en que el último pony dobló la esquina y el estruendo empezó a perderse.
—Bastante, tía; pero Febe me gusta más.
Esta respuesta hizo que la tía Abundancia levantara en alto los brazos y se alejase al pasito, para decir a su hermana Paz que nunca lograría entender a aquella niña, y que era una suerte que Alec viniese pronto a quitarles de encima aquella responsabilidad.
Fatigada por los esfuerzos imprevistos de la tarde, Rosa se acurrucó en un rincón del sofá para descansar y pensar en el gran misterio, sin imaginarse ni remotamente que a ella le tocaría conocerlo antes que a nadie.
En mitad de sus meditaciones se quedó dormida, y soñó que estaba nuevamente en casa, en su camita. Le pareció que se despertaba y que su padre estaba inclinado sobre ella, diciéndole tiernamente: «¡Mi pequeña Rosa!», y que ella respondía: «Sí, papá», despues de lo cual el hombre la tomaba en brazos y la besaba tiernamente. Tan dulce y real el sueño, que se puso en pie con un grito de gozo al verse en brazos de un hombre moreno, de barba, que la apretaba contra sí y le murmuraba en una voz tan igual a la del padre, mientras ella lo abrazaba: «Ésta es mi niñita, y yo soy el tío Alec».
Capítulo 3. Tíos
CUANDO Rosa se despertó a la mañana siguiente, no estaba segura si lo de la noche anterior era sueño o realidad. Se puso en pie y se vistió, aun cuando era una hora más temprano que la acostumbrada, pues ya no podía conciliar el sueño, poseída como estaba por un intenso deseo de bajar y ver si en el vestíbulo se hallaban el portamanteo y las maletas. Tuvo la sensación de que tropezó con aquellos objetos al irse a dormir, pues las tías la habían mandado acostarse muy puntualmente, porque no querían compartir con nadie los agasajos a su sobrino predilecto.
Brillaba el sol, y Rosa abrió la ventana para que entrase a raudales el aire fresco de mayo que venía del mar. Cuando se asomó al balconcito, para ver a los pájaros picoteando gusanos, y mientras al mismo tiempo se preguntaba si le gustaría el tío Alec, vio que un hombre saltaba la tapia del jardín y se aproximaba silbando por la vereda. Al principio pensó que sería un intruso, pero mirando mejor adivinó que era su tío, que volvía de remojarse en el mar. Apenas si se había atrevido a observarlo la noche anterior, porque cada vez que lo intentó se encontró con un par de ojos azules que la contemplaban con fijeza. Ahora pudo estudiarlo a sus anchas, mientras el hombre seguía su marcha, prestando atención a todos los detalles, como denotándose contento de volver a ver la vieja casa.
Un hombre moreno, vivaz, de chaqueta azul y sin sombrero en la cabeza de cabello rizado, que sacudía de vez en cuando como un perro de aguas; de hombros anchos, movimiento inquieto y un aire general de fuerza y estabilidad que plugo a Rosa, aunque no pudo explicarse la sensación de sosiego que le impartía. Acababa de decirse: «Creo que me va a gustar, aunque parece ser de esos que imponen respeto», cuando el hombre levantó la mirada para fijarse en el algarrobo en flor, y advirtió que una carita anhelante lo observaba. Le hizo seña con la mano, movió la cabeza y le gritó con voz jovial y firme:
—¡Hola, nietita! Pronto has salido a cubierta.
—Vine a cerciorarme de que usted estaba aquí realmente, tío.
—¿De veras? Bueno, baja y así te cercioras del todo.
—No me permiten salir antes del desayuno.
—¡Oh, es verdad! —dijo frunciendo el entrecejo—. Entonces subiré a bordo para saludarte.
El tío Alec trepó por una de las columnas, pasó por el techo, y fue a parar a la ancha balaustrada.
—¿Tienes dudas aún?
Rosa quedó tan atónita, que de momento no pudo hacer otra cosa que sonreír.
—¿Qué tal se siente mi niña esta mañana? —preguntó, tomando la manecilla fría que ella le alargaba y estrechándola entre sus dos manazas.
—Bastante bien, señor, gracias.
—Tiene que ser muy bien. ¿Por que no es así?
—Siempre me levanto con dolor de cabeza y cansada.
—¡No duermes bien?