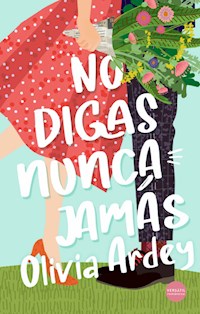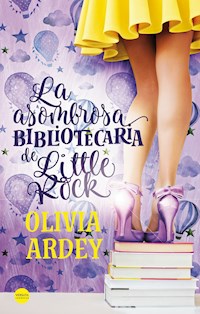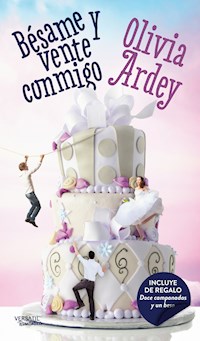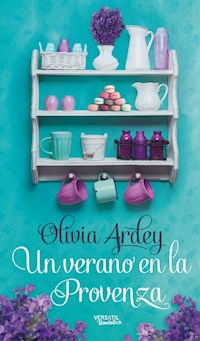Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Yolanda tiene una habilidad especial para hacer felices a todos, excepto a sí misma. Maestra de niños sordos, sueña con viajar a París. Cuando por fin consigue volar a la ciudad del amor, su novio la deja tirada en el apartamento que había alquilado para el fin de semana. Por suerte, Patrick, su guapísimo casero, le dará alojamiento a cambio de que ella lo ayude con el cortometraje que su productora realiza sobre esta mágica ciudad. Él le pide que le regale París a través de sus cinco sentidos. Yolanda, mientras recorre sus calles, descubrirá que las dos cosas que su padre le dejó en herencia: el amor por el francés y la lengua de signos, no fueron al azar. La fuerte atracción hacia Patrick, las divertidas y alocadas vecinas de rue Sorbier y alguien muy especial que irrumpirá en su vida, harán que regresar a Valencia le resulte mucho más difícil de lo que imaginaba…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Regálame París
©️ 2013 Olivia Ardey
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: octubre 2013
Nueva edición corregida: abril 2022
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
A mis amigos Julia Monzó y Manolo Montero. Que París sea vuestro símbolo de veinticinco años de amor y muchos más.
«Léeme, para aprender a quererme». Les fleurs du mal, Charles Baudelaire
Capítulo 1. LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA
—¿Cómo que no hay ascensor? —protestó mirándolo, incrédula—. Será una broma, ¿no?
—Pero, Yoli, si este sitio es una joya.
—No me llames así. Te he dicho mil veces que lo odio.
Alejo siguió contemplando la fachada de aquel edificio señorial como si no la oyese.
—Vi las fotos en una web de pisos de alquiler. Es una buhardilla típica de París con ventanas de mansarda. ¡Te va a encantar!
—¿Una buhardilla? Eso quiere decir que está en el último piso —renegó, a punto de perder la paciencia.
Maldita la hora en que se le ocurrió aceptar la invitación de aquel rácano. No es que esperase una suite en el Ritz, pero su idea de un fin de semana romántico tenía que ver con un hotelito con encanto, paseos por la orilla del Sena y cenas a la luz de las velas en cualquier café de Montmartre; no con hacer la cama y barrer el suelo de una buhardilla de alquiler. Ni mucho menos con subir las maletas por las escaleras hasta el séptimo piso.
Alejo tecleó la clave numérica de acceso al portal y, al entrar, la visión de aquel zaguán con tanto encanto apaciguó el enfado de Yolanda. Un rectángulo sin mobiliario alguno, que impresionaba en su sencillez gracias al colorido zócalo de azulejos en el que predominaba el azul y que debía datar del lejano año 1913 en que se construyó el edificio, según rezaba un discreto y antiguo cartelito con el nombre del arquitecto. Dominando la pared del fondo, unas puertas de madera con vidrieras de arabescos art nouveau permitían el paso de la luz natural. A la derecha, se distinguía una segunda entrada que comunicaba con las escaleras de acceso a las viviendas. Incluso los buzones alineados en vertical tenían solera. Alejo cerró la pesada puerta enrejada y ella arrastró la maleta con la sensación de avanzar por el túnel del tiempo hacia la belle époque.
—Qué bonito es todo esto —reconoció.
—Ya te lo decía yo. ¿Ves como siempre tengo razón? —dijo Alejo con una suficiencia que sacó de quicio a Yolanda.
Pero se quedó con la réplica escociéndole en la punta de la lengua, porque un chirrido de bisagras los obligó a mirar al fondo. Ni él ni ella esperaban que el portón doble, bella reliquia de épocas pasadas, se abriera de par en par sin ayuda de nadie. Era evidente que habían añadido un sistema de apertura moderno que se accionaba con control remoto.
Se quedaron aún más pasmados al ver que, de lo que parecía un patio con jardín privado, salía un motorista a lomos de una Honda de gran cilindrada. Alejo y Yolanda se hicieron a un lado para dejarle paso; el portal de hierro se abrió solo también y la moto se incorporó a la calzada con el ronroneo inconfundible del acelerador contenido. Yolanda la siguió con la mirada. Se notaba que el tipo que iba encima estaba acostumbrado a dominar una máquina potente. Sin poder evitarlo, continuó con la mirada clavada en los anchos hombros cubiertos por la cazadora de cuero, hasta que giró a la derecha con un acelerón y se alejó a todo gas en dirección a la avenida República.
Entonces cayó en la cuenta de que, bajo sus pies, el suelo era de adoquines. Yolanda calculó el ancho de la puerta por la que acababa de desaparecer la Honda y adivinó que aquel portalón de hierro tan imponente lo idearon para permitir el acceso a los coches de tiro de caballos y a los primeros autos a motor de principios del siglo xx hacia las cocheras del jardín, seguramente ocultas por las otras puertas de madera. Imaginó a un portero de uniforme saludando a los ocupantes de un vehículo de época, justo donde ella se encontraba un siglo después, y sonrió con esa escena en la cabeza.
La voz de Alejo la trajo de nuevo a su agobiante realidad. Allí lo tenía, esperándola en el umbral de la puerta que daba a las escaleras, sonriéndole con sorna, con lo poco que le apetecían a ella las bromitas.
—¡Por fin! —dijo con un entusiasmo que Yolanda empezaba a no poder tragarse—. Venga, Yoli, ánimo y para arriba, que solo son siete pisos. A ver si va a resultar que te estás haciendo vieja.
«Serás idiota», pensó. ¿Vieja con treinta recién cumplidos? Como si los dos no supieran que él le llevaba once años, a pesar de que se quitaba dos porque le tenía pavor a cumplir esa cifra maldita que empezaba por cuatro.
Yolanda se juró a sí misma que en cuanto regresaran a España le aclararía las cosas con Alejo. O sea, iba a darle pasaporte y dejarse de compasión. Pero en París no era el momento, no fuera a ser que le montara un drama de los suyos. Cada día que pasaba se arrepentía más de haberse liado con aquel egocéntrico. Llevaban juntos dos meses y, las últimas dos semanas, Yolanda se juraba todas las mañanas que ese día era el último, pero en cuanto Alejo la miraba con esa cara de lástima, se sentía incapaz de mandarlo a paseo, a pesar de que los hombres con el grifo flojo la agobiaban. Y a este en particular se le escapaban las lágrimas a la mínima.
Mientras maquinaba la manera menos cruel de acabar con aquella relación, tiró de su maleta hacia las escaleras. Los portones de cristal se habían quedado entreabiertos y por la rendija salió a recibirlos un gato negro, que no tardó ni un segundo en restregarse en las piernas de Yolanda en busca de mimos. Ella le acarició el lomo y observó a través del hueco por el que se había escapado el gato, que dejaba ver una parte del patio con jardín. Supuso que, además de las antiguas cocheras particulares que se veían al fondo, comunicaba también con la trastienda de la frutería que había en el bajo comercial del edificio.
—No toques a ese bicho, que te va a pegar las pulgas —la regañó Alejo con cara de aprensión.
Yolanda chasqueó la lengua sin dejar de acariciar al minino.
—¡Qué tontería! Míralo, ¿a que es una monada?
—Tiene cara de tonto.
Ella no opinaba lo mismo. Rascó al lustroso gatazo entre las orejas como despedida. Pensaba en el fin de semana romántico que acababa de comenzar. Por mucho que Alejo lo llamara así, por parte de Yolanda no iba a albergar ni un minuto de romanticismo. Por culpa de la crisis y los inevitables recortes, el colegio donde trabajaba se había visto obligado a reducir la plantilla. Al ser ella la profesora con menos antigüedad, se había convertido en empleada eventual que solo trabajaba cuando era preciso cubrir alguna baja. Llevaba un mes sin empleo, a la espera de que volvieran a llamarla. Solo por eso aceptó la invitación de Alejo: porque el viaje lo pagaba él, a pesar de lo tacaño que era. Un gasto que ella en ese momento no podía permitirse. Se vio incapaz de desaprovechar la ocasión.
Yolanda había viajado a París por un motivo secreto. Necesitaba conocer esa importante parte de su pasado de la que su madre se negaba a hablar. Ya era hora de buscar respuestas a todos los interrogantes acerca de su padre que su madre siempre había evitado explicarle. Y no le causaba remordimientos aprovecharse de Alejo, aunque pensaba largarlo con viento fresco en cuanto regresaran a Valencia. Se dijo que quien paga, manda; y si él había decidido que prefería un séptimo sin ascensor en Belleville en lugar de las comodidades de un céntrico hotel, pues estupendo.
—Venga, Alejo —decidió incorporándose de nuevo; el gato se fue por donde había venido—, subamos de una vez a ver si esa buhardilla tiene tanto encanto como dices. Supongo que arriba debe de estar esperándonos alguien de la agencia de alquiler para entregarnos las llaves.
—No lo lleva una agencia, traté directamente con el dueño. Patrick no se qué… —Al contrario que Yolanda, Alejo hablaba el francés lo justo para entenderse—. Me envió un e-mail diciéndome que nos dejaba las llaves en el hueco del contador de la luz —dijo Alejo tirando de su maleta sin intención alguna de acarrear también la de ella—. Un poco confiado, ¿no?
Ella se encogió de hombros, qué otra cosa podía hacer.
—Ánimo, que solo son siete pisos —anticipó, resignada a subir cargada como una mula.
Una vez arriba, recuperado el resuello, tuvo que admitir que el apartamento era una preciosidad. Lo habían reformado con mucho gusto. El baño y la cocina parecían nuevos. El mobiliario consistía en una fusión de complementos de Ikea y piezas antiguas recuperadas con ingenio, como la estructura de hierro de la cama, pintada de color azul turquesa. El único dormitorio tenía el techo abuhardillado, pero la estancia que hacía de sala de estar, pasillo y cocina, contaba con un sofá cama para dos personas. En el espacio de pared entre las dos únicas ventanas que, como predijo Alejo, eran de mansarda y recaían a rue Sorbier, había una mesa de cristal para dos personas, que servía como consola y como improvisado comedor. Junto al televisor, Yolanda descubrió una chimenea de leña. Le habría encantado poder encenderla, pero el calor inusual en París a finales de mayo descartaba la idea.
—Tendremos que bajar a comprar para llenar la nevera —sugirió Alejo, al verla curiosear en los armarios de la cocina.
Yolanda pensó que el dueño debía de ser una persona muy detallista, porque les había dejado un envase empezado de café, azucarillos y edulcorante junto a un bote de cacao en polvo, un paquete de galletas bretonas y un surtido de cajitas con distintas variedades de té.
—No vamos a estar aquí más que dos días y medio —lo contradijo—. No pienso cocinar.
—¿Tienes idea de lo caro que sale comer en París? —alegó Alejo con evidente inquietud.
Él ya había visitado la ciudad en anteriores ocasiones y sabía lo que era que te sablearan por un exiguo menú de turista.
Yolanda se giró hacia él y lo tranquilizó con una sonrisa.
—Vayamos donde tú quieras, yo invito. Es lo menos que puedo hacer.
—Pues entonces ya desharemos las maletas luego —aceptó aliviado—. No perdamos tiempo.
Yolanda cogió su bolso de encima de la mesilla de cristal y se lo colgó en bandolera.
—Estoy deseando que me enseñes los rincones más bonitos de París.
Le cogió la mano por instinto, como gesto simpático y amistoso, nada más. Pero él se soltó de inmediato. A Yolanda le sorprendió solo a medias. Desde hacía dos semanas, Alejo mostraba con ella una actitud extraña. A ratos, pegajoso como un chicle; y otros ni se le acercaba. Parecía que tocarla le produjese alergia. De pronto se quedaba pensativo, o lo sorprendía estudiándola con una mirada que no le gustaba nada: unas veces con un rictus maquinador y otras atormentado, como si algún problema gravísimo no lo dejase vivir.
Alejo era un tipo rarito y egocéntrico. Yolanda aún se preguntaba en qué estaría pensando el día que aceptó salir con él. Era el típico profesor universitario que conquistaba a las mujeres con frases de un libro aprendidas de memoria. O inventadas, cualquier sabía. Y ella cayó rendida a su filosofía barata como una tonta. Qué harta estaba de su táctica de divorciado al que le venía grande su estrenada soltería y se liaba con una chica mucho más joven para vivir una ficticia segunda juventud.
Fue hacia la puerta del apartamento y él la siguió. Al abrir, se dieron de bruces con un hombre que Yolanda reconoció al instante. La cazadora de cuero y el casco colgado del codo no dejaban lugar a dudas: era el motero con el que se habían cruzado un rato antes. En ese momento abría la puerta del apartamento contiguo. Yolanda se fijó en su pelo castaño claro, en su altura y en la envergadura de su espalda.
Él giró la cabeza y la miró a los ojos. Yolanda contempló su rostro anguloso y la mandíbula oscurecida por la barba de tres días. No era especialmente guapo, pero irradiaba magnetismo y peligro. En un casting le darían el papel de malo.
—¡Ah!, ya han llegado —dijo tendiéndole la mano.
Vocalizaba despacio, pero al ver que Yolanda asentía, dándole a entender que conocía el idioma, dejó atrás el tono que debía de reservar para comunicarse con los extranjeros.
—Soy Patrick Gilbert, el dueño. —Yolanda le estrechó la mano—. Estuvimos en contacto por e-mail. Ya veo que han encontrado la llave del apartamento sin problemas.
Yolanda esbozó una sonrisa. En silencio, se recriminó y miró hacia otra parte para no observarlo con tanto descaro. Era el tipo de hombre al que una mujer no podía quitarle los ojos de encima.
—¿Qué tal? —saludó Alejo, y se presentó a sí mismo.
Más o menos se defendía en francés.
En lo que duró el apretón de manos entre ellos, Yolanda se percató de la diferencia entre el séptimo y los pisos inferiores. En ese rellano, dos puertas gemelas sustituían a la única original de acceso al domicilio. Dedujo entonces que la buhardilla que habían alquilado debió de haber formado parte de la vivienda contigua y que esta, en origen, debía de ser inmensa. Una idea inteligente la del chico de la moto al dividir su casa para sacarle partido.
Observó a los dos hombres y, como suele suceder, la comparación resultó odiosa. Al lado de aquel gigante, Alejo, igual de alto que ella, aún parecía más pequeño; su pelo largo de intelectual, más trasnochado; y sus aires de hombre de mundo, más ridículos. En resumen, menos apetecible, y eso que el deseo, por parte de ella, se había esfumado hacía ya semanas.
Miró al de la cazadora negra. ¿Por qué a ella no se le acercaban nunca los tipos duros? Qué rabia le daba ser una especie de imán para los hombres que odiaban el riesgo y parecían cachorros perdidos, ansiosos por una palmadita femenina en el lomo para sentirse importantes.
Miró de reojo a Alejo y se recolocó el bolso. «Porque pagas tú el viaje, que si no», se dijo. Ellos seguían hablando de los pormenores del alquiler y de la transferencia bancaria. A Yolanda no le remordía la conciencia el hecho de aprovecharse de Alejo de aquella manera. Un par de billetes de avión en una línea de bajo coste y el precio de dos noches en aquella buhardilla no iban a suponerle ningún descalabro. Y, a fin de cuentas, ella acababa de engrosar la lista de parados españoles. Necesitaba visitar París para hallar respuesta a todas esas lagunas de su pasado que la intrigaban desde hacía tantos años; justo en ese momento disponía de tiempo libre y no era cuestión de gastarse los ahorros en viajecitos. Que pagara Alejo, que para eso lo aguantaba y, además, cobraba un buen sueldo.
Yolanda abandonó aquellos pensamientos cuando el dueño se dirigió a ella.
—No suelo estar a horas fijas, aunque si necesitan algo, vivo aquí —concluyó mirando a Alejo de corrido—. Bienvenidos a París.
No sonrió, pero eso último lo dijo clavando sus ojos oscuros en los de Yolanda.
—Gracias —dijo ella sosteniéndole la mirada.
Fue muy breve, pero Yolanda adivinó que el atisbo de sonrisa que él le había regalado era un premio a su correcta pronunciación. Debió de sorprenderlo que dominase su idioma casi como una auténtica parisina.
—Vamos a estar solo dos días —intervino Alejo en un francés con marcado acento español—. Si necesitamos cualquier cosa, lo llamaré. Me guardé el móvil que venía en el e-mail —concluyó a modo de despedida, y apremió a Yolanda poniéndole la mano en la base de la espalda—. Vamos, Yoli.
Ella apretó los labios porque no le apetecía repetirle por millonésima vez, y menos delante de otra persona, que odiaba ese diminutivo. Miró sin disimulo al de la Honda, que le daba la espalda con la llave en la cerradura de su apartamento. Luego observó de arriba abajo al «cuarentañero juvenil» con el que estaba apunto de compartir cena y cama.
—Vamos, que me muero de hambre —farfulló bajando las escaleras al trote.
Estaba decidido. En cuanto regresaran a España, iba a poner fin a aquella relación con Alejo que no iba a ninguna parte.
Capítulo 2. ADIÓS, PEQUEÑA, ADIÓS
Papá siempre decía que las mejores fotos de la torre Eiffel se sacan desde Trocadero. De día recuerda una flecha enrejada que apunta hacia el cielo; y de noche parece una lanza inmensa hecha de luz.
Anotó la frase en su libretita y se quedó pensativa, con el bolígrafo apoyado en los labios. Habría preferido visitar primero la torre Eiffel, llevaba toda la vida deseando contemplarla con sus propios ojos. Pero Alejo tenía otros planes. Iban en el taxi que Yolanda se empeñó en coger, y que, por supuesto, se ofreció a pagar, en vista de que él estaba empeñado en ir desde el Louvre a la place l’Étoile en metro. Tenía los pies molidos de patear salas sin ton ni son por culpa del profesor universitario que se creía tan listo como para no perderse en un museo en el que se puede estar una semana entera y no terminar de verlo. Y encima se negaba a preguntar a los vigilantes. Acabaron viendo la Mona Lisa desde lejos, porque la sala estaba atestada de turistas. Además de un sinfín de galerías, que recorrieron al vuelo, más atentos al plano para averiguar el modo de salir de allí que a las obras de arte que se encontraron por el camino.
Disponían de muy poco tiempo para disfrutar de la ciudad y ella quería callejearla, los museos le daban igual. No quería perderse ni un aroma, ni un sonido, pretendía llevarse consigo, grabadas en la retina y en la mente, todas aquellas sensaciones con las que había soñado durante años y que estaba disfrutando por primera vez.
Guardó el bolígrafo entre las páginas del cuaderno que descansaba en su regazo.
—¿Qué anotas a todas horas? —curioseó Alejo intentando leer.
Yolanda lo evitó cerrando la libretita.
—Cosas que se me ocurren —dijo al tiempo que la guardaba en el bolso—, como un diario de viaje.
—¿Piensas escribir un libro?
—No creo —zanjó.
Se inclinó para indicarle al taxista que los dejara en esa misma esquina, desde la que ya se veía el Arco del Triunfo. Yolanda hablaba un francés envidiable, llevaba muchísimos años estudiando el idioma. Primero por empeño de su padre, que nunca perdió la esperanza de que su hija pasase temporadas en París con él, en cuanto alcanzara la mayoría de edad. Después por gusto, ya que esa era la lengua que compartía solo con su progenitor. Empezó como un juego, pero luego se convirtió en una especie de código secreto. Hablaban en francés a escondidas, las dos o tres veces al año que él viajaba desde París e iba a visitarla a Valencia. Su madre no soportaba que padre e hija compartieran una lengua que ella no entendía.
Pagó el importe de la carrera y bajaron del taxi. No es que Yolanda tuviese ganas de pasear por los Campos Elíseos, pero Alejo se había empeñado en llevarla allí «para hablar de algo importante», le había adelantado con cierto misterio. Miedo le daba a Yolanda imaginar con qué novedad tenía intención de descolgarse.
Con el Arco del Triunfo a la espalda, caminaron despacio en dirección a las Tullerías.
—¿No es una ciudad única? —preguntó Alejo frotándose las manos.
—Maravillosa —respondió ella, con la mirada fija en el escaparate de Chez Guerlain, repleto de las artísticas botellas de perfume propias de la marca.
—¿Tienes hambre?
—La verdad es que sí.
Eran las seis de la tarde pasadas y no se habían adaptado al horario francés. Eso de almorzar tan temprano les había descolocado el estómago.
Por la sonrisa sagaz que exhibía Alejo, Yolanda imaginó que la estaba llevando a alguna pastelería selecta, o un café típico de esos con veladores de mármol en la acera y sillas de rejilla. Cuando se detuvo y le señaló el lugar escogido, a Yolanda le entraron ganas de darle una patada en el culo.
—¿McDonald’s?
—Qué suerte que hemos encontrado uno. ¡Como en casa!
Veinte minutos insufribles de cola después, se encontraban sentados en el piso superior. Uno al lado del otro, como si aquello fuese la barra de un bar. Lo único bueno eran las inigualables vistas a los Campos Elíseos. Yolanda se metió una patata en la boca y se resignó a contemplar el exterior. Mejor no pensar en la ridícula imagen que daban a ojos de la gente que pasaba por la calle, igual que un par de maniquís, cada uno con su menú, hincándole el diente a una hamburguesa con queso.
Alejo giró en el taburete, ella hizo lo mismo y quedaron frente a frente. A Yolanda le empezaba a intrigar su actitud. No dejaba de hacer dibujitos con una patata mojada en kétchup sobre el mantel de papel que cubría la bandeja.
—No voy a ocultártelo más tiempo —anunció mirándola a los ojos—. Este viaje… Esta escapada tiene un motivo.
A Yolanda se le erizó el vello de todo el cuerpo al ver cómo le brillaban los ojos. Dios, ya empezaba con las emociones descontroladas. Mandó al cuerno la pena que empezó a sentir al verlo ponerse sensiblero. ¡Que tenía más de cuarenta! Como se atreviese a soltar una lágrima en pleno McDonald's, rodeados de adolescentes curiosos, iba a llevarse puesto un bofetón.
Miró sus labios temblorosos y trató de adivinar qué se traía entre manos. ¿Una declaración de amor? No, no, no y no. ¿Pedirle que se fueran a vivir juntos? ¡Socorro! Aún podía ser peor. Uy… Como sacara una cajita de terciopelo con un anillo dentro iba a huir de allí más rápido que el jamaicano aquel en las Olimpiadas.
—Yoli —le anunció con un suspiro hondo. Ella tragó saliva—, tengo que decirte algo muy importante. Vital para nuestro futuro…
Y ocurrió lo inevitable. Alejo inspiró como si le faltara el aire y, por las mejillas, le resbalaron un par de lagrimones.
En cuanto escuchó eso tan importante, Yolanda se levantó de un salto y lo acribilló con una mirada asesina.
—¡¿Que tu mujer está embarazada?! —vociferó a pleno pulmón.
Tantas lágrimas de cocodrilo y tanto sorber los mocos para soltarle a bocajarro que había dejado preñada a su ex al mismo tiempo que salía con ella.
—Yoli, por favor, baja la voz que nos van a llamar la atención —rogó Alejo secándose la cara a la vez que miraba a derecha e izquierda.
—¿Tu mujer? ¿Qué significa eso de tu mujer? —le espetó a punto de estrangularlo—. Me dijiste que estabas divorciado.
—Más o menos.
—Eres un cerdo rastrero.
—Las cosas sucedieron así. Pasó lo que pasó...
—¡No me lo cuentes! —ordenó, solo faltaba que le diera detalles—. ¿Para esto me has traído a París?
—Creí que sería una bonita manera de despedirnos.
¿Cómo? No, no podía haber dicho aquello. Yolanda escudriñó sus ojos para averiguar si le estaba tomando el pelo. O era muy cínico o muy gilipollas.
—Traerme hasta París para darme la patada —tradujo ella con lenguaje menos florido—. Si esta es tu idea de una escapada romántica, eres el ser más retorcido que existe sobre la tierra.
Él la miró con asombro y alzó las manos en son de paz.
—Pero Yoli, ¿hay algo más romántico que decirnos adiós para siempre en la ciudad del amor?
A Yolanda se le subió la sangre a la cabeza. ¿Y ese era el tío al que aguantaba por lástima? ¿Porque no quería verlo llorar si lo mandaba a tomar viento? ¡Menuda idiota! Respiró hondo, agarró su bolso de un manotazo y se puso de pie.
—¡Vete a la mierda, Alejo! —silabeó. Y se inclinó tanto sobre su cara que él se echó hacia atrás, asustado—. ¡Vete… a… la… mierdaaa!
Sacudió la cabeza para aliviar la tensión. Eso mismo debía haber hecho hacía mucho tiempo. Le dio la espalda y, sin mirar atrás, trotó escaleras abajo y recorrió el piso inferior tropezando con unos y con otros, ansiosa por respirar el aire de la calle.
Alejo la seguía a duras penas. Ya en la acera, la cogió del brazo pero ella se zafó de un tirón.
—Yolanda, por favor, no acabemos así. Podemos seguir siendo amigos.
Eso fue la gota que colmó su paciencia.
—¡No me toques! Tú no tienes ni idea de lo que es la amistad.
—Escúchame…
—No, escúchame tú —le espetó señalándolo con un dedo acusador—. Tienes dos horas para sacar tus cosas del apartamento y largarte a un hotel.
—¿A un hotel? —preguntó perplejo.
—A un hotel o donde te dé la gana. ¡Dos horas! —gritó para recalcarlo—. Cuando vuelva allí no quiero ver ni rastro tuyo, ¿te ha quedado claro?
—Pero ¿y los billetes de avión?
—Yo me quedo en París. Ni loca vuelvo contigo a Valencia en el mismo avión. Mi billete puedes tragártelo o metértelo por… No me hagas hablar mal.
Alejo se pasó la mano por el pelo, mirándola, dudoso y sin atreverse a discutir mientras ella bajaba de la acera y paraba un taxi.
—Piénsalo bien, Yolanda —casi suplicó; ella tuvo que contenerse, a buenas horas la llamaba por su nombre.
Un taxi se detuvo frente a ella, abrió la portezuela y, antes de meterse en el vehículo, oyó su voz por última vez:
—¿Qué piensas hacer tú sola en París?
Ella lo miró con una mezcla de rabia y del alivio que le suponía romper las cadenas emocionales que la ataban a aquel plasta, egoísta, progre patético, mentiroso y cultureta de pacotilla.
—De momento, olvidarme de tu cara.
Pidió al taxista que la llevara a Trocadero. Una vez allí, caminó despacio por la explanada, dando un rodeo para no interferir en una sesión fotográfica de moda. Su padre tenía razón, era imposible olvidar la imagen bellísima y grandiosa de la Torre Eiffel.
Se prohibió a sí misma perder un solo segundo dándole vueltas a lo que acababa de ocurrir. Alejo era historia, reconcomerse de rabia no le haría ningún bien. Y nada ni nadie iban a amargarle aquel momento tan especial.
Fue hasta la balconada de piedra, se acodó en la repisa y, apoyando la barbilla en las manos, contempló durante largo rato el paisaje que tantas veces le había descrito su padre. Quiso llevarse una fotografía de recuerdo, idéntica a la que ella guardaba en la cartera. Esa que él le envió por correo hacía muchos años, en la que aparecía joven y sonriente, con la torre de hierro al fondo. Un emprendedor lleno de sueños, recién llegado a París, dispuesto a comerse el mundo.
Miró a su alrededor, y se decidió a pedirle el favor a un chico oriental que vendía botellines de agua mineral en un cubo de hielo. Le pidió una y entregó al muchacho un euro.
—¿Serías tan amable de hacerme una foto, por favor?
Y le entregó su teléfono móvil para que se la hiciese. El chico observó el iPhone alzando las cejas.
—Tú no de aquí.
—No, no soy de aquí. Soy del país que queda al sur.
El chico no la entendió.
—España.
—¡Ah, España! —comprendió asintiendo con la cabeza—. ¿Barça o Madrid?
Yolanda se echó a reír, sorprendida.
—No me gusta el fútbol.
El muchacho se quedó mirándola como si fuese un bicho raro. Y agitó el iPhone en la mano.
—No dejar a cualquiera teléfono tan caro. París mucha gente mala. Pueden robar, salir corriendo.
Ella ladeó la cabeza, con expresión afable.
—Tú tienes cara de buena persona.
El chico sonrió, agradecido. Yolanda sintió algo de lástima al ver que le faltaban dos dientes. Él le señaló con la mano que se alejase y ella dio unos pasos hacia atrás hasta que le indicó que parara con el índice levantado. Posó con su mejor sonrisa para un par de fotos y luego para otras dos que el muchacho se empeñó en repetir por si las primeras no salían bien.
Regresó junto a él, y los dos contemplaron satisfechos las imágenes en la pantalla del móvil. Yolanda le dio las gracias y, con una última mirada, se despidió de la Torre Eiffel. Caminó con la mano agarrada a la correa del bolso hacia el palacio de Chaillot. En ese momento tenía que hacer algo mucho más importante. Iba a visitar a su padre. Un reencuentro doloroso para el que llevaba preparándose quince años. Desde aquel lejano día, en la Estación del Norte de Valencia, en que se despidieron por última vez.
Al llegar a la calzada, alzó la mano para parar un taxi. Un par de minutos después, se hallaba sentada en el asiento trasero, pensando en los días que le quedaban por delante en aquella ciudad tan grande y desconocida.
—¿Adónde vamos? —preguntó el taxista, saliendo de la plaza en dirección a la avenida Presidente Wilson.
—Al cementerio de Pêre-Lachaise, por favor.
Capítulo 3. LA FUERZA DEL CARIÑO
Recorrer todo el columbario, leyendo lápida tras lápida hasta que encontró la de su padre, fue uno duro trago. Por fin la halló: la única con dos apellidos. Carlos Martín Lanuza, y dos fechas debajo. Cuarenta y un años tenía, demasiado joven y apegado a la vida, demasiados cabos que quedaron sueltos tras su marcha y que ninguna mano compasiva tuvo el detalle de atar.
Yolanda sintió tristeza. No era justo que un hombre que tanto amó su libertad acabase encarcelado en aquella colmena de difuntos. Deberían haber lanzado sus cenizas por un acantilado, a merced del viento.
Se despidió en silencio y volvió sobre sus pasos. No quería recordarlo así, su padre era mucho más que una lápida. Conforme se alejaba, fue recuperando el ánimo, aunque no demasiado. A pesar de parecer un museo del arte funerario y destino de peregrinación para nostálgicos, Père-Lachaise no dejaba de ser un cementerio. Un lugar donde la alegría no tenía cabida.
En vez de salir por la puerta principal, lo hizo por el acceso de rue des Rondeaux, el acceso para vehículos de los empleados del camposanto cercano a las oficinas. A Yolanda le gustó el ambiente de la calle repleta de comercios, con muchas floristerías, como era de esperar. Aquello era un barrio auténtico, los edificios de principios del siglo XX, de una mezcla desordenada de estilos y alturas, le recordaron a Valencia. Cruzó la acera y compró un ramo de los más baratos. Si tenía que estar sola en aquel apartamento que había alquilado Alejo, lo haría con buen humor, y aquellas margaritas de colores alegres le harían compañía. Con las flores al brazo, callejeó con la curiosidad de una recién llegada a la París que no aparece en las guías turísticas. Esa donde los parisinos madrugan y dan los «buenos días» a los vecinos cuando bajan a comprar las baguettes, un pan de Campagne o croissants recién hechos para desayunar. Caminó hasta plaza Gambetta y, se empapó de cada olor, cada fachada, cada conversación cazada al vuelo, atravesó rue des Pyrénées hasta rue Ménilmontant. Bajó paseando por la cuesta empinada. A mitad de camino, consultó el plano que llevaba en el bolso y, desechando el camino fácil de las avenidas anchas, se aventuró por las intrincadas callejuelas que rodeaban el parque de Amandiers.
Ya en rue Sorbier, pasó frente a la escuela elemental, un edificio antiguo que en ese momento cerraba el conserje. Se le humedecieron los ojos al leer la placa en memoria de los niños judíos, alumnos de ese colegio, deportados a los campos de exterminio por orden del gobierno de Vichy.
En la radio de un coche que pasó sonaba una conocida canción. «El espectáculo debe continuar», se repitió Yolanda mientras la música se alejaba. Y así debía ser; tras cada noche amanecía un nuevo día, pese a los malos tragos, a las decepciones o a los tipos indeseables como Alejo. La vida debía continuar y ella estaba decidida a encararla con optimismo, a pesar de todo.
Continuó calle arriba hasta el apartamento que tenía pagado al menos durante un día más, convencida de que Belleville era un barrio con un encanto singular. Y se alegró de alojarse allí y no en otra zona más turística de París. Alzó la vista y contempló la fachada recién restaurada. Lucía luminosa y colorida entre tanto edificio de muros grises por culpa de la contaminación del tráfico rodado y del paso de los años. Yolanda sonrió; su hogar provisional era adorable. En la tienda que había en la planta baja, compró algo de fruta, una bolsa de patatas fritas, una botella de agua mineral y un paquete de M&M’s. Tener a mano un caprichito de chocolate era imprescindible por si le daba un bajón al verse allí sola y tirada como una colilla.
Tecleó el código de la puerta y subió las escaleras pensando en qué haría hasta la hora de dormir. Salir por la noche sin compañía en una ciudad desconocida le daba algo de miedo. A la altura del segundo piso sonó su teléfono. Paró para ver quién era. Al leer «Mamá» en la pantalla desconectó el móvil y remprendió el ascenso de las escaleras. No le apetecía en absoluto hablar con ella.
Mientras giraba la llave, oyó música tras la puerta contigua: R.E.M. No era mala elección. Podía haber sido peor. Antes de abrir la puerta, recordó la pelea en McDonald’s. Hasta ese momento no se había acordado de Alejo, buena señal. Más le valía a aquel imbécil haberse largado, porque como se lo encontrara allí dentro esperándola para retomar la inútil conversación de las excusas patéticas y el adiós… Una vez dentro, dejó las bolsas en el suelo e investigó cada rincón. Cuando comprobó que allí no quedaba ni rastro de él, respiró tranquila.
Volvió a la cocina y guardó la fruta en la nevera. ¿Qué podía hacer? ¿Matar el tiempo en internet? No, gracias. ¿Devolverle la llamada a su agobiante madre? Mucho menos. ¿Deshacer la maleta? Por un día no merecía la pena. ¿Ducharse y ponerse cómoda? Buena idea.
Puso el ramo en una jarra y lo colocó sobre la mesa de cristal, que hacía las veces de consola. Y mientras contemplaba contenta lo preciosas que quedaban allí las margaritas, reparó en el libro de hojas en blanco que había dejado el dueño para que cada huésped anotara sus impresiones, su firma o la dedicatoria que se le ocurriera. Se sentó a cotillear. Había dibujos de niños, como recuerdo de su estancia en el apartamento. Españoles, americanos, alemanes, belgas, franceses, italianos; había pasado mucha gente por aquellas cuatro paredes. No pudo evitar la risa al ver cuántos de ellos hablaban de la tortura que suponía subir los siete pisos, algunos incluso habían dibujado las escaleras.
Se desnudó con la música de su casero de fondo. Bajo el caudal delicioso y tibio, con con la compañía de una balada de Aerosmith, se preguntó por qué la emocionaban tanto las canciones de amor a lo heavy metal. Cenó con muy poco apetito y, como no tenía sueño, zapeó hasta que se hizo muy tarde.
—Mi primera noche en la ciudad del amor —se dijo a sí misma, dos horas después—. ¡Qué asco de noche!
Y puso la Teletienda.
—No sé qué haces ahí sola en París. Mi amiga Mara ha visto a Alejo en el Starbucks de la Gran Vía esta mañana. ¿Habéis roto?
—Pues sí.
Ese fue el buenos días con que la despertó su querida mamá. Ni «¿Cómo estás?», ni «¿Lo estás pasando bien?», ni nada remotamente parecido al afecto. No era ningún secreto que odiaba París y todo lo relacionado con Francia, y además estaba disgustada con ella por el dichoso viaje. Pero ni lo uno ni lo otro justificaba que le hablase con tanta frialdad. Con un tono calmado pero firme, Yolanda la informó de su intención de quedarse.
—La mala suerte con los hombres debe de ser cosa de familia —comentó para rematar con una risa sin gracia.
Yolanda se despidió rápido, para evitar que doña Antonia Seoane continuase lanzándole dardos envenenados. Era su madre, pero cada día se le hacía más cuesta arriba aguantarla.
Necesitaba un cambio. Le hacía falta dejar atrás la monotonía de Valencia desde que no tenía trabajo. Y, sobre todo, alejarse un tiempo del cariño insano de su madre. Así que se pertrechó con su bolso y bajó a la calle ansiosa por respirar nuevos aires. Empezaría por sacarse de encima el rencor que aún sentía consigo misma por no haber mandado a Alejo al carajo antes de que él se la quitase de encima como quien se sacude un bicho de la manga. Perder un solo minuto recordando a aquel idiota sin sustancia no merecía la pena.
Tan absorta iba con todo lo que le rondaba la cabeza, que ni cuenta se dio que ya había llegado a la esquina. Consultó su plano y optó por caminar hacia la avenida República. Era hora de cambiar, pero ¿cómo? Se recordó a sí misma que los caminos más largos se recorren sumando pequeños pasos. Un cartel muy llamativo con una flecha le dio la primera pista. Cruzó la avenida, entró en una peluquería y se cortó el pelo.
Su nuevo aspecto se ganó el aplauso de los peluqueros. Yolanda se gustó al verse reflejada en los escaparates. Resultaba increíble cómo unos pocos tijeretazos estilosos modernizaban una melena larga. Cada vez que giraba la cabeza, el corte escalonado se recolocaba solo y le daba un aire nuevo que la ponía contenta.
Tenía París para ella solita y optó por recorrerlo de la manera más cómoda: compró un pase de un día para Les Cars Rouges y dejó que el autobús turístico la llevara por los lugares emblemáticos. Paró a almorzar en el Campo de Marte, compró un bocadillo de jamón de Bayona y una lata de Coca-Cola en un carrito ambulante y comió sentada en el césped bajo la torre Eiffel. Subió a pie los setecientos y pico escalones hasta el segundo piso, que tiene más mérito. Una vez arriba, saboreó un helado admirando las vistas y tomó el ascensor hasta la aguja.
Cuando bajó de la torre, se fue caminando por la orilla izquierda del Sena. En los mapas, las distancias engañan y no se esperaba aquella caminata; a la altura del puente Alejandro III le dolían los pies. Se sentó en un café y disfrutó de un chocolate frío sin dejar de contemplar la cúpula dorada de Los Inválidos. Mientras descansaba, anotó en el cuaderno sus impresiones de turista solitaria. Apenas había hecho fotos, pero al menos le quedaría eso como recuerdo de aquella escapada.
Subió de nuevo al Car Rouge. Como hacía un tiempo magnífico, disfrutó de las vistas sentada en la primera fila del piso descubierto del autobús. Al llegar a la última parada, en la isla de la Cité, frente a la catedral, decidió visitar los restos arqueológicos de la antigua Lutecia. Más tarde, desechó la idea de subir a hacerse una foto con las gárgolas de Quasimodo, porque había una cola inmensa, y cruzó a la otra orilla por delante del Hospital de Dieu. Se detuvo en las tiendas de souvenirs y se encaprichó de un bolígrafo Bic con forma de baguette. Paseando, dejó atrás la Mairie de París y, sobre las siete, se dio un homenaje con una cena para ella sola en un encantador restaurante de la rue Saint Martin, en la zona gay más animada y cool de la ciudad. Se encontraba muy cerca del Centro Pompidou, cuya explanada y fuentes de colores se habían convertido en punto de encuentro para muchas pandillitas jóvenes, y por eso estaba tan concurrida de día y de noche.
No se vio con ánimos de seguir caminando y tomó un taxi para regresar al apartamento. Una vez allí, se quitó la ropa porque, a pesar de ser de noche, el piso quedaba debajo del tejado de zinc, recalentado por el sol de todo el día, y hacía calor.
Cogió el bolso y se acomodó en el sofá con él en el regazo; buscó la cartera y sacó la vieja tarjeta de visita de Chez Martín, que conservaba como un tesoro, el restaurante que fue propiedad de su padre. Desplegó el plano y buscó rue Saint Gilles, pero no la encontró. Con la ayuda del navegador del teléfono, localizó el restaurante en el Marais, en un chaflán junto al boulevard Beaumarchais. Se llevó una enorme alegría al ver que aún continuaba abierto. ¡Y conservaba el nombre y el rótulo de la fachada! Tenía que ir allí, sin falta. No podía irse de París sin visitar lo único que quedaba «vivo» de su padre.
Pensando en ello estaba cuando se abrió la puerta del apartamento. Yolanda se llevó un susto de muerte. Saltó del sofá y, al ver que su casero estaba en el umbral con las llaves en la mano, respiró con alivio. Y dio gracias por llevar puesta al menos una camiseta.
—Perdón, no sabía que todavía estabas aquí —se excusó él; tan sorprendido como ella.
—Si no me equivoco, el apartamento debíamos dejarlo libre mañana.
—No, lo contratasteis para una noche nada más. Lo especificaba en el e-mail que os envié. Además, solo se os cobró una noche, y lo convenido era dejarlo libre a mediodía.
¿Una noche solo? Yolanda maldijo mentalmente al tacaño de Alejo.
—Disculpa, no lo sabía. Yo no hice la trasferencia. No tenía ni idea.
Yolanda se quedó fascinada observándolo, era atractivo a rabiar y tenía ojos de chico peligroso. Una mirada que, por cierto, en ese momento parecía que la estaba radiografiando entera. Notó que detenía la vista por debajo de su ombligo.
—Me gusta esa sonrisa —dijo él. Alzó la vista y la miró a los ojos.
«¿Qué sonrisa? ¿La del tanga? ¡Mierda!». Entonces cayó en que solo llevaba puesto eso, un tanga verde con un smiley y la camiseta.
—Un segundo —farfulló.
Y se escabulló hacia el dormitorio. «¡Idiota!», se gritó por dentro. Al darse la vuelta acababa de enseñarle todo el culo. Un segundo después regresaba descalza pero con los vaqueros puestos.
—Perdona, no recuerdo cómo te llamas —indagó, plantándole cara con la espalda erguida y los brazos en jarras.
—Patrick Gilbert —dijo; y la miró de un modo que la puso nerviosa—. ¿Y tú?
—Yolanda Martín Seoane. Los españoles tenemos dos apellidos.
A él no pareció interesarle el dato.
—¿Dónde está el tipo que te llamaba como al caballo de Lucky Luke?
Le costó captarlo, pero enseguida cayó en que Yoli sonaba muy parecido a Jolly. Qué bien. Maldijo a Alejo por millonésima vez; gracias a su estúpida manía, a ojos de un hombre con un cuerpo de los que piden un polvo a gritos ella era Jolly Jumper.
—Se ha marchado.
Yolanda notó en sus ojos un casi imperceptible brillo de alegría. ¿Era posible?
—Pues tenemos un problema —anunció él, sacándola del fugaz desvarío romántico—. No puedo alargarte la estancia, porque mañana espero a otros inquilinos. A eso de las seis vendrá a limpiar la chica que se encarga de poner el apartamento a punto. Debía hacerlo esta tarde, pero tiene varios trabajos y por eso no ha podido pasar. Yo venía a comprobar que todo estaba en orden antes de devolveros la fianza.
—No he roto nada —aseguró con acritud—. Y no hay problema, a las seis me habré marchado.
Debió de ser su actitud beligerante, porque Yolanda notó que se ablandaba.
—No es necesario que madrugues tanto. Por una noche, puedes dormir en mi casa.
Ella continuó igual de guerrera.
—No, gracias. No quiero ser una molestia ni tienes obligación de darme asilo por caridad. Puedo buscar un hotel.
—¿A estas horas? Anda, guárdate el orgullo para otro momento y coge tus cosas. Cuando acabes de recoger, llama al timbre. Hoy duermes en mi casa.
Y se marchó sin darle tiempo a replicar. Yolanda no estaba acostumbrada a someterse a las órdenes de ningún hombre. Pero tras meditar con la cabeza fría, reconoció que era una locura arrastrar la maleta en plena noche por una ciudad desconocida en busca de un hotel. No podía permitirse uno de los caros y los albergues de mochileros le daban un poco de miedo yendo sola.
Media hora después, tocaba el timbre de su casero, maleta en mano. Le abrió la puerta descalzo, con vaqueros cortados con tijeras y una camiseta vieja. Nada que ver con el hombre vestido con un impecable gusto informal que había entrado de manera intempestiva en el apartamento de al lado.
—Pasa.
Y le dio la espalda. Yolanda arrugó el entrecejo. No era nada cortés dejar que cerrara ella y no cederle el paso. La trataba más como a un colega que como a una mujer. Lo vio perderse por el pasillo; ella se sintió cohibida, incapaz de seguirlo hasta el dormitorio sin conocerlo de nada. Así que aguardó en el salón, sin atreverse a sentarse. Ni tiempo a fisgar a su alrededor le dio; al minuto lo tenía allí de vuelta, con un juego de sábanas y un edredón bajo el brazo. Qué manía tenía aquella gente con los edredones, con el calor que hacía a esas alturas de la primavera. Claro que, dadas las circunstancias, no era cuestión de protestar.
—Yolanda —se recreó en el nombre, mirándola con curiosidad.
—Sí, como Hollande —aludió al presidente de la República Francesa—, pero con «y» griega y acabado en «a».
—Suena bien. Me gusta.
—A mí también. Mucho más que Yoli —expresó—. Y que Jolly.
Él elevó una comisura de la boca, al parecer le divertía el énfasis con que matizó la diferencia al pronunciar. Y lanzó sobre el sofá todo lo que llevaba bajo el brazo. Yolanda miró anonadada la almohada y el edredón. Aquello significaba que no tenía intención de llevarla a un dormitorio de invitados. La casa parecía grande, ¿con tantas puertas no había más cama que la suya? También habría sido un detalle por su parte que le cediera su cuarto…
—El baño lo encontrarás en el pasillo, segunda puerta a la derecha.
—¿Solo hay uno?
—Solo uno. Buenas noches.
Y se marchó. Yolanda oyó sus pisadas por el pasillo. Ya a solas, palpó el sufá, buscando algún sistema de apertura bajo los cojines. Al fin lo encontró y, con muchísimo esfuerzo, logró desplegarlo. Ajustó la bajera y extendió el edredón, decidida a dormir lo más cómoda posible. Y se anotó en la cabeza, para no olvidar apuntarlo en su cuaderno de viaje, que los caballeros galantes se extinguieron. Como los dinosaurios.
Patrick no conseguía conciliar el sueño. Aquella española era una tentación muy golosa y él la tenía al alcance de la mano. A veinticinco metros de distancia, para ser exactos. Había notado que ella se lo había comido con los ojos la primera vez que se habían visto, sin importarle la presencia del tipejo presuntuoso que vino con ella. Un detalle muy significativo: era una mujer con las ideas claras, que decidía con quién quería una aventura, cuándo y cómo.
No era su tipo. Demasiado brava. Pero le apetecía disfrutar del sexo con ella, aunque fuera por una vez, y como ejercicio para mantener alerta los sentidos, después de tantas mujeres dóciles que se plegaban a sus deseos. Las prefería así, porque le gustaba llevar las riendas, y ese tipo de parejas resultaban cómodas.
—Yolanda —pronunció muy bajo, con cuidado de que ella no lo oyera.
Un bonito nombre de princesa. Demasiado dulce para una mujer como ella. Lo excitaba que lo mirara como una mantis religiosa, de esas que liquidan al macho después de saciarse.
Por lo que sabía, era de Valencia. Él había estado allí dos años atrás, participando con un corto en la Mostra de Cinema del Mediterrani. Una mujer caliente como el sol de aquella costa.
Patrick se removió en la cama. Se puso un brazo bajo la cabeza y clavó la vista en las molduras del techo. La marcha de su novio, el gafapasta, le ponía la ocasión en bandeja. Y ahora la tenía durmiendo en su casa. Podía mantener con ella un rollo pasajero, disfrutar los dos como salvajes y, cuando llegara el momento de la despedida, perderla de vista con la mejor de las sonrisas. Pero algo le decía que Yolanda era de las que daban problemas. Y no porque fuera de esas mujeres que se encariñan hasta el punto de confundir un rollo con algo serio. No, todo lo contrario. Intuyó que la mujer que descansaba en su sofá era de las que le llegan a uno más arriba del ombligo, de las que se acercan peligrosamente a la altura del corazón.
Mejor no complicarse la vida. Cerró los ojos y dejó que el sueño lo venciera con una apetitosa imagen en mente. ¡Qué culo tenía! Un segundo más de exhibición y sus manos se habrían acoplado a cada nalga como un par de imanes. Recordó el tanga con el smiley amarillo. No era fetichista, aunque por una vez… La tentación que cubría aquel triángulo verde era intocable, pero esa sonrisa tenía que ser suya.
Capítulo 4. UN LUGAR DONDE REFUGIARSE
—¿Donde quieres que guarde todo esto? —preguntó Yolanda desde la puerta de la cocina, con el edredón y la almohada en brazos.
Patrick acababa de despertarse. Despeinado y somnoliento, se giró para mirarla con una taza en la mano.
—Ven.
Dejó el café sobre la encimera y le indicó que la siguiera por el pasillo. Abrió una puerta que quedaba justo enfrente del baño y encendió la luz. La habitación, con dos de las paredes cubiertas de armarios con altillo, era una especie de trastero multiuso. O eso supuso Yolanda al ver una tabla de planchar. Un antiguo dormitorio del que se había excluido la cama para hacerlo más espacioso. En las paredes aún lucían algunos pósteres juveniles de deportistas atrapando una pelota ovalada. Divisó también algunas copas y trofeos en las estanterías que había sobre el espacio que en su día debió ocupar la cama, sustituida por una tabla con caballetes arrimada a la pared. Yolanda ató cabos: Patrick había vivido en esa casa toda la vida, no hacía falta ser un lince para adivinar que aquella estancia fue su dormitorio de niño y adolescente.
—¿Eres deportista?
—Rugby.
Yolanda optó por no preguntar más. La respuesta parca daba a entender que, o bien era de los que se levantaban sin ganas de hablar, o de los que no les gustaba dar explicaciones. Pero ya sabía algo más de su casero: que jugara al rugby justificaba su anchura de hombros y sus músculos esculpidos.
—Puedes dejarlo ahí mismo.
Le señaló la mesa; Yolanda supuso que la usaba para doblar ropa, ya que en el cuarto de plancha de casa de su madre había una muy similar.
—Has sido muy amable conmigo. Y te estoy muy agradecida, en serio, pero no quiero abusar —comentó, dejándolo todo allí encima—. En cuanto recoja, buscaré un hotel que no sea muy caro, por unos días no creo que mi economía se resienta.
—De eso quería hablarte. He estado pensando…
—Perdona.
Lo dejó con la palabra en la boca porque salió pitando al oír que sonaba su móvil.
Patrick apagó la luz y fue también hacia el salón. Sentada en el brazo de un sillón, Yolanda hablaba en español con el teléfono pegado a la oreja.
—Voy a ducharme —avisó señalando el baño. Pensó que era lo mejor, ya que tenían que compartirlo y la puerta no tenía pestillo.
Yolanda asintió con la cabeza.
—¿Eso es una voz de hombre? —preguntó su madre.
—Sí.
Ella tuvo que apretar los dientes al oír su risita amarga.
—Te marchas con uno y te quedas en París con otro —encizañó—. Cada día te pareces más a tu padre.
Yolanda colgó sin contemplaciones. Su madre sabía que esa era una herida abierta y no dudaba en hurgar, a sabiendas de que le hacía daño. Ella no tenía ninguna culpa de que su padre se largara del hogar para rehacer su vida en París con otra mujer; o al menos, eso era lo que ella imaginaba. Era un hombre muy guapo y aún más cariñoso como para haberse resignado a vivir en soledad hasta la muerte.
Se acabó el hablar con su madre por el momento, meditó con el teléfono en la mano. Se acabaron las puyas verbales y hacerse mala sangre. Aquella agria llamada acabó de decidirla: no se quedaría en París unos días como tenía previsto. Como no tenía ningunas ganas de regresar a Valencia y verle la cara a su madre todos los días, su estancia en aquella ciudad se iba a prolongar lo que sus ahorros dieran de sí.
Patrick regresó recién duchado, afeitado y vestido para salir.
—Antes me ha parecido entender que no andas bien de dinero.
—No es que esté en la miseria —aclaró ella—, aún me quedan unos ahorros. Pero hace un mes me quedé sin empleo y tengo que controlar mis gastos hasta que el colegio me vuelva a contratar. —Él arrugó el entrecejo, interrogante—. Soy maestra.
—No lo pareces.
—¿Por qué?
—Las que yo tuve eran todas feas y antipáticas. —Yolanda sonrió. Viniendo de alguien tan parco en sutilezas, era todo un cumplido—. Lo de quedarse sin trabajo es un mal muy extendido. Por desgracia aquí también sucede, cada día con más frecuencia. ¿No tienes familia a la que recurrir?
—Mi padre murió. Mi madre goza de una buena posición, muy holgada —recalcó—. Pero es su dinero y yo prefiero vivir del mío.
—Eso te da libertad —adivinó.
Yolanda no lo negó. Aunque no se conocían de nada, algo le decía que aquel hombre la entendía muy bien.
—Mi madre confunde amar con encadenar —se sinceró—. Es una forma de amor equivocada, pero cada persona entiende la vida a su manera. A mí ese cariño acaparador me ahoga. Cuanto menos dependa de ella, mejor.
No había tenido reparos en recurrir a ella cuando le pidió que le comprara un coche y en otras tantas ocasiones más. Pero en ese momento de su vida no tenía intención de recurrir al dinero de su madre.
—Por eso necesito encontrar un hotel que no sea muy caro.
Ella aún estaba sentada en el brazo del sillón. Patrick se reclinó en el sofá y le señaló el asiento, para que se pusiese cómoda y pudiesen hablar cara a cara.
—No es preciso que busques un hotel.
—Patrick, te lo agradezco de verdad —dijo sentándose enfrente de él—. Pero no puedo acampar en tú salón y convertirme en tu huésped eterna. He decidido quedarme en París algún tiempo.
—No eres mi huésped, eres mi invitada —matizó. Al ver que Yolanda iba a replicar, la frenó alzando la mano—. Antes de que protestes, déjame hablar, ¿vale? ¿Puedo saber qué te retiene en París?
—Quiero averiguar todo lo que pueda sobre mi padre.
—Bien, eso imagino que te llevará algún tiempo. —Yolanda asintió, agradecida de que no hiciera más preguntas—. Si te quedas aquí, vas a ayudarme en el proyecto que tengo entre manos. Quiero que me regales París.
—¿Eso es posible? —Rio.
—Necesito descubrirla como tú la ves.
—¿Yo?
—Sí, tú. ¿Qué te parece si te lo cuento con calma mientras desayunamos?
Sentados a la mesa de la cocina, Patrick le contó en qué consistía el proyecto para el que requería su ayuda. Él ante su segunda taza de café y ella disfrutando de un enorme tazón de café con leche.
—Estoy trabajando en una película; corta, porque de momento nuestro presupuesto no da para largometrajes. —Destapó un paquete de barquitas con confitura de fresa y se lo ofreció. Yolanda tomó una, que mordisqueó entre sorbo y sorbo—. Estoy a medias con el guion de un corto documental, pero con tratamiento cinematográfico. Realidad embellecida: música, fotografía sugerente, voz directa combinada con narración en off… No sé si me entiendes…
A Yolanda la intrigó. Así que el motero que jugaba al rugby trabajaba en el séptimo arte. El proyecto parecía muy interesante. Bebió café y no tuvo reparos en preguntar:
—¿Eres director de cine?
—Produzco más que dirijo. Pero sí, lo soy.
—Explícame eso —pidió, muerta de curiosidad.
Y mientras ella devoraba un par de barquitas más, él le explicó que dirigía una productora de cine. A Yolanda le pareció un detalle elegante que evitara mencionar que la empresa era suya, aunque ante un nombre como Gilbert Producciones resultaba evidente. Una empresa modesta, según le contó, en la que trabajaban seis personas, además de algunos becarios de una escuela de cine.
—Nos dedicamos a proyectos televisivos además de cinematográficos —continuó diciéndole—. Y también produzco una serie educativa de dibujos animados para aprender inglés dirigida a niños de preescolar, que ahora mismo emiten varios canales privados y se comercializa en DVD, Blu-Ray y CD-ROM, esta última opción solo para uso en centros educativos.
—¿Esto lo subvenciona la administración pública?
Patrick apuró lo que le quedaba de café y dejó la taza a un lado.