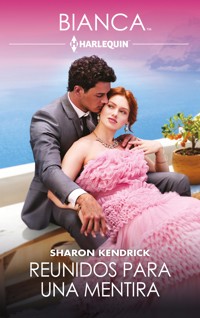
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 3008 Reclamando a su fugada esposa… por primera vez. Theo Aeton, un hombre hecho a sí mismo, no pudo hacer nada cuando Mia lo abandonó minutos después de haberse casado con él. Pero el mentor de Theo estaba a punto de morir y, como era el abuelo de Mia, decidió ir a buscar a la camarera de hotel y llevarla de vuelta Grecia. Fingirse reconciliada con su marido era un precio pequeño a cambio de la salud de su abuelo, así que Mia se prestó a la farsa. Pero estar tan cerca de Theo era una verdadera tortura sensual. Ya le había roto el corazón una vez, y se lo podía romper de nuevo. No se podía arriesgar ni a darle un beso más, porque estaba segura de que ese beso la llevaría inevitablemente a la cama del millonario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Sharon Kendrick
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Reunidos para una mentira, n.º 3008 - mayo 2023
Título original: Innocent Maid for the Greek
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411417952
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MIA se acababa de duchar, pero ya le estaba cayendo otra gota de sudor entre los senos. Estaba harta de aquel calor insoportable.
Se abanicó la cara con la mano y echó un vistazo por la ventana. Se oían truenos a lo lejos, y el cielo estaba cubierto de grandes nubes grises, teñidas de un enfermizo color azufre. No era lo que cabía esperar de un día primaveral inglés.
A veces, se acordaba de Grecia. El olor a pino y azahar, el sol dorado, el azul del cielo y el mar. Pero el recuerdo duraba poco tiempo, porque ¿quién quería pensar en algo que provocaba dolores de cabeza?
Justo entonces, alguien llamó a la puerta, sobresaltándola. No esperaba a nadie. Su minúscula casa de un solo dormitorio era un refugio y un remanso de paz, el sitio al que se fugaba para estar tranquila. Su trabajo implicaba bastante exposición social, pero al margen del trabajo y de su voluntariado en la causa animal, hacía lo posible por alejarse de todo.
La gente la tenía por una solitaria, incluso por un bicho raro. Pero a ella le daba igual. Era su forma de afrontar las cosas: su vida, el pasado y los recuerdos que se negaban obstinadamente a desaparecer.
Mia estuvo tentada de no abrir cuando volvieron a llamar, pero su conciencia no se lo habría permitido. Podía ser una urgencia de carácter laboral, el típico problema que la sensata, fiable y recientemente ascendida mujer que era podía solucionar al instante.
Sin embargo, la sonrisa se le heló en la cara cuando entreabrió la puerta y se encontró ante el hombre que estaba allí, dominando el espacio con su imponente y musculoso cuerpo, apenas disimulado por el caro traje de color gris que llevaba. Su rostro era una fiesta de líneas rectas y pómulos marcados; su piel, una delicia morena y sus ojos, dos maravillas de azabache brillante. No le extrañaba que la gente le tomara por una especie de dios griego.
Era su marido.
Al pensarlo, Mia se dio cuenta de que la definición de marido no podía ser más inexacta. En primer lugar, porque no quería saber nada de él y, en segundo, porque solo era su esposo nominalmente hablando; o ni siquiera eso, porque nunca había dejado de usar su apellido de soltera.
Theodoros Aeton.
El hombre del que había estado profundamente enamorada hasta que la traicionó y le rompió el corazón en mil pedazos.
Aferrada al pomo de la puerta, sintió un súbito mareo y una mezcla de emociones a cual más inquietante, como ingredientes aleatorios que alguien hubiera echado al caldero de una bruja: dolor, enfado, resentimiento y, por supuesto, deseo, siempre deseo, porque no podía negar que lo deseaba.
Llevaban seis años sin verse, los transcurridos desde la noche de su boda, cuando su mundo saltó por los aires. Se había casado con un ajustado vestido blanco que, en su opinión, resaltaba excesivamente sus exuberantes curvas; pero lo había elegido su madre y, como creía que su sentido de la estética era mejor que el suyo, se doblegó a sus gustos.
Mia se acordó de las medias blancas y de las frívolas ligas azules que llevaba bajo la falda, clavándose en sus muslos. Sin embargo, la incomodidad no le importaba en absoluto. Ardía en deseos de que Theo se las quitara lentamente con los dientes, como le había prometido el día anterior.
Theo le había hecho todo tipo de promesas. Y, aunque ahora sabía que la estaba engañando, ella se las había tragado en su momento como una hambrienta, inocente y crédula gatita.
Durante unos instantes, estuvo tentada de cerrarle la puerta en las narices; pero pensó que habría sido una actitud cobarde e inmadura, y ya no era ninguna de las dos cosas. Había madurado. Se estaba abriendo camino por sus propios medios, sin ayuda de nadie y, mucho menos, de Theo Aeton.
A pesar de ello, deseó no haberse puesto unos vaqueros viejos y una camiseta que necesitaba un planchado urgente. Deseó pesar cinco kilos menos. Deseó todo tipo de cosas; pero, como le pareció improbable que alguna de ellas se hiciera real en los siguientes minutos, sería mejor que las olvidara. Además, ¿qué sentido tenían? Theo no se había puesto en contacto con ella ni una sola vez. Ni siquiera se había molestado en pedirle el divorcio.
–¡Theo! –dijo Mia, sin más.
–Mia… –dijo él en respuesta.
El ronco acento griego de su todavía esposo le hizo pensar en las cosas que podía hacer con su lengua. Fue un recuerdo tan intenso que se quedó momentáneamente anonadada, pero hizo un esfuerzo y recuperó el aplomo.
–Vaya, vaya, vaya. Qué sorpresa. Reconozco que eres la última persona que esperaba ver cuando salí esta tarde del trabajo.
–Pero aquí estoy.
–Sí, aquí estás –dijo ella, con el corazón desbocado.
Mia lo miró con más atención, y se dio cuenta de que había cambiado. Tenía un aire distinto, casi peligroso. Era como si sus cautivadores y atractivos rasgos se hubieran cubierto de hielo, dándole un aspecto formidable, incluso cruel.
–¿No me invitas a entrar? –preguntó él con humor–. ¿O es que te has quedado tan encantada de verme que no puedes pensar?
Irritada por su más que correcto análisis de lo que había pasado, Mia abrió la puerta un poco más, a regañadientes.
–Yo no diría que esté precisamente encantada –replicó ella–. Pero, ya que te has molestado en venir, supongo que puedes pasar.
Mia se apartó a toda prisa, intentando convencerse de que no quería estar cerca de él.
Pero quería. Quería que la apretara contra su duro cuerpo y la besara hasta dejarla sin aliento. Quería estar otra vez entre sus brazos. Quería volver a experimentar la sensación de que eso era lo único que importaba, de que su vida no tenía sentido sin Theo.
–¿Por qué no me has avisado de que venías? –continuó Mia–. ¿Por qué has aparecido de repente?
Theodoros Aeton cerró la puerta y dejó pasar unos segundos de silencio. Y no solo porque fuera un hombre que elegía sus palabras con cuidado, sino porque estaba extraña e irritantemente confundido con sus propias emociones.
No esperaba sentir nada al verla. No quería sentir nada. Si se arriesgaba a sentir, se volvería a poner en una situación vulnerable, y ya había cometido ese error con ella.
Pero sentía algo: una especie de ira residual, combinada con una amargura que, por otra parte, era lógica. A fin de cuentas, aquella mujer le había partido el corazón. Sus palabras habían confirmado lo que siempre había pensado sobre sí mismo, y le habían hecho comprender que solo podía confiar en una cosa: su innata desconfianza. La misma desconfianza que había en sus ojos cuando la escudriñó, deseoso de ver si había cambiado.
Físicamente, estaba casi igual. Sus formas eran tan voluptuosas como siempre, y las curvas de su cadera y sus senos le gustaban tanto como antes. No se parecía mucho a su madre, la modelo británica. No era alta, sino baja y, aunque compartía con ella el tono castaño de su cabello, el de Mia era un caos de rizos que caían alrededor de sus ruborizadas mejillas.
Tras admirar su piel morena, de tan obvia ascendencia griega como las negras pestañas de sus oblicuos ojos azules, Theo echó un vistazo a su atuendo. No se podía decir que aprobara los vaqueros viejos y la arrugada camiseta que se había puesto, pero eso solo significaba que no esperaba visita.
El único factor que había cambiado radicalmente eran sus circunstancias.
¿Quién habría imaginado que Mia terminaría viviendo en un lugar minúsculo, con una cama estrecha, un sencillo armario de madera contrachapada y una ventana que daba a una escalera de incendios?
–No te he avisado porque me gusta tener la ventaja de la sorpresa –respondió él, sonriendo con dureza.
Theo fue sincero. ¿Acaso no se había preguntado cómo reaccionaría Mia cuando lo viera? ¿No había imaginado sus rasgos, suavizándose quizá con un fondo de deseo o arrepentimiento? Pero no había nada parecido en su expresión, dividida entre la incomodidad y una velada hostilidad que le satisfizo, porque reforzaba su convencimiento de haberse equivocado con ella y su decisión de pasar página.
–Pues has conseguido tu objetivo. Estoy verdaderamente sorprendida –admitió ella–. Pero ¿cómo me has localizado?
Theo no pudo evitar la tentación de admirar sus generosos senos, comprimidos por la camiseta. Unos senos que le volvieron a recordar su error, porque había puesto a Mia en tal pedestal que hasta se empeñó en no hacer el amor con ella hasta que se casaran. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Por qué no había aprovechado la oportunidad? ¿Por qué había insistido en rechazarla cuando se abrazaba a él y gemía de deseo?
–Comprar información es bastante fácil para una persona como yo. Contraté a alguien para que te encontrara.
–¡Vaya! ¡Nada más y nada menos que un investigador privado! –ironizó ella–. ¿Debo sentirme impresionada?
Él se encogió de hombros.
–¿Por qué no? A fin de cuentas, solo eres un ser humano –replicó él en tono de burla.
Justo entonces, Theo se acordó del motivo de su visita y adoptó un tono bastante más serio. Al fin y al cabo, estaba allí para hacer un favor a un hombre que ni siquiera se lo había pedido, a un hombre con el que siempre estaría en deuda.
–Mia, tienes que volver a Grecia. Tu abuelo está enfermo.
Los ojos de Mia se oscurecieron al instante.
–¿Muy enfermo?
–¿Qué quieres que te diga? ¿Que un hombre de casi ochenta años está saltando por ahí? Si te hubieras molestado en mantener el contacto con él, conocerías su estado de salud.
–No es tan fácil como eso –protestó ella–. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me expulsó de su vida, y dijo que no quería verme nunca más. De hecho, me rechazó todas las veces que intenté hablar con él.
–Es un hombre orgulloso. Te fugaste en tu noche de bodas, para escándalo de la gente. Y ya sabes que detesta los escándalos.
Mia se mordió el labio.
–No quiero hablar de esa noche.
–Me alegro, porque yo tampoco –dijo él, súbitamente tenso–. Tienes que verlo. Y pronto.
Mia frunció el ceño.
–¿Es que se está muriendo?
–Me temo que sí. Ya no es el hombre que era… ya no tiene el corazón de un león y la fuerza de un buey. La edad le ha pasado factura, como nos la pasará a todos. Creo que te quedarás bastante impresionada cuando lo vuelvas a ver.
Ella asintió.
–¿Te ha pedido que vinieras a buscarme?
Theo sabía que Mia no reaccionaría bien si le decía la verdad, así que mintió. Además, estaba seguro de que al final se lo agradecería. Había intervenido para darle la oportunidad que ella no le había dado a él.
–Necesita verte –respondió, echando un vistazo a la estancia–. ¿Cuánto tardarás en hacer las maletas?
La perentoria pregunta de Theo le recordó lo distintos que eran sus mundos. Siempre lo habían sido, aunque no lo hubiera visto o no lo hubiera querido ver en su momento. Creía ciegamente en su amor y, por supuesto, esa creencia había distorsionado su visión de la realidad.
Desde su separación, Mia había dejado de buscar información sobre él en Internet, porque la estaba volviendo loca; pero un día, mientras limpiaba una habitación del hotel donde trabajaba, vio a Theo en la portada y leyó el artículo. Era un canto a sus muchos éxitos profesionales en el campo de los fondos de inversión. Pero, aunque no hubiera sabido lo rico que era, lo habría deducido por su aspecto. Irradiaba tanto poder que casi se podía tocar.
–No me puedo ir a Grecia de repente. Tengo un empleo. Trabajo en el hotel Granchester. De hecho, vivo en uno de los alojamientos para empleados –dijo, señalando la estancia.
–Lo sé. Mi investigador no tardó mucho en descubrirlo.
Mia se preguntó qué otras cosas habría descubierto su detective. ¿Que llevaba una vida sencilla, casi monacal? ¿Que sus expectativas y ambiciones eran mucho más modestas que las suyas? Le habría gustado saber si se había llevado una sorpresa al descubrir la humilde vida que llevaba o solo se había sentido aliviado por no haber tenido que seguir adelante con la farsa de su matrimonio.
–Entonces, también sabrás que hay gente que depende de mí y que…
–Estoy seguro de ello, pero nadie es indispensable, ni siquiera tú –la interrumpió–. Habla con tus jefes y diles que necesitas unos días libres. Si crees que merece la pena, claro.
Sus palabras llevaban un desafío implícito, y Mia supo que en otro tiempo se habría sometido inmediatamente a su voluntad. Theo parecía tener todas las respuestas, y ella dudaba de sí misma todo el tiempo.
Pero había dejado de ser esa persona. Ya no era tan crédula como antes, ni estaba dispuesta a dar más valor al juicio de otra persona que al suyo.
Pensó en su abuelo, cuya casa había sido un oasis para ella cuando estaba de vacaciones en el colegio y le permitían ir de visita. Siempre le había adorado, aunque hablara mal de su madre. Pero la había expulsado de su vida como si fuera un tumor que debía extirpar. Y, por mucho daño que le hubiera hecho, Mia casi se alegró: al menos, ya no tenía que volver a Grecia, donde se habría arriesgado a cruzarse con Theo.
Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que echaba de menos a su abuelo. Se había portado muy mal con ella, pero le seguía queriendo. El amor era así; se aferraba al corazón de la gente como un bebé a los pechos de su madre. Y, si era cierto que estaba enfermo y necesitaba verla, no tenía más remedio que ir.
–Por supuesto que iré. Haré lo que sea necesario –afirmó–. Pediré una baja temporal y volaré a Atenas en cuanto consiga un billete.
–No te preocupes por el transporte, Mia. Mi avión está a tu disposición.
–¿Tu avión? –preguntó, sorprendida.
–¿Te extraña que tenga tanto dinero? ¿O sigues creyendo que me dedico a robar a la gente que se cruza en mi camino?
–Yo no creo nada. No pienso en ti en absoluto –mintió–. Y, francamente, preferiría viajar por mi cuenta.
Él sonrió con dureza, casi de forma lobuna. Y ella se estremeció.
–No lo dudo. Pero, salvo que tengas todo el tiempo del mundo, te sugiero que aceptes mi oferta. Incluye el alojamiento.
–¿El alojamiento? ¿Pretendes que me quede contigo? No, prefiero quedarme con mi abuelo –dijo, espantada.
Él sacudió la cabeza.
–Su casa no es buen sitio para invitados. Además, no vivo lejos de él.
Mia tragó saliva.
No, claro que no vivía lejos. Siempre se habían llevado bien, y más de una vez había pensado que su abuelo quería más a su protegido que a ella misma, aunque fuera de su familia. Y quizá fuera cierto. Theo era un huérfano al que podía cambiar a su antojo y, en cambio, ella era la hija de un hijo que le había decepcionado y de una mujer narcisista con la que había cometido el error de casarse.
–Si crees que voy a sopesar siquiera la posibilidad de quedarme contigo, es que te has vuelto loco.
–¿Por qué te incomoda tanto? No creerás que tengo intención de consumar nuestro matrimonio, ¿verdad? –preguntó con sorna–. Creía haberte demostrado que soy más que capaz de refrenar mis impulsos sexuales.
–¿Cómo puedes ser tan odioso?
–¿Afrontar la realidad es sinónimo de ser odioso? Yo diría que no –declaró él–. Además, tu preocupación está fuera de lugar. La propiedad donde vivo es tan grande que solo nos cruzaremos cuando queramos cruzarnos.
–¡No voy a vivir contigo!
Los ojos de Theo brillaron.
–Solo tienes otra opción, que es alojarte en un tórrido hotel de Atenas y depender de los taxis para ir a ver a tu abuelo… una pérdida de tiempo y de dinero, que por cierto no pareces tener –observó, echando un vistazo a su alrededor–. Pero bueno, tú sabrás lo que haces. Tengo una reunión dentro de cuarenta minutos, y no puedo quedarme más. Ya conoces mi oferta. O la aceptas o la rechazas.
Mia apretó los puños, intentando convencerse de que lo odiaba con toda su alma. Pero su estúpido y hambriento cuerpo opinaba lo contrario. Quizá, porque Theo había alimentado su deseo con la promesa de un placer inmenso y no la había cumplido.
Había llegado virgen a su matrimonio, y se había convencido a sí misma de que carecía de importancia.
Pero se había equivocado.
Porque ahora, sin hacer nada en absoluto, Theo había vuelto a alimentar su deseo y había logrado que añorara todo lo que se había perdido.
¿Sabría hasta qué punto la excitaba? ¿Se habría dado cuenta de que los pezones se le habían endurecido? No tenía forma de saberlo; pero, por si acaso, cruzó los brazos por encima de sus senos, apretándolos contra la fina tela de algodón de la camiseta.
Además, el hecho de que fuera virgen no significaba que no fuera consciente de la importancia del sexo. Pero había crecido en un lugar muy conservador, donde las relaciones amorosas se seguían utilizando como moneda de cambio. Aunque las mujeres llevaran minifalda y condujeran coches, el contexto social podía ser verdaderamente medieval.
Mia lo sabía de sobra, porque su abuelo la había vendido al hombre que estaba ante ella. Había cambiado su inocente cuerpo por un pedazo de tierra. Y ella no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde.
Sin embargo, las cosas habían cambiado. Ya no era la ingenua que había permitido que sus juveniles emociones le nublaran la razón. Ya no estaba agradecida ni necesitada. Ya no buscaba el amor donde no debía. Y haría lo que tenía que hacer: aceptar la oferta de Theo, sin montar una escena ni empeñarse obcecadamente en reservar una habitación de mala muerte a muchos kilómetros de la lujosa residencia de su abuelo.
Pero mantendría las distancias con el hombre cuyo anillo de bodas había tirado al mar Jónico. Eso era lo más importante de todo. Alejarse emocionalmente del millonario griego y de la tentación que representaba.
–En ese caso, gracias. Hablaré con mi supervisor en cuanto te vayas –dijo ella, desviando la mirada hacia la puerta.
Él sacó una tarjeta de la chaqueta y escribió algo en la parte de atrás. Al verlo, Mia se acordó de que Theo no había aprendido a escribir ni su propio nombre hasta los catorce años. ¿Cómo era posible que aquel adolescente analfabeto se hubiera convertido en el impresionante hombre de bolígrafo de oro que escribía ahora con tanta fluidez?
–Avísame cuando puedas viajar. Mis empleados se encargarán de los detalles –dijo él, y le ofreció la tarjeta–. Este es mi número privado. Te veré en el avión.
A Mia le sorprendió que le diera su número privado de teléfono.
–Supongo que hay mujeres que pagarían una fortuna por esto –comentó.
–Desde luego. Algunas mujeres pueden llegar a ser extremadamente persistentes.
Ella sintió celos, y se maldijo a sí misma por haber hecho ese comentario. ¿Qué esperaba que dijera? ¿Que nadie podía estar a la altura de la novia con quien ni siquiera se había molestado en hacer el amor?
Mia alcanzó la tarjeta, y rozó sus dedos sin querer. Fue un contacto apenas perceptible, pero encendió su fuego interior y despertó toda una serie de recuerdos tan sensuales como cruelmente nítidos.
Theo cortando leña, desnudo de la cintura para arriba, con gotas de sudor que brillaban como diamantes.
Theo metiendo los dedos por debajo de su sostén y acariciándole los pechos hasta hacerle gemir de deseo.
Theo besándola apasionadamente bajo la luz de la luna.
Theo abrazándola y diciéndole que siempre la respetaría.
Desgraciadamente, el viento se había llevado sus palabras como si solo fueran un puñado de polvo. Y no era para menos, porque poco después se enteró de que Theo no había negado el amor a sus amantes anteriores; de que, a diferencia de ella, las había tentado, acariciado, seducido.
Al saberlo, Mia llegó a la conclusión de que se había empeñado en que siguiera siendo virgen porque era la mejor forma de controlarla, de hacerle saber quién mandaba en su relación. Y el truco había funcionado. No lo podía negar.
Definitivamente, se tendría que andar con cuidado.
Con mucho cuidado.
–En fin, te agradezco que hayas venido a informarme y, por supuesto, también agradezco tu oferta –dijo, dedicándole la sonrisa que habría dedicado a una empleada nueva en el hotel Granchester–. Sin embargo, me tengo que cambiar.
–¿Es que vas a salir?
–Sí.
–¿Con un hombre?
Mia se preguntó cómo habría reaccionado Theo si hubiera sabido que el único ser que la estaba esperando era Rusty, el feo y pequeño chucho de rabo largo que estaba en el refugio de animales.
–Eso no es asunto tuyo, ¿no crees?
–Llévate un paraguas cuando salgas –dijo él, ladeando la cabeza hacia la ventana–. No quiero que te mojes.





























