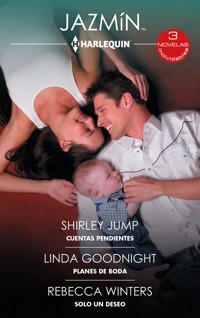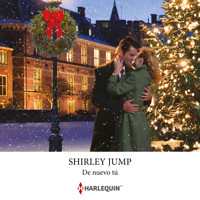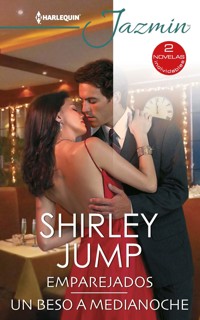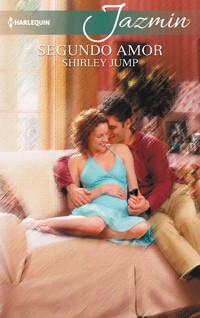
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Estaba embarazada de otro hombre… Anita Mercado se había mudado al pueblo para darle un hogar a su futuro bebé. Estaba sola, pero había aprendido que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Luke Dole, un padre soltero con quien una vez había fantaseado. Pero, ¿cómo podía una mujer embarazada y sola evitar a su primer amor, cuando él era tan irresistible? Luke nunca había soñado con que volvería a ver a Anita… y menos que ésta estuviese embarazada. La había dejado escapar una vez, pero no iba a cometer de nuevo el mismo error. Porque ahora Anita lo necesitaba, y él iba a enseñarle lo que significaba ser padre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Shirley Kawa-Jump
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Segundo amor, n.º 5450 - diciembre 2016
Título original: The Daddy’s Promise
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9032-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL RATÓN ganó. Por incomparecencia de su rival.
Si el timbre no hubiera sonado, Anita Ricardo estaba segura de que le habría vencido. Entonces, habría logrado apuntarse un tanto en un día tan caluroso y funesto como aquél.
Bueno, quizá medio tanto.
El timbre volvió a sonar. No tenía nada que ver con la melodía armoniosa del timbre del apartamento en el que había vivido en Los Ángeles. El lugar al que había tenido que renunciar para trasladarse a Mercy, Indiana, para comenzar una nueva vida.
Desgraciadamente, en aquel instante, una nueva vida significaba tener que vivir de alquiler en una casa destartalada con un ratón como compañero de piso.
¡Vaya!, puesto de aquella manera, su vida parecía el argumento de un culebrón de mala calidad. Anita se puso de pie, se acercó a la puerta, agarró el pomo y tiró. La puerta se negó a moverse. Por segunda vez en aquel día, la humedad de finales de agosto había hinchado la madera de tal manera que resultaba imposible abrir la puerta. La primera vez, lo había logrado con un pequeño empujón. Pequeño porque ella no era una mujer grande. Medía un metro sesenta y pesaba unos cincuenta kilos.
El timbre sonó por tercera vez y Anita tiró del pomo con las dos manos.
–Un momento –gritó.
Quizá fuera el fontanero que venía a hacer algo con el óxido que salía por el grifo. O el electricista que el dueño había prometido enviar para arreglar los interruptores antes de que le diera un calambre. O, incluso, si Dios quisiera, podría tratarse del operario de telefónica que venía a conectarla con el mundo exterior.
Anita tiró con fuerza. La puerta se movió un milímetro. Empujó con más fuerza y… el pomo se rompió y se quedó con él en las manos.
–¿Hola? –dijo la voz temblorosa de una mujer desde el exterior.
–Un momento, por favor. Tengo un pequeño problema –intentó volver a colocar el pomo en su sitio, pero le resultó imposible. Se inclinó sobre la puerta, acercó el ojo a la mirilla y vio…
Una lata de jamón de York.
–¿Quién es? –preguntó Anita a la lata.
La lata se hizo a un lado, dejando paso a un ojo cubierto de arrugas.
–Hola, querida. Bienvenida a Mercy –la mujer se enderezó y volvió a colocar el jamón enfrente de la mirilla–. Soy del comité de bienvenida de Mercy.
–¿Tiene un destornillador?¿ O… un mazo?
–¿Ha dicho «mazo», querida?
–No importa. Voy a abrir la ventana –Anita sabía muy bien que la puerta trasera estaba igual de atascada; ya la había intentado abrir aquella misma mañana.
Quitó el pasador de la ventana y, después de un par de tacos y un buen empujón, logró abrirla. Con un ligero esfuerzo salió al exterior.
La mujer ni siquiera pestañeó al verla aparecer de aquella manera tan poco convencional. Debía tener unos ochenta años y llevaba una bata de flores brillantes.
–Aquí tiene, vecina –le puso una cesta en los brazos–. Me llamo Alice Marchand.
Anita trastabilló un poco bajo el peso inesperado de la cesta que estaba llena hasta arriba de comida y cosas para la casa.
Anita sintió ganas de llorar por la emoción.
Qué locura. Tenía calor y estaba cansada y empapada en sudor. Nada más. Un buen vaso de limonada y una buena comida y volvería a ser la mujer optimista de siempre.
–Muchas gracias, señora Marchand.
–Oh, no. No estoy casada. Nunca encontré un hombre al que pudiera soportar –se acercó más a ella y le guiñó un ojo–. Además, todavía estoy esperando a mi príncipe azul.
Anita se rió.
–La cesta es preciosa. Muchas gracias de nuevo.
–No es nada. Sólo un poco de hospitalidad de Indiana –la señorita Marchand se inclinó hacia la cesta y señaló al interior–. Hay mermelada de naranja de mi vecina Colleen y un pan hecho especialmente por las señoras de la iglesia presbiteriana. Ah, y un cupón para el salón de belleza de Flo. Aunque ya no es lo mismo desde que Claire se marchó; es la persona que vivía en esta casa, ¿sabe? La nueva chica, Dorene, lo hace lo mejor que puede, pone todo su empeño, pero no es Claire –la señorita Marchand se atusó su peinado con una mano–. Echa demasiada laca. Ten mucho ojo.
–Lo tendré en cuenta –habría invitado a la mujer a un vaso de limonada, pero no creía que una persona de esa edad pudiera trepar por una ventana.
–¿Le apetece tomar algo? Puedo entrar y…
–Parece que ya tiene las manos muy ocupadas. Y, dentro de poco, las tendrá aún más –hizo un gesto hacia la tripa de Anita.
Anita miró hacia sus pantalones cortos y su camiseta enorme. Acababa de empezar su séptimo mes de embarazo y toda su ropa se le había quedado pequeña. Sin embargo, aún no había comprado nada de embarazada. Las cosas amplias eran bastante cómodas y lo mejor para su apretado presupuesto.
–¿Cómo ha sabido que estaba embarazada?
–Intuición femenina. Eso por no hablar de las pequeñas pistas que hay sobre el balancín –dijo la mujer señalando un par de libros sobre embarazos que Anita había dejado allí esa mañana. Además, al lado, había dos pares de patucos a medio hacer, uno rosa y el otro azul.
–¡Ah, eso! Yo…
La señorita Marchand agitó una mano en el aire para quitarle importancia.
–No hace falta que me dé ninguna explicación. Es bonito ver a alguien joven hacer algo a mano –dijo–. Que tenga un buen día. Ah, y si necesita ayuda o alguna reparación, llame a John Dole. Aquí está su número. Ahora que está retirado, trabaja haciendo arreglos en las casas. Es el hombre más encantador que haya conocido jamás, y con los hijos más inteligentes que haya visto nunca. Yo lo sé bien. Todos pasaron por mi clase de biología con nota. Bueno, incluso Claire se casó con uno de ellos –dijo con una sonrisa–. Siempre fue una chica brillante.
–¿Ha dicho John Dole? –dijo Anita sin poder respirar–. ¿Tiene algún hijo llamado Luke?
La señorita Marchand asintió.
–Sí. Y otro que se llama Mark y Nate y Katie. Qué familia, los Dole. Si alguna vez llega a conocer a alguno de ellos lo querrá con locura.
–Ya me ha pasado –en un instante, Anita vio la cara de Luke de nuevo, en la penumbra de su oficina. Aquel beso… no, no fue sólo un beso, fue algo más, como una erupción abrasadora de deseo. Un beso, nada más, pero había sido suficiente para asustar a Luke y desbaratar el mundo perfecto de Anita.
–¿Vive… vive aquí?
–Pues sí, querida. Vive a un par de manzanas de aquí. Es la casa blanca de la calle Cherry. Deberías pasarte por allí para saludarlo. Si sois viejos amigos… –la frase terminó con una suave entonación interrogativa al final.
–En realidad. Él es el culpable de que yo esté aquí.
–¡Oh! –la señorita Marchand miró directamente a su barriga.
–Oh, no. Éste no es su bebé –dijo con una carcajada–. Cuando lo conocí en California, hablaba muy bien de Mercy, como si esto fuera el paraíso. Al menos, en comparación con Los Ángeles. Por eso estoy aquí –se llevó una mano al vientre.
–¿Sabe él que está aquí?
–No. Yo… bueno, no he tenido la oportunidad de decírselo.
No había pensado verlo. De hecho, los hombres nunca estaban en sus planes. Lo único que le importaba a Anita era encontrar un lugar agradable donde su hijo pudiera crecer feliz, rodeado de buena gente. De momento, Mercy parecía cumplir todas sus expectativas.
–Bueno, yo no me preocuparía por eso –le dijo la mujer con un guiño–. Por aquí las noticias vuelan. Seguro que Luke vendrá pronto a hacerle una visita.
Anita lo dudaba, pero no expresó su opinión en voz alta.
–Esta cesta tiene un aspecto estupendo. Muchas gracias por la bienvenida.
El comentario no animó a la señorita Marchand a cambiar de tema.
–Si quiere hablar con Luke, puede llamar a John. Luke está allí, con su familia. Ese joven acaba de pasar por un momento muy difícil –tiró de una correa de piel y el pequeño perro salchicha, que Anita no había visto hasta entonces salió de detrás de la mujer, moviendo la cola, ansioso por seguir su camino. Cuando la señorita Marchand llegó a la acera, volvió la cabeza hacia ella.
–Tiene el número justo detrás del jamón.
Se despidió con la mano y se alejó acera abajo. Anita permaneció un rato en el porche, abrazada a la cesta de comida.
En Los Ángeles, nadie habría tenido un gesto así. Sus vecinas nunca se le habían presentado, ni le habían ofrecido el teléfono de alguien capaz de arreglarlo todo. Eso le demostraba, una vez más, que había tomado la decisión correcta para su bebé y para ella.
Un chirrido claro sonó a sus espaldas. El ratón estaba sentado en el alféizar de la ventana, arrugando la nariz, observándola. Pestañeó varias veces y, después, levantó su hocico puntiagudo, olisqueando.
–No te hagas ilusiones –le dijo Anita–. No pienso compartir nada.
El ratón bajó la cabeza y se dirigió hacia ella. Al hacerlo, a Anita le pareció muy delgado y hambriento. Y solo.
Anita buscó en la cesta y encontró un paquete de galletas saladas.
–Bueno, pero sólo una.
Sacó una galleta del paquete y lo tiró al suelo del porche. El ratón se dirigió hacia ella. Anita metió la cesta por la ventana y, cuando estuvo dentro, la cerró.
«Ajá». Quizá no tuviera agua caliente. Ni una puerta que poder abrir. Ni electricidad en la que confiar. Pero había logrado engañar a un astuto ratón.
Estaba segura de que aquélla era una señal de que su vida iba a mejorar. Si no era así, tenía una linterna, un abanico y un montón de galletas para salir al paso.
Luke Dole había estado paseándose por la moqueta del dormitorio de su hija durante los últimos veinte minutos. Repasó por enésima vez los sitios donde podría estar Emily pero no logró nada.
Se había marchado justo al salir del colegio. Cuando a los cinco minutos lo llamó el director, Luke supo por qué había desaparecido. Sólo una semana de curso y ya la habían expulsado por mal comportamiento.
Eran las diez y media, una hora y media más tarde de la hora a la que tenía que estar en casa, y no tenía ni idea de dónde podía estar. Ya había salido a buscarla una vez y no la había encontrado. Había vuelto a casa con la esperanza de encontrarla allí, pero la cama todavía estaba hecha y faltaban sus sandalias del armario junto a la puerta. Por la cabeza se le pasó de todo.
–Me recuerda a cuando yo tenía que esperaros a ti y a tu hermano.
La voz de su padre lo hizo dar un respingo. Se dio la vuelta y se encontró a John Dole en la puerta, con un batín azul marino y un vaso de agua en la mano.
–¡Papá! No te he oído levantarte.
–Bueno, yo si te he oído a ti. Parece que aquí hubiera una manada de elefantes –dijo el hombre mientras se dirigía a la cama de su nieta–. Seguro que está bien, Luke –le dijo mientras se sentaba sobre el edredón gastado de Barbie; demasiado infantil para un hombre de su corpulencia.
–Ya hace más de una hora que debería haber llegado. ¿Dónde puede estar? Creo que voy a llamar a la policía.
–Mercy no es Los Ángeles, Luke. ¿No te acuerdas de cuando tenías doce años? Mark y tú siempre estabais por ahí, construyendo fuertes, cazando ranas, persiguiendo al pobre perro de la señorita Tanner…
Luke se rió.
–Creo que la señorita Tanner todavía está enojada con nosotros por eso.
–De todas formas aquel perro era insoportable. Se pasaba el día ladrando, por el amor de Dios –le dio un trago al vaso y, después, lo dejó sobre la mesilla de su nieta.
A Emily le había encantado la habitación cuando se la regalaron a los siete años. Pero, ahora, sólo era un motivo más de discusión. Luke detestaba que no le diera importancia a la ilusión con la que Mary y él se la habían comprado.
Su padre se puso de pie y se acercó a él.
–Emily está pasando por un mal momento. Ha perdido a su madre cuando más la necesitaba.
–Yo también he perdido a Mary, papá. No sé qué hacer. No sé cómo ser padre y madre a la vez –había llevado aquella carga él solo durante dos años–. Siempre lo estropeo todo.
–Los dos tenéis que solucionar un par de cosas, eso es todo. Todo pasará.
Luke había oído aquellas palabras infinidad de veces. Se lo habían dicho desde el psiquiatra que había atendido a la niña después de la muerte de Mary, hasta los maestros y directores que habían intentado que recuperara su nivel en la escuela o que mejorara su comportamiento rebelde. También se lo habían dicho los vecinos que pensaban que llevándoles comidas calientes se iba a solucionar el problema. Se había mudado a casa de sus padres con la esperanza de que le ayudaran a derribar el muro que Emily se había construido a su alrededor.
Quizá no era la persona apropiada para criar a Emily. Quizá otro hombre…
Aquel pensamiento casi le rompe el corazón. Hundió la cara entre las manos mientras una angustia terrible le oprimía la garganta.
–¿Cuándo, papá? ¿Cuándo va a volver todo a la normalidad?
Los ojos de John brillaron.
–Ojalá pudiera darte esa respuesta –agarró a su hijo con fuerza–. Ve a buscar a Emily. Habla con ella. Nunca he visto a dos personas que se necesitaran más el uno al otro.
Qué cierto era aquello. Cada uno de ellos era lo que el otro necesitaba y, aun así, seguían rechazándose, como si estuvieran peleándose por el último salvavidas en un barco que iba a pique.
Luke se dirigió hacia la puerta.
Una vez más, se recorrió con el coche las calles de Mercy. Era una ciudad pequeña, con apenas seis mil habitantes, así que, no había muchos sitios donde buscar. Durante media hora, no vio nada en la calle, aparte de algún perro. Después, en la esquina de la calle Lincoln con Lewis, vio una figura familiar, con el pelo fucsia y una camiseta naranja, colándose por la ventana de una casa.
Era donde había vivido Claire Richards hasta que se casó con el hermano gemelo de Luke, Mark. La casa se había venido abajo desde que Claire la dejó hacía doce meses. Ahora, según le había dicho su madre, había un nuevo inquilino. Aunque, no estaba seguro si le había dicho que ya vivía allí o estaba a punto de llegar.
La casa estaba a oscuras. Emily debía verla como un escondite perfecto.
Luke aparcó el coche delante de la casa contigua. Rodeó la casa y se fue a meter por la ventana por la que había visto entrar a Emily.
Anita pegó un bote en la cama. El ruido provenía del dormitorio de al lado, el que había comenzado a preparar para convertirlo en su oficina. Demasiado fuerte para un ratón. A menos que el ratón hubiera invitado a un montón de amigos.
El corazón le repicaba con fuerza en el pecho.
Por su mente pasaron imágenes de su inevitable fallecimiento: un policía meneando la cabeza ante el cadáver, los titulares de los periódicos de Mercy compadeciéndose por la muerte de su vecina más reciente.
Anita tomó aliento para aclarar sus ideas.
Un arma. Necesitaba un arma. A la luz de la luna que se colaba por las ventanas sin cortinas, no vio nada que pudiera servirle. A menos que esgrimiera un par de sandalias rojas con tacones de aguja.
Entonces, en la esquina, descubrió una caja con una etiqueta en la que se leía: cocina.
¡Eureka!
Anita se levantó de la cama y se acercó a la caja. Entonces, volvió a oír otro ruido. Esperaba que no se tratara de Jack el destripador con mejores herramientas que ella. Abrió la caja y agarró lo primero que encontró: una sartén antiadherente.
Se dirigió hacia la puerta blandiendo la sartén en una mano mientras que con la otra se sujetaba el estómago para contener las náuseas. Salió sigilosamente de la habitación y fue hacia la puerta de al lado. Como un policía de una película de acción, se pegó a la pared, asomándose por la esquina del pasillo, con la sartén lista para el ataque.
Al principio, no vio mucho, pero, luego, vio que un hombre se estaba metiendo en la casa por la ventana. Un hombre grande. Anita cruzó la puerta de puntillas y se dirigió hacia él en silencio.
El hombre no notó su presencia. Estaba demasiado ocupado refunfuñando. Hizo una pausa en el alféizar y Anita aprovechó la oportunidad. Antes de pensárselo dos veces, levantó la sartén y la dejó caer con todas sus fuerzas. Sin embargo, su fuerza, o quizá su conciencia, flaqueó en el último segundo y lo que habría sido un golpe letal se convirtió en poco más que un coscorrón.
El hombre dejó escapar un grito de dolor, levantó las manos para protegerse contra un nuevo ataque y se lanzó hacia delante cayendo pesadamente sobre el suelo de madera.
Anita levantó la sartén lista para golpear de nuevo. Después, dudó un instante.
En el suelo de su casa había un hombre. Un hombre grande. Si lo dejaba fuera de combate, ¿cómo diablos iba a sacarlo? Y eso si lograba abrir la puerta. También podía llamar a la policía, pero todavía no tenía línea y, además, en Mercy no había una comisaría de policía como tal. Quizá debía ir a por los tacones de aguja y amenazarlo para que él sólo se largara.
Pero, primero, tenía que actuar con inteligencia. Debía obligarlo a arreglar la puerta. Y, quizá, a mover la mesa de la cocina al otro lado de la habitación. De vez en cuando, su decisión de vivir sin un hombre presentaba algunos pequeños inconvenientes logísticos.
Anita levantó la sartén más arriba. Y si las cosas se ponían feas, podía atarlo con el cable inservible del teléfono y dejarlo para el ratón.
–¡Oye! ¡Ése es mi padre! –gritó una voz femenina a sus espaldas–. No lo golpees.
Antes de que Anita pudiera reaccionar, notó que una chica, no mucho más alta que ella, le quitaba la sartén de las manos.
El hombre del suelo gruñó. Se llevó una mano a la cabeza y se giró en el suelo.
–¿Quién eres tú y qué estás haciendo en la casa de…? –se echó hacia delante, pestañeando–. ¿Anita?
Ella conocía aquella voz. Y aquella cara. No podía ser. Imposible. El corazón le repiqueteaba en el cerebro. El hombre que estaba en el suelo no era ningún ladrón. Se trataba de…
–¿Luke?
–Papá. No hables con ella. Está loca. Eso por no mencionar que ha intentado matarte –la chica dejó la sartén en el suelo y se dirigió hacia su padre. Anita se acordaba de ella. La había visto en un par de ocasiones cuando todavía llevaba dos coletas. Ahora se acercó a Luke, sin tocarlo, fingiendo indiferencia pero, obviamente, preocupada.
–¿Estás… bien?
–Sí –Luke se levantó, sacudiéndose los pantalones.
Se giró hacia Anita con la boca y los ojos abiertos por la impresión.
–Si ésa es tu manera de decir hola, no me gustaría ver cómo dices adiós.