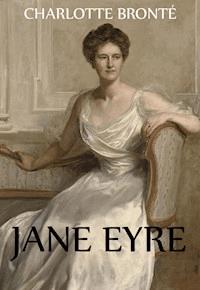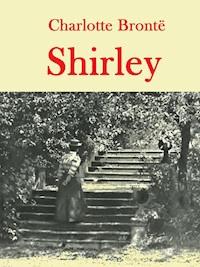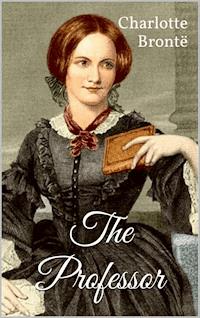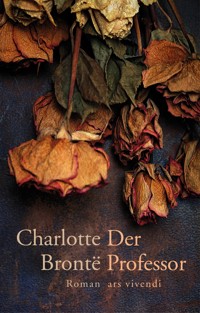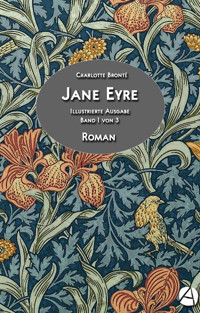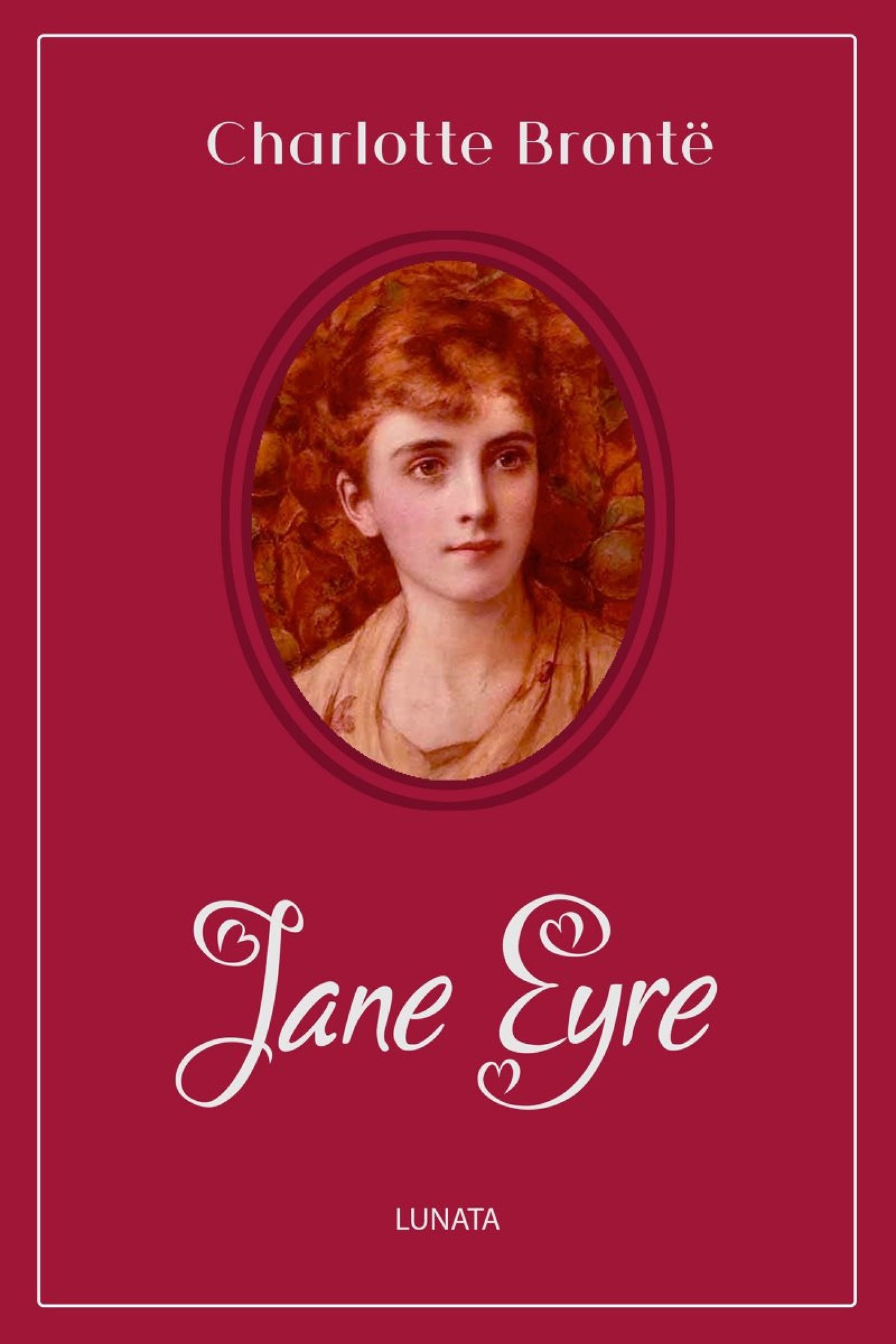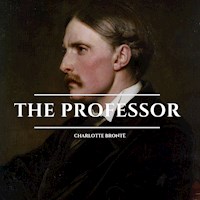Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
En esta novela extensa de la autora de Jane Eyre las mujeres vuelven a ser las protagonistas y tener un rol esencial, como suele ocurrir en las novelas de Charlotte Brönte. En este caso son dos personajes casi antitéticos: Caroline Helstone, una huérfana que vive con su tío, el pastor Helstone, hombre frío y severo que desprecia a las mujeres, y Shirley Keeldar, una rica heredera, mujer independiente dueña de su propia fábrica textil. A pesar de la frialdad y casi desdén con la que el pastor Helstone trata a su sobrina, le proporciona una buena educación, lo que no era tan usual para la época tratándose de una mujer. Caroline habla francés y lee a los clásicos, pero su necesidad de amor y sentirse querida, sentimiento que no encuentra en su tío o en unos padres que no están presentes, se centra así pues en su primo Robert, que es quien dirige la fábrica de la que Shirley es dueña. Robert y su negocio se ven afectados por la crisis económica que sacude Europa en esta época convulsa entre las guerras napoleónicas, la Revolución Industrial incipiente, las revueltas sociales que esta trajo, y las hambrunas fruto de las malas cosechas. Además, Robert es medio extranjero, por lo que es en él en quien los habitantes de la parroquia vuelcan su descontento y agresividad, quemándole los telares y amenazando su empresa con la quiebra. Shirley se presenta ante sus ojos como su posible salvación, ya que ella, además de hermosa, es rica, por lo que este matrimonio podría suponerla la solución a sus problemas. Además de estos mencionados, en la novela abundan una suerte de personajes y situaciones que reflejan lo que la autora nos quiere transmitir: la lucha entre el mundo que cambia velozmente y aquéllos que tratan de preservar las costumbres y sobre todo, los privilegios de los propietarios y los que han nacido ricos de cuna. "Si los pobres se unen y se lanzan en forma de turba, yo me volveré contra ellos como aristócrata".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1112
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charlotte Brontë
Shirley
Saga
Shirley
Cover image: Shutterstock
Copyright © 1849, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672787
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I LEVÍTICO
En los últimos tiempos ha caído una copiosa lluvia de coadjutores sobre el norte de Inglaterra; se posan en abundancia sobre las colinas; todas las parroquias disponen de uno o más de ellos; son lo bastante jóvenes para mostrarse muy activos y deberían hacer mucho bien. Pero no es de estos últimos años de lo que vamos a hablar aquí. Regresaremos al inicio de este siglo: los últimos años, los años presentes, son polvorientos, cálidos, abrasados por el sol, áridos; eludiremos el mediodía, lo olvidaremos durante la siesta, pasaremos por él dormidos, y soñaremos con el alba.
Si crees, por este preludio, lector, que se prepara algo parecido a una novela romántica, no habrás estado jamás tan equivocado. ¿Esperas sentimientos y poesía y ensoñación? ¿Esperas pasión y estímulo y melodrama? Modera tus expectativas, limítalas a algo más modesto. Tienes ante ti algo real, frío y sólido; algo carente de romanticismo como el lunes por la mañana, cuando todos los que tienen trabajo se despiertan con la conciencia de que deben levantarse y encaminarse a donde deben realizarlo. No se niega tajantemente que vayas a probar la excitación, quizá hacia la mitad y el final de la comida, pero está decidido que el primer plato colocado sobre la mesa será el que podría comer un católico —sí, incluso un católico inglés— en Viernes Santo: serán lentejas frías y vinagre sin aceite; será pan ácimo con hierbas amargas, y no habrá cordero asado.
En los últimos tiempos, digo, ha caído una copiosa lluvia de coadjutores sobre el norte de Inglaterra, pero en 1811 o 1812 esta abundante lluvia no se había producido aún; los coadjutores eran escasos entonces, no había ayuda pastoral, ni Sociedad de Coadjutores Adicionales para echar una mano a los viejos y agotados párrocos y beneficiados y darles lo suficiente para pagar a un joven y vigoroso colega de Oxford o Cambridge. Los sucesores actuales de los apóstoles, discípulos del doctor Pusey y herramientas de la Propaganda, se criaban entonces bajo las mantas de una cuna, o experimentaban la regeneración de un bautismo en las palanganas de los cuartos infantiles. Imposible de adivinar, mirando a cualquiera de ellos, que los dobles volantes almidonados de sus gorros de tul enmarcaban el rostro de un sucesor predeterminado y especialmente santificado de san Pablo, san Pedro o san Juan; imposible igualmente prever en los pliegues de sus largos camisones la blanca sobrepelliz que vestirían más adelante para hostigar cruelmente las almas de sus feligreses, y singularmente para asombrar a su anticuado párroco haciendo ondear en un púlpito la vestimenta semejante a una camisa que antes no había ondeado más allá de un atril.
Sin embargo, incluso en aquellos tiempos de escasez había coadjutores; la preciosa planta era rara, pero podía encontrarse. Cierto distrito favorecido del West Riding de Yorkshire podía alardear de que habían florecido tres bastones de Aarón en un radio de treinta kilómetros. Disponte a verlos, lector. Entra en la pulcra casita con jardín de las afueras de Whinbury, avanza hacia la salita: allí están ellos, comiendo. Permíteme que te los presente: el señor Donne, coadjutor de Whinbury; el señor Malone, coadjutor de Briarfield; el señor Sweeting, coadjutor de Nunnely. Aquí se aloja el señor Donne, en lo que es la morada de un tal John Gale, un modesto comerciante de paños. El señor Donne ha tenido la amabilidad de invitar a sus hermanos a comer con él. Tú y yo nos uniremos al grupo, veremos lo que haya que ver y oiremos lo que haya que oír. Por el momento, empero, se limitan a comer, y mientras comen, nosotros haremos un aparte.
Estos caballeros están en la flor de la juventud; poseen toda la energía de esa interesante edad, energía que sus viejos y abatidos párrocos encauzarían de buena gana hacia sus deberes pastorales, pues expresan a menudo el deseo de verla empleada en la diligente supervisión de las escuelas y en las visitas frecuentes a los enfermos de sus parroquias respectivas. Pero a los jóvenes levitas esas tareas les parecen aburridas; prefieren derrochar sus energías en un proceder que, pese a que a otros ojos pueda verse más cargado de aburrimiento y más afligido por la monotonía que el extenuante trabajo de un tejedor en su telar, a ellos parece proporcionarles una fuente inagotable de diversión y actividad.
Me refiero a las continuas idas y venidas entre sus respectivos alojamientos: no una ronda, sino un triángulo de visitas, que mantienen durante todo el año, en primavera, verano, otoño e invierno. La estación y las condiciones meteorológicas no importan; con incomprensible celo desafían nieve y granizo, lluvia y viento, polvo y lodo, para juntarse a comer, o a beber té, o a cenar. Resultaría difícil decir qué los atrae. No es la amistad, pues siempre que se reúnen acaban peleándose. No es la religión, cosa que jamás nombran entre ellos; de teología puede que hablen de vez en cuando, pero de la piedad... jamás. No es el amor por la comida y la bebida; cualquiera de ellos podría comer un asado y un pudín igual de buenos, un té igual de fuerte y unas tostadas igual de suculentas así en su propio alojamiento como en el de su hermano. La señora Gale, la señora Hogg y la señora Whipp —sus respectivas patrañas— afirman que «no es más que para dar trabajo a la gente». Por «gente», las buenas señoras se refieren, naturalmente, a sí mismas, pues ciertamente este sistema de invasión mutua las tiene en un estado de «excitación» perpetuo.
El señor Donne y sus invitados, como digo, están comiendo. Les sirve la señora Gale, con una chispa apenas del tórrido fuego de la cocina en los ojos. Considera que el privilegio de invitar a un amigo a comer de vez en cuando sin cargo adicional (privilegio incluido en el alquiler del alojamiento) se ha ejercido más que de sobra últimamente. Nos hallamos tan sólo a jueves esta semana, y el lunes el señor Malone, el coadjutor de Briarfield, vino a desayunar y se quedó a comer; el martes, el señor Malone y el señor Sweeting de Nunnely vinieron a tomar el té, se quedaron a cenar, ocuparon la cama sobrante, y la honraron con su compañía durante el desayuno el miércoles por la mañana; ahora, jueves, están allí los dos, cenando, y ella está casi segura de que se quedarán a pasar la noche. «C’en est trop», diría, si supiera hablar francés.
El señor Sweeting está desmenuzando la tajada de rosbif que tiene en el plato, quejándose de que está muy duro; el señor Donne dice que la cerveza es insípida. ¡Sí!, eso es lo peor de todo; si al menos fueran corteses, a la señora Gale no le importaría tanto; si al menos se mostraran satisfechos con lo que les sirven, a ella no le importaría, pero «estos sacerdotes jóvenes son tan altaneros y despreciativos que ponen a todo el mundo por debajo de ellos»; la tratan con nula cortesía no sólo porque no tiene criada, sino porque es ella en persona la que se encarga de todas las tareas domésticas, como su madre hizo antes que ella; «además, siempre están hablando mal de Yorkshire y de la gente de Yorkshire», y a causa de este mismo indicio, la señora Gale no cree que ninguno de ellos sea un auténtico caballero ni que proceda de una buena familia. «Los viejos párrocos valen más que todo ese montón de universitarios, saben lo que son las buenas maneras y son amables con ricos y pobres por igual».
—¡Más pan! —exclama el señor Malone en un tono de voz que, aun no habiendo pronunciado más de dos sílabas, lo delata de inmediato como nativo de la tierra de los tréboles y las patatas. La señora Gale detesta al señor Malone más que a los otros dos, pero también le tiene miedo, pues es un sacerdote alto y fornido, con auténticas piernas y brazos irlandeses y un rostro igualmente genuino; no es el rostro milesio, no es del estilo de Daniel O’Connell, sino del tipo que tiene las acentuadas facciones de un indio norteamericano, habitual en cierta clase de irlandeses de buena familia, y tiene un aire pétreo y orgulloso, más adecuado para un señor con esclavos que para el terrateniente de un campesinado libre. El padre del señor Malone se llamaba a sí mismo caballero: era pobre y estaba endeudado, y era un bruto arrogante; su hijo era como él.
La señora Gale le tendió el pan.
—Corte el pan, mujer —dijo su huésped, y la «mujer» lo cortó. De haber seguido sus inclinaciones, también habría cortado al coadjutor; su alma de Yorkshire se rebelaba contra su forma de dar órdenes.
Los coadjutores tenían buen apetito y, aunque el buey estaba «duro», dieron buena cuenta de él. Engulleron también una cantidad apreciable de la «cerveza insípida» mientras desaparecían, como las hojas devoradas por las langostas, un pudín de Yorkshire y dos fuentes de verdura. También el queso recibió distinguida muestra de su atención, y el «pastel especiado», que siguió a modo de postre, desapareció como por ensalmo y nunca más se supo de él. Su elegía la entonó en la cocina Abraham, el hijo y heredero de la señora Gale, un niño de seis veranos; había contado con su regreso y, cuando su madre llegó con el plato vacío, alzó la voz y lloró amargamente.
Los coadjutores, mientras tanto, seguían sentados bebiendo vino: un caldo de una cosecha sin pretensiones, que disfrutaron moderadamente. El señor Malone, de hecho, hubiera preferido con mucho beber whisky, pero el señor Donne, que era inglés, no disponía de tal licor. Mientras bebían, discutían, no de política, ni de filosofía, ni de literatura —estos temas carecían totalmente, entonces como siempre, de interés para ellos—, ni siquiera de teología, ni práctica ni doctrinal, sino sobre puntos nimios de la disciplina eclesiástica, frivolidades que parecían vacías como burbujas a todos menos a ellos. El señor Malone, que se las compuso para hacerse con dos vasos de vino, mientras sus hermanos se contentaban con uno, fue alegrándose poco a poco a su modo, es decir, se mostró algo insolente, soltó groserías con tono intimidatorio y rio estruendosamente para celebrar su propio ingenio.
Sus compañeros se convirtieron, por turno, en blanco de sus bromas. Malone disponía para su servicio de una buena retahíla de ellas, que tenía la costumbre de utilizar regularmente en ocasiones festivas como la presente, variando raras veces sus ocurrencias, lo cual no era en realidad necesario, puesto que no parecía considerarse jamás aburrido y no le importaba lo más mínimo lo que opinaran los demás. Al señor Donne le obsequió con indirectas sobre su extrema delgadez, alusiones a su nariz respingona, sarcasmos hirientes sobre cierta levita raída de color chocolate que dicho caballero solía lucir siempre que llovía o parecía probable que lloviera, y críticas sobre una serie escogida de frases en cockney londinense y formas de pronunciación, propias del señor Donne, que ciertamente merecían destacarse por la elegancia y refinamiento que conferían a su estilo.
Del señor Sweeting se burló por su estatura —era un hombre bajo, con una complexión de adolescente, comparado con el atlético Malone—; se rio de sus dotes musicales —tocaba la flauta y cantaba himnos como un querubín (así opinaban algunas de las señoras de su parroquia)—; le llamó «perrito faldero» con desprecio; se mofó de su mamá y sus hermanas, por las que el pobre señor Sweeting sentía aún cierta estima, y sobre las que era lo bastante tonto para hacer algún que otro comentario en presencia de aquel Paddy del clero, en cuya anatomía se habían omitido por alguna razón las entrañas donde residen los afectos naturales.
Cada una de las víctimas recibió esos ataques a su manera: el señor Donne, con una pomposa suficiencia y una flema algo taciturna, único sostén de su dignidad, por lo demás maltrecha; el señor Sweeting, con la indiferencia de un carácter despreocupado y afable, que jamás pretendía poseer una dignidad que hubiera de mantener.
Cuando las burlas de Malone se volvieron demasiado ofensivas, lo que no tardó mucho en ocurrir, ambos aunaron sus esfuerzos para volver las tornas, preguntándole cuántos mozalbetes le habían gritado al pasar «¡Peter irlandés!» (el nombre de pila de Malone era Peter, el reverendo Peter Augustus Malone); quisieron que les informara de si era moda en Irlanda que los clérigos llevaran pistolas cargadas en el bolsillo y un garrote en la mano cuando hacían visitas pastorales; inquirieron el significado de palabras como vele, firrum, hellumo storrum (así pronunciaba Malone invariablemente vela, firme, timón y tormenta); y emplearon para desquitarse cuantos métodos les sugirió el innato refinamiento de su intelecto.
Esto, claro está, no sirvió de nada. Malone, que no tenía buen carácter ni era flemático, fue presa de un violento ataque de ira. Vociferó, gesticuló; Donne y Sweeting se rieron. Él los insultó llamándolos sajones y esnobs con el tono más alto de su aguda voz gaélica; ellos le echaron en cara haber nacido en una tierra conquistada. Él amenazó con rebelarse en nombre de su counthry y dio rienda suelta a su amargo odio al dominio inglés; ellos hablaron de andrajos, mendicidad y pestilencia. La salita se había convertido en un campo de batalla; hubiérase dicho que ante tantos y tan virulentos insultos, el duelo era inminente; parecía increíble que el señor y la señora Gale no se alarmaran por semejante alboroto y enviaran a buscar a un alguacil para que reinstaurara el orden. Pero estaban acostumbrados a tales manifestaciones; sabían muy bien que los coadjutores jamás comían ni tomaban el té sin un pequeño ejercicio de aquel género, y no temían en absoluto las consecuencias, sabiendo como sabían que aquellas disputas clericales eran tan inofensivas como ruidosas, que quedaban en agua de borrajas y que, cualesquiera que fueran las condiciones en que se despidieran los coadjutores por la noche, a la mañana siguiente volverían a ser con toda seguridad los mejores amigos del mundo.
Mientras la respetable pareja permanecía sentada frente al fuego del hogar en la cocina, escuchando el sonoro y repetido contacto del puño de Malone con la superficie de caoba de la mesa de la salita y los consiguientes golpes y tintineos de licoreras y vasos tras cada asalto, la risa burlona de los contendientes ingleses aliados y el tartamudeo de las protestas del aislado hibernés; mientras estaban así sentados, oyeron pasos en los peldaños de la puerta principal y la aldaba se estremeció con un fuerte golpe.
El señor Gale se dirigió a la puerta y la abrió.
—¿A quién tienen ustedes arriba, en la salita? —preguntó una voz, una voz peculiar, de tono nasal y pronunciación entrecortada.
—¡Oh!, señor Helstone, ¿es usted, señor? Apenas lo distingo en la oscuridad; ahora anochece tan pronto. ¿No quiere usted entrar, señor?
—Primero quiero saber si merece la pena entrar. ¿A quién tiene arriba? —A los coadjutores, señor.
—¡Qué! ¿A todos?
—Sí, señor.
—¿Comiendo aquí? —Sí, señor.
—Está bien.
Con estas palabras, entró una persona: un hombre de mediana edad vestido de negro. Atravesó la cocina directamente hacia la otra puerta, la abrió, inclinó la cabeza y se quedó a la escucha. Desde luego había qué escuchar, pues arriba el ruido era justamente entonces más fuerte que nunca.
—¡Eh! —exclamó para sí; luego, volviéndose hacia el señor Gale, añadió —: ¿Tienen ustedes que soportar este jaleo a menudo?
El señor Gale había sido mayordomo y se mostraba indulgente con el clero.
—Son jóvenes, ¿comprende, señor?, son jóvenes —dijo con tono de desaprobación.
—¡Jóvenes! Una buena vara es lo que necesitan. ¡Malos!, ¡malos! Si fuera usted un evangelista disidente en lugar de ser un hombre de la Iglesia como Dios manda, harían lo mismo: se pondrían en evidencia; pero yo...
A modo de conclusión de la frase, traspasó la puerta, la cerró tras él y subió la escalera. Una vez más se detuvo a escuchar unos minutos cuando llegó a la habitación de arriba. Entró sin avisar y se halló frente a los coadjutores.
Y éstos callaron; se quedaron paralizados, igual que el intruso. Él —un personaje corto de estatura, pero de porte erguido y con cabeza, ojos y pico de halcón sobre los anchos hombros, coronado todo ello por un Roboam, o sombrero de teja, que no consideró necesario alzar o quitarse en presencia de los que ante sí tenía— se cruzó de brazos y examinó a sus amigos —si tal eran — con toda tranquilidad.
—¡Cómo! —empezó, articulando las palabras con una voz que ya no era nasal sino grave, más que grave: una voz deliberadamente hueca y cavernosa —. ¡Cómo! ¿Se ha renovado el milagro de Pentecostés? ¿Han vuelto a descender las lenguas que se dividen? ¿Dónde están? Su sonido llenaba la casa entera hace apenas unos instantes. He oído las diecisiete lenguas en todo su esplendor: partos, medos y elamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, los de Frigia, de Panfilia y de Egipto, los de la Libia, colindante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes; todos ellos debían de estar representados en esta habitación hace dos minutos.
—Le ruego que me perdone, señor Helstone —empezó diciendo el señor Donne—. Tome asiento, por favor, señor. ¿Quiere un vaso de vino?
Sus cortesías no recibieron respuesta; el halcón de la levita negra prosiguió:
—¿Qué digo yo del don de lenguas? ¡Menudo don! He equivocado el capítulo, el libro y el testamento: el Evangelio por la Ley, Hechos por el Génesis y la ciudad de Jerusalén por la llanura de Shinar. No era el don sino la confusión de las lenguas lo que se parloteaba y me ha dejado sordo como una tapia. ¿Apóstoles, ustedes? ¡Cómo!, ¿ustedes tres? Desde luego que no. Tres engreídos albañiles de Babel es lo que son, ¡ni más ni menos!
—Le aseguro, señor, que nos limitábamos a charlar bebiendo un vaso de vino después de una amigable comida, poniendo a los disidentes en su sitio.
—¡Oh! ¿Así que poniendo a los disidentes en su sitio? ¿Ponía Malone a los disidentes en su sitio? A mí me ha parecido más bien que ponía en su sitio a sus compañeros apóstoles. Se estaban peleando, haciendo casi tanto ruido, ustedes tres solos, como Moses Barraclough, el sastre predicador, y todos los que le escuchan allá abajo, en la capilla metodista, donde se hallan en el fragor de una asamblea evangelista. Yo sé quién tiene la culpa; la culpa es suya, Malone.
—¿Mía, señor?
—Suya, señor. Donne y Sweeting estaban tranquilos antes de que usted llegara, y tranquilos estarían si se marchara usted. Ojalá hubiera dejado atrás sus costumbres irlandesas cuando cruzó el canal. Los hábitos de un estudiante de Dublín no son apropiados aquí; las maneras que tal vez pasen desapercibidas en un pantano salvaje o en una zona montañosa de Connaught, harán recaer la deshonra en quienes las adopten en una parroquia inglesa decente y, peor aún, en la sagrada institución de la que son únicamente unos humildes apéndices.
Había cierta dignidad en la forma en que el menudo y anciano caballero reprendía a aquellos jóvenes, aunque no era, quizá, la dignidad más apropiada para la ocasión. El señor Helstone —más tieso que una vela—, con el rostro afilado de un milano y pese a su sombrero clerical, su levita negra y sus polainas, tenía más el aire de un veterano oficial reprendiendo a sus subalternos que el de un sacerdote venerable exhortando a sus hijos en la fe. La bondad evangélica, la benevolencia apostólica no parecían haber extendido su influencia sobre aquel afilado semblante moreno, pero la firmeza había fijado las facciones y la sagacidad había esculpido sus arrugas en torno a ellas.
—Me he encontrado con Supplehough —prosiguió—, que caminaba a marchas forzadas por el barro en esta noche lluviosa para ir a predicar a la iglesia rival de Milldean. Como les decía, he oído a Barraclough bramando en su conciliábulo de disidentes como un toro poseso; y a ustedes, caballeros, los encuentro perdiendo el tiempo con media pinta de oporto turbio y riñendo como viejas arpías. No es de extrañar que Supplehough haya sumergido en el agua a dieciséis adultos convertidos a su fe en un solo día, como ocurrió hace una quincena; no es de extrañar que Barraclough, que no es más que un pícaro y un hipócrita, atraiga a todas las tejedoras, con sus flores y sus cintas, para ser testigos de que sus nudillos son más fuertes que el borde de madera de su púlpito; como tampoco es de extrañar que demasiado a menudo, dejados de la mano, sin el respaldo de sus rectores, Hall y Boultby y yo mismo, celebren ustedes el oficio divino para las paredes desnudas de nuestra iglesia, y lean su pequeño y árido sermón para el sacristán, el organista y el bedel. Pero, basta ya de este asunto; he venido a ver a Malone; tengo un encargo para ti, ¡oh, capitán!
—¿Cuál? —inquirió Malone, descontento—, no puede haber ningún funeral a esta hora del día.
—¿Lleva usted armas encima?
—¿Armas, señor? Sí, y piernas —dijo, y enseñó los fuertes miembros.
—¡Bah! Me refiero a armas de fuego.
—Llevo las pistolas que me dio usted mismo; nunca me separo de ellas, las dejo amartilladas en una silla junto a mi cama por la noche. Llevo mi garrote.
—Muy bien. ¿Querrá ir a la fábrica de Hollow?
—¿Qué ocurre en la fábrica de Hollow?
—Todavía nada, ni ocurrirá quizá, pero Moore está solo allí, pues ha enviado a Stilbro a todos los obreros en los que puede confiar; únicamente han quedado con él dos mujeres. Sería una buena oportunidad para que alguno de sus amigos le hiciera una visita, sabiendo que tiene el camino despejado.
—No soy uno de sus amigos, señor; me trae sin cuidado. —¡Vaya! Malone, tiene usted miedo.
—Ya sabe usted que no. Si realmente creyera que existe la posibilidad de que haya jaleo, iría, pero Moore es un hombre extraño y receloso al que nunca he conseguido entender, y no daría un solo paso por disfrutar de su compañía.
—Pero es que la posibilidad de que haya jaleo existe; aunque no se produzca un auténtico motín, de lo que ciertamente no veo señales, es improbable que la noche transcurra sin incidentes. Ya sabe usted que Moore ha decidido adquirir la nueva maquinaria y espera que esta noche lleguen de Stilbro dos carros cargados con telares y máquinas tundidoras. Scott, el capataz, y unos cuantos hombres escogidos han ido a buscarlos.
—Los traerán con toda seguridad y tranquilidad, señor.
—Eso dice Moore, y afirma que no necesita a nadie; sin embargo, alguien tendrá que ir, aunque sólo sea como testigo por si ocurriera algo. A mí me parece muy imprudente. Moore está en la oficina de contabilidad con las persianas abiertas; va por ahí de noche, se pasea por la hondonada, bajando por el camino de Fieldhead, entre las plantaciones, como si fuera estimado en la vecindad, o, dado que lo detestan, como si fuera el «favorito de la fortuna», como dicen en los cuentos. No le ha servido de lección el destino de Pearson ni el de Armitage, muertos a tiros, uno en su propia casa y el otro en el páramo.
—Pero debería servirle de lección, señor, y también hacerle tomar precauciones —intervino el señor Sweeting—, y creo que las habría tomado si hubiera oído lo mismo que yo oí el otro día.
—¿Qué oyó usted, Davy?
—¿Conoce usted a Mike Hartley, señor? —¿El tejedor antinomista?
—Después de varias semanas seguidas sin parar de beber, Mike suele acabar visitando la vicaría de Nunnely para decirle al señor Hall lo que opina sobre sus sermones, denuncia la horrible tendencia de su doctrina sobre las obras, y le advierte de que tanto él como los que le escuchan se hallan sumidos en las tinieblas.
—Bueno, eso no tiene nada que ver con Moore.
—Además de ser antinomista, es un jacobino radical.
—Lo sé. Cuando está muy borracho, no hace más que darle vueltas a la idea del regicidio. Mike no está familiarizado con la historia y es muy gracioso oírle repasar la lista de tiranos de los que, como dice él, «la venganza de la sangre ha obtenido satisfacción». El hombre siente un extraño regocijo ante el asesinato de testas coronadas, o cualquier otra cabeza que acabe rodando por motivos políticos. Ya he oído insinuar que parece tener una extraña fijación con Moore; ¿es a eso a lo que se refiere, Sweeting?
—Ha utilizado usted la palabra precisa, señor. El señor Hall cree que Mike no siente un odio personal hacia Moore; Mike afirma incluso que le gusta hablar con él e irle detrás, pero tiene la fijación de que con Moore debería darse un ejemplo. El otro día lo ensalzaba ante el señor Hall como el industrial con más cerebro de Yorkshire, y por esa razón afirma que Moore debería ser elegido como víctima del sacrificio, como ofrenda de dulce sabor. ¿Cree usted que Mike Hartley está en su sano juicio, señor? —inquirió Sweeting con sencillez.
—No lo sé, Davy; puede que esté loco o puede que sólo sea astuto, o quizá un poco de ambas cosas.
—Afirma haber visto visiones, señor.
—¡Sí! Es todo un Ezequiel o un Daniel de las visiones. El viernes pasado por la noche vino cuando estaba a punto de acostarme para contarme una visión que le había sido revelada en Nunnely Park aquella misma tarde.
—Diga, señor, ¿qué era? —pidió Sweeting.
—Davy, tiene usted un enorme órgano del asombro en el cráneo. Malone, en cambio, no tiene ninguno; ni los asesinatos ni las visiones le interesan. Vean, en este momento parece un Saf inexpresivo.
—¿Saf? ¿Quién era Saf, señor?
—Imaginaba que no lo sabrían; pueden buscarlo: es un personaje bíblico. No sé nada más de él que su nombre y su raza, pero desde que era sólo un muchacho le he atribuido siempre una personalidad determinada. Pueden estar seguros de que era honrado, corpulento e infortunado; halló su fin en Gob a manos de Sobocay.
—Pero ¿y la visión, señor?
—Davy, tú la oirás. Donne se muerde las uñas y Malone bosteza, de modo que sólo a ti te la contaré. Mike no tiene trabajo, como muchos otros, desgraciadamente. El señor Grame, el administrador de sir Philip Nunnely, le dio un empleo en el priorato. Según contó Mike, estaba ocupado levantando una cerca a última hora de la tarde, antes de que anocheciera, cuando oyó a lo lejos lo que le pareció una banda: bugles, pífanos y el sonido de una trompeta; procedía del bosque y le extrañó oír música allí. Alzó la vista: entre los árboles vio objetos que se movían, rojos como amapolas o blancos como flores del espino; el bosque estaba lleno de aquellos objetos, que salieron y ocuparon el parque. Vio entonces que eran soldados, miles y miles de ellos, pero no hacían más ruido que un enjambre de moscas enanas en una noche estival. Se colocaron en formación, afirmó, y marcharon, un regimiento tras otro, por el parque; él los siguió hasta Nunnely Common; la música seguía sonando suave y distante. Al llegar al ejido, vio que ejecutaban una serie de ejercicios; un hombre vestido de escarlata los dirigía desde el centro; según dijo, se desplegaron a lo largo de más de cincuenta acres. Estuvieron a la vista durante media hora, luego se marcharon en completo silencio; durante todo ese tiempo, no oyó voz alguna ni ruido de pasos, nada salvo la suave música de una marcha militar.
—¿Hacia dónde fueron, señor?
—Hacia Briarfield. Mike los siguió; al parecer pasaban por Fieldhead cuando una columna de humo, como la que podría vomitar todo un parque de artillería, se extendió silenciosa sobre los campos, el camino y el ejido, y llegó, dijo él, azul y tenue, hasta sus mismos pies. Cuando se dispersó, buscó a los soldados, pero se habían desvanecido; no los vio más. Mike, que es un sabio Daniel, no sólo me describió la visión, sino que le dio la interpretación siguiente: significa, anunció, que habrá derramamiento de sangre y conflicto civil.
—¿Le da usted crédito, señor? —preguntó Sweeting.
—¿Y usted, Davy? Pero, a ver, Malone, ¿por qué no se ha ido ya?
—Estoy sorprendido, señor, de que no se quedara con Moore usted en persona; a usted le gustan ese tipo de cosas.
—Eso debería haber hecho, de no haber sido porque, desgraciadamente, había invitado a Boultby a cenar conmigo después de la asamblea de la Sociedad Bíblica de Nunnely. Prometí enviarlo a usted en mi lugar, cosa, por cierto, que no me agradeció; habría preferido tenerme a mí, Peter. Si realmente fuera necesaria mi ayuda, iría a reunirme con ustedes; el silbato de la fábrica me daría el aviso. Mientras tanto, vaya usted, a menos —se volvió de repente hacia los señores Sweeting y Donne—, a menos que prefieran ir Davy Sweeting o Joseph Donne. ¿Qué dicen ustedes, caballeros? Se trata de una misión honorable, no exenta del aderezo de un poco de peligro real, pues el país se halla en estado de agitación, como todos saben, y Moore y su fábrica y su maquinaria son bastante odiados. Bajo esos chalecos suyos hay sentimientos caballerescos, hay un coraje que palpita con fuerza, no lo dudo. Quizá me muestre demasiado parcial hacia mi favorito, Peter; el pequeño David será el campeón, o el intachable Joseph. Malone, no es usted más que un Saúl grande y torpe, al fin y al cabo, bueno únicamente para prestar su armadura. Saque las pistolas, coja su garrote; está ahí, en el rincón.
Malone sacó sus pistolas con una sonrisa significativa, y se las ofreció a sus hermanos, que no se apresuraron a cogerlas: con cortés modestia, ambos caballeros retrocedieron un paso ante las armas que les ofrecían.
—Jamás las he tocado; jamás he tocado nada parecido —dijo el señor Donne.
—Prácticamente soy un desconocido para el señor Moore —musitó Sweeting.
—Si jamás ha tocado una pistola, pruebe a tocarla ahora, gran sátrapa de Egipto. En cuanto al pequeño juglar, seguramente prefiere enfrentarse con los filisteos sin más armas que su flauta. Vaya a por sus sombreros, Peter; irán los dos.
—No, señor. No, señor Helstone, a mi madre no le gustaría —dijo Sweeting, implorante.
—Y yo tengo por norma no mezclarme nunca en asuntos de índole semejante —señaló Donne.
Helstone sonrió sarcásticamente. Malone soltó una risotada; volvió a guardarse entonces las pistolas, cogió sombrero y garrote y, afirmando que jamás se había sentido más entonado para una pelea en toda su vida, y que esperaba que una veintena de aprestadores asaltaran el domicilio de Moore esa noche, se fue, bajando la escalera en un par de zancadas. Toda la casa tembló cuando cerró de golpe la puerta principal.
CAPÍTULO II LOS CARROS
Era noche cerrada: grises nubes tormentosas apagaban estrellas y luna; grises habrían sido de día, de noche parecían negras. Malone no era un hombre dado a la atenta observación de la Naturaleza, cuyos cambios le pasaban, en su mayor parte, desapercibidos; podía caminar durante kilómetros en un día de abril de lo más variable y no ver en ningún momento el hermoso jugueteo entre la tierra y los cielos, no percibir jamás cuándo un rayo de sol besaba las cimas de las colinas, arrancándoles una clara sonrisa bajo la verde luz, ni cuándo las barría la lluvia, ocultando sus crestas entre la suelta y desordenada cabellera de una nube. Así pues, no se molestó en comparar el cielo tal como aparecía entonces —una bóveda embozada y chorreante, toda negra salvo hacia el este, donde los hornos de las fundiciones de Stilbro arrojaban un resplandor lívido y trémulo en el horizonte— con ese mismo cielo de una noche de helada y sin nubes. No se molestó en preguntarse adonde habían ido planetas y constelaciones, ni en lamentarse por la serenidad «negroazulada» del aire-océano tachonado de esas blancas isletas bajo el que otro océano, de un elemento más denso y pesado, se ondulaba y ocultaba. Se limitó a seguir su camino obstinadamente, inclinándose un poco mientras caminaba y llevando el sombrero en la coronilla, lo cual constituía uno de sus hábitos irlandeses. Avanzaba con dificultad por la carretera empedrada, donde el camino se envanecía del privilegio de tal comodidad; caminaba chapoteando por las roderas llenas de barro, donde el empedrado era sustituido por un lodo blanduzco. No buscaba más que ciertos puntos de referencia: la aguja de la iglesia de Briarfield; más adelante, las luces de Redhouse. Se trataba de una posada y, cuando llegó a ella, el resplandor del fuego a través de una ventana con la cortina a medio correr y la visión de vasos sobre una mesa redonda y de unos juerguistas en un banco de roble estuvo a punto de apartar al coadjutor de su camino. Pensó con afán en un vaso de whisky con agua; en otro lugar habría hecho realidad ese sueño inmediatamente, pero el grupo reunido en aquella cocina estaba formado por feligreses del señor Helstone; todos le conocían. Suspiró y pasó de largo.
Debía abandonar la carretera en aquel punto, puesto que la distancia que le quedaba por recorrer hasta la fábrica de Hollow podía reducirse considerablemente atajando campo a través. Los campos eran llanos y monótonos; Malone siguió una ruta que los atravesaba directamente, saltando setos y muros. No pasó más que por un edificio, que parecía grande y tenía aires de casa solariega, aunque irregular: podía verse un alto gablete, luego un denso montón de elevadas chimeneas; detrás había unos cuantos árboles. Estaba a oscuras, ni una sola bujía brillaba en las ventanas; estaba sumida en un completo silencio: la lluvia que discurría por los canalones y el silbido del viento, violento pero bajo, alrededor de las chimeneas y entre las ramas eran lo único que se oía en torno a la casa.
Pasado este edificio, los campos, llanos hasta entonces, descendían en rápida pendiente; era evidente que acababan en un valle, por el que se oía correr el agua. Una luz brillaba al final de la pendiente: hacia aquel faro se desvió Malone.
Llegó a una casita blanca —se veía que era blanca incluso en medio de aquella densa oscuridad— y llamó a la puerta. La abrió una criada de tez rubicunda; la bujía que llevaba iluminó un estrecho pasillo que terminaba en una escalera angosta. Dos puertas tapizadas de bayeta de color carmesí y la alfombra carmesí que cubría la escalera contrastaban con las paredes de color claro y el suelo blanco; daban al pequeño interior un aspecto limpio y fresco.
—El señor Moore está, supongo.
—Sí, señor, pero no en la casa.
—¡No está en la casa! ¿Dónde está entonces? —En la fábrica, en la oficina de contabilidad.
En aquel momento se abrió una de las puertas de color carmesí.
—¿Han llegado los carros, Sarah? —preguntó una voz femenina, y al mismo tiempo apareció una cabeza de mujer. Puede que no fuera la cabeza de una diosa (de hecho, los papeles de rizar envueltos que llevaba en ambas sienes impedían completamente hacer tal suposición), pero tampoco era la cabeza de una Gorgona. Sin embargo, Malone pareció verla bajo esta última forma. Con toda su corpulencia, retrocedió tímidamente bajo la lluvia ante aquella visión y, diciendo: «Voy a buscarlo», recorrió presuroso un corto camino, visiblemente turbado, y atravesó un oscuro patio en dirección a una enorme fábrica negra.
La jornada laboral había concluido; la «mano de obra» se había marchado ya; la maquinaria se hallaba en reposo; la fábrica estaba cerrada. Malone rodeó el edificio; en algún lugar de su gran pared lateral ennegrecida halló otro resquicio de luz; llamó a otra puerta, utilizando para tal fin el grueso extremo de su garrote, con el que dio una vigorosa sucesión de golpes. Una llave giró; la puerta se abrió.
—¿Eres Joe Scott? ¿Qué noticias hay de los carros, Joe?
—No... soy yo. Me envía el señor Helstone.
—¡Oh! Señor Malone. —La voz sonó con otra levísima cadencia de decepción al pronunciar ese nombre. Tras unos instantes de pausa, continuó, cortésmente, pero con cierta formalidad—: Pase, señor Malone, se lo ruego. Lamento extraordinariamente que el señor Helstone haya creído necesario molestarle enviándole tan lejos; no había necesidad alguna. Se lo he dicho, y en una noche como ésta... pero entre.
Malone siguió al que hablaba por una oscura estancia, donde nada se distinguía, hasta una habitación interior clara e iluminada; muy clara e iluminada parecía en verdad a los ojos que durante una hora se habían esforzado por penetrar la doble oscuridad de la noche y la niebla; pero, excepto por su excelente fuego y un quinqué encendido de elegante diseño y brillante cerámica vidriada que había sobre una mesa, era un lugar realmente sencillo. No había alfombras en el suelo entarimado; las tres o cuatro sillas de respaldo alto pintadas de verde parecían haber amueblado en otro tiempo la cocina de alguna granja; una mesa de fuerte y sólida estructura, la mesa antes mencionada, y unas cuantas hojas enmarcadas en las paredes de color pétreo que representaban planos de edificación y ajardinamiento, diseños de maquinaria, etcétera, completaban el mobiliario de la pieza.
Pese a su sencillez, el aposento pareció satisfacer a Malone, quien, una vez se despojó y colgó su levita y su sombrero mojados, acercó a la chimenea una de las sillas de aspecto reumático y se sentó con las rodillas casi pegadas a las barras de la rejilla roja.
—Un lugar muy acogedor tiene usted aquí, señor Moore, perfecto para usted.
—Sí, pero mi hermana se alegraría de verle, si prefiere usted entrar en la casa.
—¡Oh, no! Las señoras están mejor solas. Nunca he sido un hombre que andara entre mujeres. ¿No me confundirá usted con mi amigo Sweeting, señor Moore?
—¡Sweeting! ¿Cuál de ellos es? ¿El caballero de la levita de color chocolate o el caballero menudo?
—El menudo, el de Nunnely. El caballero andante de las señoritas Sykes, de las que él está enamorado, de las seis a la vez, ¡ja!, ¡ja!
—En su caso, mejor que esté enamorado de todas en general que de una en particular, creo yo.
—Pero es que está enamorado de una en particular, pues cuando Donne y yo le instamos a que eligiera una entre el grupo de mujeres, nombró... ¿a quién cree usted?
—A Dora, por supuesto, o a Harriet —respondió el señor Moore con una sonrisa extraña y tranquila.
—¡Ja!, ¡ja!, es usted un excelente adivino, pero ¿qué le ha hecho pensar en esas dos?
—Que son las más altas y las más hermosas, y Dora, al menos, es la más corpulenta y, teniendo en cuenta que el señor Sweeting es bajo y de complexión menuda, he deducido que, según una regla frecuente en estos casos, prefirió su contrario.
—Está usted en lo cierto; es Dora. Pero no tiene posibilidades, ¿verdad, Moore?
—¿De qué dispone el señor Sweeting aparte de su coadjutoría?
La pregunta pareció divertir a Malone extraordinariamente; se carcajeó durante tres minutos enteros antes de responderla.
—¿De qué dispone Sweeting? Pues de su arpa, o de su flauta, que viene a ser lo mismo. Tiene una especie de reloj de imitación; ídem con un anillo; ídem con un monóculo; eso es todo.
—¿Cómo se propondría pagar siquiera lo que la señorita Sykes gasta en vestidos?
—¡Ja!, ¡ja! ¡Excelente! Se lo preguntaré la próxima vez que lo vea. Me mofaré de su presunción. Pero sin duda espera que el viejo Christopher Sykes se muestre generoso. Es rico, ¿no? Viven en una gran casa.
—Sykes tiene numerosos intereses.
—Por lo tanto debe de ser rico, ¿eh?
—Por lo tanto debe de tener muchas cosas en las que emplear su dinero, y en estos tiempos es tan probable que piense en retirar dinero de sus negocios para dotar a sus hijas como que yo sueñe con tirar mi casa para construir sobre sus ruinas una mansión tan grande como Fieldhead.
—¿Sabe qué oí el otro día, Moore?
—No, quizá que estaba a punto de efectuar ese cambio. Sus chismosos de Briarfield son capaces de decir eso y tonterías mayores.
—Que iba a alquilar usted Fieldhead. A propósito, me ha parecido un lugar deprimente cuando he pasado por delante de él esta noche. Y que su intención es instalar allí a una de las señoritas Sykes como dueña y señora; que se casa, en resumidas cuentas, ¡ja!, ¡ja! Bueno, ¿cuál es? Dora, estoy seguro; ha dicho usted que era la más hermosa.
—¡Me pregunto cuántas veces se habrá dado por sentado que iba a casarme desde que llegué a Briarfield! Me han emparejado por turnos con todas las solteras casaderas de las cercanías. Fueron las dos señoritas Wynn, primero la morena y luego la rubia. Fue la pelirroja señorita Armitage, luego la madura Ann Pearson; ahora echa usted sobre mis hombros a toda la tribu de señoritas Sykes. En qué se basan tales rumores, sólo Dios lo sabe. Yo no visito a nadie; busco la compañía femenina más o menos con la misma asiduidad que usted, señor Malone. Si alguna vez voy a Whinbury, es sólo para ver a Sykes o a Pearson en sus oficinas, donde nuestras conversaciones giran sobre temas distintos al matrimonio y nuestros pensamientos están ocupados en cosas bien diferentes de cortejos, noviazgos y dotes: la tela que no podemos vender, los obreros que no podemos emplear, las fábricas que no podemos dirigir, el adverso curso de los acontecimientos que por lo general no podemos alterar; creo que estos asuntos llenan por el momento nuestros corazones, con la casi completa exclusión de invenciones tales como el galanteo, etcétera.
—Estoy totalmente de acuerdo con usted, Moore. Si hay una idea que odie más que ninguna otra es la del matrimonio. Me refiero al matrimonio en el sentido vulgar y blando de la palabra, como una mera cuestión de sentimientos: dos estúpidos miserables que acuerdan unir su indigencia por un fantástico vínculo sentimental. ¡Bobadas! Pero una relación ventajosa como la que puede formarse en consonancia con dignidad de puntos de vista y continuidad de intereses sólidos no está tan mal, ¿eh?
—No —respondió Moore con aire ausente. El tema no parecía interesarle y no siguió con él. Tras seguir un rato mirando el fuego con aire pesaroso, volvió de repente la cabeza—. ¡Escuche! —dijo—, ¿no ha oído unas ruedas?
Se levantó, se acercó a la ventana, la abrió y aguzó el oído. Pronto volvió a cerrarla.
—Sólo es el sonido del viento, que se ha levantado —comentó—, y el arroyo que baja un poco crecido hacia el valle. Esperaba que los carros llegaran a las seis; ahora son casi las nueve.
—Hablando en serio, ¿cree que instalando esa nueva maquinaria correrá usted peligro? —preguntó Malone—. Eso es lo que piensa Helstone, al parecer.
—Ojalá las máquinas, los telares, ya estuvieran aquí, a salvo y guardados en el interior de la fábrica. Una vez instalados, desafío a los que intenten romperlos; que se atrevan a venir y carguen con las consecuencias: mi fábrica es mi castillo.
—Esos canallas sinvergüenzas son despreciables —señaló Malone, en una profunda vena reflexiva—. Casi me gustaría que esta noche apareciera por aquí un grupo, pero el camino estaba extremadamente tranquilo cuando he pasado yo; no he visto moverse ni una sombra.
—¿Ha pasado por la Redhouse?
—Sí.
—No habría visto nada por allá; es de Stilbro de donde viene el peligro. —¿Y cree usted que existe ese peligro?
—Lo que esos individuos han hecho a otros podrían hacérmelo a mí. Sólo hay una diferencia: la mayoría de los industriales parecen quedarse paralizados cuando los atacan. Sykes, por ejemplo, cuando prendieron fuego a su fábrica de apresto, cuando arrancaron la tela de sus bastidores y dejaron los jirones en pleno campo, no dio ningún paso para descubrir o castigar a los muy bellacos; se rindió con la misma docilidad de un conejo en las fauces de un hurón. Pues bien, por mi parte yo defenderé mi negocio, mi fábrica y mi maquinaria.
—Helstone dice que esos tres son sus dioses, que las Reales Ordenes son para usted otra manera de nombrar los siete pecados capitales, que Castlereagh es su Anticristo y los partidarios de la guerra sus legiones.
—Sí, aborrezco todas esas cosas porque me arruinan, se interponen en mi camino; no puedo seguir adelante. No puedo llevar a la práctica mis planes por su culpa; a cada momento me veo obstaculizado por sus efectos adversos.
—Pero usted es rico y emprendedor, Moore.
—Soy muy rico en telas que no puedo vender; debería usted entrar en mi almacén y observar que está lleno de piezas hasta los topes. Roakes y Pearson se hallan en la misma situación; antes su mercado era América, pero las Reales Ordenes han acabado con eso.
Malone no parecía dispuesto a enzarzarse en una conversación de ese tipo; empezó a juntar los talones de sus botas y a bostezar.
—Y pensar además —continuó el señor Moore, que parecía demasiado enfrascado en la corriente de sus pensamientos para advertir los síntomas de ennui de su invitado—, ¡pensar que esas ridículas chismosas de Whinbury y Briarfield seguirán importunándome para que me case! Como si no hubiera nada más que hacer en la vida que «fijarse», como dicen ellas, en una señorita, y luego pasar por la vicaría con ella, y luego iniciar un viaje de bodas, y luego hacer toda una ronda de visitas, y luego, supongo, «tener familia». Oh, que le diable emporte...! —Interrumpió la expresión del deseo al que iba a lanzarse con cierta energía, y añadió, con más calma—: Creo que las mujeres hablan y piensan sólo en esas cosas, y naturalmente, imaginan que los pensamientos de los hombres están ocupados de forma similar.
—Por supuesto, por supuesto —asintió Malone—, pero no se preocupe por ellas. —Y soltó un silbido, miró a un lado y a otro con impaciencia y pareció sentir una gran necesidad de algo. Esta vez Moore se percató y, al parecer, comprendió sus manifestaciones.
—Señor Malone —dijo—, necesitará tomar algo después de su húmeda caminata; he olvidado las normas de la hospitalidad.
—En absoluto —replicó Malone, pero su expresión daba a entender que por fin había dado en el clavo. Moore se levantó y abrió un armario.
—Me gusta —dijo— disponer de todas las comodidades a mi alcance y no depender de las féminas de la casa para cada bocado que doy y cada gota que bebo. A menudo paso la velada y ceno aquí solo, y duermo con Joe Scott en la fábrica. Algunas veces hago de vigilante; no necesito dormir mucho y me agrada pasear con mi mosquete durante un par de horas por el valle en una buena noche. Señor Malone, ¿sabe usted cocinar una chuleta de cordero?
—Póngame a prueba; lo hice cientos de veces en la universidad.
—Pues tengo una fuente llena y una parrilla. Hay que darles la vuelta rápidamente; ¿conoce usted el secreto para que queden jugosas?
—No tema... ya verá. Deme un tenedor y un cuchillo, por favor.
El coadjutor se remangó las mangas de la levita y se aplicó con brío a la tarea de cocinar. El industrial colocó sobre la mesa platos, una barra de pan, una botella negra y dos vasos. Luego sacó un pequeño hervidor de cobre — también del bien provisto escondrijo, su armario—, lo llenó con agua de una gran jarra de piedra que había en un rincón, lo depositó en el fuego junto a la siseante parrilla, sacó limones, azúcar y un pequeño recipiente de ponche de porcelana; pero cuando preparaba el ponche, un golpe en la puerta desvió su atención.
—¿Eres tú, Sarah?
—Sí, señor. ¿Querría usted venir a cenar, por favor, señor?
—No, esta noche no iré, dormiré en la fábrica. Conque cierra las puertas y dile a tu señora que se acueste. —Volvió a la mesa.
—Tiene usted la casa bien organizada —comentó Malone con aprobación mientras, con el bello rostro enrojecido como las ascuas sobre las que se inclinaba, daba vueltas con regularidad a las chuletas de cordero—. No se deja gobernar por las faldas, como el pobre Sweeting; un hombre... ¡fiuuu!, ¡cómo chisporrotea la grasa!, me ha quemado la mano, un hombre destinado a que le manden las mujeres. Pero usted y yo, Moore... aquí tengo una buena chuleta bien jugosa y muy hecha para usted. Usted y yo no tendremos yeguas en los establos cuando nos casemos.
—No sé, nunca pienso en eso. Si la yegua es hermosa y dócil, ¿por qué no?
—Las chuletas están hechas, ¿está preparado el ponche?
—Ahí tiene un vaso lleno, pruébelo. Lo compartiremos con Joe Scott y sus compañeros cuando vuelvan, siempre que traigan los telares intactos.
Durante la cena, Malone experimentó una creciente euforia: se rio estrepitosamente de cualquier nadería; hizo chistes malos y se aplaudió a sí mismo; y, en resumidas cuentas, se volvió absurdamente ruidoso. Su anfitrión, por el contrario, siguió tan tranquilo como antes. Es hora ya, lector, de que tengas alguna idea sobre el aspecto de ese anfitrión; debo esforzarme en describirlo mientras está sentado a la mesa.
Se trata de lo que seguramente a primera vista calificaríamos como un hombre extraño, pues es delgado, moreno y de tez cetrina, con una apariencia de extranjero muy acusada, con cabellos oscuros que caen al descuido sobre la frente: al parecer no dedica mucho tiempo a su aseo personal, pues de lo contrario se lo peinaría con mejor gusto. Parece no darse cuenta de que tiene bellas facciones, de una simetría meridional, con claridad y regularidad en su cincelado; tampoco un observador se percata de ese atributo hasta haberlo examinado bien, pues su semblante inquieto y un perfil del rostro hundido, casi macilento, perturba la idea de belleza con otra de preocupación. Sus ojos son grandes y graves y grises; su expresión es atenta y reflexiva, más penetrante que suave, más pensativa que cordial. Cuando entreabre los labios en una sonrisa, su fisonomía es agradable, no porque sea franca o alegre, ni siquiera entonces, sino porque se nota la influencia de cierto encanto sosegado que sugiere, sea verdad o ilusión, una naturaleza considerada, quizá incluso bondadosa, y unos sentimientos que pueden ser duraderos: paciencia, indulgencia, posiblemente fidelidad. Aún es joven; no sobrepasa los treinta; es alto de estatura y de figura esbelta. Su forma de hablar desagrada: tiene un acento extranjero que, pese a su estudiada indiferencia por la pronunciación y la dicción, rechina a los oídos británicos, sobre todo si son de Yorkshire.
El señor Moore en realidad no es más que medio britano, y a duras penas. Sus antepasados eran extranjeros por parte de madre y él mismo había nacido, y crecido en parte, en suelo extranjero. De naturaleza híbrida, es probable que tuviera sentimientos ambivalentes sobre muchos aspectos: el patriotismo, por ejemplo; es posible que fuera incapaz de sentir apego por partidos políticos y sectas, o incluso por climas y costumbres; no es imposible que tuviera tendencia a aislar su persona individual de cualquier comunidad en la que su suerte pudiera empeorar temporalmente, ni que creyese que lo más sensato era defender los intereses de Robert Gérard Moore, sin incluir una consideración filantrópica por los intereses generales, de los que consideraba al mencionado Gérard Moore desligado en gran medida. El comercio era la vocación heredada del señor Moore: dos siglos habían visto generaciones de Gérards mercaderes, pero las incertidumbres, las contingencias del negocio se habían abatido sobre ellos; especulaciones desastrosas habían debilitado paulatinamente los cimientos de su crédito; la casa había resistido sobre su tambaleante base durante una docena de años y, por fin, con la conmoción de la Revolución francesa, se había precipitado su ruina total. En su caída había arrastrado a la firma inglesa Moore, de Yorkshire, muy vinculada a la casa de Amberes, y uno de cuyos socios, Robert Moore, residente en esta ciudad, se había casado con Hortense Gérard con la perspectiva de que la novia heredara la participación de su padre, Constantine Gérard, en el negocio. No heredó, como hemos dicho, más que su parte de las acciones en la firma, y de estas acciones, aunque debidamente anuladas por un acuerdo con los acreedores, se decía que su hijo Robert las había aceptado, a su vez, como herencia, y que aspiraba a rehabilitarlas algún día y a reconstruir la firma hundida de Gérard y Moore a una escala cuando menos igual a su antigua grandeza. Se suponía incluso que se tomaba muy a pecho las circunstancias pasadas y, si una infancia junto a una madre melancólica, bajo el presagio de un mal próximo, y una juventud destrozada y empapada por la cruel llegada de la tormenta podían dejar una dolorosa huella en el espíritu, seguramente ni infancia ni juventud estaban impresas en el suyo en letras de oro.
Si bien su gran empeño era la perspectiva de la restauración, no tenía facultad para emplear grandes medios a fin de conseguirlo; se veía obligado a contentarse con las pequeñas cosas cotidianas. Al llegar a Yorkshire, él — cuyos antepasados habían sido dueños de tinglados en varios puertos marítimos y de fábricas en varias localidades del interior, y habían disfrutado de casa en la ciudad y de casa en el campo— no vio más solución ante sí que alquilar una fábrica textil en un rincón remoto de una zona remota, ocupar una casita contigua como residencia y, para aumentar sus posesiones, como pasto para su caballo y espacio para sus bastidores de tela, unos cuantos acres del terreno empinado y desigual que bordeaba la hondonada por la que discurría impetuosa el agua que pasaba por su saetín. Todo ello lo tenía pagando un alquiler bastante alto (pues aquellos tiempos de guerra eran duros y todo era caro) a los administradores de la finca de Fieldhead, que era entonces propiedad de un menor.
En la época en que esta historia comienza, Robert Moore no llevaba viviendo más de dos años en la zona, periodo durante el cual había demostrado al menos que poseía el atributo de la vitalidad. La sucia casita se había convertido en una residencia pulcra y de buen gusto. Una parte del terreno agreste la había convertido en huertos, que cultivaba con precisión y esmero singulares, propios de un flamenco. En cuanto a la fábrica, que era un viejo edificio equipado con maquinaria vieja, que estaba anticuada y había perdido toda su utilidad, Moore había expresado desde un principio un fuerte desprecio por su equipamiento y sus estructuras: su propósito había consistido en llevar a cabo una reforma radical, que había ejecutado con la mayor rapidez que permitía su limitadísimo capital, y la estrechez de ese capital, con el freno consiguiente en sus avances, era un obstáculo que mortificaba grandemente su ánimo. Moore quería avanzar sin parar; «adelante» era la divisa grabada en su alma; pero la pobreza lo refrenaba: algunas veces (figurativamente) echaba espumarajos por la boca cuando las riendas tiraban demasiado.
Con este estado de ánimo, no era de esperar que se lo pensara dos veces antes de decidir si su progreso era o no perjudicial para los demás. No siendo natural de la tierra, ni habiendo residido en los contornos más que un corto tiempo, no le importó demasiado cuando los nuevos inventos dejaron sin empleo a los trabajadores: jamás se preguntó dónde encontraban el pan de cada día los que ya no cobraban el salario semanal que él les pagaba, y su negligencia no era diferente de la de otros miles a quienes los pobres que se morían de hambre en Yorkshire parecían tener más derecho a reclamar.
El período del que escribo fue una época oscura en la historia británica, y sobre todo en la historia de las provincias del norte. La guerra estaba entonces en todo su apogeo. Toda Europa se hallaba inmersa en ella. Inglaterra, si no harta, estaba agotada por la larga resistencia. Sí, y la mitad de su pueblo estaba harta también, y reclamaba la paz a cualquier precio. El honor nacional se había convertido en un mero nombre hueco, que carecía de valor a los ojos de muchos, porque su visión estaba nublada por el hambre, y por un pedazo de carne habrían vendido sus derechos de nacimiento.
Las «Reales Órdenes», consecuencia de los decretos de Napoleón de Milán y Berlín, que prohibían a las potencias neutrales el comercio con Francia, habían ofendido a América, cerrando así el principal mercado para el comercio de la lana de Yorkshire, y conduciéndolo al borde de la ruina. Otros mercados extranjeros de menor importancia estaban saturados y no aceptaban más: Brasil, Portugal, Sicilia tenían existencias para casi dos años de consumo. En medio de esta crisis, ciertos ingenios recién inventados empezaban a introducirse en las principales fábricas del norte, lo cual, con la drástica reducción de la mano de obra necesaria, dejó a miles de obreros sin trabajo y sin medios legítimos de ganarse el sustento. Sobrevino una mala cosecha. La angustia alcanzó su punto culminante. La resistencia, más que acicateada, tendió la mano de la fraternidad a la sedición. Bajo las colinas de los condados del norte se notaba el doloroso palpitar de las ansias de una especie de terremoto moral. Pero, como suele suceder en estos casos, nadie le prestó demasiada atención. Cuando se producían disturbios por el hambre en una localidad industrial, cuando una fábrica gigantesca ardía hasta los cimientos, o asaltaban la casa de un industrial, arrojaban sus muebles a la calle y obligaban a la familia a huir para salvar la vida, el magistrado de la zona tomaba o no algunas medidas de tipo local; se descubría a un cabecilla, o bien, con mayor frecuencia, conseguía éste eludir ser descubierto; se escribían unos cuantos párrafos en el periódico sobre el tema y allí se acababa todo. En cuanto a los que sufrían, cuya única herencia era el trabajo y que habían perdido tal herencia —pues no conseguían encontrar empleo y, en consecuencia, no cobraban salario alguno y, en consecuencia, no podían comer—, los dejaban que siguieran sufriendo, quizá porque era inevitable: no serviría de nada detener el progreso de la inventiva, ni dañar la ciencia desalentando sus mejoras; no podía ponerse fin a la guerra; no se podían recaudar fondos de socorro; no había, pues, socorro posible, de modo que los desempleados sobrellevaban su destino, comían y bebían el pan y el agua de la aflicción.
La miseria genera odio; aquellos que sufrían odiaban las máquinas que, según creían, les habían arrebatado el pan; odiaban los edificios que contenían esas máquinas; odiaban a los industriales a los que pertenecían esos edificios. En la parroquia de Briarfield, de la que estamos tratando ahora, la fábrica de Hollow era considerada el lugar más aborrecible; Gérard Moore, en su doble papel de medio extranjero y perfecto progresista, era el hombre más aborrecido. Y quizá concordaba más con el temperamento de Moore ser odiado por todos que otra cosa, sobre todo porque creía que lo odiaban por algo que era justo y conveniente. Así pues, con cierta excitación belicosa se hallaba sentado aquella noche en su oficina de contabilidad, esperando la llegada de sus carros cargados de telares. La llegada y la compañía de Malone puede que fueran sumamente inoportunas para él, hubiera preferido esperar solo, pues le gustaba una soledad silenciosa, sombría y llena de peligro; el mosquete del vigilante habría sido compañía suficiente para él; el arroyo crecido en la cañada le habría ofrecido sin interrupción el discurso más reconfortante para sus oídos.
***
Con la expresión más extraña del mundo había pasado el industrial unos diez minutos contemplando al coadjutor irlandés, mientras éste daba buena cuenta del ponche, cuando de repente aquellos firmes ojos grises cambiaron, como si otra visión se hubiera interpuesto entre Malone y ellos. Moore alzó una mano.
—¡Chist! —exclamó, al modo francés, cuando Malone hizo un ruido con el vaso. Escuchó un momento, luego se levantó, se puso el sombrero y salió a la puerta de la oficina de contabilidad.
La noche era silenciosa, oscura e inmóvil; el agua seguía discurriendo con ímpetu y abundancia: parecía casi una inundación en medio de aquel completo silencio. El oído de Moore, empero, captó otro sonido —muy distante, pero muy definido— variable, desigual: en resumen, el sonido de unas pesadas ruedas crujiendo sobre un camino pedregoso. Volvió a entrar en la oficina de contabilidad y encendió un quinqué con el que atravesó el patio de la fábrica, y procedió a abrir la verja. Los grandes carros se acercaban; se oía el chapoteo de los enormes cascos de los caballos de tiro en el agua y en el fango. Moore saludó.
—¡Eh, Joe Scott! ¿Todo va bien?
Seguramente Joe Scott estaba todavía a demasiada distancia para oír la pregunta; no la respondió.
—¡Que si todo va bien, digo! —volvió a preguntar Moore cuando el hocico cuasi elefantino del caballo guía estuvo a punto de tocarle la nariz.
Alguien saltó del primer carro al suelo; una voz exclamó: