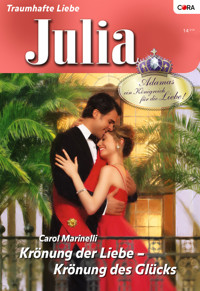2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2969 Era una oferta que no podía rechazar. El magnate Costa Leventis sabía exactamente lo que significaba la desesperación, y sus trajes a medida enmascaraban una infancia problemática. Los apuros que pasó Mary Jones, por culpa de un empresario rival suyo, lo impulsaron a acudir en su rescate con lo que para ella fue la oferta del siglo: su cadena hotelera la contrataría si accedía a asistir a una fiesta con él. Después de pasar años librando sus propias batallas, la inocente Mary recibió aturdida la generosidad de Costa, para no hablar de su irresistible atracción. Ella aceptó sus condiciones, pero para cuando sonaron las campanadas de medianoche de su acuerdo, aquella Cenicienta se descubrió enredada en las sábanas del griego…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2021 Carol Marinelli
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sin condiciones, n.º 2969 - 30.11.22
Título original: The Greek’s Cinderella Deal
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-209-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Tenemos que hablar.
Costa Leventis apenas alzó la mirada del ordenador cuando Galen se acercó a su mesa.
–Ahora no.
Era sábado por la mañana, pero Costa tenía trabajo que hacer.
–¿Cómo es que sigues sin tener secretaria?
–¿Por qué habría de tenerla cuando puedo pedirte prestada la tuya?
Era tanto una broma como un motivo de discordia entre ellos. Compartían una amplia oficina en Kolonaki, un cotizado distrito residencial de Atenas. Aunque habría sido más lógico decir que Costa gobernaba su imperio inmobiliario en el mismo edificio que la compañía tecnológica de Galen.
Al principio habían juntado sus escasos recursos para alquilar un cuchitril en un selecto barrio: una dirección elegante que los ayudara a «vender» sus respectivos negocios. Más que amigos, no habían sido en origen más que dos pobres muchachos de Anapliró deseosos de prosperar. El arreglo había funcionado.
–Es precisamente por eso por lo que quiero hablar contigo –dijo Galen–. Kristina se cogerá pronto un permiso de maternidad…
–¿Está embarazada?
–Por Dios, Costa –Galen soltó una reacia carcajada–. ¡Pero si está de siete meses!
–Bueno, si vas a contratar a una nueva secretaria, ¿podría sugerirte que fuera más simpática?
–No te estoy pidiendo consejo. Kristina y yo hemos estado hablando de su vuelta al trabajo después del permiso y tú eres el principal problema. O, más bien, tu extensa agenda de contactos amorosos.
–¡Por favor! Si solo de vez en cuando le pido que envíes flores a alguien o cancele la reserva de un restaurante…
–Acabas de llamarla a su casa, un sábado por la mañana, para pedirle que reserve un vuelo, una habitación en tu hotel favorito de Londres y una mesa en el reservado del mejor restaurante.
–Fue una decisión de última hora. Además, es una cita de negocios. No tiene nada que ver con mi agenda de contactos.
–¿Es cierto que piensas reunirte con Ridgemont? –quiso saber Galen.
Costa frunció el ceño.
–Le dije a Kristina que no cotilleara…
–Fue una queja formal, no un cotilleo–. La firma del contrato de Oriente Próximo es la semana que viene, ¿verdad?
Costa no respondió.
–Solo siento curiosidad por saber por qué vas a reunirte con él esta noche cuando llevas semanas dándole largas. Costa –le advirtió Galen–. No sé lo que andas planeando, pero…
–Dejémoslo así –lo cortó bruscamente y cerró su portátil, dispuesto a salir disparado para tomar el avión–. Ese tipo es un tirano.
–¿Crees que no lo sé?
–Mira, no dudo de que tienes todos los aspectos legales cubiertos, pero si lo que pretendes es vengarte de él…
Costa no pudo menos que sorprenderse. ¡Si hasta Galen se había dado cuenta!
–Es una suerte que haya sido malhechor de joven –repuso Costa, encogiéndose de hombros, porque había sobrevivido en las calles y… sí, en aquel entonces había sido un poquito «matón»–. Pero insisto: no pierdas el tiempo preocupándote de mis asuntos.
–Mantén la guardia alta, Costa…
Pero Costa no necesitaba una advertencia como esa. Llevaba cerca de un cuarto de siglo manteniendo la guardia alta.
Costa había odiado a Eric Ridgemont con toda su alma desde que tenía diez años. Claro que eso era algo que ni Galen ni nadie más sabía. En ese momento se disponía a partir para Londres con un único objetivo en mente. Venganza.
Y empezaría aquella misma noche.
Capítulo 1
Tiempo atrás Mary había sido valiente, osada. ¡Si hasta lo tenía por escrito! Perdida en sus reflexiones mientras barría el suelo de la peluquería, evocó el antiguo informe del colegio que había estado hojeando la noche anterior. Mary puede llegar a ser muy temeraria. Hasta parece regodearse en la maldad…
–¡Mary!
La sobresaltó la voz de Coral, su jefa.
–Necesito hablar contigo.
–¡Por supuesto!
–En la sala de personal.
Mary dejó apoyada la escoba contra una pared y sintió el impulso de atusarse rápidamente su lacia melena rubia, pero se las arregló para fingir indeferencia. Estaba casi segura del motivo de la llamada. ¡Al menos esperaba que fuera ese!
Era su cumpleaños y, por lo general, los empleados lo celebraban con una pequeña fiesta en el salón de peluquería. Hasta el momento, nadie la había felicitado. Ni siquiera su padre.
–¿Tienes algún plan para esta noche? –le preguntó Coral mientras se dirigía con ella a la parte trasera del local.
–No, ninguno –respondió, esperanzada. Quizá, por fin, iban a invitarla a salir con la «peña nocturna de los sábados», como se denominaban a sí mismas algunas empleadas. La gente popular, de la que Mary no formaba parte.
–Me alegro, porque tengo que pedirte un favor –dijo su jefa, abriendo la puerta de la sala de personal.
–¿Un favor? –Mary se preparó para escuchar los gritos de «¡cumpleaños feliz!» que seguro la estarían esperando y se dispuso a hacerse la sorprendida. Estaba esperando ya globos, una tarta, champán…
Solo que la sala de personal estaba vacía. Y, en vez de tarta, solo había un montón de tazas sucias… las mismas que tendría que fregar esa noche.
–Tengo una cita esta noche –dijo Coral–, y no puedo cambiarla. Créeme que lo he intentado…
Mary frunció el ceño.
–El caso es que Costa Leventis está en camino desde Atenas –se sorprendió al ver la expresión perpleja de Mary, que parecía no estar entendiendo nada–. Por favor, no me digas que no has oído hablar de él.
–No sé quién es…
Coral soltó un suspiro de irritación.
–Es un hombre muy importante, extremadamente importante…. y teniendo en cuenta que concertó la cena con tan poca antelación… –nombró un selecto hotel de Mayfair que hizo que Mary desorbitara los ojos–. El problema es que esta noche yo ya tenía un compromiso. Por eso te pido que vayas tú en mi lugar.
–¿Que salga yo con Costa Le…?
–¡Cielos, no! –se rio de la ocurrencia–. Créeme que yo iría muy gustosa… No, la cena es con Eric Ridgemont, que se ha citado con Costa Leventis.
Mary tampoco tenía idea de quién era el tal Ridgemont, pero parpadeó varias veces de asombro cuando Coral contó lo mucho que le habían pagado: bastante más de lo que ella cobraba en una semana de trabajo.
Solo por salir a cenar. Mary carecía de experiencia con los hombres, pero ingenua tampoco era. Sus idas y venidas de casas de acogida, coincidiendo con las entradas y salidas de prisión de su padre, le habían enseñado mucho sobre la vida. El deportivo de Coral y su vestuario de firma no casaban bien con los ingresos de un salón de peluquería que no marchaba particularmente bien.
–¿Solo a cenar?
–A cenar… o a lo que tú quieras. Mira, sé que todo esto es muy precipitado, pero acabas de decirme que no tenías ningún plan esta noche.
–Lo siento –sacudió la cabeza–, pero no.
–Es muy importante –la advirtió Coral.
«No para mí», se sintió tentada de replicar Mary. Pero no quería discutir con su jefa… ni con nadie. Desde la muerte de su madre, cuando Mary solo contaba siete años, la angustia parecía haber anidado en su corazón para convertirse en una especie de residente permanente. Tenía la sensación de encontrarse siempre en la cuerda floja, aterrada por la posibilidad de hacer un movimiento falso y sabiendo que, si caía, no habría nadie abajo para recogerla. Nadie.
El salón de peluquería no era solamente un lugar de trabajo para Mary. Era su casa. Había empezado como temporal, pero cuando terminó su contrato, Coral le había ofrecido un puesto algo más estable con alojamiento incluido. También le había insinuado la posibilidad de un contrato de formación, pero eso nunca había llegado a cuajar. Era demasiado distraída, torpe en las conversaciones con las clientas… Básicamente, no terminaba de encajar allí.
Era mucha la gente la que había calificado de «difícil» o «rara», siempre ensimismada en su dolor, en el trauma de su vida. Cómo se habían reído de ella en la escuela, cuando un día mostró toda orgullosa a sus compañeras el regalo que le había hecho su padre… en la cárcel.
En aquel momento, a sus veintiún años, no tenía una sola amiga de verdad. Carecía de carrera y de un verdadero hogar: solo una cama en la trastienda de aquel salón de peluquería.
–Esta noche tendrás la oportunidad de ganar un buen dinero –le dijo Coral–. Luego te quejarás de que no ganas suficiente.
Aquello le dolió.
–Yo he hecho mucho por ti –le recordó–. Apenas ayer te defendí cuando desapareció el tarro de las propinas.
–Yo no hice nada.
–Mira, últimamente han estado desapareciendo cosas, y si las demás chicas se enteraran de lo de tu padre… –al ver su expresión marchita, suavizó su tono–. Mira, si haces esto por mí, te doblaré el sueldo y te arreglaré el pelo.
La última perspectiva resultaba especialmente tentadora. Pese a trabajar en el salón, Mary nunca solía arreglarse el pelo. Siempre lo llevaba recogido en una coleta. Pero, aun así, se negó.
–Lo siento, pero no.
Coral no pareció registrar su respuesta.
–Piénsatelo –dijo antes de abandonar la sala.
Habría debido defenderse con mayor energía contra las insinuaciones de que había sido ella quien había robado el tarro de las propinas. El problema era que la aterraba la posibilidad de que se supiera lo de su padre. En aquel momento seguía en prisión, por haber cometido un delito de estafa en un intento por pagar las facturas de la casa y del colegio. Pero el delito mayor, anterior a ese… era mucho más grave. William Jones había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando se produjo el accidente en el que murió su esposa y, por ello, había sido acusado de homicidio.
En un intento por desechar esos pensamientos, Mary empezó a recoger las tazas para llevarlas a la pequeña cocina contigua a su dormitorio. Al ver que la leche se había quedado fuera, volvió a guardarla dentro y, al cerrar, la puerta, se quedó parada. Allí, entre notas e imanes, había uno especialmente querido. Era una fotografía de una playa de Cornualles, con un diminuto termómetro que aún funcionaba. Mary miraba la temperatura cada mañana y, cuando lo hacía, casi podía sentir la sonrisa de su madre. Había conservado aquel imán desde que abandonó la casa familiar. Era un pequeño regalo que le había comprado a su madre en las últimas vacaciones que habían pasado juntas. ¿Cómo habría podido prever que, poco después de aquel maravilloso verano, todo su mundo se derrumbaría de golpe?
Acarició con un dedo el termómetro que, después de tantos años, seguía dando la temperatura precisa. Sacó entonces un papel de debajo del imán: un horóscopo, el de su signo del zodiaco, que había recortado ese día de una revista. Empezaba así: si hoy es tu cumpleaños…, y proseguía con que la estaban esperando toda clase de aventuras… solo con que tuviera la valentía de arriesgarse.
Cuando Coral volvió para pedirle otra bebida para las clientas, Mary colocó nuevamente el papel en su sitio, debajo del imán. Preparó las bebidas y las llevó al salón.
–¿A dónde vas a ir esta noche? –preguntó Coral a la clienta a la que le estaba pintando las uñas.
Todo el mundo iba a salir aquella noche. Cenas, copas, cumpleaños…. Mary escuchaba las conversaciones de las clientas por encima del ruido de los secadores, percibiendo de cuando en cuando la incisiva mirada de Coral.
Parecía que la mitad de ellas se estaban acicalando para una cita a ciegas. Y, en realidad, ¿no era eso simplemente lo que le estaba sugiriendo Coral? Con la ventaja de que el dinero que le reportaría podría ayudarla a hacer realidad su secreto plan de marcharse de allí…
–¿Lo has pensado ya? –le preguntó Coral una vez que se hubo marchado la última clienta.
–No puedo.
–Eric necesita una pareja. Leventis se presentará con un bombón… ¡eso te lo garantizo! Y Eric odiará aparecer solo…
Aquello la afectó. Una de las razones por la que nunca se aventuraba a ir más allá de la biblioteca local o de la cafetería más cercana era porque odiaba estar sola.
–Eric es un encanto. Si no tienes nada que ponerte, yo podría dejarte un vestido.
–Tengo algo –dijo Mary, pensando en el vestido vintage que había comprado. Había sido una compra muy poco práctica, pero no había podido resistirse.
–¿Seguro? –Coral la miró dubitativa–. Estamos hablando de un sitio selecto.
–Sí. Lo estaba reservando para una ocasión especial.
–¡Estupendo! Siéntate entonces, que voy a peinarte…
Así lo hizo. No tardó en ver cómo le alisaba el pelo, dejándoselo rizado por las puntas. Se inclinó un poco hacia delante mientras Coral se lo recogía por arriba. Mirándose en el espejo, no pudo evitar pensar en aquel viejo informe del colegio, de cuando tenía siete años. Evocó sus palabras: «Mary es traviesa y temeraria. Tiene que aprender a medir las consecuencias de sus actos».
–Levanta la cabeza –ordenó Coral.
Se encontró con sus ojos azules en el espejo y los cerró cuando Coral empezó a regarla de laca. Llevaba ya muchos años midiendo las consecuencias de sus actos, tantos que, a esas alturas, tenía miedo hasta de su propia sombra. Estaba cansada de ver cómo los demás se divertían mientras ella permanecía al margen. Cansada de estar sola.
Quizá el tal Eric sintiera lo mismo…
–¡Hecho! Te dejaré para que te maquilles tú sola. Tengo que irme ya. Te veré el martes –era el día en que volvía a abrir el salón de peluquería–. Asegúrate de limpiar bien el polvo y de lavar las toallas.
Sonó la campanilla de la puerta cuando salió disparada. Aunque, para entonces, Mary no estaba prestando atención. Esa noche, el día de su vigésimo primer cumpleaños… ¡iba a tener su primera cita!
Capítulo 2
Tú eres Mary?
De pie en el suntuoso vestíbulo del hotel más elegante de Londres, percibiendo el tono incrédulo de la voz de su pareja, Mary tomó consciencia de que había cometido un error fatal. Eric Ridgemont no podía ser descrito en absoluto como un «encanto». Y tampoco estaba solo: detrás tenía a un trío de forzudos de traje que la estaban poniendo aún más nerviosa.
El portero ya se había hecho cargo de su abrigo y de su paraguas. De no haber sido así, se habría planteado marcharse a toda velocidad ante la desaprobadora y desdeñosa mirada con que Ridgemont recorrió su vestido de tweed gris. Liso por delante, con flechas bordadas en el busto, se estrechaba en la cintura, pero el atractivo radicaba detrás: una larga fila de botones bordados que terminaba en una falda de cola de pez.
–Llegas tarde –la recriminó.
–El autobús… –intentó explicarse, pero él no la escuchaba: solo la miraba de una manera que la hacía encogerse dentro de aquellos tacones de aguja que le quedaban demasiado grandes.
–Bueno, ve a maquillarte y vuelve luego.
–Yo nunca me maquillo.
El tipo soltó un silbido de irritación.
–Da igual. Terminemos de una vez
–No –le soltó Mary con voz débil, aclarándose la garganta–. Es obvio que no soy lo que usted esperaba –y se volvió para marcharse, preparada para enfrentarse con la ira de Coral.
–Oh, no. Tú no te vas de aquí –la agarró de un brazo–. Ya es demasiado tarde. No puedes echarte atrás.
Tomándola del codo, la guio a través del vestíbulo hasta el restaurante. En cualquier otra circunstancia, Mary se habría detenido para admirar el entorno, empezando por las grandes arañas de cristal que hacían bailar la luz por todo el comedor. Pero, aunque el lugar era sublime, la compañía no lo era.
–¿Te dijo Coral con quién vamos a cenar? –le preguntó Eric una vez que estuvieron sentados a la mesa.
–Por encima –asintió Mary, aunque estaba demasiado nerviosa para poder recordar el nombre–. Lo siento. Lo he olvidado.
–Costa Leventis. Tiene un montón de propiedades por toda Europa, aunque probablemente a ti te interesen más los cotilleos de las revistas… donde, por cierto, suele salir mucho.
Mary parpadeó perpleja. Algo sí que recordaba haber leído…
–¿Un escándalo en un yate? ¿O fue en un casino…?
–El escándalo lo monta allá donde quiera que va… aunque últimamente ha sentado algo la cabeza. Es un canalla arrogante. Un nuevo rico… –resopló –. Necesita que le recuerden de cuando en cuando quién le dio el primer empujón. Ni dudo de que se presentará con alguna despampanante sirena. Tú entretenla mientras yo averiguo qué es lo que se propone –inclinándose hacia ella, la miró de una manera que la hizo estremecerse–. Puede que esta noche te lleves un premio si lo haces bien…
Una gota de sudor corrió por el valle que se abría entre sus senos. Pese a la opulencia del entorno, en aquel momento habría dado lo que fuera por encontrarse de vuelta en su cama de la trastienda de la peluquería.
–Yo solo acepté cenar… –protestó, desesperada.
Pero el hombre seguía sin escucharla.
–La noche terminará cuando yo te diga. No te olvides de que te pagaré muy bien. Así que desde ya te digo que abandones esa actitud tuya y empieces a sonreír.
Levantarse de la mesa en aquel preciso momento resultaría demasiado obvio. Pero al cabo de un momento se disculparía para ir al baño y entonces se escaparía… ¡solo que los tres forzudos que acompañaban a Eric estaban sentados a la mesa de al lado!
De repente evocó a su antigua profesora de ballet ordenándole que sonriera, con lo que de alguna manera consiguió hacerlo, pese a que, por dentro, seguía planeando su fuga.
–Así está mejor. Y recuerda…
No llegó a terminar la frase, porque algo distrajo súbitamente su atención. La suya y la de la sala entera. Todo el mundo se había vuelto a mirar al hombre que acababa de entrar en el restaurante.
Costa Leventis no era absoluto el hombre que había estado esperando Mary. Era muy alto, de pelo negro y ondulado, algo largo. Iba sin afeitar. Sin corbata, vestido de traje negro y camisa blanca, exudaba, sin embargo, una elegancia natural que superaba a la de cualquier otro hombre en el salón.
Había esperado a alguien más joven; le calculaba unos treinta y pocos años. Por lo demás, parecía que no iba a tener que «entretener» a nadie, como le había dicho Ridgemont… porque se había presentado solo en el restaurante.
–Eric –Costa Leventis estrechó la mano que le tendió Eric y en seguida se volvió hacia ella–. ¿Usted es…?
Eric vaciló por un momento mientras se esforzaba por hacer memoria.
–Mary.
–¿Mary? –repitió, como esperando una presentación más formal.
–Mary de Londres –replicó ella mientras la estrechaba la mano.
–Curioso apellido, Ella frunció el ceño, algo perpleja por sus palabras, y se reprochó su reacción. Pero no había tiempo para rectificar, porque Costa se estaba dirigiendo de nuevo a Eric.
–Se suponía que nos habíamos citado en el bar. ¿Por qué no me dijiste que me estabas esperando en el restaurante?
–Bueno, es tu primera noche de vuelta en Londres y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cenamos juntos.
–¿De veras? –inquirió Costa, indiferente, mientras tomaba asiento.
–¿Te quedarás aquí mucho tiempo?
–Depende –se volvió hacia el camarero para pedir su coñac favorito.
–Vaya. Yo imaginaba que ibas a pedir champán –Eric soltó una risita nerviosa–. Al fin y al cabo, tenemos mucho que celebrar.
–Champán para el señor Ridgemont –ordenó Costa antes de volverse hacia ella–. ¿Mary?
–No quiero nada, gracias.
–Toma un poco de champán –presionó Eric.
–No, gracias –insistió, ya que nunca bebía. Aunque… ¿no debería pedir algo si pretendían hacer un brindis? – tomaré un agua con gas.
–¡Champán para todos! –ordenó Eric.
Pero Costa simplemente lo ignoró, como si no lo hubiera oído.
–Coñac, agua con gas y una copa de champán para el señor Ridgemont.
–Por supuesto, señor. ¿Les traigo el menú?
–Por mí no hace falta –respondió Costa.
A esas alturas, hasta la inexperta Mary podía darse cuenta de que la cena que había preparado Eric no estaba saliendo según lo planeado. Costa estaba al mando de la situación. Era él quien imponía las reglas. Parecía desprender una energía magnética…
–Yo había reservado un rincón apartado del bar para poder hablar en privado –informó Costa.
–Oh, aquí también podemos hacerlo. Y Mary sabía que íbamos a hablar de negocios, ¿verdad, querida?
Le cubrió una mano con la suya. Cuando se acercó para darle un beso en la mejilla, ella no pudo evitar girar la cara… no lo suficiente rápido, sin embargo, como para poder esquivarlo.
Revuelta por dentro, aprovechó que Eric arrancaba a hablar para limpiarse discretamente la mejilla con una punta de su servilleta.
–Costa y yo nos hemos reencontrado –le estaba diciendo a Mary–. ¿Cuánto tiempo hace que llevas en el negocio, Costa? ¿Quince años?
–Oh, yo diría que más tiempo.
–No puede ser. Apenas tenías veinte años cuando te avalé para ese resort tuyo de Anapliró. ¿Cuántos tienes ahora?
–Treinta y cinco.
–¿Lo ves?
Mary miró entonces a Costa y la leve sonrisa que distinguió en sus labios vino a decirle que le estaba engañando o, al menos, siguiéndole la corriente. Solo por un instante, se encontraron sus miradas. La expresión de Costa era completamente inescrutable, tan difícil de desentrañar