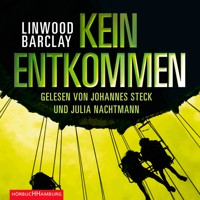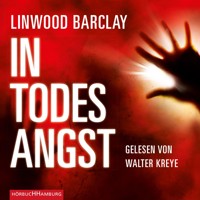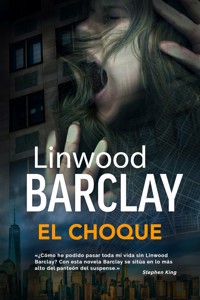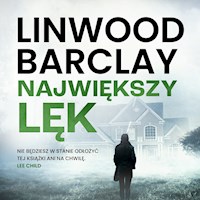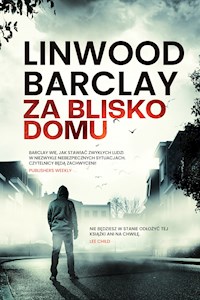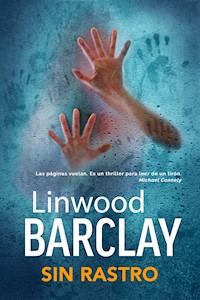
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sin rastro
- Sprache: Spanisch
Te levantas. La casa está vacía. Tu familia ha desaparecido. Es una mañana que no olvidará jamás. Cynthia Archer, de quince años, despierta con una fuerte resaca y temiendo la inevitable confrontación con sus padres. Pero cuando sale del dormitorio no encuentra a nadie. No ve a sus padres, tampoco a su hermano, Todd. De repente. Sin dejar rastro. No están. Veinticinco años después, Cynthia sigue con varias preguntas y ninguna respuesta. ¿Asesinaron a su familia? Si fue así, ¿por qué a ella no? Y si están vivos, ¿por qué la abandonaron de un modo tan cruel? Cynthia tiene ahora su propia familia, y una hija. Teme que les vuelva a ocurrir lo mismo, por eso accede a participar en un programa televisivo sobre el extraño suceso, con la esperanza de que aparezcan nuevas pistas… o de que su padre, su madre o su hermano se pongan finalmente en contacto con ella. Lo que llega es una carta que le pone a Cynthia los pelos de punta. Quizá revolviendo el pasado haya cometido el peor error posible. "Las páginas vuelan. Es un thriller para leer de un tirón." Michael Connelly "¿Cómo he podido pasar toda mi vida sin Linwood Barclay? Con esta novela Barclay se sitúa en lo más alto del panteón del suspense." Stephen King
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sin rastro
Linwood Barclay
Sin rastro
Título original: No Time for Goodbye
© 2010, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.
© 2020 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ISBN 978-87-428-1157-3
–––
Para mi mujer, Neeth
Agradecimientos
Como alguien que abandonó sus estudios de Química, estoy profundamente agradecido a Barbara Reis, experta en ADN del Centre of Forensic Sciences de Toronto, por ayudarme con algunos detalles pertinentes de este manuscrito. Si hay algún error, me temo que no podré echarle la culpa a ella.
Me gustaría dar las gracias a Bill Massey en Orion, Irwyn Applebaum, Nita Taublib y Danielle Perez de Bantam Dell, y a mi maravillosa agente, Helen Heller, por su continuo apoyo y confianza. Y por último, pero no menos importante, a mi equipo familiar: Neetha, Spencer y Paige.
Mayo de 1983
Cuando Cynthia despertó, la casa estaba tan silenciosa que pensó que debía de ser sábado.
Ojalá hubiera sido así.
Si alguna vez había necesitado que fuera sábado, que fuera cualquier día menos un día de escuela, era ése precisamente. Tenía el estómago revuelto y la cabeza le pesaba como un bloque de cemento: le costaba un gran esfuerzo mantenerla sobre los hombros.
Por todos los santos, ¿qué demonios había en la papelera al lado de la cama? Ni siquiera recordaba haber vomitado la noche anterior, pero si hacía falta alguna evidencia, allí estaba.
Tenía que solucionar eso en primer lugar, antes de que sus padres entraran en la habitación. Cynthia se puso en pie, se tambaleó un poco, cogió la papelera de plástico con una mano y entreabrió la puerta con la otra. No había nadie en el pasillo, así que pasó por delante de las puertas abiertas de la habitación de su hermano y de sus padres, y se deslizó en el baño, cerrando el pestillo tras ella.
Vació la papelera en el lavabo, la limpió en la bañera y se miró con cara de sueño en el espejo. «Así que ése era el aspecto que tenía una chica de catorce años cuando se emborrachaba», pensó.
No era una visión muy agradable. Apenas recordaba lo que le había hecho beber Vince el día antes, algo que había cogido de su casa: un par de latas de cerveza, vodka, ginebra y una botella abierta de vino. Ella había prometido llevar ron de su padre, pero al final no se había atrevido.
Algo la inquietaba. Algo relacionado con las habitaciones.
Cynthia se lavó la cara con agua fría y se secó con una toalla. Después respiró hondo e intentó recobrar la compostura por si su madre la estaba esperando al otro lado de la puerta.
Pero no estaba allí.
Cynthia volvió a su dormitorio, cuyas paredes estaban cubiertas de pósteres de Kiss y otros grupos satánicos que ponían de los nervios a sus padres, mientras sentía la moqueta bajo los dedos de sus pies. Mientras caminaba, echó un vistazo a la habitación de su hermano y luego a la de sus padres. Las camas estaban hechas. Su madre no solía subir a hacerlas hasta media mañana (Todd nunca se hacía la suya, y su madre no le obligaba), pero ahí estaban, como si nadie hubiera dormido en ellas.
Cynthia sintió una oleada de pánico. ¿Se había levantado demasiado tarde para llegar a la escuela? ¿Qué hora era?
Desde donde ella se encontraba podía ver el despertador de Todd en su mesita de noche. Sólo eran las ocho menos diez; disponía de media hora antes de tener que salir de casa para llegar a la escuela a primera hora.
La casa estaba en calma.
Normalmente, a esa hora solía oír a sus padres abajo en la cocina. Incluso aunque no hablaran entre ellos, lo que sucedía a menudo, se escuchaban los ruidos sordos de la puerta de la nevera al abrirse y cerrarse, la espátula rascando el fondo de la sartén, el agua cayendo sobre los platos en la pila, alguien, normalmente su padre, pasando las páginas del periódico de la mañana, gruñendo por alguna noticia que le irritaba.
Qué extraño.
Entró en su habitación y cerró la puerta. Se dijo a sí misma que debía arreglarse; bajar a desayunar como si nada hubiera sucedido; como si no hubiera habido un intercambio de gritos la noche anterior, como si su padre no la hubiera sacado del coche de su novio, bastante mayor que ella, y la hubiese arrastrado a casa.
Observó el libro de texto de matemáticas de noveno curso que se hallaba sobre la libreta, encima de su escritorio. Sólo había logrado resolver la mitad de los ejercicios antes de salir la noche anterior, cuando se engañó diciéndose a sí misma que si se levantaba pronto podría acabarlos por la mañana.
A aquella hora de la mañana Todd solía estar haciendo ruido. Entraba y salía del baño, ponía Led Zeppelin en la cadena de música, gritaba por las escaleras preguntándole a su madre dónde estaban sus pantalones o eructaba ante la puerta de Cynthia.
No recordaba que él hubiera dicho nada acerca de ir al colegio más pronto, pero ¿por qué iba a contárselo precisamente a ella? No iban juntos muy a menudo. Para él, su hermana era una pringada de noveno curso, aunque ella estaba dando lo mejor de sí para meterse en tantos líos como él. Ya vería cuando le contara que se había emborrachado de verdad por primera vez. O mejor no: seguramente él se chivaría cuando cayera en desgracia y necesitara marcarse un punto.
Muy bien; así que quizá Todd se había ido más pronto a la escuela, pero ¿dónde estaban sus padres?
Tal vez su padre se había marchado en uno de sus viajes de negocios antes de que saliera el sol. Siempre estaba de viaje; era imposible seguirle la pista. ¡Qué lástima que no hubiera estado fuera la noche anterior!
Y su madre... puede que hubiera llevado a Todd a la escuela o algo así.
Cynthia se vistió; se puso unos tejanos y un jersey, y se maquilló lo suficiente para no tener un aspecto desastroso, pero con cuidado de no excederse.
Al llegar a la cocina, se quedó allí de pie.
No había cajas de galletas encima de la mesa, ni zumo, ni café en la cafetera. No había platos, ni pan en la tostadora ni tazas. Ni un bol con restos de leche y cereales deshechos en el fondo. La cocina tenía exactamente el mismo aspecto que la noche antes, cuando su madre la limpió después de cenar.
Cynthia miró a su alrededor en busca de una nota. Su madre siempre dejaba una cuando tenía que salir, incluso cuando estaba enfadada. Una nota siempre larga para decir: «El día es todo tuyo» o «Hazte unos huevos; tengo que llevar a Todd», o simplemente «Volveré después». Si estaba muy enfadada, en lugar de firmar: «Con cariño, mamá», escribía: «C. Mamá».
Pero no había ninguna nota.
Cynthia se armó de valor y gritó:
—¿Mamá?
Su propia voz le sonó de pronto extraña, quizá porque había algo en ella que no quería reconocer.
Al no recibir respuesta, volvió a gritar:
—¿Papá?
De nuevo, nada.
Supuso que aquello era su castigo. Había hecho enfadar a sus padres, los había decepcionado, y ahora ellos iban a actuar como si ella no existiera. La táctica del silencio, a escala nuclear.
Muy bien, podría soportarlo. Así evitaba un enfrentamiento a primera hora de la mañana.
Cynthia no creía que pudiera meterse nada en el estómago para desayunar, así que cogió los libros de la escuela y salió por la puerta.
El Journal Courier, enrollado con una goma de plástico, estaba en el escalón de la entrada.
Cynthia lo apartó de una patada, sin siquiera pensar en ello, y enfiló hacia el camino de entrada, que estaba vacío (no pudo ver ni el Dodge de su padre ni el Ford Escort de su madre), en dirección al instituto Milford South. Quizá si lograba encontrar a su hermano podría descubrir qué estaba ocurriendo, y saber exactamente en qué lío se había metido.
Uno muy gordo, imaginó.
Se había saltado el toque de queda, que estipulaba que debía estar en casa a las ocho. Era una noche entre semana, para empezar, y además aquella tarde la señorita Asphodel había llamado para decir que si no se esforzaba con sus tareas de inglés, no iba a aprobar. Cynthia les dijo a sus padres que se iba a casa de Pam a hacer los deberes y que ésta la iba a ayudar a ponerse al día con el inglés, aunque fuera una estúpida y total pérdida de tiempo.
—Muy bien; pero aun así tienes que estar en casa a las ocho.
—¡Vamos! —dijo ella—. No tendré tiempo ni de hacer un ejercicio. ¿Es que quieres que suspenda? ¿Es eso lo que quieres?
—A las ocho —replicó su padre—. Ni un minuto más.
«Bueno, eso ya lo veremos», pensó ella. Llegaría a casa cuando llegara.
A las ocho y cuarto aún no había regresado; su madre llamó a casa de Pam.
—Hola, soy Patricia Bigge, la madre de Cynthia. ¿Podría hablar con ella, por favor?
—¿Cómo dices? —fue la respuesta de la madre de Pam.
No sólo Cynthia no estaba allí, sino que ni siquiera Pam estaba en casa.
Fue entonces cuando el padre de Cynthia cogió su desvencijado sombrero Fedora que llevaba a todas partes, se subió al Dodge y empezó a conducir por todo el vecindario, buscándola. Sospechaba que debía de estar con aquel Vince Fleming, el chico de diecisiete años de undécimo curso que tenía carné de conducir y llevaba un Mustangde 1970 rojo y oxidado. A Clayton y Patricia Bigge no les gustaba demasiado: chico duro, familia con problemas... sin duda una mala influencia. En una ocasión Cynthia había oído cómo sus padres hablaban del padre de Vince y decían que era un tipo peligroso o algo así, pero pensó que no eran más que habladurías.
Fue un golpe de suerte que su padre viera el coche en el punto más alejado del aparcamiento del centro comercial Connecticut, en Post Road, no muy lejos de los teatros. El Mustang estaba aparcado en batería, con las ruedas traseras tocando el bordillo, y su padre aparcó frente a él, bloqueando la salida. Cynthia supo que era su padre en el mismo instante en que vio el Fedora.
—¡Mierda! —exclamó.
Por suerte no había aparecido dos minutos antes, cuando se estaban enrollando después de que Vincent le enseñara su nueva navaja de muelle. Sólo había que presionar un pequeño botón y... ¡zas! Aparecían quince centímetros de acero. Vincent la había sujetado sobre su regazo, moviéndola de un lado a otro y con una sonrisa de oreja a oreja, como si se tratara de otra cosa y no de una navaja. Cynthia la agarró, rasgó el aire frente a ella y soltó una risita tonta.
—Cuidado —dijo Vince con cautela—. Puedes hacer mucho daño con una de éstas.
Clayton Bigge se dirigió directamente a la puerta del acompañante y la abrió de par en par. Ésta crujió sobre sus bisagras oxidadas.
—Eh, colega, ve con cuidado —dijo Vince, ya sin la navaja en la mano pero sí con una botella de cerveza, lo cual era casi igual de malo.
—Yo no soy tu colega —replicó Clayton mientras cogía a su hija del brazo y la arrastraba hasta su propio coche—. Por Dios, ¡apestas! —le espetó.
A ella le hubiera gustado morirse en aquel preciso momento.
No le miró ni le dijo nada, ni siquiera cuando él empezó a soltarle el rollo de que últimamente no daba más que problemas, de que si no sentaba la cabeza iba a joderse la vida, de que no sabía qué era lo que él había hecho mal, que sólo había querido que creciera feliz y bla bla bla; y ¡por Dios!, incluso cabreado seguía conduciendo como si estuviera pasando el examen de conducir, sin sobrepasar el límite de velocidad, poniendo siempre los intermitentes... El tío era increíble.
Cuando tomaron el camino de entrada de la casa, ella salió del coche antes de que estuviera aparcado; dejó la puerta abierta, se dirigió adentro a grandes zancadas, tratando de andar en línea recta, y se encontró a su madre, que parecía más preocupada que enfadada:
—¡Cynthia! ¿Dónde...?
Ella pasó a su lado como una apisonadora y subió a su habitación. Desde abajo su padre le gritó:
—Tú, ¡baja ahora mismo! ¡Tenemos que hablar!
—¡Ojalá estuvieras muerto! —le chilló ella, y cerró dando un portazo.
Eso era todo lo que pudo recordar de camino a la escuela. El resto de la noche aún estaba un poco confusa.
Recordaba haberse sentado en la cama, mareada y demasiado cansada para sentirse avergonzada. Decidió echarse, imaginando que podría dormir la mona hasta la mañana siguiente, unas diez horas después.
Muchas cosas podían pasar antes de que llegara la mañana.
Durante un instante, mientras entraba y salía del sueño, le pareció oír a alguien en su puerta. Como si hubiera una persona dudando al otro lado.
Más tarde le pareció volver a oírlo.
¿Se levantó a ver quién era? ¿Intentó siquiera levantarse de la cama? No podía recordarlo.
Y ahora casi estaba llegando a la escuela.
El caso es que sentía remordimientos. Se había saltado prácticamente todas las normas en una sola noche, empezando con la mentira de que iba a casa de Pam. Era su mejor amiga; se pasaba la vida en su casa y dormía allí prácticamente todos los fines de semana. A su madre le gustaba, tal vez incluso confiaba en ella, pensó Cynthia. Creía que metiendo a su amiga por medio conseguiría algo más de tiempo, que su madre no se daría tanta prisa en llamar a la madre de Pam. No le había servido de mucho.
Y si sus faltas hubieran terminado ahí... Se había saltado el toque de queda y se había ido a un aparcamiento con un chico. Un chico de diecisiete años. Un chico del que decían que había roto las ventanas de la escuela el año antes y que se había dado una vuelta con un coche robado a un vecino.
Sus padres no estaban mal... la mayor parte del tiempo. Sobre todo su madre. Su padre... mierda, ni siquiera él estaba del todo mal cuando se encontraba en casa.
Quizá sí que hubieran llevado a Todd a la escuela. Si aquel día tenía prácticas, y llegaba tarde, su madre debía de haberle acercado, y después habría decidido ir a hacer la compra. O a casa de Howard Johnson a tomarse un café; lo hacía de vez en cuando.
Así pues, la primera parte de la historia era un desastre. La segunda parte, las matemáticas, fue incluso peor. No podía concentrarse; aún le dolía la cabeza.
—¿Cómo has resuelto estos problemas? —le preguntó el profesor.
Ella ni siquiera le miró.
Justo antes del almuerzo Cynthia vio a Pam, que le soltó:
—Por Dios, si vas a decirle a tu madre que estás en mi casa, ¿podrías hacer el puto favor de avisarme? ¡Así yo podría decirle algo a mi madre!
—Lo siento —se disculpó Cynthia—. ¿Se enfadó mucho?
—Pues claro —respondió Pam.
Durante el almuerzo Cynthia se escapó del comedor, se dirigió a la cabina y llamó a su casa. Le diría a su madre que lo sentía. Que lo sentía mucho. Y luego le preguntaría si podía volver a casa porque se encontraba muy mal. Su madre la cuidaría; no podría estar enfadada con ella si se encontraba mal. Le prepararía una sopa.
Tras dejarlo sonar quince veces, Cynthia desistió; luego pensó que quizás había marcado mal. Volvió a intentarlo sin éxito. No tenía el número del trabajo de su padre; pasaba tanto tiempo de viaje que era poco probable encontrarle allí.
Estaba charlando con unos amigos frente a la puerta de la escuela cuando apareció Vince Fleming con su Mustang.
—Siento toda la mierda de anoche —dijo—. Por cierto, tu padre es la bomba.
—Sí,bueno... —replicó Cynthia.
—¿Qué pasó cuando te fuiste a casa? —preguntó Vince.
Por la manera en que lo preguntó, parecía que supiera algo. Cynthia se encogió de hombros y sacudió la cabeza; no quería hablar de ello.
—¿Dónde está tu hermano? —le preguntó Vince.
—¿Qué? —contestó Cynthia.
—¿Está enfermo?
Nadie en la escuela había visto a Todd. Vince le explicó que había ido a preguntarle si Cynthia se había metido en un buen lío o si estaba castigada; esperaba que quisiera salir con él el viernes o el sábado por la noche. Su amigo Kyle iba a conseguirle algunas birras y podían ir a aquel lugar, en lo alto de la colina, y sentarse un rato en el coche y mirar las estrellas, ¿no?
Cynthia corrió hacia su casa. No le pidió a Vince que la llevara, pese a que estaba justo ahí. No dijo en secretaría que se marchaba más pronto. Corrió todo el camino, sin dejar de pensar: «Por favor, que esté su coche; por favor, que esté su coche».
Pero cuando giró en la esquina de Pumpkin Delight con Hickory y su casa de dos plantas quedó a la vista, no vio el Escort amarillo. El coche de su madre no estaba allí. Llamó a su madre de todos modos en cuanto entró, con el poco aliento que le quedaba. Y luego a su hermano.
Empezó a temblar, pero se obligó a sí misma a parar.
No tenía sentido. No importaba lo enfadados que pudieran estar sus padres con ella; no le harían eso, ¿verdad? ¿Irse sin más? ¿Largarse sin decirle nada? ¿Y llevarse a Todd con ellos?
Aunque se sentía estúpida haciendo aquello, Cynthia llamó al timbre de sus vecinos, los Jamison. Seguro que había una explicación para todo aquello, algo que había olvidado, una cita con el dentista, algo, y en cualquier momento su madre aparecería en el camino de entrada. Cynthia se sentiría como una completa idiota, pero al menos todo estaría bien.
Empezó a soltar incoherencias en cuanto la señora Jamison abrió la puerta: que cuando se había levantado no había nadie en casa y que luego había ido a la escuela y que Todd no estaba allí y que su madre todavía no...
—Tranquila, todo va bien —la intentó calmar la señora Jamison—. Seguro que tu madre está de compras.
Luego acompañó a Cynthia a su casa y echó un vistazo al periódico que nadie había recogido todavía. Juntas miraron en el piso de arriba y en el de abajo, y en el garaje de nuevo y en el jardín trasero.
—La verdad es que es extraño —reconoció la señora Jamison.
No sabía muy bien qué pensar, así que, con alguna reticencia, llamó a la policía de Milford.
Enseguida llegó un oficial, que en un principio no pareció preocuparse en absoluto. Pero pronto llegaron más agentes y más coches, y al anochecer, el lugar estaba lleno de policías. Cynthia les oyó dar la descripción de los coches de sus padres al hospital Milford. La policía recorría la calle de arriba abajo; llamaba a las puertas, hacía preguntas.
—¿Estás segura de que no tenían previsto ir a algún sitio? —preguntó un hombre que se identificó como detective y que no llevaba uniforme como el resto de los policías.
Se llamaba Findley, o Finlay.
¿Creía que ella iba a olvidar algo así? ¿Que de repente diría: «Oh, sí, ¡ahora me acuerdo! ¡Han ido a visitar a la hermana de mi madre, la tía Tess!»?
—Por lo que se ve —dijo el detective— no parece que tus padres y tu hermano hicieran las maletas para irse a ninguna parte. Su ropa está todavía aquí, y las maletas, en el sótano.
Hubo muchas preguntas. ¿Cuándo había visto a sus padres por última vez? ¿A qué hora se había ido a la cama? ¿Quién era el chico con el que estaba? Ella intentó explicárselo todo al detective, incluso admitió que había discutido con sus padres (aunque no puntualizó hasta qué punto), que se había emborrachado y que les había dicho que ojalá se murieran.
El detective parecía un buen tipo, pero no hacía las preguntas que Cynthia habría esperado. ¿Por qué habían desaparecido sus padres y su hermano? ¿Dónde habían ido? ¿Por qué no la habían llevado con ellos?
De pronto, en un ataque de pánico, empezó a revolver la cocina: levantó y tiró por los aires los salvamanteles, movió la tostadora, miró debajo de las sillas, intentó mirar en el hueco entre la cocina y la pared, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas.
—¿Qué ocurre, guapa? —le preguntó el detective—. ¿Qué estás haciendo?
—¿Dónde está la nota? —inquirió Cynthia con ojos suplicantes—. Tiene que haber una nota; mi madre nunca se va sin dejar una.
1
Cynthia estaba de pie frente a la casa de dos plantas de la calle Hickory. No es que viera la casa de su infancia por primera vez en casi veinticinco años: seguía viviendo en Milford, y había pasado por allí con el coche de vez en cuando. Me mostró la casa en una ocasión antes de que nos casáramos, un vistazo rápido desde el coche.
—Ahí está —dijo, y continuó.
Casi nunca se detenía, y si lo hacía, no bajaba del coche. Nunca se quedaba en el camino de entrada para mirarla.
Y desde luego hacía mucho tiempo que no atravesaba la puerta principal.
En aquel momento parecía haber echado raíces en el camino de entrada, como si fuera incapaz de dar un solo paso hacia la casa. Me hubiera gustado acercarme a ella, acompañarla a la puerta. El camino sólo tenía diez metros, pero se adentraba un cuarto de siglo en el pasado. Me imaginaba que para Cynthia debía de ser como mirar por el lado equivocado de unos binoculares: podías caminar un día entero y no llegarías nunca.
Pero no me moví de mi sitio, en el otro lado de la calle, mirando su espalda, su pelo corto y rojo. Me habían dado órdenes.
Cynthia se quedó allí parada, como si esperara que le dieran permiso para avanzar. Y entonces llegó.
—¿Preparada, señora Archer? Empiece a caminar hacia la casa. No demasiado rápido; como si dudara, ya sabe; como si fuera la primera vez que entra desde que tenía catorce años.
Cynthia miró por encima del hombro a una mujer vestida con tejanos y zapatillas de deporte, y una cola de caballo que le salía por la abertura de la parte trasera de su gorra de béisbol. Era una de las tres ayudantes de producción.
—Es la primera vez —replicó Cynthia.
—Claro, claro, pero no me mire a mí —indicó la chica de la cola de caballo—. Mire hacia la casa y empiece a subir por el camino, recordando aquella época, hace veinticinco años, cuando sucedió todo, ¿de acuerdo?
Cynthia me miró desde el otro lado de la calle, hizo una mueca y yo le contesté con una débil sonrisa, como si ambos nos estuviéramos diciendo «¡qué le vamos a hacer!».
Y lentamente, ella empezó a avanzar por el camino de entrada. Si la cámara no hubiera estado grabando, ¿se habría aproximado del mismo modo? ¿Con esa mezcla de deliberación y de aprensión? Probablemente. Pero ahora parecía falso, forzado.
Sin embargo, a medida que subía los escalones hacia la puerta y alargaba la mano, pude ver cómo temblaba. Una emoción honesta, lo cual significaba, supuse, que la cámara no la captaría.
Tenía la mano en el picaporte; lo giró y estaba a punto de empujar la puerta cuando la chica de la coleta gritó:
—¡Perfecto! ¡Es buena! Quédate ahí —y añadió dirigiéndose al cámara—: Muy bien; montemos todo el equipo dentro para cogerla cuando entre.
—Tiene que ser una jodida broma —dije lo suficientemente alto para que todo el equipo (media docena de personas además de Paula Malloy, con sus dientes relucientes y sus vestidos de Donna Karan, y que se ocupaba de presentar el reportaje y de las voces en off) pudiera oírlo.
La propia Paula se acercó a mí.
—Señor Archer —dijo, alargando ambas manos y tocándome justo bajo los hombros, una marca de la casa Malloy—, ¿va todo bien?
—¿Cómo puede hacerle eso? —le repliqué—. Mi mujer está a punto de entrar ahí por primera vez desde que su familia desapareció, ¿y usted se limita a gritar «corten»?
—Terry —dijo ella, acercándose a mí con aire insinuante—; ¿puedo llamarte Terry?
Yo no contesté.
—Terry, lo siento mucho, pero tenemos que colocar la cámara, y queremos captar la expresión de la cara de Cynthia cuando entre en la casa después de todos estos años; queremos que sea genuina. Nuestra intención es que todo esto sea honesto, y creo que vosotros deseáis lo mismo.
Ésa sí que era buena: que una periodista del magazine televisivo Deadline —que cuando no estaba desenterrando extraños crímenes cometidos muchos años atrás se dedicaba a perseguir al último famoso al que habían pillado conduciendo borracho o a dar caza a cualquier estrella del pop que se hubiera olvidado de ponerle el cinturón de seguridad a su hijo— se jactara de ser honesta.
—Claro —respondí cansado y tratando de pensar con perspectiva: quizá, después de todos estos años, un poco de publicidad en televisión podría por fin ofrecer algunas respuestas a Cynthia—. Claro, lo que sea.
Paula mostró sus dientes perfectos y cruzó la calle con brío, taconeando sonoramente sobre el asfalto.
Había intentado por todos los medios mantenerme en segundo plano desde que Cynthia y yo habíamos llegado. El director del colegio en el que trabajaba, que también era mi mejor amigo, Rolly Carruthers, sabía lo importante que era para ella hacer aquel programa de televisión, y había conseguido un profesor sustituto para dar mis clases de inglés y escritura creativa. Cynthia se había tomado el día libre en Pamela’s, la tienda de ropa en la que trabajaba, y de camino habíamos dejado a nuestra hija de ocho años, Grace, en la escuela. A Grace le habría gustado ver cómo trabajaba el equipo, pero su iniciación en el mundo de la producción televisiva no iba a formar parte de la tragedia de su propia madre.
Los productores habían pagado a la gente que ahora vivía en la casa, una pareja jubilada que se había mudado allí desde Hartford una década antes para estar más cerca de su barco en la bahía de Milford, para que pasaran el día fuera, de modo que ellos pudieran moverse por el lugar con total libertad. El equipo de rodaje se había dedicado a quitar los adornos y las fotos de las paredes en un intento de que la casa tuviera, si no el mismo aspecto que cuando Cynthia vivía allí, al menos un aire lo más impersonal posible.
Antes de que los dueños partieran para pasar el día navegando, habían dicho algunas palabras frente a las cámaras, en el jardín delantero.
Marido: «Es difícil imaginar lo que pudo ocurrir aquí, en esta casa, en aquella época. A veces te preguntas si los descuartizaron a todos en el sótano o algo por el estilo».
Mujer: «Hay momentos en los que me parece oír voces, ¿sabe? Como si sus fantasmas anduvieran todavía por la casa. A veces, estoy sentada a la mesa de la cocina y de repente noto un escalofrío, como si la madre o el padre, o el chico, acabaran de pasar».
Marido: «Cuando compramos la casa ni siquiera sabíamos lo que había sucedido aquí. Alguien se la había comprado a la chica y luego nos la vendió a nosotros, pero cuando descubrí lo que había ocurrido busqué información en la biblioteca de Milford y no puedes más que preguntarte: ¿por qué se libró ella? Parece un poco extraño, ¿no?».
Cynthia, que lo observaba todo desde uno de los camiones del equipo, había gritado:
—¡Disculpe! ¿Qué se supone que quiere decir eso?
Uno de los miembros del equipo se había dado la vuelta y la había hecho callar, pero Cynthia no se había dado por aludida.
—Ni se te ocurra hacerme callar —dijo. Y luego le gritó al marido—: ¿Qué está insinuando?
El hombre había mirado a su alrededor, sobresaltado. No debía de tener ni la menor idea de que la persona de la que estaba hablando se encontraba de hecho allí. Mientras, la productora de cola de caballo había cogido a Cynthia del codo y la había acompañado con amabilidad pero con firmeza a la parte trasera del camión.
—¿Qué gilipollez es ésta? —había preguntado Cynthia—. ¿Qué intenta decir?, ¿que yo tuve algo que ver con la desaparición de mi familia? Ya he tenido que aguantar mierda como ésta durante mucho...
—No le hagas caso —le dijo la productora.
—Dijiste que el objetivo de todo esto era ayudarme —replicó Cynthia—; ayudarme a descubrir lo que les sucedió. Es la única razón por la que accedí a hacerlo. ¿Vas a emitir eso? ¿Lo que ha dicho el tipo? ¿Qué va a pensar la gente cuando le oiga?
—No te preocupes por eso —le había asegurado la productora—. No vamos a usarlo.
Debían de haberse asustado al pensar que Cynthia iba a largarse en ese preciso momento, antes de que hubieran filmado ni una sola toma de ella, así que hubo un montón de palabras tranquilizadoras, cameladoras, promesas de que cuando el programa se emitiera seguro que lo vería alguien que supiera algo. Eso solía ocurrir, dijeron. Habían resuelto un montón de casos abiertos en todo el país gracias al programa.
Una vez hubieron convencido de nuevo a Cynthia de que sus intenciones eran honradas, y los viejos imbéciles que vivían en la casa se hubieron largado, el espectáculo continuó.
Yo seguí a dos cámaras dentro de la casa, y luego me aparté mientras ellos se colocaban para captar la expresión de aprensión y déjà vu de Cynthia desde diferentes ángulos. Me imaginé que antes de que el programa se emitiera por la tele habría un montón de trabajo de edición; quizá darían a la imagen una textura granulada y escarbarían en su caja de trucos para dar más dramatismo a un suceso que los productores de televisión de las décadas anteriores hubieran encontrado suficientemente dramático de por sí.
Llevaron a Cynthia al piso de arriba, a su antigua habitación. Ella parecía ida. Querían algunas secuencias de ella entrando en el cuarto, pero Cynthia tuvo que hacerlo dos veces. La primera, el cámara esperó dentro con la puerta cerrada, para conseguir un plano de Cynthia mientras ésta entraba vacilante en su habitación. Luego volvieron a rodarla, esta vez desde el pasillo, con la cámara enfocando por encima de su hombro. Cuando lo emitieran, seguramente se vería que habían usado un objetivo de ojo de pez para que la escena resultara más terrorífica, como si fuéramos a encontrarnos a Jason escondido detrás de la puerta con una máscara.
Paula Malloy, que había empezado su carrera como chica del tiempo, se hizo retocar el maquillaje y atusar el pelo. Luego les colocaron a ella y a Cynthia las petacas de sonido en la parte de atrás de la falda, les pasaron los cables por debajo de la blusa y les sujetaron el micrófono justo debajo del cuello. Paula dejó que su hombro rozara el de Cynthia, como si fueran buenas amigas que recordaran, de mala gana, los malos tiempos en lugar de los buenos. Al entrar en la cocina, con las cámaras en marcha, Paula preguntó:
—¿Qué pensaste en ese momento? —Cynthia parecía estar avanzando a través de un sueño—. No se oye un ruido en toda la casa, tu hermano no está en el piso de arriba, bajas aquí a la cocina y no hay señales de vida.
—No sabía lo que estaba ocurriendo —explicó Cynthia en voz baja—. Creía que todos se habían marchado pronto, que mi padre se había ido a trabajar y que mi madre había llevado a mi hermano a la escuela. Pensé que debían de estar enfadados conmigo, por haberme portado mal la noche anterior.
—¿Eras una adolescente difícil? —preguntó Paula.
—Tenía... mis momentos. Había salido la noche antes con un chico que mis padres no aprobaban, y había bebido. Pero no era como algunos chicos... Quiero decir que quería a mis padres, y creo que —la voz se le rompió— ellos me querían a mí.
—Los informes policiales de aquel entonces señalan que habías discutido con tus padres.
—Sí —reconoció Cynthia—. No volví a casa a la hora que había dicho, y les había mentido. Dije algunas cosas desagradables.
—¿Como cuáles?
—Oh. —Cynthia dudó—. Ya sabes, los adolescentes pueden decir cosas bastante odiosas a sus padres que realmente no piensan.
—¿Y dónde crees que están ellos hoy, dos décadas y media después?
Cynthia sacudió la cabeza con tristeza.
—No pasa un solo día sin que me lo pregunte.
—Si pudieras decirles algo en este momento, aquí, en Deadline, si aún estuvieran vivos... ¿qué les dirías?
Cynthia, perpleja, lanzó una mirada desesperanzada por la ventana de la cocina.
—Mira hacia allí, hacia la cámara —le ordenó Paula Malloy poniendo su mano sobre el hombro de Cynthia. Yo me mantenía a un lado, y era todo lo que podía hacer para no entrar en plano y arrancarle la máscara a Paula—. Sólo pregúntales lo que has estado deseando preguntarles todos estos años.
Cynthia, con los ojos brillantes, hizo lo que le decían: miró a la cámara y en un primer momento lo único que pudo decir fue:
—¿Por qué?
Paula se permitió una pausa dramática y luego preguntó:
—¿Por qué qué, Cynthia?
—¿Por qué —repitió ella tratando de serenarse— me abandonasteis? Si podéis hacerlo, si aún estáis vivos, ¿por qué no os habéis puesto en contacto conmigo? ¿Por qué no me dejasteis ni siquiera una nota? ¿Por qué no pudisteis por lo menos despediros?
Podía percibir la tensión del equipo y los productores. Todos aguantaban la respiración. Yo sabía lo que estaban pensando: aquello iba a ser la hostia, televisión en estado puro. Les odiaba por explotar la desgracia de Cynthia, por exprimir su sufrimiento con el único propósito de proporcionar entretenimiento. Porque, en último término, de eso era de lo que se trataba: entretenimiento. Pero me mordí la lengua, porque sabía —Cynthia probablemente también lo sabía— que se estaban aprovechando de ella, que para ellos se trataba sólo de una historia más, un modo de llenar otra media hora de programa. Pero estaba deseando que la explotaran si eso significaba que alguien que la viera pudiera darle la llave que abriría el candado de su pasado.
Por indicación del programa, Cynthia había llevado un par de destartaladas cajas de zapatos con sus recuerdos. Recortes de periódico, Polaroids desvaídas, fotografías escolares, boletines de notas, todos los pequeños recuerdos que había podido llevarse de su casa antes de mudarse a vivir con su tía, la hermana de su madre, una mujer llamada Tess Berman.
Habían hecho sentar a Cynthia a la mesa de la cocina, con las cajas abiertas frente a ella; sacaba un recuerdo y luego otro, y los dejaba en la mesa como si estuviera a punto de empezar un puzle y buscara todas las piezas con los bordes lisos en un intento por montar el marco antes de empezar con el centro.
Pero no había piezas del marco en la caja de Cynthia, ni manera de trabajar el centro. En lugar de tener mil piezas para un solo puzle, parecía que tuviera una sola pieza para mil puzles distintos.
—Éstos somos nosotros —dijo mostrando una Polaroid—, en una excursión que hicimos a Vermont.
La cámara enfocó con un zoom a un Todd despeinado y a Cynthia, cada uno a un lado de su madre, con una tienda de campaña detrás. Cynthia debía de tener cinco años y su hermano, siete, y tenían las caras sucias de barro; su madre sonreía orgullosa y llevaba el pelo recogido con un pañuelo a cuadros rojos y blancos.
—No tengo ninguna foto de mi padre —se lamentó Cynthia—. Él era el que nos hacía las fotos a nosotros, así que ahora lo único que tengo es su recuerdo. Y todavía puedo verlo allí, de pie, alto, siempre con su sombrero, aquel Fedora, y la sombra del bigote. Era un hombre guapo; Todd se parecía a él. —Cogió un trozo amarillento de periódico—. Esto es un recorte —dijo Cynthia desdoblándolo cuidadosamente—; lo encontré entre las pocas cosas que había en el cajón de mi padre.
La cámara se movió de nuevo, tomando un primer plano del trozo de periódico. Era una foto descolorida en un tono sepia de un equipo de baloncesto. Una docena de chicos miraban a la cámara; algunos sonreían, otros ponían estúpidas muecas.
—Papá debió de guardarla porque salía Todd, cuando era más joven, aunque no pusieron su nombre en el pie de foto. Se sentía muy orgulloso de nosotros; no paraba de decírnoslo. Le gustaba bromear diciendo que éramos la mejor familia que había tenido nunca.
Entrevistaron al director de mi escuela, Rolly Carruthers.
—Es un misterio —afirmó—. Yo conocía a Clayton Bigge; fuimos juntos a pescar un par de veces. Era un buen hombre. No me puedo imaginar qué les pasó. Quizás había una especie de asesino en serie, ya sabe, que atravesaba el país, y la familia de Cynthia se encontraba en el sitio equivocado en el momento equivocado...
Entrevistaron a la tía Tess.
—Perdí a una hermana, a un cuñado y a un sobrino —explicó—. Pero Cynthia... Su pérdida fue mucho mayor. Sin embargo, consiguió superar la adversidad y convertirse en una gran chica, una gran persona.
Y pese a que los productores cumplieron su promesa y no emitieron los comentarios del hombre que vivía ahora en casa de Cynthia, consiguieron a alguien que dijo algo casi igual de siniestro.
Cynthia se quedó atónita cuando el programa se emitió un par de semanas más tarde, al ver al detective que la había interrogado en su casa después de que su vecina, la señora Jamison, llamara a la policía. Ahora estaba retirado y vivía en Arizona. En la parte baja de la pantalla podía leerse: «Detective retirado Bartholomew Finlay». Había dirigido la investigación en un primer momento, y al cabo de un año se la había sacado de encima, al ver que no llegaba a ningún lado. La productora envió un equipo de filmación de una de sus sedes en Phoenix para conseguir algunos comentarios de él, que aparecía sentado en el exterior de una reluciente caravana Airstream.
—Lo que nunca terminé de ver claro fue por qué ella sobrevivió. En el supuesto, claro, de que el resto de la familia estuviera muerta. Nunca me creí la teoría de que una familia se largara y dejara a uno de sus hijos atrás. Podría entender que la echaran porque era una adolescente problemática pero... ¿desaparecer para deshacerte de uno de tus chicos? No tenía ningún sentido, lo cual significaba que había algún tipo de acto criminal detrás; y eso me llevaba de nuevo a la pregunta original: ¿por qué ella había sobrevivido? No hay muchas respuestas posibles.
—¿Qué quiere decir con eso? —se oyó la voz de Paula Malloy, aunque la cámara no se apartó de Finlay.
La pregunta de Malloy se había editado más tarde, ya que ella no había ido a Arizona para la entrevista.
—Imagíneselo.
—¿Qué quiere decir con que me lo imagine? —preguntó la voz de Malloy.
—Eso es todo lo que tengo que decir.
Cuando vio la escena, Cynthia se puso furiosa.
—¡Por Dios, otra vez lo mismo! —le espetó al televisor—. Ese hijo de puta está insinuando que yo tuve algo que ver con todo aquello. He tenido que oír los mismos rumores durante muchos años, ¡y esa jodida Paula Malloy me aseguró que no iban a emitir declaraciones de este tipo!
Conseguí calmarla, ya que en general el programa había sido bastante positivo. Las partes en las que Cynthia aparecía en pantalla, andando por la casa, hablando con Paula de lo que había sucedido aquel día, transmitían sinceridad y verosimilitud.
—Si alguien sabe alguna cosa —le aseguré—, no le va a influir lo que diga un cabeza de alcornoque de poli retirado. De hecho, lo que ha dicho puede hacer que alguien se sienta aún más inclinado a dar señales de vida para contradecirle.
Así que el programa se emitió, pero tuvo que competir con la final de un reality en el que un puñado de aspirantes a estrellas de rock con sobrepeso tenían que convivir bajo el mismo techo y competir por ver cuál de ellos adelgazaba más para conseguir un contrato con una productora musical.
Cynthia se apostó a esperar junto al teléfono en cuanto el programa terminó, en la creencia de que alguien lo vería, alguien que supiera algo, y llamaría a la emisora de inmediato. Los productores se pondrían en contacto con ella antes de que amaneciera, el misterio se resolvería y ella por fin conocería la verdad.
Pero no hubo ninguna llamada, aparte de una mujer que afirmaba que su propia familia había sido abducida por los extraterrestres, y un hombre que le contó una teoría acerca de que sus padres habían atravesado una brecha en el continuo del tiempo, y ahora estaban o bien en la época de los dinosaurios, o bien en un futuro tipo Matrix en el que les estaban borrando la memoria.
No hubo ninguna llamada con información creíble.
Estaba claro que nadie que supiera alguna cosa había visto el programa. Y si lo había visto, no dijo nada.
Durante la primera semana, Cynthia llamó a los productores de Deadline cada día. Fueron bastante amables, y le dijeron que si se enteraban de algo la informarían de inmediato. La segunda semana, Cynthia volvió a llamar a diario, pero los productores empezaban a hartarse de ella y le dijeron que carecía de sentido que llamara, que no tenían respuestas, y que si se enteraban de cualquier cosa la avisarían.
Luego pasaron página y se ocuparon de otros temas.
Cynthia no tardó en convertirse en una vieja historia.
2
La mirada de Grace era suplicante, pero su tono era firme.
—Papá —dijo—. Tengo. Ocho. Años.
¿Dónde había aprendido eso?, me pregunté. Esa técnica de separar las frases en palabras individuales para conseguir un efecto dramático. Claro que no tenía sentido hacerse esa pregunta: si algo sobraba en aquella casa era drama.
—Sí —le dije a mi hija—. Ya me había enterado.
Sus cereales se estaban reblandeciendo, y aún no había probado el zumo de naranja.
—Los otros niños se ríen de mí —afirmó.
Bebí un sorbo de café. Acababa de servírmelo pero ya estaba casi frío; la cafetera estaba estropeada. Decidí que me compraría uno para llevar en el Dunkin Donuts, de camino a la escuela.
—¿Quién se ríe de ti?
—Todo el mundo —respondió Grace.
—Todo el mundo —repetí yo—. ¿Qué hacen? ¿Han convocado una reunión? ¿Le ha dicho el director a todo el mundo que se ría de ti?
—No; tú te estás riendo de mí.
Vale, en eso tenía razón.
—Lo siento. Sólo trato de hacerme una idea de las dimensiones del problema. Supongo que no estamos hablando de todo el mundo; sólo parece que sea todo el mundo. E incluso aunque sólo sean unos pocos, entiendo que puede ser bastante embarazoso.
—Lo es.
—¿Son tus amigos?
—Sí. Dicen que mamá me trata como si fuera un bebé.
—Tu madre sólo se preocupa por ti —le repliqué—. Te quiere muchísimo.
—Lo sé, pero tengo ocho años.
—Tu madre sólo quiere que llegues a la escuela sana y salva, eso es todo.
Grace suspiró e inclinó la cabeza, frustrada, mientras un mechón de cabello castaño le caía sobre los ojos marrones. Usó la cuchara para remover los cereales dentro del tazón.
—Pero no hace falta que venga conmigo hasta la escuela. Ninguna madre acompaña a nadie a la escuela a menos que estén en el parvulario.
Ya habíamos tenido aquella conversación antes y yo había intentado hablar con Cynthia, sugiriéndole con tanta delicadeza como podía que quizá ya era hora de que Grace fuera por su cuenta ahora que ya estaba en cuarto curso. Había muchos otros niños con los que podía ir al colegio; al fin y al cabo no iría sola todo el camino.
—¿Por qué no puedes ir tú conmigo en vez de ella? —preguntó Grace, y los ojos se le iluminaron un poco.
Las raras ocasiones en las que había acompañado a Grace a la escuela, la había seguido a casi una manzana de distancia. Por lo que respectaba a los demás, yo sólo estaba dando un paseo, no vigilando a Grace y asegurándome de que llegara sana y salva. Y nunca le habíamos dicho una palabra de eso a Cynthia: mi mujer estaba convencida de que yo había acompañado a Grace a lo largo de todo el camino hasta la escuela pública Fairmont, y que me había quedado allí en la acera hasta que ella entrara.
—No puedo —le respondí—. Tengo que estar en mi escuela a las ocho. Si te acompaño a ti antes, tendrás que quedarte sola una hora. Tu madre no empieza a trabajar hasta las diez, así que para ella no es ningún problema. De vez en cuando, cuando no tenga clase a primera hora, puedo acompañarte.
De hecho, Cynthia había organizado sus horarios en Pam’s para poder estar en casa cada mañana y asegurarse de que Grace llegaba bien a la escuela. El sueño de Cynthia nunca había sido trabajar en una tienda de ropa femenina cuya dueña era su mejor amiga del instituto, pero le permitía tener un horario reducido y así podía estar en casa a la hora en que terminaban las clases. Como concesión a Grace, no la esperaba a la puerta de la escuela sino abajo, en la calle. Desde allí Cynthia podía ver el edificio, y no tardaba mucho en distinguir a nuestra hija, que a menudo llevaba cola de caballo, entre la multitud. Había intentado convencer a Grace de que la saludara para así poder recogerla aún antes, pero ésta se había mostrado firme a la hora de negarse.
El problema aparecía cuando algún profesor les pedía que se quedaran después de que sonara el timbre. Podía ser por un castigo general, o porque tenía que darles algunas instrucciones de última hora sobre sus deberes. Grace se quedaba allí sentada mientras su pánico iba en aumento, no porque su madre se fuera a preocupar, sino porque eso podía significar que, preocupada por el retraso, ésta entrara en el edificio y la buscara por todas partes.
—Además, se me ha roto el telescopio —dijo Grace.
—¿Qué significa que se te ha roto?
—Los chismes que sujetan la parte del telescopio con el pie están sueltos. Lo he arreglado, más o menos, pero lo más probable es que vuelva a romperse.
—Le echaré un vistazo.
—Tengo que estar atenta a los asteroides asesinos —aseveró Grace—. No voy a poder verlos si el telescopio está roto.
—Muy bien —le contesté—. Ya lo miraré.
—¿Sabes que si un asteroide chocara con la Tierra sería como si explotaran un millón de bombas nucleares?
—No creo que sean tantas —repliqué—. Pero ya te entiendo: sería algo realmente malo.
—Para no tener pesadillas en las que un asteroide choca contra la Tierra, antes de irme a la cama he de comprobar que ninguno se acerca.
Asentí. La verdad es que no le habíamos comprado exactamente el telescopio más caro del mercado; se trataba más bien de uno de los más sencillitos. No era sólo que no quisiéramos gastarnos una fortuna en algo que ni siquiera sabíamos si iba a interesar a nuestra hija: la verdad es que no teníamos mucho dinero para malgastar.
—¿Y qué pasa con mamá? —preguntó Grace.
—¿Qué pasa con qué?
—¿Tiene que acompañarme a la escuela?
—Hablaré con ella —le contesté.
—¿Hablar con quién? —preguntó Cynthia al tiempo que entraba en la cocina.
Aquella mañana tenía buen aspecto. De hecho, estaba guapa. Era una mujer de bandera y nunca me cansaba de mirar sus ojos verdes, los pómulos pronunciados, el salvaje cabello rojo. Ya no lo llevaba tan largo como cuando la conocí, pero producía el mismo efecto. La gente piensa que hace mucho ejercicio, pero yo creo que es la ansiedad lo que la ayuda a mantener la línea. La preocupación le hace quemar calorías. No practica jogging, no está apuntada a ningún gimnasio. Tampoco podría permitírselo.
Como ya he dicho antes, yo soy profesor de inglés en un instituto, y Cynthia trabaja en el negocio de la venta al por menor, aunque tiene una licenciatura en Trabajo Social y había trabajado en su especialidad durante un tiempo. Así que no estamos exactamente montados en el dólar. Tenemos esta casa, lo bastante grande para nosotros tres, en un vecindario modesto que está sólo a unas manzanas de donde creció Cynthia. No sería raro imaginar que ésta habría querido poner tierra por medio entre ella y esa casa, pero yo creo que quería quedarse en la zona por si alguien regresaba y quería ponerse en contacto con ella.
Nuestros coches tienen los dos más de diez años, y nuestras vacaciones son sencillas: cada año le alquilamos a mi tío una cabaña cerca de Montpelier durante una semana, y hace tres años, cuando Grace tenía cinco, hicimos un viaje a Disney World; pasamos la noche fuera del parque, en un motel barato en Orlando en el que se oía, a las dos de la mañana, a un tipo en la habitación de al lado diciéndole a su chica que tuviera cuidado, que le hacía daño con los dientes.
Pero pese a todo tenemos, o eso creo yo, una buena vida, y somos más o menos felices. La mayoría de días.
Las noches, a veces, pueden ser duras.
—La profesora de Grace —dije, improvisando una mentira sobre con quién quería Grace que hablara.
—¿Para qué tienes que hablar con la profesora de Grace? —preguntó Cynthia.
—Le estaba diciendo que debería ir a la próxima reunión de padres y hablar con ella, con la señorita Enders —expliqué—. A la última fuiste tú, porque yo tenía una reunión de padres la misma noche. Parece que siempre pasa lo mismo.
—Es muy simpática —dijo Cynthia—. Creo que es mucho más simpática que la profesora del año pasado, ¿cómo se llamaba?... Señorita Phelps. Tenía bastante mal humor.
—Yo la odiaba —coincidió Grace—. Nos hacía pasar horas a la pata coja cuando nos portábamos mal.
—Me tengo que ir —intervine yo, bebiendo un sorbo de café—. Cyn, creo que necesitamos una cafetera nueva.
—Las iré a ver —respondió Cynthia.
Al levantarme de la mesa me lanzó una mirada desesperada.
—Terry, ¿has visto la llave extra?
—¿Eh? —dije yo.
Cynthia señaló el clavo vacío en la pared, en la parte interior de la puerta de la cocina que daba a nuestro pequeño jardín trasero.
—¿Dónde está?
Era la que usábamos cuando íbamos a dar un paseo hacia el estuario y no queríamos llevar un llavero lleno de mandos a distancia de coche y de llaves del trabajo.
—No lo sé. Grace, ¿la tienes tú?
Grace aún no tenía su propia llave de casa. No la necesitaba ya que Cynthia la acompañaba a la escuela y la iba a buscar. Mi hija sacudió la cabeza y me miró desafiante.
Yo me encogí de hombros.
—A lo mejor he sido yo. Puede que la haya dejado junto a la cama.
Me deslicé detrás de Cynthia y le olí el pelo mientras pasaba.
—¿Podemos hablar? —le pregunté.
Ella me siguió hasta la puerta principal.
—¿Pasa algo? —inquirió—. ¿Le ocurre algo a Grace? Está muy callada esta mañana.
Hice una mueca y sacudí la cabeza.
—Eres tú, Cynthia. Ya tiene ocho años.
Se echó hacia atrás, a la defensiva.
—¿Se ha quejado de mí?
—Sólo necesita sentirse un poco más independiente.
—Así que era eso. Es conmigo con quien quiere que hables, no con la profesora.
Esbocé una sonrisa cansada.
—Dice que los otros niños se ríen de ella.
—Lo superará.
Estuve a punto de decir algo, pero ya habíamos mantenido aquella misma conversación demasiadas veces; no había argumentos nuevos que pudiera aportar.
Así que Cynthia llenó el silencio.
—Ya sabes que hay personas malas, Therry. El mundo está lleno de ellas.
—Lo sé, Cynthia, lo sé. —Intenté reprimir la frustración y el cansancio, en mi voz—. Pero ¿cuánto tiempo vas a acompañarla? ¿Hasta que tenga doce años? ¿Quince? ¿Vas a acompañarla cuando vaya al instituto?
—Ya lo resolveré cuando llegue el momento —replicó. Luego hizo una pausa—. He vuelto a ver el coche.
El coche. Siempre había un coche.
Cynthia pudo ver en mi cara que no creía que aquello fuera importante.
—Crees que estoy loca —dijo.
—No creo que estés loca.
—Lo he visto dos veces. Un coche marrón.
—¿Qué tipo de coche?
—No lo sé. Uno normal, con los vidrios tintados. Cuando pasa junto a nosotras reduce un poco la velocidad.
—¿Se ha parado? ¿Te ha dicho algo el conductor?
—No.
—¿Tienes el número de matrícula?
—No. La primera vez no le di importancia. La segunda, estaba demasiado nerviosa.
—Cyn, lo más probable es que sea algún vecino. La gente tiene que reducir la velocidad; estamos en una zona escolar. ¿Recuerdas cuando la policía puso un control por radar, para que la gente se detuviera al pasar por ahí a aquella hora del día?
Cynthia desvió la mirada y cruzó los brazos sobre el pecho.
—Tú no estás ahí fuera todo el día como yo. No sabes nada.
—Lo que sé, Cynthia —repliqué—, es que no le estás haciendo ningún favor a Grace si no dejas que empiece a espabilarse sola.
—¡Oh! ¿Así que crees que si un hombre trata de arrastrarla a ese coche ella podrá defenderse sola? ¿Una niña de ocho años?
—¿Cómo hemos pasado de un coche marrón que reduce la velocidad a un hombre que intenta llevársela a rastras?
—Tú nunca te has tomado estas cosas tan en serio como yo. —Hizo una pausa—. Y supongo que es comprensible, para ti.
Hinché los carrillos y solté aire.
—Mira, no vamos a solucionarlo ahora —me limité a decir—. Tengo que irme.
—Claro —dijo Cynthia, que aún no me miraba—. Creo que voy a llamarles.
Yo vacilé.
—¿Llamar a quién?
—Al programa. Deadline.
—Cynthia, han pasado... ¿cuánto, tres semanas?... desde que se emitió. Si alguien fuera a llamar para informar de algo, a estas alturas ya lo habría hecho. Y además, si la cadena recibe alguna llamada interesante, se pondrán en contacto con nosotros. Querrán hacer un seguimiento.
—De todos modos voy a llamarles. Hace días que no lo hago, así que igual esta vez no se cabrean tanto. Quizá se hayan enterado de algo y hayan pensado que era una tontería, que sólo era un chalado, y puede que en realidad sea algo importante. Tuvimos suerte de que un investigador recordara lo que me ocurrió y decidiera que valía la pena revisarlo.
La cogí con suavidad por los brazos y levanté su barbilla para poder mirarla a los ojos.
—Muy bien; haz lo que tengas que hacer —le dije—. Te quiero, ya lo sabes.
—Yo también te quiero —me contestó—. Ya sé... que no es fácil vivir conmigo y con esta carga. Sé que es duro para Grace. Soy consciente de mi preocupación, y de que de algún modo se la contagio. Pero últimamente, con lo del programa, de repente todo ha vuelto a ser muy real para mí.
—Lo sé —dije—. Sólo quiero que también vivas en el presente, y no siempre obsesionada por el pasado.
Noté que sus hombros se movían.
—¿Obsesionada? —espetó—. ¿Crees que lo estoy?
Había elegido una mala palabra. Lo normal habría sido que un profesor de inglés eligiera una mejor.
—No seas condescendiente conmigo —continuó—. Crees que me entiendes, pero no es cierto. Nunca podrás entenderme.
No había mucho que pudiera replicar a eso, porque era verdad. Me incliné, la besé en el cabello y me fui a trabajar.
3
Quiso dar a sus palabras un tono tranquilizador, pero ella sabía que era igual de importante mostrarse firme.
—Entiendo que la idea pueda parecerte un poco perturbadora, de verdad. Puedo comprender que todo el asunto te parezca repugnante; pero he pasado por eso antes, le he dado muchas vueltas, y es la única manera. Así son las cosas con la familia. Tienes que hacer lo que te corresponde, aunque sea difícil, aunque sea doloroso; tienes que mirar la situación en su conjunto. Es como cuando se dice (probablemente seas demasiado joven para recordar esto) que para salvar un pueblo hay que destruirlo. Es algo así. Piensa en nuestra familia como si fuera un pueblo. Tenemos que hacer lo que haga falta para salvarla.
Le gustaba la parte del «tenemos». Como si fueran una especie de equipo.
4
La primera vez que la vi en la Universidad de Connecticut, mi amigo Roger me susurró:
—Archer, mira allí. Esa tía está seriamente jodida. Está muy buena, su pelo parece fuego, pero por lo demás está chalada.
Cynthia Bigge estaba sentada en la segunda fila del aula magna, tomando apuntes sobre la literatura del Holocausto, y Roger y yo estábamos casi al final, cerca de la puerta para poder largarnos en cuanto el profesor acabara de enrollarse.
—¿Qué quieres decir con «jodida»?
—Vale, ¿te acuerdas hace unos años, todo aquel asunto de una chica cuya familia entera desapareció y nunca nadie volvió a verlos?
—No.
En aquella época de mi vida no leía periódicos ni miraba las noticias. Como muchos adolescentes, estaba un poco absorto en mí mismo —yo iba a ser el próximo Philip Roth o Robertson Davies o John Irving; sólo estaba en el proceso de decidirme por uno de ellos— y vivía ajeno a lo que me rodeaba, excepto cuando alguna de las asociaciones más radicales del campus pedía estudiantes para protestar por una u otra cosa. Yo intentaba aportar mi granito de arena porque era un modo estupendo de conocer chicas.
—Vale, pues sus padres, su hermana, o quizás era su hermano, no lo recuerdo, desaparecieron todos.
Me acerqué más a él y susurré:
—¿Y eso? ¿Los asesinaron?
Roger se encogió de hombros.
—¿Quién coño lo sabe? Eso es lo que lo hace tan interesante. —Señaló con la cabeza hacia Cynthia—. Quizás ella lo sabe. Tal vez se deshizo de ellos. ¿Nunca has querido matar a tu familia?
No supe qué contestar. Supongo que a todo el mundo se le pasa por la cabeza esa idea en algún momento.
—A mí me parece que es una estirada —dijo Roger—. No te da ni la hora. Se basta y se sobra; está todo el día en la biblioteca, trabajando, haciendo cosas. No sale con nadie ni va de marcha por ahí. Tiene una buena delantera, eso sí.
Era guapa.
Sólo compartí ese curso con ella. Yo estaba en la facultad de pedagogía, preparándome para convertirme en profesor en caso de que lo de ser escritor de best sellers no funcionara de inmediato. Mis padres estaban jubilados y vivían en Boca Raton; ambos habían sido profesores, y ambos estaban razonablemente satisfechos. Al menos era una comprobación en perspectiva. Pregunté por ahí y descubrí que Cynthia estaba matriculada en la facultad de Trabajo Social, en el campus Storrs. El programa incluía estudios de género, temas maritales, cuidado de los bebés, economía familiar... Todo tipo de chorradas de ésas.
Yo estaba sentado frente a la librería de la universidad, con una sudadera de los UConn Huskies y ojeando unos apuntes, cuando noté que alguien se paraba ante mí.
—¿Por qué vas por ahí haciendo preguntas sobre mí? —preguntó Cynthia.
Era la primera vez que la oía hablar. Una voz suave, pero segura.
—¿Eh? —balbuceé.
—Alguien me ha dicho que has estado haciendo preguntas sobre mí —repitió—. Eres Terrence Archer, ¿verdad?
Yo asentí.
—Terry —dije.
—Vale, ¿y por qué haces preguntas sobre mí?
Me encogí de hombros.
—No lo sé.
—¿Qué quieres saber? ¿Hay algo que quieras saber? Si es así, sólo tienes que venir y preguntarlo, porque no me gusta que la gente vaya por ahí hablando de mí a mis espaldas.
—Oye, lo siento mucho, yo sólo...
—¿Te crees que no sé que la gente habla de mí?
—Por Dios, ¿qué eres, una paranoica? Yo no estaba